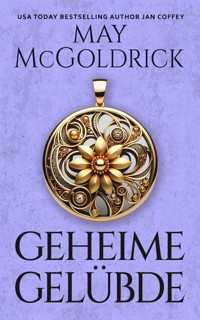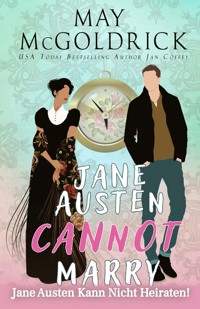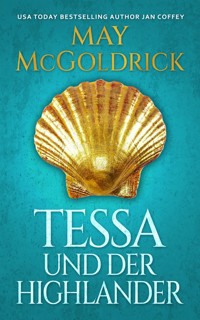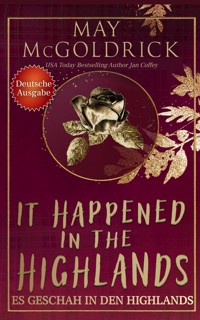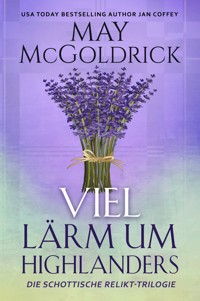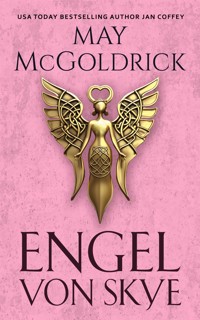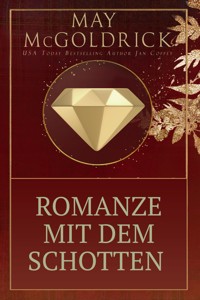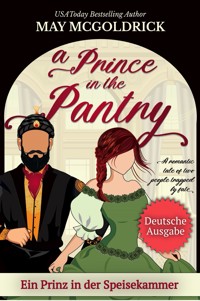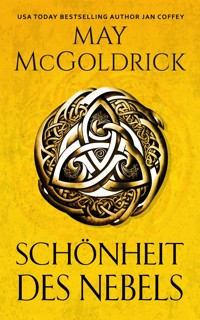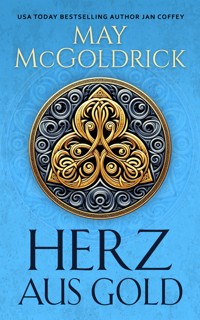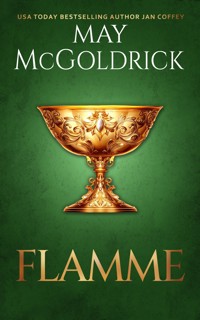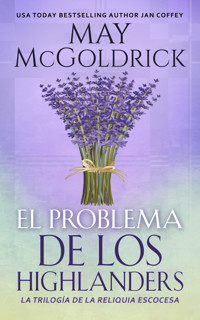
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Book Duo Creative
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En el corazón de Escocia, un guerrero de las Highlands está a punto de encontrar a su pareja... En una tierra donde la magia se entreteje entre antiguas piedras y los susurros de criaturas legendarias resuenan en las brumosas cañadas, Alexander Macpherson, un formidable guerrero de las Highlands, se enfrenta a su mayor desafío hasta la fecha: ha perdido el rastro de su encantadora esposa. Cuando aceptó tomar por esposa a la indomable Kenna MacKay para fortalecer el dominio de su clan en el norte, esperaba un período de adaptación. Lo que no esperaba era que la fogosa joven huyera en plena noche de bodas, dejando tras de sí un rastro de misterio y nostalgia. Kenna MacKay creía haber hallado refugio entre los sagrados muros de un priorato, perfeccionando sus habilidades en las místicas artes de la curación. Pero el destino tiene otros planes. Secuestrada por su propio marido, es empujada de nuevo a un mundo donde las chispas vuelan y los temperamentos chocan. A medida que la apasionada batalla de voluntades se reaviva, también lo hace un amor tan profundo y salvaje como los lagos de las Highlands. Pero las sombras del pasado de Kenna resurgen, cargadas de un secreto mortal que amenaza con destruir su floreciente romance. Con un villano despiadado cada vez más cerca, Alexander y Kenna deberán encontrar el coraje para enfrentar sus miedos más oscuros. Solo juntos, ejerciendo el poder de un amor eterno, podrán resistir las fuerzas que intentan separarlos. Esta vez, Alexander está decidido: no volverá a perder a su novia mágica.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
EL PROBLEMA DE LOS HIGHLANDERS
Much Ado About Highlanders
LA TRILOGÍA DE LA RELIQUIA ESCOCESA
LIBRO I
MAY MCGOLDRICK
withJAN COFFEY
Book Duo Creative
Índice
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Epílogo
Nota de edición
Nota del autor
Sobre el autor
Also by May McGoldrick, Jan Coffey & Nik James
Derechos de autor
Gracias por elegir El Problema de los Highlanders. Si disfrutas de esta historia, te agradeceríamos que compartieras tus impresiones dejando una reseña.
El Problema de los Highlanders (Much Ado About Highlanders). Copyright © 2022 por Nikoo y James McGoldrick.
Traducción al Español © 2024 de Nikoo y James McGoldrick
Reservados todos los derechos. Excepto para su uso en cualquier reseña, queda prohibida la reproducción o utilización de esta obra, total o parcialmente, en cualquier forma o por cualquier medio —electrónico, mecánico o de otro tipo, ya sea conocido en la actualidad o inventado en el futuro—, incluidos la xerografía, la fotocopia y la grabación, o en cualquier sistema de almacenamiento o recuperación de información, sin el permiso por escrito del editor: Book Duo Creative.
SIN ENTRENAMIENTO DE IA: Sin limitar de ninguna manera los derechos exclusivos del autor [y del editor] en virtud de los derechos de autor, queda expresamente prohibido cualquier uso de esta publicación para «entrenar» tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa para generar texto. El autor se reserva todos los derechos para autorizar usos de este trabajo para el entrenamiento de IA generativa y el desarrollo de modelos de lenguaje de aprendizaje automático.
Portada: Dar Albert, WickedSmartDesigns.com
Prólogo
La costa norte de Escocia, 1494
El barco casi había desaparecido. Todo lo que quedaba se aferraba a las afiladas rocas del arrecife. Los maderos brillaban al sol como las costillas de un cadáver desollado.
Cairns contemplaba las bajas olas que rompían en la pedregosa orilla. A su alrededor, mástiles, cabos y velas yacían enredados con barriles, cajas y carga.
Y cuerpos. Tantos cuerpos.
Se concentró en los restos de la embarcación, que se había hecho pedazos en un instante. En un día claro y con brisa constante.
Quizá sus amigos no se habían ahogado. Quizá murieron cuando el barco se partió como leña seca. El casco se había astillado en cuatro segmentos con un sonido tan terrible que sus oídos aún rugían al recordarlo.
Mojado, frío y agotado, Cairns sacó la bolsa de cuero que colgaba de su cuello. De ella extrajo el trozo roto de tablilla. Sus dedos trazaron las antiguas marcas. Era tan pequeña que podía sostenerla en la palma de la mano, pero contenía un don especial. Juntas, las cuatro tablillas encerraban un poder terrible. Nadie les había advertido cuán terrible era. No había forma de que lo supieran.
La piedra se calentó en su mano. Su fuerza subió por su brazo como la luz del sol que atraviesa una nube. Se clavó con fuerza en su pecho, y entonces llegó la segunda visión. Su mirada recorrió la orilla cubierta de basura. A lo largo de la playa, los espíritus se levantaban de entre los muertos. No quería que le contaran cómo habían muerto. No quería oír sus confesiones. Volvió a introducir la piedra en la bolsa.
Cairns se preparó para la tarea que tenía por delante. Avanzó por la ensenada, pasando de un cuerpo a otro.
Ninguno de ellos pertenecía a sus tres amigos. Volvió la cara hacia el mar.
Quizá seguían vivos. O tal vez estuvieran muertos en el fondo del océano. No importaba. Hacía mucho tiempo, habían hecho un juramento. Si sobrevivían al viaje, cada uno salvaguardaría un trozo de la tablilla. Si sobrevivían, viajarían hasta los rincones más recónditos de Escocia.
Cairns sabía lo que tenía que hacer. Volviéndose hacia las montañas del sur, inició su viaje.
CapítuloUno
"Había una estrella bailando,
y bajo ella nací yo".
Costa occidental de Escocia
Cincuenta años después
El viejo refrán bailaba en la cabeza de Kenna MacKay. Cuando un hombre acude a un parto, alguien morirá.
Sin embargo, pensó Kenna, si aquel hombre fuera médico, en ese momento ése era un riesgo que correría con gusto.
Estaba en dificultades, y lo sabía. No es que fuera a llegar pronto algún médico desde el castillo. No era comadrona. Los santos solían ignorar sus plegarias. Y no le interesaba la brujería. En cualquier caso, tenía que convencer a Dios o a la Naturaleza para que le echaran una mano y cambiaran de posición a ese niño.
"Hagamos que se tumbe con los pies apuntando al techo y la cabeza aquí abajo".
La joven aldeana miró con inquietud de parturienta al artilugio de madera y paja que Kenna había montado en el suelo, y siguió las órdenes.
"Señora, ¿has hecho antes este tipo de parto?"
Kenna miró el rostro asustado de la madre. Tres niños pequeños esperaban fuera con el marido.
"Sí, he ayudado en partos".
Un pozo de fuego en el centro de la gran sala escupía demasiado humo y calor. Kenna se secó el sudor de la frente y se concentró en lo que había que hacer. Fue una lucha, pero los dos consiguieron colocar a la mujer embarazada en posición.
"Nuestro bebé no iba a llegar hasta el mes que viene. La comadrona me prometió que ya estaría de vuelta de visitar a su hermana. No tuve problemas con los demás". Una contracción cortó las palabras. A los llantos de la madre siguieron los lamentos de los niños.
Kenna esperaba que su prima Emily fuera capaz de mantener a la familia fuera de la casa de campo. Dar a luz a un bebé no formaba parte de sus planes cuando ambas salieron del castillo de Craignock a primera hora de la mañana. Pero al llegar y oír los gritos de la parturienta, Kenna había saltado del caballo y entrado en la cabaña para ayudar. De eso hacía ya horas.
"He oído decir a la comadrona que las mujeres mueren cuando el niño se pone así".
Sin pensarlo, Kenna levantó la mano y apretó contra su pecho la bolsa que colgaba bajo su vestido. La piedra de la suerte curativa de su madre se sintió cálida contra su corazón.
"La comadrona está equivocada. No ha recibido mi educación. Me han formado las monjas del Priorato de Glosters, en Loch Eil". Un poco de exageración era excusable, teniendo en cuenta la angustia de la embarazada. Curar huesos, suturar heridas y atender a los enfermos en el hospital del priorato era la formación de Kenna, pero por el priorato pasaban muchas mujeres. Hablaban. Compartían historias. Algunas tenían mucha experiencia en partos, ya fuera con sus propios hijos o ayudando a otros. Recordó una larga y enrevesada historia que contó una mujer sobre cómo hacer girar a un bebé que venía de nalgas levantando las caderas de la madre por encima de su cabeza. Kenna rezó para que no fuera un cuento chino.
Tocó el vientre de la mujer, palpando, presionando suavemente, hablando en voz baja, animando a madre e hijo a hacer lo correcto el uno por el otro. Si hubiera prestado más atención, pensó Kenna, a lo que había dicho la mujer...
Buscó en su memoria. El artilugio sólo ayudaba hasta cierto punto. Tenía que convencer al bebé de que se diera la vuelta. Kenna se concentró en la piel estirada del vientre de la madre. Sus manos se calentaron. Dondequiera que tocaba, sentía que el bebé se movía bajo sus dedos. Masajeó y engatusó al feto, susurrándole palabras tranquilizadoras.
La siguiente contracción dejó a la madre sollozando y aferrándose a la mano de Kenna. "Si muero aquí, mis bebés..."
"No morirás", le dijo Kenna. "Ahora ayúdame. Ayuda a tu niño. Enseñémosle a este pequeñín la luz del día".
Kenna rezaba por estar haciendo lo correcto. Esperaba que su confianza en sí misma no estuviera fuera de lugar. Muchos la consideraban dotada para la curación, como lo había sido su madre. Pero hacía ocho años, Sine MacKay murió al dar a luz a los hermanos gemelos de Kenna. Los dones tenían sus límites. Aun en las mejores circunstancias, el parto podía ser mortal.
Sus dedos amasaron el vientre estirado de la mujer hasta que le dolieron. Kenna hizo una última súplica silenciosa. Pequeñas ondulaciones se movieron bajo la piel. Lo que parecía una cabeza empujó su mano, dando a conocer su posición antes de desplazarse en el vientre de la madre.
Kenna contuvo la respiración mientras la mujer gritaba con otra contracción.
"Por la Virgen, veo la cabeza", gritó la joven aldeana.
* * *
Momentos después, nació el bebé.
Para cuando la piel rígida que servía de puerta se levantó y su prima entró, la madre estaba de nuevo en el jergón de paja y Kenna le entregaba el bebé.
La vecina recogió afanosamente los trapos sucios, pero se detuvo, ansiosa por compartir la noticia.
"Fue un milagro, milady. Lady Kenna indicó a la cría el camino que debía seguir y la cría le hizo caso. Lo vi con mis propios ojos. Dio media vuelta por orden de su señoría y salió por donde el Señor quería. Un milagro".
Emily la tocó en el brazo y cruzó la habitación.
La esposa del granjero besó la mano de Kenna. "Que la Virgen os bendiga y os proteja, mi señora. Que veas a los hijos de tus hijos".
Kenna sacó una moneda de su cinturón y la puso en la mano de la madre. Una oleada de emoción surgió en ella como una ola oceánica, profunda y poderosa. Su voz tembló al hablar. "No debes ponerte de pie, ¿me oyes? Tu trabajo ha sido duro. Tú y tu bebé necesitan tiempo para recuperarse".
Ante la mirada consternada de Emily, Kenna bajó la vista. Tenía las mangas remangadas hasta los codos. Su vestido de montar estaba manchado de sangre, sudor y quién sabe qué más. Tenía mechones de pelo sueltos, que se habían escapado de la trenza. Condujo a su prima al aire libre.
Al saludarlas, el marido se secó el sudor de la cara y movió a un niño pequeño de una cadera a otra. Otros dos niños, no mucho mayores, se agarraban a las piernas del hombre y miraban boquiabiertos a Kenna.
"¿Me ha dado un hijo?", preguntó.
Las manos de Kenna se cerraron en puños. "Así que oíste el llanto del niño. ¿No te importa preguntar si tu esposa vive o no?"
"¿Vive? Por favor, dígamelo, milady. ¿Vive mi mujer?"
"¿Quieres que viva?"
"Sí, claro. Sus pequeños la necesitan. Yo la necesito".
"Podría haber muerto ahí dentro". Kenna miró los campos que había más allá de la cabaña antes de volverse hacia él. "Vive hoy y vivirá mañana. Y vivirá para ver la cosecha si te aseguras de que descanse ahora. Su trabajo debe esperar, ¿comprendes? Se lo debes".
El hombre asintió. "Sí, milady".
Cuando la vecina salió cargada con las palanganas y los trapos, el granjero y los niños la empujaron y entraron.
Kenna inspiró profundamente. Dos vidas salvadas. Se sintió aliviada y miró al cielo azul durante un rato antes de volver a mirar a su prima. "No es exactamente el viaje tranquilo que pretendíamos. ¿Cierto, prima?"
"¡Qué bendición haber estado cerca!"
"¿Dónde están los hombres que tu padre envió para escoltarnos?"
"Mientras estabas dentro, pensé que estaríamos aquí un buen rato. Así que los puse a trabajar. Dos están cortando el árbol caído que vimos al borde del huerto. A otro lo envié al pueblo a buscar a la hermana del labrador".
"¿Y el que enviaste de vuelta al castillo?"
"Ahora pienso que debería volver a tiempo para el bautizo". Emily sonrió. "Me asombra que hayas podido arreglártelas".
"Hubo momentos en los que tuve mis dudas".
"¿Pero has hecho esto antes?"
"No sola. \Sólo he ayudado".
"¿Hay mucha demanda de comadronas en una comunidad de monjas?".
"Con la incursión de los ingleses hacia el sur, han aparecido más heridos a nuestras puertas. Muchos son campesinos. Como éste". Miró hacia la puerta. "Han estado luchando para evitar que saqueen e incendien sus aldeas, pero no pueden combatir contra todo un ejército. Así que vemos a mucha gente pobre que viene hacia el norte. No tienen otro sitio adonde ir. Y entre ellos, hay algunas mujeres con muchos hijos. Y otras que tienen experiencia como comadronas".
La mirada de Emily recorrió las colinas del sur. "Los ingleses se acercan cada vez más".
Kenna había presenciado demasiado sufrimiento en los últimos meses. Apartó la nube de pesimismo.
"Tengo que lavarme". Se miró el vestido. "Arruinado, creo".
"¿Qué más da? Ven conmigo".
Más allá de la cabaña y colina abajo, un arroyo serpenteaba entre una arboleda, ofreciendo protección contra cualquier mirada indiscreta.
"Nunca le dijiste al labrador si tenía un hijo o una hija".
"Tuvo un hijo. Pero esa noticia debería darla su mujer, no yo".
Kenna se agachó al borde del agua y su prima se encaramó a una roca cercana.
"Ayudar en ese nacimiento. Ver venir al mundo una nueva vida. ¿No te dan ganas de sostener a uno de los tuyos algún día?"
Kenna dejó de frotarse el dobladillo de la falda bajo el agua cristalina del arroyo. Se encontró con la mirada de Emily. Las dos habían sido más hermanas que primas mientras crecían. Pero habían perdido algo cuando Kenna se mudó al Priorato de Glosters hacía seis meses.
"Intento no pensar en ello".
"¿La idea de tener un hijo no cambia en nada tu opinión sobre el matrimonio?"
"No. El matrimonio es una condena. Una cadena perpetua".
"No todos los matrimonios".
Kenna recordó un tiempo no muy lejano en el que las dos hablaban soñadoramente de los hombres que entrarían en sus vidas y les robarían el corazón.
"¿Ya no crees en el amor?" preguntó Emily.
"¿Amor? Cupido nos mata a algunos con esas malditas flechas".
"No lo dices en serio". Emily sacudió la cabeza con incredulidad. "Toda mujer sueña con oír a un hombre profesarle su amor".
"Prefiero que un perro le ladre a un cuervo a que un hombre me jure que me quiere".
Emily se echó a reír. "Kenna MacKay, antes no eras tan porfiada con tus opiniones".
"No soy porfiada", respondió Kenna. "Pero es un tema que no me gusta".
"Recuerdas que me caso dentro de quince días".
"¿Por qué crees que acepté tu invitación y abandoné el priorato para estar aquí? Mi plan es llevarte lejos, lejos de las garras de tu padre y de este ridículo matrimonio concertado con sir Quentin Chamberpot".
"Chamberlain", corrigió Emily, deslizándose desde la roca y uniéndose a Kenna en la orilla del agua. "Y no todos los matrimonios concertados tienen por qué ser espantosos. Es cierto que es de las Lowlands y viudo, pero sir Quentin Chamberlain es bastante distinguido".
"¿Se distingue por la posibilidad de que aún le queden dos o tres dientes?" Kenna recogió agua y se la echó en la cara.
"Vamos, prima". Emily sonrió. "No es tan viejo".
"Eso no lo sabes. Ni siquiera te han permitido conocerlo, ¿verdad?"
Kenna sacudió lo que quedaba de su trenza y pasó los dedos por ella.
"No tuvimos tiempo de reunirnos. Los arreglos se hicieron cuando el Consejo Privado se reunió en Stirling en primavera. Pero hemos intercambiado cartas".
"¿Así que también sabe leer? ¡Menudo partido!"
Su prima se rió. Kenna se quitó los zapatos y los calcetines y metió los pies en el agua. Tenía grandes manchas en las mangas, el corpiño y la falda.
"Y supongo que te habrán dicho que tiene los músculos de Hércules y el atractivo de Adonis".
"Veamos. Sir Quentin no es demasiado alto, ni demasiado gordo, y en conjunto su aspecto no es desagradable".
"Por favor, para. Puede que me desmaye de envidia".
"Eres el diablo, prima", dijo Emily. "No tiene heredero. Es un miembro destacado del clan Dunbar. Puede proporcionarme una vida cómoda. Imagino que tendré una vida tranquila cuando le haya dado un hijo".
"¿Una vida pacífica? No tendrás paz viviendo en los Borders. No mientras el rey inglés siga insistiendo en que nuestra infanta reina María se case con su hijo". Se puso en pie, se levantó las faldas y dio otro paso hacia el río.
"Cuidado. La corriente es fuerte. Te arrastrará río abajo".
Kenna volvió la cabeza. "Haz caso a tus propias palabras, Emily", dijo suavemente. "No te dejes atrapar por este torrente al que te están empujando. No te cases con él. Ven conmigo. No le necesitas ni a él ni a este matrimonio".
"Sabes que no puedo. Nunca seré tan libre como tú. Tú y yo somos diferentes".
Emily se levantó y se sacudió las faldas. Estaban tan limpias y ordenadas como cuando habían salido del castillo de Craignock.
"Llevas las Highlands metidas en los huesos. Llevas la independencia de tu herencia MacKay en la sangre. Mi padre y su padre antes que él han sido políticos, no guerreros. Y yo soy hija única. Tengo que cumplir sus deseos".
"¿Y qué gana tu padre con esta unión? ¿Te ha canjeado por una caravana de oro y joyas de ese sodomita de las Lowlands?"
"Me han dicho que sir Quentin ha accedido a enviar una compañía de guerreros de Dunbar para ayudar a proteger nuestras tierras. Tropas inglesas han sido vistas a menos de dos días de camino hacia el sur".
"Un intercambio equitativo para conseguir protección para el clan. Eso no tiene sentido. Tu padre aún debería pedir una caravana de oro".
Emily hizo una pausa. "Me va a entregar con una dote considerable".
Kenna salió del agua. "¿Qué ofrece?"
"Una nave". Emily asintió lentamente. "Mi dote incluye un barco".
Miró con recelo a su prima. "¿De dónde sacó tu padre un barco?"
"No lo sé. Pero lo tienen escondido en un fiordo en algún lugar de la costa, según me han dicho".
Cuando Kenna se agachó para recoger sus zapatos, un movimiento junto a la línea de árboles llamó su atención. Pero no tuvo tiempo de gritar una advertencia cuando una capucha cayó sobre su cabeza y una gran mano le tapó la boca.
* * *
Una mesa de trabajo no era protección. Una fortaleza no era protección. Una legión de guerreros armados no era protección.
El abad se acurrucó en su asiento, feliz de ser olvidado mientras los dos hermanos Macpherson discutían al otro lado de la sala. Pero a cada pausa en la discusión, estaba seguro de que debían de ser capaces de oír los latidos de su pecho.
Si se le paraba el corazón, al menos no tendría que desempeñar su papel en el descabellado plan de los Highlanders. ¿Quién iba a decir cómo reaccionaría el laird MacDougall ante su implicación en esto, por forzada que fuera? Era muy posible que quemara la abadía hasta los cimientos.
El abad miró el tapiz de San Andrés que había en la pared y rezó una rápida oración por su salvación, fuera como fuera.
El hermano mayor, Alexander, se acercó a una ventana orientada al norte y miró hacia fuera. El hombre era alto, ancho y poderoso. El abad había visto una vez al león africano que tenían en la casa de fieras del castillo de Stirling, y Alexander Macpherson se movía con la misma gracia ágil que aquel rey de los animales. Y era igualmente aterrador. Tan bruscamente cortés como había sido hasta entonces, tenía los ojos acerados de un hombre que tomaría lo que quisiera. Y que Dios ayudara a cualquiera que se interpusiera en su camino.
"¿Dónde está?"
El más joven, James, era un palmo más alto y casi igual de musculoso. Con su pelo rojo oscuro y sus penetrantes ojos grises, la sangre real Stewart que corría por las venas de ambos hermanos era más pronunciada en él. Pero había un aura de mando en cada uno de los hombres que obligaba a los mortales menores a atenderlos con atención.
"Ya vienen. Dales tiempo".
"Debería haberlo hecho yo".
"Diarmad perdió el maldito barco", replicó James, uniéndose a su hermano junto a la ventana. "Es justo que sea él quien arrebate la hija de MacDougall".
Era evidente que aquellos hijos del gran laird Alec Macpherson no temían a nada, pero el viejo sacerdote no podía pretender estar cortado por el mismo patrón. Su abadía, encaramada en un acantilado rocoso, estaba a menos de medio día de camino al sur del castillo de los MacDougall, y los gruesos muros ya no proporcionaban la defensa que antaño. En esta era moderna de cañones y pólvora, la abadía se parecía más a una ciruela madura en un árbol, que invitaba al pillaje por parte de cualquier merodeador que pasara por allí.
"Tienes que admitir que es un buen plan", insistió James. "Diarmad toma a la muchacha y pedimos un rescate por ella para recuperar la nave. Fácil. Eficaz. Y el buen abad aquí presente ha consentido amablemente en actuar como nuestro intermediario. ¿No es así, abad?"
Sin confiar en su voz, el anciano asintió. Esos montañeses iban a hacer que lo mataran, pura y simplemente.
"Sigo diciendo que deberíamos haber navegado con una flota de nuestros barcos, asaltar el castillo de Craignock y estrangular a Graeme MacDougall hasta que nos dijera dónde ha escondido nuestro navío".
"Odias que te dejen fuera de la acción. ¿Verdad?", preguntó James.
El abad miró de un hermano a otro.
Llevaban aquí esperando todo el día, y era probable que estuvieran toda la noche si el capitán de los Macpherson y sus hombres no tenían la oportunidad de llevarse a la hija del laird. Al abad le entraron sudores fríos sólo de pensarlo. Secuestrar a Emily MacDougall del mismísimo castillo de Craignock. ¡Que los santos nos protejan!
Alexander fulminó a su hermano con la mirada. "Tienes toda la razón, no me gusta estar aquí sentado con el trasero al aire. Ese lenguaraz de MacDougall se ha llevado nuestro barco, ¡por Dios! Lo quiero de vuelta".
"Y lo estamos recuperando".
"No se trata de eso. Nuestros barcos dominan los mares occidentales. ¿Cuándo hemos perdido alguno? Jamás. ¡Eso es cuándo!"
El abad miró a ciegas la carta de las tierras de la abadía que tenía sobre la mesa. Desde los tiempos del mismísimo Bruce, el clan Macpherson había sido el terror de los mares occidentales, desde las Orcadas hasta Penzance. Se contaba la disparatada historia de que su padre, junto con su amigo Colin Campbell, habían asaltado en un solo día un arsenal inglés en Carlisle, habían navegado hasta el puerto de Belfast, donde obligaron al Lord Mayor a darles de cenar, y luego habían hecho la travesía de vuelta a Glasgow a tiempo para cenar con el arzobispo.
Pero Alexander tenía razón. Cuando se corrió la voz de que les habían robado el barco, el honor de los Macpherson sufrió un duro golpe. Y estaba claro que este guerrero de las Highlands pretendía recuperar tanto el barco como la feroz reputación de su clan.
James no se daba por vencido. "Sabes que mientras los ingleses martillean los Borders, el Regente ha prohibido que los clanes luchemos entre nosotros. No podemos derramar sangre yendo tras el barco. ¿No es cierto, abad?"
El abad se aclaró la garganta. "Es cierto, mi señor. Pero, por favor, no me metan más en esto de lo que ya estoy. Si los MacDougall creen que los estoy ayudando voluntariamente, mi cabeza estará adornando una pica en el muro de Craignock antes de que cambie la marea".
"Bueno", resopló Alexander, volviendo sus duros ojos azules hacia el abad. "Sería la primera vez que el viejo cabrón hace algo remotamente decisivo en los últimos veinte años, un hecho que hace aún más molesta la toma de nuestra nave".
Cuando el hermano mayor volvió a darle la espalda, el abad se hundió en su silla. Sus viejos huesos estaban cansados, y el estrés no lo estaba rejuveneciendo. No debería estar haciendo esto. Debería estar revisando los informes de las granjas de la abadía, contabilizando el último recuento de ovejas y cabras, y planeando su viaje anual de caza a Falkland.
Esto no iba a salir bien. La muchacha MacDougall iba a casarse en menos de quince días. Él mismo iba a celebrar la ceremonia. El novio llegaría en cualquier momento. Si el plan funcionaba y se evitaba de algún modo la guerra de clanes, aún habría un infierno que pagar. Y el abad tenía una idea aterradora de quién lo pagaría.
Los gritos procedentes del patio llamaron la atención de los tres hombres, y el abad se arrastró fuera de su silla y siguió a los demás hasta el Gran Salón de la abadía.
Momentos después, la puerta se abrió de golpe y entró el capitán de los Macpherson. Colgada sobre su hombro, una mujer descalza se retorcía y pataleaba, a pesar de las cuerdas que la ataban. La capucha y la mordaza hacían poco por detener los violentos sonidos que salían de su boca.
Detrás de él entró otro guerrero, conduciendo a una prisionera mucho más dócil.
"¿Dos mujeres?", preguntó Alexander. "¿Por qué dos?"
Diarmad arrojó sin miramientos su retorcida carga sobre el suelo de piedra y miró a los dos hermanos. "Ésta no es una mujer. Es una diablesa".
"Ya lo veo".
"Estaban juntas. No sabíamos cuál era la chica MacDougall".
James se acercó a los dos premios. "Bueno, parece que nuestra posición negociadora ha mejorado un poquito. Veamos qué tenemos aquí".
Cuando le quitó la capucha a la más tranquila de las dos, el pelo rubio le caía sobre los hombros bien formados y ojos parecidos a los de una cierva le parpadearon.
"Bueno", refunfuñó Alexander. "Al menos, tienes a Emily".
"Sí", dijo James en un tono extraño. "Y me parece que se ha convertido en una chica muy guapa".
"¿Qué hay de ésta, mi señor?" Diarmad sacudió la cabeza hacia la otra mujer, que por primera vez dejó de luchar.
Alexander se agachó junto a ella y le desató la mordaza. Al abad le llamó la atención que el montañés la tratara con más dulzura de la que hubiera esperado.
"Cuidado", advirtió Diarmad. "Te morderá en cuanto te mire. Me ha dejado marcas de garras en los brazos".
De pie, Alexander le quitó la capucha. Su largo cabello castaño se desparramaba en ondas.
"Maldición", murmuró.
Unos ojos azul-violeta le miraron con una incredulidad que rápidamente dio paso a una fría furia.
"¡Enfermizo huevo de paloma de sangre blanca!", le espetó.
Alexander echó un vistazo a James y luego miró fijamente a Diarmad. "Yo te diré qué hacer con ella".
"Espera, Alexander...", empezó su hermano.
"Puedes llevar a mi mujer a lo alto de esta torre y arrojarla al mar".
CapítuloDos
"No suspiréis más, señoras, no suspiréis más,
Los hombres han sido siempre engañadores.
Un pie en el mar y otro en la orilla,
A una cosa constante nunca".
Obviamente, los pecados de Kenna pesaban más que cualquier buena acción que hubiera realizado en esta vida. Estaba claro que se había saltado el purgatorio y había caído directamente en el infierno.
Era su peor pesadilla hecha realidad. Nunca imaginó que su camino volvería a cruzarse con el de Alexander Macpherson.
Al menos, no estando hecha un desastre.
En sus sueños, ella vestía una armadura dorada y empuñaba una espada de fuego, y Alexander era el que estaba hecho trapos, arrastrándose por el suelo.
"¿Arrojarme al mar? Le cortaré la mano a cualquier hombre antes de que me ponga un dedo encima. Sobre todo, la tuya, canalla".
Alexander se agachó ante ella. Sus profundos ojos azules eran tan llamativos como ella los recordaba. Sus largas pestañas y su rostro cincelado le recordaban por qué las mujeres hacían el ridículo en su presencia. Su pelo rubio oscuro estaba más largo. Atado por detrás, le llegaba por debajo de los hombros. La mandíbula cuadrada estaba cubierta por un mechón de barba.
Había en él una picardía, una insolencia que había contenido las pocas veces que se habían visto antes. Ahora ni siquiera lo intentaba. La inspeccionó lenta y minuciosamente, empezando por la salvaje masa de rizos que le caían sueltos alrededor de la cara y terminando, una eternidad después, en sus pies descalzos. No pudo evitar notar que su mirada pasaba rápidamente por el estado de su vestido, pero se detenía demasiado tiempo en su boca y sus pechos.
Kenna no pudo controlar el rubor. La hizo sentir como si estuviera allí sentada sin una puntada de ropa.
"¿Y cómo vas a cortar algo, esposa? ¿Con ese puñal de lengua que tienes en la boca?"
Kenna intentó darle una patada. Con la agilidad de un gato, él esquivó el ataque. Tenía un puñal metido en el cinturón, pero era imposible alcanzarlo con las cuerdas que la confinaban. Se puso en pie.
"Libérame las manos, cobarde, si es que eres hombre. Cosa que dudo".
"¿En qué estabas pensando al traer aquí a esta arpía?", ladró Alexander a sus hombres. "La vieron en mi boda. Sabían cómo era".
"La tomamos por detrás, mi señor. Y no teníamos ni idea de que estaría allí".
"Ahora ya lo saben. Llévenla de vuelta".
Kenna dirigió una mirada feroz a los que las habían secuestrado. Los hombres les daban espacio. "Ya lo habéis oído. Llévanos de vuelta".
"¡Quieres callarte, mujer!" ordenó Alexander. "Nadie te habla".
No erró su puntería, y su pie hizo contacto con la bota de él. Un dolor atroz le recorrió la pierna. Se apoyó en un pilar de piedra, esperando a que amainara la agonía. El golpe no pareció afectarlo. Miró a su prima. Emily seguía atada. Intentó acercarse a Kenna, pero James Macpherson la retuvo.
"Envíala con el abad", continuó el hermano mayor. "Dile al maldito MacDougall que es una señal de nuestra buena fe en la negociación".
"¿Negociación?", le preguntó Kenna. "¿Sigues intentando buscarte un marido, Alexander?"
"Mantenla atada. Y vuelve a ponerle la mordaza y la capucha. No quisiera tentar a nadie con ahogarla antes de llegar al castillo de Craignock".
"Te he hecho una pregunta, pedazo de imbécil".
La mirada azul giró hacia ella.
"Uno pensaría que la disposición y el carácter de alguien que vive con monjas durante seis meses podrían haber mejorado un poquito. Que algo de su santidad se te podría haber pegado".
"¿Te atreves a hablarme de carácter?"
"Que una mujer que vive con todas esas personas religiosas podría haberse convertido en una persona mejor. Pero tú no. Sólo Kenna MacKay podría acabar pareciendo más maleducada que antes. ¿Y por qué no me sorprende?"
"Porque eres idiota", replicó ella, enderezándose. "Lo único que necesitaba mejorar era aprender a rebajarme a conversar contigo, un maleducado roba-gallinas tan engreído que se hace llamar mi marido".
"Así que reconoces que tienes marido. Eso es nuevo".
"Tuve uno durante unas breves horas".
"Aún tienes marido", dijo furioso, elevándose sobre ella.
Ella lo miró con odio. "No, nuestro matrimonio ha sido anulado".
"No, no lo ha sido. Estamos esperando a que se reúna el tribunal eclesiástico. Y puesto que fui yo quien solicitó la anulación, debería saber cuándo se dictará la decisión".
"Eso es sólo un tecnicismo. He establecido mi hogar en el priorato".
"Quieres decir que te has escapado a ese maldito priorato".
"No fue una huida".
"Llámalo como quieras", interrumpió. "Escapaste en la noche como una ladrona. Rompiste tu voto matrimonial y desapareciste, sin preocuparte por nadie a quien dejaras atrás".
La ira cortante de sus ojos hizo que Kenna se estremeciera. Era bastante más alto que ella, peligroso. Pero nunca lo había temido. No iba a empezar a hacerlo ahora. Se mantuvo firme, negándose a retroceder.
"¿Así que quieres hablar de votos matrimoniales? Fuiste a la cama de una moza en nuestra noche de bodas. ¿Romper los votos matrimoniales? Los hiciste añicos".
"Fue un malentendido. Una travesura organizada por mi hermano Colin".
"No me interesa oír esto", se enfadó. "No me importa cómo llegaste allí ni cuánto tardaste en darte cuenta de dónde estabas. Y no digas que estabas borracho. No te importaba nada en qué cama te metías, igual que no te importaba nada con quién te ibas a casar".
"Se firmaron los contratos".
"Entre tú y mi padre".
"No recuerdo que nadie te arrastrara encadenada hasta la iglesia".
"Ya basta, vosotros dos", ordenó James Macpherson, interponiéndose entre ellos. Pasó la mirada de uno a otro.
Kenna se sintió abrasada por el calor de la mirada de Alexander por encima del hombro de su hermano, e hizo todo lo posible por devolverle la mirada. Abrió la boca para decir algo más y luego la cerró de golpe.
"No es el momento ni el lugar para que vuelvan a hablar del rosado pasado de ustedes”, dijo James con severidad.
Kenna se mordió las palabras de rabia no pronunciadas, palabras reprimidas en su interior durante los últimos seis meses. Volviéndoles la espalda, miró más allá de la hilera de mesas de caballete, hacia la gran cruz de piedra tallada en la pared.
"Desata las cuerdas", siseó en voz baja.
Unos pasos se acercaron. Un cuchillo cortó las cuerdas. Ella no sabía si era Alexander o James. Las cuerdas cayeron al suelo junto a sus pies descalzos. Se frotó los brazos y miró el vestido manchado, rasgado en algunas partes por la lucha que había librado cuando las llevaron. El temerario desprecio de los Macpherson por el peligro superaba hoy incluso su reputación. Eran piratas y corsarios, pero Kenna sabía que no harían daño a una mujer. Emily estaría a salvo hasta que tomaran medidas para liberarla. Pero necesitaba salir de allí.
Negociación. Cautivos. Dotes extravagantes. La conversación que había mantenido con Emily al principio del día rellenó las lagunas de lo que había oído hacía unos momentos. Kenna comprendió por qué se las habían llevado. El laird MacDougall había sido lo bastante tonto como para pensar que podía tomar un barco Macpherson y convertirlo en parte de la dote de su hija. Pero aquello no tenía ninguna lógica. Kenna se preguntó si Graeme MacDougall lo habría consultado con su padre. Al menos hasta que se concediera la anulación, su matrimonio con Alexander convertía a los clanes MacKay y Macpherson en aliados, y eso también hacía a los MacDougall parientes lejanos.
Enfrentándose de nuevo a los demás, encontró a James cortando las cuerdas de los brazos de Emily. Alexander se cernía sobre el abad, escuchando lo que estuviera susurrando, pero su mirada permanecía fija en ella.
"Envíame de vuelta con el abad", le dijo. "Estoy lista para partir".
La compostura que Emily había mantenido desapareció. "¡No! Por favor. No puedes dejarme aquí". Corrió al lado de Kenna. "Por favor, tienes que quedarte conmigo".
Kenna abrazó a su prima, preocupada al comprobar que temblaba como una hoja.
"Abad", dijo James. "Necesitamos un lugar donde retener a las dos mujeres hasta que tomemos una decisión".
Kenna lanzó un vistazo a Alexander, que miraba con el ceño fruncido a su hermano. El abad señaló a un novicio que revoloteaba entre las sombras junto a la puerta.
"Tú, muchacho, enséñales a subir a la cámara de la torre, encima de la mía".
"Diarmad, ve con ellas", ordenó James. "Asegúrate de que las dos damas estén a salvo y bien instaladas mientras ultimamos nuestros preparativos aquí. Y abad, ¿puedes enviar a una monja con una capa, un vestido y zapatos que puedan servirle a Lady Kenna?"
Político nato y pacificador, James Macpherson había desempeñado al parecer un papel activo en la finalización de los preparativos de su matrimonio con Alexander.
"No causarás problemas mientras estés aquí", advirtió Alexander, sus afiladas palabras dirigidas sólo a ella.
Una docena de réplicas ardían en su lengua, pero optó por el silencio y condujo a Emily tras el joven monje. Diarmad la siguió a una distancia vigilante.
Kenna se sintió aliviada al marcharse. No podía soportar más el escrutinio de Alexander. Él la perturbaba, y no sólo encendiendo su temperamento. Era su marido. No lo había olvidado. Ni por un instante. Cuando se trataba de Alexander Macpherson, siempre se sentía como una jovencita atrapada en su primer arrebato de enamoramiento.
Antes de su boda, había perdido demasiado tiempo preocupándose por el tipo de esposa que sería. Carecía de las habilidades de la legión de mozas que él había cortejado y acostado infamemente. Y no tenía los refinados modales de las doncellas de la corte que lo habían perseguido durante años. Tras la muerte de su madre, había sido criada por los hombres de MacKay. Sabía cazar y montar a caballo y utilizar la lanza, el puñal y la espada corta, pero nunca se preocupó por adquirir los modales cortesanos de las jóvenes nobles.
No era una pareja adecuada para Alexander Macpherson. Había intentado convencer a su padre de que rompiera el contrato. Pero sus hirientes palabras, aún frescas en su mente, sólo afirmaban lo que ella ya sabía:
Eres tan imperfecta en tus modales. Tan carente incluso de los conocimientos básicos necesarios para ser la esposa del próximo laird Macpherson. Y, sin embargo, la fortuna ha sonreído de algún modo a nuestro clan al aceptar pasar por alto tus defectos y aceptarte como esposa. Ahora, para variar, cumplirás con tu deber y dejarás de quejarte.
Y mientras ella salía de su despacho, él la había hostigado:
Si enturbias esta oportunidad, muchacha, ya no tendrás un hogar en el castillo de Varrich. Ya no serás bienvenida en el Clan MacKay.
Así Así que Kenna tomó su decisión antes de hacer el voto matrimonial.
Huiría porque ya no tenía padre. Huiría porque ya no tenía clan. Se negaba a ser un peón en el juego de Magnus MacKay. Así que huyó.
Emily se aferró a su brazo y siguió llorando suavemente durante todo el camino hasta las escaleras de la torre.
La habitación era pequeña. El escaso mobiliario incluía un lecho angosto y algunas mantas, un taburete de tres patas y una mesa. Kenna esperó a oír el pestillo al otro lado de la puerta antes de mirar las dos ventanas. Tres pisos más arriba, una daba al patio. La otra al mar.
"No puedo quedarme aquí. Tengo que alejarme de él".
"Por favor, no podéis dejarme aquí sola con ellos", suplicó Emily. "No podemos permitir que nos separen".
"Pero puedo volver con el abad y arreglar tu libertad para mañana".
"Eso es impensable, Kenna. Mi reputación quedará destruida si me dejas sola en sus garras".
"Escucha, nunca admitiría esto ante ese pícaro del Gran Salón, pero los Macpherson no son unos rufianes villanos. Son un clan tan respetable como cualquiera que encuentres en las Highlands, y sólo están haciendo esto para reclamar lo que les fue arrebatado".
"¿Los estás defendiendo? ¡Nos han secuestrado!"
"No los estoy defendiendo. Pero tampoco puedo ignorar que les robaron el barco. ¿Sabías que un barco Macpherson formaba parte de tu dote?"
"¿Cómo iba a saberlo? Nadie me incluyó en las discusiones sobre el matrimonio. Nadie me dijo de dónde venía exactamente. Todo lo que sé me ha llegado como rumor".
"¡Tan típico de nuestros padres!"
"Pero debemos permanecer juntas. Ya lo ves", insistió Emily. "Puede que James y Alexander no sean villanos, pero tampoco son santos. Las dos lo sabemos. Los demás también lo saben. Cuando empiecen los cuchicheos, mi reputación quedará arruinada".
Kenna miró por la habitación. No quería pensar que era de su marido de quien hablaba Emily, pero sabía que era la verdad.
"Sir Quentin me daría la espalda sin pensárselo dos veces si se enterara de que me he quedado sola con estos montañeses. Mi familia necesita que se celebre este matrimonio, Kenna. Debes esperar conmigo".
Kenna sacó el puñal de su cinturón y se acercó a la ventana.
"¿Qué haces?"
"Tengo un plan diferente".
* * *
Su hermano hablaba, pero Alexander no escuchaba.
Aún la deseaba.
Desde la debacle de la boda del invierno pasado, cada vez que pensaba en Kenna se le revolvían tanto las vísceras que no sabía qué hacer. Verla hoy no ayudaba en absoluto.
La unión parecía perfecta. La alianza ampliaba la influencia del poderoso clan Macpherson, añadiendo el control de las rutas marítimas del North Minch, y los MacKay obtenían protección frente a los ataques de clanes vecinos mientras los hijos gemelos de Magnus MacKay crecían y alcanzaban la mayoría de edad.
¿Y qué si era un matrimonio concertado?, pensó. Él cumplía con su deber como hijo mayor y futuro laird de los Macpherson, y ella tenía una responsabilidad con su clan. Y había habido chispas entre ellos desde el primer encuentro. Él lo había sentido, y estaba seguro de que ella también.
Y no eran sólo sus ojos llamativos, su boca sensual o su piel impecable lo que había captado su atención. Alexander había conocido a muchas beldades en sus veintisiete años. Pero ella tenía una intensidad imposible de ocultar. Una pasión que se manifestaba sin importar cuán formales fueran sus encuentros. Corrían rumores sobre su audacia y su temperamento. Cada vez que se reunían, las mujeres MacKay la escoltaban y le indicaban qué decir, adónde ir y cómo comportarse. Pero era imposible ocultar el espíritu indómito que brillaba en aquellos mágicos ojos azul violáceo.
Sólo la había besado una vez, en la escalinata de la iglesia tras su boda. Pero la oleada de conciencia que lo invadió, haciendo que su corazón se acelerara, le había dicho todo lo que necesitaba saber. O eso creía él.
Y entonces llegó la maldita broma. Gracias a su hermano menor, Colin, había acabado en la cama con la amante de un embajador francés. Hasta el día de hoy estaba seguro de que no había pasado nada entre ellos. Bastante seguro.
Estaba medio desnudo junto a la mujer, profundamente dormido, cuando irrumpieron los criados de los MacKay. La noticia se difundió rápidamente. Alexander estaba avergonzado. Colin había confesado. Siguieron las disculpas. Los MacKay sabían que era una broma. Todo el mundo lo sabía. Todos menos Kenna.
Eso era porque ya se había ido.
Mil pensamientos contradictorios seguían ardiendo en el cerebro de Alexander. Estaba dispuesto a ir tras ella, encontrarla y traerla de vuelta. Pero entonces había descubierto la verdad sobre su marcha. Kenna había huido antes de la vergonzosa broma. Supo que ella había planeado su huida incluso antes de la boda.
"¿Has oído una sola palabra de lo que he dicho?"
Alexander se volvió bruscamente. Todos los demás habían abandonado el Gran Salón. "El abad y Diarmad llevarán a Kenna y nuestros términos al castillo de Craignock. Mañana recuperaremos nuestro barco en Oban".
"Sabía que no estabas escuchando. Kenna se queda aquí".
"Ella va".
"No es momento de ser porfiados. Aunque los MacDougall empezaron todo esto, tenemos que ser sensibles a la posición de Emily".
"Llevaremos con nosotros a un par de monjas para que den fe de que su virtud está intacta".
"No necesitamos monjas. Kenna es pariente de sangre de los MacDougall. Su palabra de que Emily estuvo a salvo pesará más que un convento lleno de monjas".
Durante meses, Alexander había luchado contra la locura de estar casado con una novia fugitiva. Al principio, quiso poder olvidarla, pero se no logró hacerlo. Cuando descubrió dónde estaba, casi se volvió loco pensando en lo que debía hacer. Una parte de él quería cabalgar hasta el Priorato de Glosters y arrastrarla de vuelta al castillo de Benmore, y otra parte quería quemar el priorato con ella dentro.
"Ella va. El plan siempre fue secuestrar a la hija de MacDougall. Eso es todo".
"Se llama Emily", replicó James. "Y los planes cambian. Ahora que tenemos a Kenna, tenemos que mantenerlas juntas".
Kenna. Alexander no podía borrar la imagen de ella de pie, descalza, con el pelo desordenado y la ropa desarreglada. Lo excitaba de todas las formas imaginables. Pero en aquel momento, la idea de sus largas y cremosas piernas enredadas con las suyas en una cama le aceleraba el corazón, enviando un ardiente deseo a partes de él que deberían permanecer neutrales. Era inútil. La deseaba, y era su esposa.
Su mujer. Ahora sólo podía pensar en que era suya. Que debía ser suya. La frustración brotó de su interior. No se la llevaría contra su voluntad. No aplastaría su espíritu, pero permitir que se quedara en la abadía —que se quedara en la abadía con él— no era una opción. Era como un halcón, indomable. Tendría que acudir a él por su propia voluntad. Era la única manera, aunque lo matara. Pero ella lo odiaba. Las contradicciones lo desgarraban.
"Esto es un error, hermano", gruñó. "Sabes mejor que nadie cómo están las cosas entre nosotros".
"Eso fue hace seis meses. Ahora es diferente".
"Nada ha cambiado. No quiere estar cerca de mí. Ni cerca de ninguno de nosotros", se enfadó Alexander. "Sabes lo que pasó cuando le envié aquella maldita carta explicándole las cosas. Le conté todo. Le dije lo que sentía por ella, ¡por Dios! ¿Y cuál fue su respuesta?"
Su hermano no dijo nada.
"La quemó delante del mensajero y devolvió las cenizas, diciendo que no quería volver a oír el apellido Macpherson".
"Quizá sus sentimientos hayan cambiado".
"¿Te parece?"
"Bueno, acepto la posibilidad de que Kenna y tú se maten el uno al otro en los próximos uno o dos días. Pero es un riesgo que estoy dispuesto a correr. No me interesa iniciar una guerra de clanes porque hayamos dañado la reputación de una mujer virtuosa".
"Se han llevado nuestro maldito barco".
"Cierto", respondió James. "Y vamos a recuperarlo, utilizando la negociación".
"Por todos los diablos, James, ¿por qué tienes que ser siempre tan político?"
"Porque en este negocio tenemos que usar tanto el cerebro como la fuerza. La razón es lo que hace falta aquí".
La atención de Alexander fue atraída hacia la base de la escalera, donde una monja se movía entre las sombras y se dirigía a toda prisa hacia la puerta del Gran Salón.
"Entonces será mejor que dirijas tu razón en esa dirección, hermanito, porque ahí va Emily". Señaló. "Y mientras tú lo haces, yo subiré con mis músculos a la habitación de la torre y me aseguraré de que mi problemática esposa no haya asesinado a una vieja monja".
* * *
Roxburghshire, Escocia
El aire crepuscular estaba cargado de olor a batalla y sangre. Los cadáveres se veían por todo el paisaje grisáceo. En el centro de todo, el castillo se alzaba junto al río como una bestia melancólica. La alta puerta estaba bien abierta de par en par ante los horrores que la rodeaban. Y en el vientre de la fortaleza, las oscuras mazmorras estaban abarrotadas de docenas de desdichados.
Sir Ralph Evers avanzaba por el suelo ensangrentado. Los escoceses heridos clamaban piedad, rogando una muerte rápida, una estocada directa al corazón.
Antes de abrirse camino en los Borders escoceses, había sido gobernador de Berwick-upon-Tweed, comandante en el Norte, alcaide de la Marcha Oriental y alto sheriff de Durham. Pero ninguno de esos títulos se comparaba con lo que estaba por venir.
En nombre del rey Enrique, era el Azote de los Borders, de mar a mar. Tomaba todas las ciudades y granjas. Destruía todas las torres y mansiones. Hacía sangrar a todos los escoceses que se cruzaban en su camino. Y sangraban, porque no tenía tiempo para prisioneros. A menos, claro, que pudieran pagar el rescate que exigía el rey.
Más que en la riqueza, más que en los títulos, más que en la gratitud de su rey, creía en el poder... y en el miedo. Eran las únicas cosas “reales” en el mundo. En su mundo.
Y lo veía en los ojos de todos los campesinos y lairds mezquinos que se arrodillaban ante él, suplicantes.
Unos jinetes aparecieron junto al río. Donald Maxwell, con sus agudos ojos de halcón, lo divisó y condujo a su banda de asesinos renegados de las Lowlands colina arriba, hasta donde Evers esperaba. Un anciano, con el pelo blanco enmarañado y ensangrentado, avanzaba tras ellos, tambaleándose al final de un largo ronzal.
"Sir Ralph", dijo, desmontando y tirando del viejo como si fuera un perro callejero. "Tengo un premio para ti".
Evers asintió, pero no dijo nada.
"A éste lo llaman Cairns, y dicen en la aldea que el viejo bastardo posee grandes conocimientos de las artes oscuras. Que incluso conoce los secretos de los muertos".
Evers miró al hombre con poco interés. Esos escoceses ignorantes… En cada aldea que saqueaban había una bruja o un mago. Tontos. Aldeanos asustados que soltaban disparates para ganar una hora más de vida. Incluso su entretenimiento se estaba volviendo rancio.
"Bueno, viejo", preguntó. "¿Hay algo de verdad en lo que dicen?"
Cairns no respondió, pero sus ojos inquietos recorrieron el campo de cadáveres que lo rodeaba.
Maxwell lo golpeó en la cara, tirándolo al suelo. "Hablarás cuando su señoría se dirija a ti".
El anciano, de rodillas, observaba cómo la sangre de su boca se mezclaba con la tierra negra. Sólo alzó la vista una vez hacia Evers, pero no dijo nada. Aun así, su rostro enjuto, cerrado y vigilante, revelaba secretos.
Los ojos de Sir Ralph se entrecerraron. No sabía nada de hechicería ni de magia. Pero sí sabía de fuerza, de control y de poder. Y esas cosas, Cairns las tenía… por ahora.
"Llévalo con Redcap Sly", le ordenó a Maxwell. Su maestro de la tortura. Un verdadero artista.
Lo que fuera que Cairns tuviera o supiera, sería de Evers antes de que volviera a salir el lúgubre sol escocés.
CapítuloTres
"Si tuviera boca, mordería;
si tuviera mi libertad, haría lo que quisiera:
mientras tanto, déjame ser lo que soy,
y no busques alterarme".
"Perdóneme, hermana. Normalmente, nunca levantaría la mano contra ningún miembro de la Iglesia, pero la naturaleza desesperada de nuestra situación aquí exige una acción drástica."
La mujer de cabellos grises, despojada de su hábito, velo y cofia, estaba sentada en un rincón, atada y amordazada, completamente infeliz. Su mirada furiosa le dijo a Kenna que en aquel momento no había perdón en su viejo corazón, fuera cual fuese el motivo.
"¿Dónde estás, prima?" Kenna miró hacia el patio. Había dado su palabra de que no bajaría por el muro de la torre hasta que viera a Emily fuera del edificio y corriendo hacia las puertas.
Habían cortado en tiras todas las mantas y trapos de la cámara y los habían atado en un solo tramo de cuerda. Incluso habían destrozado el jergón y utilizado los cordeles que sostenían la paja. La ropa que la monja había subido para ella también había sido cortada y añadida al conjunto de retazos que usaría para escapar de la torre.
Ignorando la mirada feroz de la mujer, Kenna probó la resistencia de los nudos.
"Por fin." Sonrió al ver a su prima en el patio. Emily se detuvo un instante para mirar hacia la torre antes de apresurarse hacia las puertas.
"Le estoy eternamente agradecida por la ropa y los zapatos, hermana. Haré lo necesario para reponerlos."
La monja sacudió la cabeza con vehemencia. Kenna se acercó a la ventana que daba al mar y abrió el postigo. El sol descendía con rapidez hacia el horizonte, y una brisa fresca silbaba al pasar.
"No se preocupe por mí. Ya de jovencita escalaba alturas mayores que esta." Normalmente utilizando una cuerda decente, añadió para sí misma, pero eso no iba a detenerla ahora.
De niña, Kenna siempre había disfrutado de todas las aventuras que se le presentaban. Tras la muerte de su madre, había quedado prácticamente libre y salvaje. Su padre tenía otros hijos y los asuntos del clan que atender. Con apenas doce años, Kenna tenía mucho en qué ocupar su tiempo. Y casi siempre se trataba de cosas peligrosas.
Miró hacia el ancho saliente en la base del muro de la torre. Más allá, un acantilado alto caía abruptamente hacia un mar azul grisáceo.
"Esto aguantará mi peso. No lo pienses más." La afirmación era más para ella que para la monja.
Un extremo de la cuerda estaba atado al armazón de la cama, que había empujado hasta la ventana.
Las quejas amortiguadas de su cautiva se volvieron más alarmantes cuando Kenna dejó caer el cabo enrollado por la ventana. No alcanzaba la cornisa, pero la distancia restante parecía manejable. Lanzó una última mirada a la monja.
"Deséame lo mejor."
Kenna salió, y la cama se movió. Ya en el exterior, casi perdió el agarre al dejar caer un pie, y se detuvo bruscamente, golpeándose con fuerza contra el muro de piedra de la torre.
"Puedo hacerlo", susurró, aferrándose con fuerza. Los zapatos eran demasiado grandes, y uno se le resbaló. Se quitó el otro de una patada y comenzó a bajar. El descenso fue lento. El viento la empujaba contra la piedra áspera. Los trapos anudados y la cuerda le quemaban las manos. A medida que bajaba, el saliente entre la torre y el acantilado parecía reducirse a la mitad. Sus piernas se enredaron en la cuerda improvisada. Kenna descendía serpenteando, concentrada en el siguiente punto de apoyo y conteniendo todo asomo de miedo.
Su plan había sido improvisado. Se reuniría con Emily fuera de las murallas y, una vez fuera de los dominios de la abadía, buscarían refugio para pasar la noche y avisarían al castillo al día siguiente. Todo aquello era territorio MacDougall. Estaba segura de que cualquier campesino las ayudaría. Y lejos de Alexander, Kenna podría pensar con claridad.