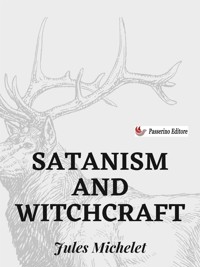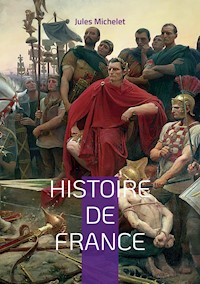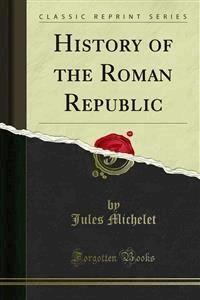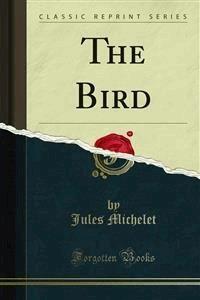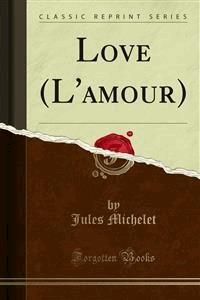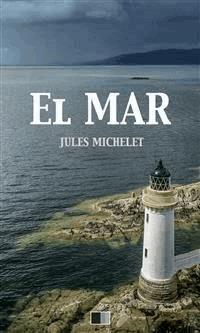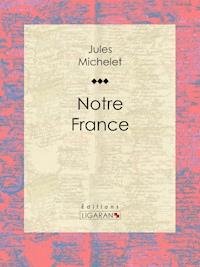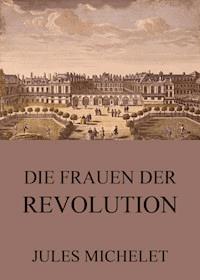7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El pueblo, escribe el autor, dotado de un alma y un instinto inalienables, no puede ser abarcado por las estadísticas ni por los economistas, ni suplantado por los políticos. Tampoco los escritores románticos supieron dar cuenta del espíritu del pueblo francés. Ese papel está reservado al historiador que conoce el espíritu de sacrificio, el heroísmo, la capacidad de acción, el sentido común y otras virtudes de los obreros y campesinos, que Michelet consideraba atributos soberanos, superiores a cualquier otro adquirido por medio de la cultura, y sobre las que discurre en este clásico publicado originalmente en 1846 que ahora se integra a la colección Conmemorativa del FCE.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
El pueblo
Jules Michelet
Traducción de Odile Guilpain
Primera edición, 1846
La primera edición del FCE fue publicada en 1991
Edición conmemorativa 70 Aniversario, 2005
Primera edición electrónica, 2010
Título original: Le peuple
D. R. © 2005, Fondo de Cultura Económica
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F.
Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected]
Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-0470-5
Hecho en México - Made in Mexico
A Edgar Quinet
Este libro es más que un libro: es yo mismo. Por eso os pertenece.
Es yo y es vos, amigo mío; me atrevo a decirlo. Lo habéis observado con razón: nuestros pensamientos, comunicándonoslos o no, concuerdan siempre. Vivimos de un mismo corazón… ¡Bella armonía que podría sorprender! ¿Pero acaso no es natural? Toda la diversidad de nuestros trabajos germinó desde una misma raíz viva: el sentimiento de la Francia y la idea de la Patria. Recibid pues este libro del Pueblo porque él es vos y él es yo. Por vuestros orígenes militares y por el mío, obrero industrial, representamos, no menos que otros quizá, las dos caras modernas del pueblo, y su reciente advenimiento.
Este libro surge de mí mismo, de mi vida, de mi corazón. Ha salido de mi experiencia, mucho más que de mi estudio. Lo extraje de mi observación, de mis relaciones de amistad y de vecindad. Lo fui recogiendo en los caminos. El azar se complace en servir al que persigue tenazmente un solo pensamiento. En fin, lo encontré sobre todo en los recuerdos de mi juventud. Para conocer la vida del pueblo, sus trabajos, sus sufrimientos, me bastaba con interrogar mis recuerdos.
Puesto que yo también, amigo mío, he trabajado con mis manos, el verdadero nombre del hombre moderno, el de trabajador, me corresponde en más de un sentido. Antes de hacer libros los compuse materialmente: ensamblé letras antes de ensamblar ideas; no ignoro las tristezas del taller, el tedio de las largas horas…
¡Triste época! Eran los últimos años del Imperio; todo parecía hundirse para mí: la familia, la fortuna y la patria.
Lo mejor que tengo se lo debo, sin duda alguna, a esas pruebas; lo poco que vale el hombre y el historiador que soy es preciso atribuírselo a ellas. De ello he guardado, sobre todo, un sentido profundo de lo que es el pueblo, y un conocimiento del tesoro que posee: la virtud del sacrificio, el suave recuerdo de aquellas almas de oro que conocí en las más humildes condiciones.
A nadie debe extrañar que conociendo como nadie los antecedentes históricos de este pueblo, y habiendo además compartido su vida, sienta yo una necesidad imperiosa de veracidad cuando se me habla de él. Cuando los adelantos de mi Historia me condujeron a ocuparme de cuestiones actuales, y a echar una mirada a los libros en que eran debatidas, confieso que me sorprendió descubrir que casi todos contradecían mis recuerdos. Entonces cerré los libros y retorné al pueblo hasta donde me fue posible: el escritor solitario se volvió a zambullir en la multitud, escuchó de ella los ruidos, tomó nota de sus voces… Ciertamente era el mismo pueblo; los cambios sólo eran externos; mi memoria no me engañaba… Fui a consultar a los hombres, a escucharlos hablar de su propia suerte, a oír de sus propios labios lo que no se encuentra a menudo en los escritores de mayor brillo: palabras llenas de sentido común.
Esta investigación, comenzada en Lyon hace unos diez años, la proseguí en otras ciudades estudiando con hombres prácticos y espíritus positivos la verdadera situación del campo, tan poco examinada por nuestros economistas. Cuesta trabajo creer todo lo que he reunido en materia de información que no se halla en ningún libro. Después de la conversación con hombres de genio y con sabios especialistas, la del pueblo es ciertamente la más instructiva. Si no se puede conversar con Béranger, Lamennais o Lamartine, hay que ir al campo y hablar con los campesinos. Porque ¿qué se puede aprender con los que están en medio? Por lo que respecta a los salones, jamás he salido de uno sin sentir el corazón encogido y frío.
Mis diversos estudios de historia me revelaron hechos del mayor interés, que los historiadores callan; por ejemplo, las etapas y las posibilidades de la pequeña propiedad antes de la Revolución. Mi investigación en vivo me enseñó igualmente muchas cosas que no figuran en absoluto en las estadísticas. Sólo citaré una que acaso se juzgue insignificante pero que para mí resulta importante y digna de toda atención; a saber, la inmensa adquisición de ropa blanca de algodón que hicieron los hogares pobres hacia 1842, a pesar de que los salarios habían bajado o al menos disminuido de valor por la baja natural del precio de la moneda. Este hecho, significativo de por sí como progreso en favor de la limpieza que está ligada a otras tantas virtudes, lo es más aún en cuanto prueba la estabilidad creciente del hogar y la familia, y la influencia, sobre todo de la mujer, que, ganando poco, no pudo hacer este gasto más que dedicando a él una parte del salario del hombre. En estos hogares la mujer es la economía, el orden y la providencia. Cualquier influencia que ella gane es un progreso en la moralidad.[1]
Este ejemplo no carece de utilidad para mostrar hasta dónde los documentos recogidos en las estadísticas y otras obras de economía, aun suponiendo que fueran exactos, son insuficientes para comprender lo que es el pueblo, porque ofrecen resultados parciales y artificiales, enfocados desde una perspectiva estrecha que se presta a interpretaciones equivocadas.
Los escritores y los artistas, cuyos procedimientos son completamente opuestos a estos métodos abstractos, parecen aportar al estudio del pueblo el sentimiento de la vida. Muchos de ellos, los más eminentes, han abordado este gran tema, y no les ha faltado talento: sus éxitos han sido inmensos. Europa, que desde hace mucho tiene poca inventiva, recibe con avidez los productos de nuestra literatura. Porque los ingleses apenas producen artículos de revistas; y en cuanto a los libros alemanes, ¿dónde se leen sino en Alemania?
Sería bueno examinar si los libros franceses que tienen tanta popularidad y autoridad en Europa representan verdaderamente a Francia; si no han mostrado ciertas facetas excepcionales, muy desfavorables; si estas pinturas donde casi no se encuentran sino nuestros vicios y fealdades no le han hecho a nuestro país un inmenso daño ante las naciones extranjeras. Porque el talento, la buena fe de los autores, la conocida liberalidad de sus principios, han dado a sus palabras un peso abrumador. De modo que el mundo ha recibido sus libros como un juicio terrible de Francia sobre sí misma.
Francia tiene algo grave contra sí misma: que se muestra desnuda frente a las demás naciones. Éstas, de alguna manera, se mantienen vestidas. Con todo y sus encuestas, con todo y su publicidad, Alemania y aun Inglaterra son comparativamente poco conocidas, y no pueden verse a sí mismas, puesto que no se hallan al centro.
Lo que más se nota en una persona desnuda es tal o cual defecto. Esto es lo primero que salta a la vista, más aún si una mano complaciente coloca sobre él una lente de aumento que lo agiganta, que lo ilumina con una luz atroz, implacable, a tal punto que los accidentes más naturales de la piel resaltan a la vista asombrada.
Esto precisamente le ha ocurrido a Francia. Sus innegables defectos, que la actividad creciente y el choque de los intereses y de las ideas explican suficientemente, han crecido bajo la pluma de sus grandes escritores y se han convertido en monstruos. Por ello Europa la concibe como un monstruo.
Nada sirve tanto, en el mundo político, como el acuerdo de la gente decente. Todas las aristocracias: la inglesa, la rusa, la alemana, no tienen más que mostrar una cosa como testimonio contra Francia; los retratos que hace de sí misma por mano de sus grandes escritores (en su mayoría amigos del pueblo y partidarios del progreso). El pueblo que se pinta así, ¿no es el terror del mundo? ¿Hay suficientes ejércitos, fortalezas, para mantenerlo cercado, bajo vigilancia, hasta que se presente el momento favorable para abatirlo?
Las novelas clásicas, inmortales, que revelan las tragedias domésticas de las clases ricas y acomodadas, han establecido muy sólidamente en el pensamiento de Europa que ya no existe la familia en Francia.
Otros, con un gran talento y fantasmagoría terrible, han dado, como lo que fuera la vida común de nuestras ciudades, la vida de un lugar donde la policía concentra bajo su control a los criminales reincidentes y a los forzados liberados.
Un escritor costumbrista, admirable por su genialidad en el detalle, se entretiene pintando una horrible fonda rural, una taberna astrosa de ladrones, y, bajo este trazo repugnante, escribe atrevidamente una palabra que es el nombre de la mayor parte de los habitantes de Francia.[2]
Europa nos lee con avidez, nos admira, y nos reconoce tal o cual detalle, y de un pequeño motivo concluye que todo es verdad.
Ningún pueblo resistiría una prueba semejante. Esta manía singular de autodenigrarse, de exponer las propias llagas, de ir a buscar la propia vergüenza, les resultaría mortal a la larga. Muchos, lo sé, maldicen de esta manera el presente para desear un porvenir mejor; exageran los males para hacernos gozar más pronto de la felicidad que sus teorías nos auguran.[3] ¡Cuidaos, sin embargo, cuidaos! ¡Ese juego es peligroso! Por lo demás, Europa no se percata de estas astucias. Si nosotros mismos nos decimos despreciables, ella muy bien puede creernos. Italia tenía aún mucha fuerza en el siglo XVI. El país de Miguel Ángel y de Cristóbal Colón no carecía de energía. Pero cuando se proclamó miserable, infame, por la voz de Maquiavelo, el mundo la concibió de acuerdo con su palabra, y marchó sobre ella.
Nosotros, gracias a Dios, no somos Italia, y el día en que el mundo llegara a ponerse de acuerdo para venir a ver de cerca a Francia, sería saludado por nuestros soldados como el más hermoso de ellos. Que les baste a las naciones saber que este pueblo no corresponde en absoluto con sus pretendidas imágenes. No es que nuestros grandes pintores hayan sido siempre infieles, sino que han pintado generalmente detalles excepcionales, aleatorios, el lado oculto de las cosas. Los hechos comunes les parecían demasiado conocidos, triviales, vulgares. Necesitaban causar otros efectos, y a menudo los buscaron en lo que se apartaba de la vida normal. Nacidos en la agitación, en la revuelta, tuvieron la fuerza de la tormenta, de la pasión; emplearon tanto el toque verdadero como el fino y fuerte, pero les faltó, en general, el sentido de la armonía.
Los románticos creyeron que el arte debía nutrirse sobre todo de lo feo. Creían en la efectividad de la fealdad moral en el arte. Les pareció más poético el amor errante que la familia, el robo que el trabajo, y el presidio que el taller. Si hubieran descendido con sus sufrimientos personales a las profundas realidades de la vida de aquella época, habrían visto que la familia, el trabajo y la vida humilde del pueblo, poseen de suyo una poesía santa. No se trata de sentir y mostrar la realidad ocultándose tras bambalinas; allí no hace falta multiplicar los efectos teatrales. Pero sí hay que tener los ojos abiertos a esta dulce luz para ver en lo oscuro, en lo pequeño, en lo humilde. El corazón también ayuda a ver en estos rincones del hogar y en estas penumbras de Rembrandt.
Mientras nuestros grandes escritores dirigieron sus miradas hacia allá, fueron admirables. Pero, generalmente, desviaron su atención hacia lo fantástico, lo violento, lo bizarro, lo excepcional. No se dignaron advertir a los demás que describían lo inusual. Por ello los lectores, sobre todo los extranjeros, creyeron que pintaban lo que era la norma, y pensaron que este pueblo era así.
Y yo, que salí de él, que he vivido con él, que he trabajado y sufrido con él; que más que ningún otro me he ganado el derecho de decir que lo conozco, me propongo exponer aquí, contra todos, su verdadera personalidad.
Esta personalidad no la he captado de lo superficial, de sus aspectos pintorescos o dramáticos; no la he visto desde afuera, sino que la he experimentado desde adentro. Y en esta experiencia, he comprendido más de una cosa íntima del pueblo que él no comprende. ¿Por qué? Porque estaba en condiciones de rastrearla desde sus orígenes históricos, y de contemplarla desde los tiempos más remotos. Quien se limite al examen del presente, a lo actual, nunca lo comprenderá. Quien se contente con ver lo exterior, con pintar la forma, no podrá siquiera verla, porque para verla realmente, para traducirla con fidelidad, es necesario saber lo que ella encubre. No hay pintura sin anatomía.
No es en este pequeño libro donde puedo enseñar una ciencia semejante. Me bastará ofrecer, suprimiendo todo detalle de método, de erudición y de trabajo preparatorio, algunas observaciones esenciales sobre el estado de nuestras costumbres, así como algunos resultados generales.
Una palabra más sobre esto. El rasgo eminente, capital, que más me impresionó durante el tiempo en que realicé mi largo estudio sobre el pueblo, fue que, más allá de los desórdenes del abandono y los vicios de la miseria, encontraba una riqueza de sentimientos y una calidad humana muy raras en las clases adineradas. Por lo demás, todo el mundo pudo observarlo cuando el cólera: fueron los pobres quienes adoptaron a los niños huérfanos. La facultad de abnegación, la capacidad de sacrificio, es, lo confieso, mi medida para clasificar a los hombres. Quien las posee en más alto grado, es el que más cerca está del heroísmo. Las virtudes superiores del espíritu, que en parte son resultado de la cultura, no pueden jamás parangonarse con estos atributos soberanos.
A lo anterior suele replicarse que “la gente del pueblo es generalmente poco previsora, y que sigue el instinto de la bondad, el impulso ciego del corazón, porque no mide las consecuencias que acarrea esta actitud”. La observación, aun si fuera justa, no destruye en modo alguno lo que se puede observar también de la abnegación constante, del sacrificio infatigable del cual a menudo dan ejemplo las familias trabajadoras, abnegación que no se agota ni con la entera inmolación de una vida, sino que se preserva, frecuentemente, de una generación a otra.
Yo podría contar sobre esto bellas y numerosas historias, pero no viene al caso hacerlo. Sin embargo, amigo mío, la tentación es demasiado fuerte para dejar de contaros una sola: la de mi propia familia. Vosotros no la conocéis, puesto que hablamos más de materias filosóficas o políticas que de nuestra vida personal. Pero ahora cederé a esta tentación. Para mí, rara vez se presenta la ocasión de dar testimonio de los sacrificios heroicos que mi familia ha hecho por mí, y de agradecer a mis antecesores, gente modesta, que guardaron en las sombras sus dones superiores, y que no quisieron vivir sino en mí.
Las dos familias de las que procedo, una picarda y otra de las Ardenas, eran originariamente familias campesinas que alternaban el trabajo del campo con un poco de industria. Siendo muy numerosas (12 y 19 hijos, respectivamente), gran parte de los hermanos y hermanas de mi padre y de mi madre no quisieron casarse para facilitar la educación de algunos de los varones que mandaban al colegio. Éste es un primer sacrificio que debe destacarse.
Particularmente en mi familia materna, las mujeres, todas ellas notables por su sentido del ahorro, su seriedad y su austeridad, se hacían humildes sirvientas de sus hermanos, y para subvencionar los gastos de ellos, permanecían eternamente en la aldea. Y, a pesar de que algunas de ellas no se cultivaron y de que vivían en la soledad a la orilla de los bosques, no por ello dejaban de tener un espíritu muy fino y delicado. Escuché a una de ellas, ya entrada en años, que contaba las antiguas historias de la frontera tan bien como Walter Scott. Lo que tenían en común era una extrema claridad de espíritu y de razonamiento. Entre la parentela había muchos sacerdotes de toda clase: mundanos o fanáticos, pero que carecían de influencia. Nuestras juiciosas y severas señoritas no les daban la menor oportunidad de ejercerla. Les gustaba contar que uno de nuestros tíos abuelos (de nombre Michaud o Paillart) había sido quemado por haber escrito un libro prohibido. El padre de mi padre, que era maestro de música en Laon, juntó sus pequeños ahorros, después del Terror, y se vino a París, donde mi padre era empleado en la imprenta que hacía los billetes. En vez de comprar tierra, como hacían entonces tantos otros, confió lo que tenía a la suerte de mi padre, su hijo mayor, e invirtió todo en una imprenta en medio de las turbulencias de la Revolución. Un hermano y una hermana de mi padre no se casaron para facilitar el arreglo, pero mi padre se casó con una de esas serias señoritas ardenesas de las que acabo de hablar. Yo nací en 1798, en el coro de una iglesia de religiosas, ocupada entonces por nuestra imprenta; ocupada, y no profanada: ¿qué es la prensa, sino el nuevo templo de los tiempos modernos?
Al principio esta imprenta prosperó, alimentada por los debates de nuestras asambleas, por las noticias de las campañas militares y por la vida agitada de aquel tiempo. Pero hacia 1800 sufrió el golpe de la gran supresión de los periódicos. A mi padre sólo se le permitió sacar un diario eclesiástico; pero a esta empresa, iniciada con tantos gastos, se le retiró bruscamente la licencia para otorgársela a un cura a quien Napoleón juzgó seguro y que pronto lo traicionó.
Es muy sabido que este gran hombre fue castigado por los mismos sacerdotes por haber creído que la consagración de Roma era mejor que la de Francia, cosa que resultaba clara en 1810. ¿Y sobre quién recayó su despecho…? Sobre la prensa, a la que golpeó con 16 decretos en dos años. Mi padre, semiarruinado en beneficio de los curas, terminó arruinado del todo, expiando la culpa de éstos.
Una mañana recibimos la visita de un señor más comedido de lo que eran generalmente los agentes imperiales, quien nos informó que Su Majestad el emperador había reducido a sesenta el número de los impresores: los más grandes fueron conservados, los pequeños suprimidos, pero con una buena indemnización (la que se redujo en definitiva a nada). Nosotros éramos de los pequeños: no se podía sino resignarse, morirse de hambre. Pero, además, teníamos deudas. El emperador no nos otorgaba prórrogas contra los judíos, como lo había hecho con Alsacia. Sólo encontramos un medio: imprimir para nuestros acreedores algunas obras que pertenecían a mi padre. No teníamos obreros, por lo que este trabajo lo hicimos nosotros mismos. Mi padre, que se dedicaba a la gestión exterior del negocio, no podía ayudarnos. Mi madre, enferma, se hizo encuadernadora, y cortó y dobló. Yo, niño aún, componía el texto. Mi abuelo, muy débil y viejo, se dedicó a la dura tarea de la prensa, y con sus manos temblorosas imprimía.
Estos libros que imprimíamos, y que se vendían bastante bien, contrastaban singularmente, por su futilidad, con esos años trágicos de inmensas destrucciones. No eran sino cosas para pasar el rato: juegos, charadas, entretenimientos, acrósticos. No había nada que nutriera el alma de un joven tipógrafo. Pero la esterilidad y el vacío de estas tristes producciones me otorgaban mayor libertad. Creo que jamás he viajado tanto con la imaginación como entonces mientras, inmóvil, trabajaba frente a la caja tipográfica. Cuanto más se animaban mis fantasías espirituales, más rápida era mi mano, más pronto se levantaba la letra… Comprendí desde entonces que los trabajos manuales que no exigen una delicadeza extrema ni gran empleo de fuerza, no son de ninguna manera trabas para el vuelo de la imaginación. He conocido a muchas mujeres distinguidas que decían no poder pensar bien, ni conversar bien, sino bordando.
Yo tenía 12 años y nada sabía aún, salvo cuatro palabras del latín aprendidas de un viejo librero, ex magister de pueblo apasionado por la gramática, hombre de anticuadas costumbres y ardiente revolucionario, que no por ello había dejado de salvar, arriesgando su vida, a los emigrados que detestaba. Al morir, me dejó todo lo que tenía en el mundo: un manuscrito, una notable gramática que quedó incompleta, por no haber podido consagrarle más que 30 o 40 años.
Libre y solitario, entregado a mi albedrío por la indulgencia excesiva de mis padres, era yo pura imaginación. Había leído algunos volúmenes que habían caído en mis manos: una mitología, un libro de Boileau, algunas páginas de la Imitación de Cristo.
Ante los problemas extremos, incesantes, de mi familia, con mi madre enferma y mi padre ocupado y alejado, yo no había recibido aún ninguna idea religiosa… ¡Y he aquí que en esas páginas percibí de pronto, en el fondo de este triste mundo, lo que emancipaba de la muerte: la otra vida y la esperanza! La religión así recibida, sin intermediarios humanos, fue decisiva para mí, permaneciendo en mi interior como algo propio, libre y vivo; tan estrechamente mezclado a mi vida, que se alimentó de todo, fortificándose poco a poco con muchísimas cosas dulces y santas, en el arte y en la poesía que equivocadamente se cree le son ajenas.
¿Cómo describir el estado de ensoñación a que me lanzaron esas primeras palabras de la Imitación? Yo no leía, yo oía… Como si esa voz dulce y paternal se hubiera dirigido a mí… Veo todavía el gran aposento frío y desamueblado, que de veras me pareció alumbrado por un fulgor misterioso… No pude ir muy lejos en el libro; no comprendí a Cristo, pero sentí a Dios.
La impresión más fuerte de mi infancia, después de ésta, la tuve en el Museo de los Monumentos Franceses, hoy desgraciadamente destruidos. Fue allí, y en ninguna otra parte, donde recibí primero la viva impresión de la historia. Llenaba sus tumbas con mi imaginación, sentí a los muertos a través de los mármoles, y no me producían sino un cierto terror que entraba bajo las bóvedas bajas donde dormían Dagoberto, Chilperico y Fredegunda.
El lugar de mi trabajo, el taller, era casi igual de sombrío. Durante algún tiempo, fue un sótano para la calle en que vivíamos, y planta baja para la calle de atrás que iba por abajo. A veces mi abuelo me hacía compañía, cuando venía, que era muy seguido: era una araña laboriosa que trabajaba cerca de mí y ciertamente más que yo.
Entre las duras privaciones, mucho mayores que las que soportan el común de los obreros, tenía algunas compensaciones: la dulzura de mis padres, su fe en mi futuro, inexplicable verdaderamente cuando se piensa lo poco adelantado de mis estudios. Yo tenía, fuera de las necesidades del trabajo, una extrema independencia de la que no abusaba jamás. Era aprendiz, pero no tenía contacto con gente grosera, cuya brutalidad acaso habría quebrado en mí la flor de la libertad. En la mañana, antes del trabajo, iba donde mi viejo gramático, que me daba cinco o seis líneas de tarea. Aprendí esto: que la cantidad en el trabajo no tiene la importancia que se cree; los niños no aprenden jamás sino un poco todos los días; a la manera de un jarro cuya boca es estrecha, echadles un poco, pues nunca entrará mucho a la vez.
A pesar de mi incapacidad musical, que desolaba a mi abuelo, yo era muy sensible a la armonía majestuosa y real del latín: esa grandiosa melodía itálica me devolvía como un rayo de sol meridional. Yo había nacido como una hierba, sin sol entre dos adoquines de París. Esta atmósfera diferente operó en mí un efecto tan grande que, antes de saber nada de la cantidad y del ritmo docto de las lenguas antiguas, yo había buscado y encontrado, en mis temas, melodías romano-rústicas, como las prosas de la Edad Media. Un niño, por poco que sea libre, sigue necesariamente la ruta que siguen los pueblos niños.
Salvo los sufrimientos de la pobreza, muy grandes para mí en invierno, me es muy grato recordar esa época dedicada al trabajo manual, al latín y a la amistad (por un tiempo tuve un amigo del que hablaré en este libro). Rico de infancia e imaginación, quizá ya de amor no envidiaba nada a nadie. Ya lo he dicho: el hombre por sí mismo no puede conocer la envidia; es necesario que se la enseñen.
Sin embargo, todo se ensombreció. Mi madre se puso cada vez más enferma, Francia también (¡Moscú, 1813!). Nuestros recursos se agotaron. En nuestra extrema penuria, un amigo de mi padre le propuso colocarme en la Imprenta Imperial. ¡Gran tentación para mis padres! Otros no habrían vacilado, pero la fe había sido siempre grande en nuestra familia: primero la fe en mi padre, a la que todos se habían inmolado; luego la fe en mí; yo debía repararlo todo, salvarlo todo…
Pero si mis padres, obedeciendo a la razón, me hubieran hecho obrero y se hubieran salvado a sí mismos, ¿me habría yo perdido? No, he visto entre los obreros hombres de gran mérito que, en cuanto a espíritu, valen tanto como la gente de letras, y por el carácter mucho más… Pero, de todos modos, ¡qué dificultades habría encontrado!, ¡qué lucha contra la falta de toda clase de medios!, ¡contra la fatalidad del tiempo!… Mi padre sin recursos y mi madre enferma decidieron que yo estudiara, pasara lo que pasara.
Nuestra situación era apremiante. Sin saber métrica, ni griego, entré al cuarto año en el Colegio Carlomagno. Se comprenderá mi confusión al no tener ningún maestro que me ayudara. Tan firme hasta entonces, mi madre se desesperó y lloró. Mi padre se puso a hacer versos latinos, él que no había hecho eso nunca.
En este terrible paso de la soledad a la compañía que se dio de la noche a la mañana, lo mejor que yo tenía era sin duda el profesor, Andrieu d’Albas, hombre de corazón, hombre de Dios; y lo peor eran los camaradas. Me movía en medio de ellos como un búho en pleno día, completamente amedrentado. Me encontraban ridículo, y ahora creo que tenían razón. Entonces pensaba yo que sus burlas eran a causa de mi ropa y mi pobreza; comenzaba a darme cuenta de una cosa: que yo era pobre.
Por ello creí malos a todos los ricos, a todos los hombres; puesto que casi todos eran más ricos que yo. Caí en una misantropía inusual en los niños. En el Maras, el barrio más desierto de París, buscaba las calles vacías… Con todo, a pesar de esta antipatía excesiva por la especie humana, quedaba algo de bueno: no sentía yo ninguna envidia.
El placer más grande que reanimaba mi corazón era, en domingo o en jueves, leer dos o tres veces seguidas un canto de Virgilio, un libro de Horacio que poco a poco memorizara; de otras cosas jamás pude aprender nada de memoria.
Recuerdo que en esta desgracia total, llena de privaciones en el presente y de temores en el futuro, con el enemigo a dos pasos (¡1814!), y con enemigos personales burlándose de mí a diario, un jueves por la mañana, en que me agazapé dentro de mí, sin fuego (la nieve lo cubría todo), sin saber si tendría pan en la noche, con la impresión de que todo se acababa para mí, tuve, sin ninguna mezcla de esperanza religiosa, un sentimiento del más puro estoicismo. Con la mano reventada por el frío, golpeé sobre mi mesa de encino (que siempre he conservado), y sentí una alegría viril de juventud y de porvenir.
Decidme, amigo mío, ¿qué es lo que yo podría temer ahora? Yo, que he muerto tantas veces, dentro de mí mismo y en la historia, ¿qué es lo que podría desear?… Dios me ha dado, por la historia, el participar en todas las cosas. La vida no tiene sobre mí sino un punto de partida: el que sentí el 12 de febrero último, alrededor de treinta años después. Me hallaba en un día como cualquier otro cubierto de nieve, frente a la misma mesa.
De pronto una cosa me asaltó el corazón: “Tú tienes calor, los otros tienen frío… esto no es justo… ¡Oh!, ¿quién resolverá esta cruel desigualdad?” Entonces, mirando esa mano que desde 1813 ha conservado las huellas del frío, me dije para consolarme: “Si tú trabajaras con el pueblo, no trabajarías para él… Ve, pues: si tú das a la patria su historia, yo te absolveré de ser feliz”.
Vuelvo al asunto. Mi fe no era absurda, se fundaba en la voluntad. Yo creía en el futuro, puesto que yo mismo lo construía. Mis estudios terminaron bien y rápido.[4] Tuve la suerte, al acabarlos, de escapar de dos influencias que perdían a los jóvenes: la de la escuela doctrinaria, majestuosa y estéril, y la de la literatura industrial, cuyos textos, apenas resucitados, acogían entonces fácilmente los más lamentables ensayos.
Yo no quería vivir de mi pluma. Quería un verdadero oficio; escogí el que mis estudios me facilitaban: la enseñanza. Pensaba entonces, como Rousseau, que la literatura debe ser una cosa privada, el gran lujo de la vida, la flor interior del alma. A veces constituía para mí una gran felicidad en la mañana, una vez dadas mis lecciones, vuelto a mi barriada cerca del Père-Lachaise, leer perezosamente todo el día a los poetas, a Homero, Sófocles, Teócrito, y en ocasiones a los historiadores. Con uno de mis antiguos camaradas y de mis más queridos amigos, Poret, que hacía las mismas lecturas, cotejaba los libros, durante nuestros largos paseos en el bosque de Vincennes.
Esta vida sin preocupaciones duró casi diez años, durante los cuales yo no pensaba que habría de escribir algún día. Enseñaba, al mismo tiempo, lenguas, filosofía e historia. En 1821 un concurso me hizo profesor en un colegio. En 1827, dos obras que aparecieron simultáneamente, mi Vico y mi Manual de historia moderna, me hicieron profesor en la Escuela Normal.[5] La enseñanza me sirvió mucho. La terrible prueba del colegio cambió mi carácter: me tornó cerrado y reservado, tímido y osado. Casado joven, y viviendo en una gran soledad, deseaba cada vez menos la sociedad de los hombres. Pero la que encontré en mis alumnos, en la Escuela Normal y en otras partes, reabrió mi corazón, lo dilató. Esas jóvenes generaciones, amables y confiadas, que creían en mí, me reconciliaron con la humanidad. Me sentía, eso sí, trastocado y a menudo entristecido al verlas irse tan rápidamente. Apenas me encariñaba con ellos cuando se alejaban. Allí están hoy todos dispersos, y muchos, ¡tan jóvenes!, muertos. Pocos me han olvidado. En cuanto a mí, vivos o muertos, no los olvidaré jamás.
Me hicieron, sin saberlo, un servicio inmenso. Si como historiador tengo un mérito especial que me sostiene al lado de mis ilustres predecesores, se lo debo a la enseñanza que para mí fue la amistad. Algunos grandes historiadores fueron brillantes, juiciosos, profundos. Yo he amado más. También he sufrido más. Las pruebas de mi infancia siempre están presentes en mí; he conservado la experiencia del trabajo, de una vida áspera y laboriosa: he seguido siendo pueblo.
Lo decía hace un momento: crecí como hierba entre dos adoquines, pero esta hierba ha preservado su savia, lo mismo que la de los Alpes. Mi desierto en el propio París, mis estudios libres y mis libres enseñanzas (siempre libres y en todas partes los mismos), me agrandaron pero sin cambiarme. Casi siempre los que suben se pierden, puesto que se transforman, se tornan híbridos, bastardos, pierden la originalidad de su clase, sin ganar la de la otra. Lo difícil no es subir sino, al hacerlo, seguir siendo uno mismo.
Hoy a menudo se compara el ascenso del pueblo y su progreso con la invasión de los bárbaros. Me gusta la palabra, la acepto… ¡Bárbaros! Sí, es decir, llenos de savia nueva, viva y rejuvenecedora. Bárbaros, es decir, viajeros en marcha hacia la Roma del porvenir, sin duda caminando lentamente, avanzando un poco en cada generación, deteniéndose tan sólo en la muerte; otros tomarán su lugar.
Nosotros, bárbaros diferentes, tenemos una ventaja natural: si las clases superiores poseen la cultura, nosotros poseemos mucho más calor vital. Ellas no viven la descarga, la intensidad, la aspereza y la conciencia en el trabajo. Sus elegantes escritores, verdaderos niños mimados del mundo, parecen deslizarse sobre las nubes, o bien, orgullosamente excéntricos, no se dignan contemplar la tierra; ¿cómo podrían fecundarla? Esta tierra pide beber el sudor del hombre, impregnarse de su calor y de su viva virtud. Nuestros bárbaros se lo prodigan y ella los ama. Ellos, por su parte, aman infinitamente y demasiado, entregándose a veces al detalle con la santa cortedad de Alberto Durero, o con el pulido excesivo de Juan Jacobo, que no oculta suficientemente el arte; por ello ponen en peligro el conjunto. No hay que culparlos demasiado: es el exceso de voluntad, la sobreabundancia de amor, a veces la exuberancia de savia, de una savia mal dirigida, atormentada, que se daña a sí misma, que quiere dar todo a la vez: las hojas, los frutos y las flores, y que al hacerlo tuerce las ramitas.
Estos defectos de los grandes trabajadores a menudo se encuentran en mis libros, que, en cambio, no tienen sus cualidades. ¡No importa! Los que obran con la savia del pueblo, no dejan de aportar, en el arte, un grado nuevo de vida y de remozamiento, o al menos, un gran esfuerzo. Ellos se proponen, generalmente, objetivos más inalcanzables, más lejanos, que los otros; consultan, más que sus fuerzas, su corazón. ¡Que éste sea mi aporte para el porvenir: no haber alcanzado, pero sí marcado, el objetivo de la historia, y haberla llamado con un nombre que nadie había pronunciado! Thierry veía en ella una narración, y para Guizot era un análisis. Yo la he llamado resurrección, nombre que conservará.
¡Quién más severo que yo para hacer la crítica de mis libros! El público me ha tratado demasiado bien. Se pensará que no veo la imperfección de la obra que ahora doy a conocer.
—¿Por qué entonces —me preguntan— publica usted? ¿Tiene gran interés en hacerlo?
—¿Un solo interés? No, muchos, como usted habrá de ver. Para comenzar, pierdo muchas de mis amistades. Además, me privo de una posición tranquila, totalmente conforme a mis gustos. Finalmente, aplazo mi gran libro, el monumento de mi vida.
—¿Para entrar en la vida pública, según parece?
—Jamás. ¡Yo me he juzgado! Para ello no tengo ni la salud, ni el talento, ni sé manejar a los hombres.
—Y entonces, ¿por qué?
—Si usted quiere saberlo todo, se lo diré.
Hablo porque nadie hablaría en mi lugar. No porque no haya una multitud de hombres más capaces de hacerlo; pero ellos están llenos de amargura y odio. En cuanto a mí, yo amaba todavía… Quizá también conocía mejor los antecedentes de Francia; yo vivía de su gran vida eterna, y no de sus momentos. Lleno de simpatías, muerto de intereses, abordaba los problemas con el desinterés de los muertos.
Sufría, por lo demás, mucho más que cualquier otro, el divorcio deplorable que se intenta establecer entre los hombres y entre las clases, yo que en mí las tengo todas.
La situación de Francia es tan grave que no era posible vacilar. No deseo exagerar las posibilidades de un libro; se trata del deber, de ninguna manera del poder.
¡Pues bien!, yo veo a Francia descender hora tras hora; hundirse en el abismo como la Atlántida. Mientras nosotros nos querellamos, este país se va a pique. ¡Quién no ve, de oriente a occidente, una sombra de muerte pesar sobre Europa; cada día hay menos sol, Italia ha perecido, Irlanda ha perecido, Polonia ha perecido!… ¡Alemania quiere perecer!… ¡Oh, Alemania, Alemania!…
Si Francia muriera de muerte natural, si su hora hubiese llegado, quizá yo me resignaría; haría como el viajero en el barco que va a zozobrar: me cubriría la cabeza y me encomendaría a Dios… Pero la situación no es ésta en absoluto; esto es lo que me indigna. Nuestra ruina es absurda, ridícula, y no proviene sino de nosotros mismos. ¿Quién posee la literatura que domina aún el pensamiento europeo? Nosotros, a pesar de lo debilitados que estamos. ¿Quién tiene un ejército? Nadie más que nosotros. Inglaterra y Rusia, dos gigantes débiles e hinchados, ilusionan a Europa. ¡Grandes imperios, pueblos débiles!… ¡Que, por un instante, Francia se yerga única; ella es fuerte como el mundo! Lo primero es que antes de la crisis[6] tenemos que reconocernos bien, para no ser llevados, como en 1792, como en 1815, a cambiar de frente, de maniobra y también de sistema, en presencia del enemigo.
Lo segundo es que hemos de confiar en Francia, y de ningún modo en Europa.
Hoy, cada uno busca sus amigos en otra parte:[7] el político, en Londres; el filósofo, en Berlín; el comunista dice: nuestros hermanos los cartistas. Sólo el campesino ha guardado la tradición salvadora: un prusiano, para él, es un prusiano; un inglés es un inglés. Su buen sentido ha tenido razón, ¡en contra de todos ustedes, seres humanitarios! Vuestra amiga Prusia y vuestra amiga Inglaterra brindaron ayer en Francia a la salud de Waterloo. ¡Hijos, hijos, yo os lo digo: subid a una montaña que sea suficientemente alta, mirad a los cuatro vientos y no veréis otra cosa que enemigos!
Tratad, pues, de entenderos. Esforcémonos porque la paz perpetua que algunos os prometen (¡mientras los arsenales echan humo!… ved el humo negro sobre Cronstadt y sobre Portsmouth) sea aplicada primero entre nosotros. Estamos divididos, sin duda, pero Europa nos cree más divididos de lo que estamos. He aquí lo que la enardece. Lo que tengamos que decirnos, por duro que sea, digámoslo, volquemos nuestro corazón, no ocultemos nada de los males, y busquemos de una vez por todas los remedios.
¡Un solo pueblo! ¡Una sola patria! ¡Una sola Francia!… No construyamos jamás dos naciones, os lo ruego. Sin unidad pereceremos. ¿Cómo no lo sentís?
Franceses de toda condición, de toda clase, de todo partido, retened bien una cosa: no tenéis en esta tierra más que un amigo seguro: Francia. Sobre vuestras vidas pesará siempre, frente a la coalición siempre subsistente de las aristocracias, un crimen: el de haber querido liberar al mundo hace 50 años. Ellas no lo han perdonado, y no lo perdonarán. Seréis siempre un peligro para ellas. Podéis distinguiros entre vosotros por diferentes nombres de partidos, pero como franceses estáis condenados en conjunto. Ante Europa, sabedlo, Francia no tendrá jamás sino un solo nombre, inexpiable, su verdadero nombre eterno: ¡la Revolución!
24 de enero de 1846
Primera parte
De la servidumbre y del odio
I. Servidumbres del campesino
Si quisiéramos conocer el pensamiento íntimo, la pasión del campesino francés, el asunto sería fácil. Pasemos un domingo en el campo, y sigámosle. Vedlo cómo va, allá, delante de nosotros. Son las dos de la tarde; su mujer fue a víspera; él va endomingado: estoy seguro de que va a ver a su amante.
¿A qué amante? A su tierra. No digo que se dirija directamente hacia ella. No, es su día libre y puede ir a donde quiera. ¿Acaso no es suficiente con ir allá todos los días? Por eso da un rodeo, acude a otras partes, hace cosas en otros lados… Y, sin embargo, va para allá.
Es verdad que estaba cerca de ahí, lo que lo motivaba a entrar. Aunque la mira, al parecer no entrará; ¿qué podría hacer ahí? Sin embargo, entra.
Lo más probable es que no trabaje: anda endomingado, de camisa blanca. Con todo, nada impide arrancar la mala hierba y arrojar lejos una piedra. Cierto que está ese molesto tocón, pero como no trae su pico, mañana se encargará de ello.
Entonces cruza los brazos y se detiene; observa, serio, preocupado. Observa mucho tiempo, largamente, y parece olvidarse de todo. Al final, si se siente observado, si advierte a alguien pasar, se aleja a paso lento. A los 30 pasos se detiene, se vuelve, y echa una última mirada a su tierra, una mirada profunda y sombría, pero que, para quien observa con cuidado, es absolutamente apasionada: es puro corazón, es la mirada de un devoto.
Si esto no es el amor, ¿en qué otro signo podríais reconocerlo en este mundo? Es él; no os riáis… Para producir, la tierra así lo quiere; de otro modo nada daría esta pobre tierra de Francia, casi sin ganado y sin abono. Produce porque es amada.
La tierra de Francia pertenece a 15 o 20 millones de campesinos que la cultivan; la tierra de Inglaterra, a una aristocracia de 32 mil personas que la hacen cultivar.[1]
Los ingleses, al no tener las mismas raíces en la tierra, emigran a donde hay ganancia. Ellos dicen país; nosotros decimos patria.[2] Entre nosotros, el hombre y la tierra están ligados, y no se abandonan; entre ellos existe un matrimonio legítimo, en la vida y en la muerte. El francés ha desposado a Francia.
Francia es una tierra de equidad. Generalmente, en casos dudosos, ha adjudicado la tierra a quien la trabajaba.[3] Inglaterra, al contrario, se ha pronunciado por el señor, y ha expulsado al campesino; la tierra es cultivada por obreros.
¡Qué profunda diferencia moral! Que la propiedad sea grande o sea pequeña, enaltece el corazón. A quien no se le respeta por sí mismo, se le respeta y estima por su propiedad. Este sentimiento se suma al justo orgullo que da a este pueblo su incomparable tradición militar. Tomad al azar, de la muchedumbre, a un pequeño jornalero que posea un vigésimo de arpende,[4] y no encontraréis en él los sentimientos del jornalero, del mercenario: es un propietario, y un soldado (lo ha sido, y podría serlo mañana): su padre sirvió en la grande armée.[5]
La pequeña propiedad no es nueva en Francia. Muchos piensan equivocadamente que se constituyó últimamente, durante la crisis; que es un accidente de la Revolución. Esto es un error. La Revolución encontró este proceso muy avanzado, ella misma surgió de él. En 1785 un excelente observador, Arthur Young, se maravilló y se asustó al ver aquí la tierra tan dividida. En 1738, el abate de Saint-Pierre hizo notar que en Francia “los jornaleros tienen casi todos su jardín o algún pedazo de viña o de tierra”.[6] En 1697 Boisguillebert deploraba que los pequeños propietarios, bajo el reinado de Luis XIV, se viesen obligados a vender gran parte de los bienes que habían llegado a adquirir en los siglos XVI y XVII.
Esta gran historia, tan poco conocida, presenta el siguiente carácter singular: en los tiempos más difíciles, en los momentos de pobreza universal en que aun el rico es pobre y vende por obligación, el pobre está en posibilidades de comprar; al no presentarse ningún comprador, el campesino harapiento llega con su moneda de oro, y adquiere un pedacito de tierra.
Extraño misterio; este hombre ha de tener un tesoro escondido… Y en efecto tiene uno: el trabajo persistente, la sobriedad y el ayuno. Como patrimonio, Dios parece haberle dado a esta indestructible raza el don de trabajar, de combatir —de ser necesario sin comer— y de vivir con esperanza y denodada alegría.
A los momentos de desastre en que el campesino pudo adquirir tierra barata, siguió siempre un impulso súbito de fecundidad, que no se explicaba. Hacia 1500, por ejemplo, cuando Francia, agotada por Luis XI, estaba a punto de arruinarse en Italia, la nobleza que sale se ve obligada a vender; pero la tierra, al pasar a nuevas manos, reflorece repentinamente: se trabaja, se construye. A ese bello momento se le llama (en el estilo de la historia monárquica) el buen Luis XII.
Desgraciadamente este periodo dura poco tiempo. Apenas la tierra vuelve a hallarse en buen estado, cuando el fisco se apodera de ella; llegan las guerras religiosas, que parecen arrasar hasta el mismo suelo;[7] ¡miserias horribles, hambrunas atroces en que las madres se comían a sus hijos!… ¿Quién esperaba entonces que el país pudiera levantarse? Sin embargo, apenas terminada la guerra, en ese campo arrasado, en esa choza aún renegrida y chamuscada, el campesino comienza a abonar y a comprar. En diez años, Francia cambia de rostro. En veinte o treinta todos los bienes han duplicado o triplicado su valor. A este otro momento, bautizado con el nombre de un rey, se le da el nombre de el buen Enrique IV y “el gran Richelieu”.
¡Qué bello movimiento! ¿Podría algún corazón humano dejar de participar en él? ¿Por qué entonces sucede que esta fuerza siempre se detiene y que tantos esfuerzos, apenas recompensados, lleguen casi a perderse? Detrás de las palabras el pobre ahorra, el campesino compra,