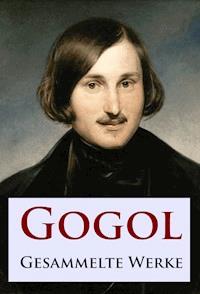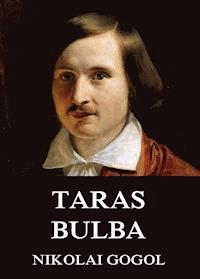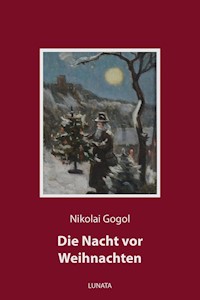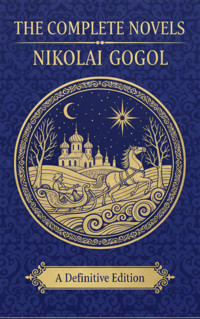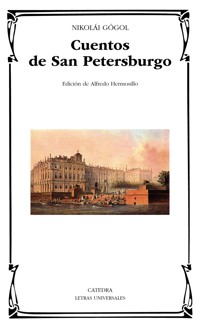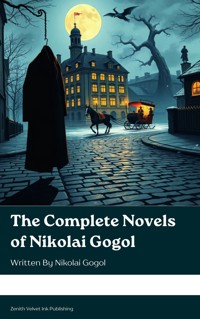Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Galerna
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Nikolái Vasílievich Gógol publica El retrato en 1835 y años más tarde aparece una segunda versión, en la que, según las palabras del autor, a pesar de mantener intacta la trama, "todo ha sido bordado de nuevo". En efecto, las dos versiones se estructuran sobre el motivo de la venta del alma al diablo, pero revelan cambios en la poética de Gógol y en su posicionamiento respecto de la función del arte y del artista en la sociedad. La presente edición, que reúne por primera vez las dos versiones en castellano, está acompañada de un epílogo que señala las diferencias más significativas entre ambas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Un libro imprescindible es aquel cuya influencia es capaz de sortear el paso del tiempo desde su aparición y publicación. Es imprescindible porque ha persistido, incluso a pesar de las diferencias culturales y la diversidad de contextos lectores.
Imprescindibles Galerna parte de esta premisa. Se trata de una colección cuyo propósito es acercar al lector algunos de los grandes clásicos de la literatura y el ensayo, tanto nacionales como universales. Más allá de sus características particulares, los libros de esta colección anticiparon, en el momento de su publicación, temas o formas que ocupan un lugar destacado en el presente. De allí que resulte imprescindible su lectura y asegurada su vigencia.
Página de legales
Gógol, Nikolái
El retrato / Nikolái Gógol. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Galerna, 2025.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga
Traducción de: González Alejandro Ariel.
ISBN 978-631-6632-63-0
1. Literatura Rusa. I. Alejandro Ariel, González, trad. II. Título.
CDD 891.73
© 2025, RCP S.A.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna, ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopias, sin permiso previo del editor y/o autor.
ISBN 978-631-6632-63-0
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Diseño de colección: Pablo Alarcón | Cerúleo
Diseño y diagramación del interior y de tapa: Pablo Alarcón | Cerúleo
Primera edición en formato digital
Versión: 1.0
Digitalización: Proyecto451
Índice de contenido
Portada
Portadilla
Legales
El retrato (1835)
El retrato (1842)
Epílogo
Lista de páginas
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Puntos de referencia
Portada
Portadilla
Legales
Tabla de contenidos
Comienzo de lectura
El retrato
(1835)
En parte alguna se detenía tanta gente como ante la pequeña tienda de cuadros del Shukin Dvor. (1) Esta tienda ofrecía, en efecto, la colección más diversa de curiosidades; los cuadros, en su mayoría, estaban pintados al óleo, recubiertos por un barniz verde oscuro, en marcos de oropel de un amarillo apagado. Un paisaje de invierno con los árboles blancos; un atardecer carmesí, similar al resplandor de un incendio; un campesino flamenco con pipa y un brazo dislocado, más parecido a un pavo con puños que a un hombre: tales eran sus motivos predominantes. A esto hay que añadir unos grabados: el retrato de Jozrev-Mirza con gorro de piel de carnero y unos retratos de unos generales con tricornio y nariz torcida. En las puertas de este tipo de tiendas cuelgan pinturas que testimonian el talento innato del hombre ruso. En una de ellas estaba Miliktrisa Kirbítievna, la hija del zar; en otro, la ciudad de Jerusalén, por cuyas casas e iglesias se extendía sin más ni más una tinta roja que abarcaba una parte de la tierra y a dos campesinos rusos con manoplas en actitud oratoria. Los compradores de esas obras no abundan, pero, en cambio, los espectadores son un tropel. Algún lacayo disoluto seguramente ya bosteza ante ellas con una marmita en la mano, en la que lleva la comida de la taberna para su amo, quien, sin duda, beberá la sopa no demasiado caliente. Ante ellas, seguramente, ya está un soldado, ese caballero del rastro, vendiendo dos cortaplumas; una mercadera del barrio Ojta con una caja llena de zapatos. Cada cual se admira a su manera: los campesinos suelen señalar con los dedos; los caballeros examinan con aspecto serio; los niños lacayos y artesanos se ríen y se hacen burlas entre ellos con las caricaturas; las lacayos viejos, con capotes de frisa, se quedan mirando solo para lanzar unos bostezos, y las mercaderas, jóvenes mujeres rusas, acuden aprisa, guiadas por el instinto, para escuchar el parloteo de la gente y mirar lo que esta mira.
En ese momento, ante la tienda se detuvo sin querer el joven pintor Chertkov, que pasaba por allí. El capote viejo y el traje poco vistoso mostraban en él a un hombre abnegadamente entregado a su labor y sin tiempo para preocuparse por su indumentaria, lo que siempre posee un misterioso atractivo para los jóvenes. Se detuvo delante de la tienda y, al principio, rio para sus adentros al ver esas pinturas monstruosas; al final se apoderó involuntariamente de él una reflexión: se puso a pensar en quién necesitaba esas obras. Que el pueblo ruso no pudiera quitar los ojos de los Ieruslán Lázarevich, (2) de los comilones y bebedores, (3) de Fomá y Ierioma, (4) eso no le resultaba sorprendente: los objetos representados eran muy accesibles y comprensibles al pueblo, pero ¿dónde estaban los compradores de esos sucios pintarrajos al óleo?, ¿quién necesitaba esos campesinos flamencos, esos paisajes rojos y celestes que trasuntaban cierta aspiración a palabra suprema del arte, pero en los cuales se expresaba toda la profunda humillación de este? Si fueran los trabajos de un niño que no ha seguido más que su deseo involuntario, si carecieran por completo de toda corrección, si no hubieran observado siquiera las premisas básicas del dibujo mecánico, si todo en ellos tuviera una forma caricaturesca, pero en esta se trasluciera siquiera algún esfuerzo, algún impulso por reproducir algo semejante a la naturaleza… pero nada de eso se podía encontrar en ellos. Cierta torpeza senil, cierto absurdo deseo o, mejor dicho, constreñimiento, había guiado la mano de sus creadores. ¿Quién habría trabajado en ellos? No cabía duda de que eran obra de un mismo autor, porque se trataba de los mismos colores, del mismo estilo, de la misma mano habituada y acostumbrada que pertenecía más a un rústico autómata que a un hombre.
Chertkov seguía contemplando esas sucias pinturas, aunque ya sin mirarlas en absoluto. Entretanto, el dueño de esa pintoresca tienda, un hombre grisáceo de unos cincuenta años con capote de frisa, que llevaba varios días sin afeitarse la barbilla, le dijo que «las pinturas son de primerísima clase, me acaban de llegar de una subasta, el barniz ni se ha secado aún y todavía no las he enmarcado. Mire usted mismo, le aseguro por mi honor que quedará satisfecho». Todas estas seductoras palabras a Chertkov le entraron por un oído y le salieron por el otro. Al final, para animar un poco al dueño, levantó del suelo varios cuadros polvorientos. Eran viejos retratos de familia cuyos descendientes difícilmente se encontrarían. Casi maquinalmente, se puso a quitar el polvo de uno de ellos. Un ligero rubor se encendió en su rostro, un rubor que significaba el secreto placer ante algo inesperado. Impaciente, frotó con la mano y pronto vio un retrato en el que se notaba a las claras un pincel magistral, si bien los colores parecían un poco turbios y ennegrecidos. Era un anciano con una expresión algo inquieta e incluso malvada en el rostro; en sus labios había una sonrisa penetrante, mordaz, y, a la vez, cierto temor; el tinte de la enfermedad se extendía sutilmente por su rostro, deformado por las arrugas; tenía unos ojos grandes, negros, apagados; pero, a la vez, se percibía en ellos una extraña vivacidad. Parecía que ese retrato representaba a algún tacaño que había pasado toda su vida sobre un cofre, o a uno de esos desdichados a los que toda la vida atormenta la felicidad de los demás. El rostro conservaba en general la nítida huella de una fisonomía meridional. Tez morena, cabellos negros como la brea entre los que se abrían paso las primeras canas: todo eso no se encuentra entre los habitantes de las provincias septentrionales. En todo el retrato se notaba cierta incompletitud, pero, si lo hubieran acabado, el entendido se habría quebrado la cabeza conjeturando cómo la creación más perfecta de Van Dyck había aparecido en Rusia y había ido a parar a la tienda del Shukin Dvor.
Con el corazón palpitante, el joven dejó el cuadro a un lado y empezó a examinar otros para ver si no habría alguno más por el estilo, pero todo lo demás pertenecía a un mundo completamente diferente y solo demostraba que ese invitado se encontraba entre ellos por obra de la ciega fortuna. Por fin, Chertkov preguntó el precio. El astuto vendedor, que había notado por su atención que el retrato valía lo suyo, se rascó detrás de la oreja y dijo:
—Pues bien, diez rublos es más bien poco.
Chertkov se llevó la mano al bolsillo.
—¡Le doy once! —se oyó a sus espaldas.
Se dio vuelta y vio que se había reunido mucha gente, y que un señor con capa se había quedado un buen rato, al igual que él, contemplando el cuadro. El corazón empezó a latirle con fuerza y los labios le temblaron débilmente, como los de una persona que siente que quieren quitarle el objeto de sus largas búsquedas. Tras examinar con atención al nuevo comprador, se tranquilizó un poco al notar que llevaba un traje que no se quedaba a la zaga del de él y, con voz trémula, dijo:
—Te doy doce rublos y el cuadro es mío.
—¡Señor vendedor! El cuadro es mío. ¡Aquí tienes quince rublos! —dijo el comprador.
A Chertkov se le crispó el rostro, se le cortó la respiración y, sin querer, dijo:
—Veinte rublos.
El vendedor se frotó las manos de placer al ver que los compradores discutían el precio a su favor. La gente se agolpó aún más alrededor de ellos, oliéndose que una venta habitual se había convertido en una subasta, lo cual siempre reviste gran interés aun para terceros. El preció acabó llegando a cincuenta rublos. Chertkov, casi desesperado, gritó: «¡Cincuenta!», recordando que todo lo que tenía eran cincuenta rublos, de los cuales debía destinar siquiera una parte al pago del alquiler y, además, a la compra de pinturas y otros artículos necesarios. En ese momento, su adversario se rindió: el monto, al parecer, también escapaba a sus posibilidades. Así pues, el cuadro le quedó a Chertkov. Sacó un billete del bolsillo, se lo arrojó en la cara al vendedor y tomó con avidez el cuadro, pero, de pronto, saltó hacia atrás, pasmado de espanto. Los oscuros ojos del anciano lo miraban con tanta vivacidad y, a la vez, lividez, que era imposible no asustarse. Parecía que una fuerza extraña hubiera retenido inexplicablemente en ellos una parte de vida. No eran unos ojos pintados, sino unos ojos reales, humanos. Estaban rígidos, pero de seguro no resultarían tan terribles si se movieran. Un sentimiento raro, no de miedo, sino esa sensación inefable que experimentamos ante la aparición de algo extraño que denota un desarreglo de la naturaleza o, mejor dicho, cierta locura de la naturaleza: ese mismo sentimiento hizo lanzar un grito a casi todos. Tembloroso, Chertkov pasó la mano por el lienzo, pero estaba liso. El efecto causado por el retrato fue general: la gente se marchó aprisa y algo aterrada de la tienda; el comprador que había rivalizado con él se retiró con aspecto temeroso. En ese momento, las sombras del crepúsculo se volvieron más densas, como para hacer aún más terrible esa aparición inconcebible. Chertkov no pudo permanecer más tiempo allí. Sin atreverse siquiera a pensar en llevarse el cuadro, salió corriendo a la calle. El aire fresco, el estruendo de la calzada, las voces de la gente parecieron reanimarlo por un momento, pero su alma seguía oprimida por cierto penoso sentimiento. Por mucho que mirara a ambos lados, a los objetos que lo rodeaban, sus pensamientos estaban ocupados por aquella inusual aparición. «¿Qué es esto? —pensaba para sus adentros—. ¿Arte o algún hechizo sobrenatural que se manifiesta a despecho de las leyes de la naturaleza? ¡Qué cosa tan extraña e inconcebible! ¿O acaso habrá para el hombre un límite al que llega mediante el conocimiento supremo y, si lo traspasa, hurta ya lo que no ha sido creado por el trabajo humano, arranca algo vivo de la vida que animaba al original? ¿Y por qué es tan terrible ese paso al otro lado de la línea que marca un límite a la imaginación? ¿O detrás de la imaginación, del arrebato, viene finalmente la realidad, esa terrible realidad sobre la que la imaginación, desprendida de su eje, se precipita como empujada por una fuerza extraña; esa terrible realidad que se presenta a aquel que la ansía cuando este, deseando comprender a un hombre hermoso, se pertrecha de un bisturí, abre sus entrañas y ve a un hombre repugnante? ¡Es inconcebible! ¡Una vivacidad tan asombrosa, tan terrible! ¿O una imitación demasiado cercana de la naturaleza es tan empalagosa como un plato con un gusto demasiado dulce?». Con esos pensamientos entró en su pequeña habitación en una casa de madera, también pequeña, situada en la Línea 15 de la isla Vasílievski. En todos los rincones yacían dispersas sus primeras tentativas estudiantiles, copias de modelos antiguos, minuciosas, precisas, que indicaban que el artista se esforzaba por comprender las leyes fundamentales y la dimensión interior de la naturaleza. Se quedó un buen rato examinándolas hasta que, al final, sus pensamientos se desplegaron uno tras otro y empezaron a expresarse casi en palabras, ¡tan vívidamente sentía aquello en lo que pensaba!
«¡Ya hace un año que me afano en este trabajo árido y esquelético! Intento con todas las fuerzas averiguar aquello que tan maravillosamente se les da a los grandes creadores y parece fruto de una inspiración rápida y momentánea. Apenas dan una pincelada y ya aparece en ellos un hombre libre, independiente, tal como ha sido creado por la naturaleza; sus movimientos son vivaces, desenvueltos. A ellos eso se les da de golpe, en cambio yo debo afanarme toda la vida, estudiar toda la vida los tediosos principios del elemento, entregar toda la vida a un trabajo insulso que no se corresponde con los sentimientos. ¡Ahí están mis mamarrachos! Son fidedignos, similares a los originales; pero, en cuanto quiero crear algo propio, me sale algo completamente distinto: un pie no queda tan fiel y desenvuelto; una mano no se eleva con tanta ligereza y soltura; el giro de la cabeza jamás me saldrá con la misma naturalidad que a ellos, y la idea, esas apariciones indescriptibles… ¡No, nunca llegaré a ser un gran pintor!».
Sus reflexiones se vieron interrumpidas por el ingreso de su ayuda de cámara, un muchacho de unos dieciocho años con camisa rusa, tez rosada y cabello pelirrojo. Sin ninguna ceremonia, empezó a tirar de las botas de Chertkov, que estaba sumido en sus cavilaciones. Este muchacho con camisa roja era su lacayo, su modelo, le limpiaba las botas, bostezaba en su pequeño recibidor, trituraba las pinturas y le manchaba el piso con sus pies sucios. Le quitó las botas, le echó la bata y ya salía del cuarto cuando, de pronto, volvió la cabeza y dijo en voz alta:
—¿Prendo una vela o no, señor?
—Sí, prende una —respondió Chertkov, distraído.
—También ha venido el dueño —añadió oportunamente el sucio ayuda de cámara, siguiendo la laudable costumbre de todas las personas de su estamento de mencionar en la posdata lo más importante—. El dueño ha venido y ha dicho que, si no le paga el alquiler, tirará todas sus pinturas por la ventana junto con la cama.
—Dile al dueño que no se preocupe por el dinero —respondió Chertkov—. Ya he conseguido.
Se llevó la mano al bolsillo del frac, pero, de pronto, recordó que le había dejado todo el dinero al vendedor de la tienda. Se reprochó mentalmente la imprudencia de haberse marchado sin causa alguna de la tienda, de haberse asustado de un hecho insignificante y de no haber tomado ni el dinero ni el retrato. Decidió que al día siguiente iría a la tienda a recoger el dinero, considerando que tenía todo el derecho a renunciar a esa compra, toda vez que sus circunstancias domésticas no le permitían realizar ningún gasto innecesario.
La luz de la luna se posaba como una blanca y radiante ventana sobre su suelo, abarcando parte de la cama y acabando en la pared. Todos los objetos y cuadros que colgaban en su habitación parecían sonreír, atrapando a veces con sus extremos una parte de ese resplandor eternamente bello. En ese momento, como sin querer, Chertkov miró a la pared y vio aquel mismo extraño retrato que tanto lo había pasmado en la tienda. Un ligero temblor le recorrió involuntariamente el cuerpo. Lo primero a lo que atinó fue a llamar a su ayuda de cámara y modelo y preguntarle cómo y quién le había llevado el retrato, pero el muchacho juró que no había venido nadie, excepto el dueño, que había pasado a la mañana y no tenía nada en sus manos más que la llave. Chertkov sintió que los pelos se le ponían de punta. Se sentó junto a la ventana, se forzó por decirse que allí no podía haber nada sobrenatural, que su criado podía haber estado durmiendo en ese momento, que el dueño del retrato pudo haberlo enviado tras haberse enterado por puro azar de su dirección… En suma, empezó a aducir todas esas explicaciones banales que utilizamos cuando queremos que lo sucedido sucediera sin falta como nosotros pensamos. Decidió no mirar el retrato, pero su cabeza se volvía sin querer hacia él, y su mirada, al parecer, se pegaba a la extraña imagen. La mirada rígida del anciano era intolerable; sus ojos brillaban a pleno, absorbiendo la luz de la luna, y su vivacidad era a tal punto terrible que Chertkov se tapó sin querer los ojos con la mano. Parecía que una lágrima temblaba en las pestañas del anciano; la luminosa penumbra en la que la señora luna había convertido la noche amplificaba el efecto; el lienzo desaparecía, y el terrible rostro del anciano se asomaba y miraba desde el marco como desde una ventana.
Atribuyendo ese efecto sobrenatural a la luna, cuya maravillosa luz tiene la misteriosa propiedad de conferir a los objetos una parte de los sonidos y colores del otro mundo, ordenó que le trajeran cuanto antes la vela, junto a la cual trajinaba su lacayo; pero la expresión del retrato no se atenuó lo más mínimo: la luz de la luna, fundiéndose con el resplandor de la vela, le confería una vivacidad aún más inconcebible y, a la vez, extraña. Chertkov tomó una sábana y empezó a cubrir el retrato; lo envolvió tres veces para que no se trasluciera, pero, a pesar de ello —acaso como consecuencia de su imaginación fuertemente alterada, acaso debido a que sus propios ojos, agotados por la gran tensión, habían adquirido un poder fugaz y vacilante—, durante un buen rato le pareció que la mirada del anciano relucía a través del lienzo. Por último, decidió apagar la vela y acostarse en la cama, que estaba detrás de un biombo que le ocultaba el retrato. En vano esperó el sueño: los pensamientos más desconsoladores ahuyentaban ese estado de calma que trae consigo el sueño. La angustia, el fastidio, el dueño que exigía el pago, los cuadros inconclusos —frutos de arrebatos impotentes—, la pobreza: todo eso desfilaba y se alternaba ante sus ojos. Y cuando por un instante lograba ahuyentarlo, el prodigioso retrato penetraba imperiosamente en su imaginación, y parecía que sus fulminantes ojos centelleaban a través de la ranura del biombo. Nunca había sentido en su alma una opresión tan grande. La luz de la luna, que contiene tanta música cuando irrumpe en el solitario dormitorio del poeta y trae encantadoras e infantiles duermevelas sobre su cabecera, esa luz de la luna no le infundía melodiosas ensoñaciones; sus ensoñaciones eran mórbidas. Al final, se sumió no en el sueño, sino en una especie de semiolvido, en ese estado penoso en el que con un ojo vemos las imágenes oníricas que llegan a nosotros y, con el otro, envueltos en una nube difusa, los objetos que nos rodean. Veía que la superficie del anciano se separaba y descendía del retrato del mismo modo que se desprende de un líquido hirviendo la espuma que se forma arriba; se elevaba en el aire y se acercaba cada vez más a él, hasta que al fin llegaba a su cama. Chertkov sentía que se le cortaba la respiración; trataba de levantarse, pero sus manos no se movían. Los ojos del anciano ardían turbiamente y se clavaban en él con toda su magnética fuerza.
—No temas —dijo el extraño anciano, y Chertkov notó en sus labios una sonrisa que, al parecer, lo zahería con sus dientes e iluminaba con patente vivacidad las opacas arrugas de su rostro—. No me temas —dijo la extraña aparición—. Nunca nos separaremos. Has concebido una empresa bastante tonta. ¿Qué ganas tienes de devanarte toda la vida los sesos con el abecedario cuando hace mucho tiempo que puedes leer de corrido? ¿Crees que con esfuerzos prolongados es posible comprender el arte, que ganarás y obtendrás algo? Sí, lo obtendrás. —Aquí su rostro se desfiguró de un modo extraño y una especie de risa tiesa se reflejó en todas sus arrugas—. Obtendrás el envidiable derecho a arrojarte al río Nevá desde el puente Isákievski o de atarte un pañuelo al cuello y ahorcarte en el primer clavo que encuentres; y tus trabajos, después de comprarlos por un rublo, los aparejará el primer pintor de brocha gorda para pintar sobre ellos alguna jeta colorada. ¡Desiste de tu tonta idea! Todo en el mundo se hace por provecho. ¡Toma cuanto antes el pincel y pinta retratos por toda la ciudad! Acepta todo lo que te encarguen; pero no te enamores de tu trabajo, no te quedes contemplándolo días y noches; el tiempo pasa rápido y la vida no se detiene. Cuantos más cuadros pintes por día, más dinero en el bolsillo y más fama tendrás. Abandona esta buhardilla y alquila un departamento suntuoso. Yo te quiero, por eso te doy estos consejos; también te daré dinero; solo ven a mí. —Ahí el anciano volvió a expresar con su rostro aquella risa tiesa, terrible.
Un temblor incomprensible traspasó a Chertkov y le perló el rostro con un sudor frío. Reuniendo todas sus fuerzas, levantó un brazo y al fin se incorporó en la cama. Pero la imagen del anciano se había opacado, y apenas notó cómo había regresado a su marco. Inquieto, se puso de pie y empezó a caminar por la habitación. Para refrescarse un poco, se acercó a la ventana. El resplandor de la luna se posaba aún en los techos y en las paredes blancas de las casas, aunque unas nubes pequeñas se deslizaban con mayor frecuencia por el cielo. Todo estaba en silencio; de vez en cuando llegaba al oído el lejano tintineo de algún coche de punto, cuyo conductor, en algún pasaje invisible, dormía acunado por su perezoso jamelgo en espera de algún pasajero tardío. Chertkov se persuadió al fin de que su imaginación estaba demasiado perturbada y le había presentado en sueños la creación de sus propios pensamientos alterados. Se acercó una vez más al retrato: la sábana lo ocultaba por entero de las miradas, y parecía que solo una pequeña chispa se traslucía cada tanto a través de ella. Finalmente, Chertkov concilió el sueño y durmió hasta la mañana.
Cuando despertó, sintió largo rato ese estado desapacible que se apodera del hombre después de una borrachera: la cabeza le dolía asquerosamente. La habitación estaba en penumbras, una humedad desagradable flotaba en el aire y se filtraba por las ranuras de sus ventanas, cubiertas con cuadros o con apresto. Pronto se oyó un golpe en la puerta y entró el dueño con un agente de policía, cuya aparición resulta a los hombres pequeños tan desagradable como el rostro enternecido de un solicitante a las personas ricas. El dueño de la pequeña casa en la que vivía Chertkov era una de esas criaturas típicas entre los propietarios de casas de la Línea 15 de la isla Vasílievski, del Lado de Petersburgo o de un lejano rincón de Kolomna; una de esas criaturas que tanto abundan en la Rus’ y cuyo carácter es tan difícil de definir como el color de una levita gastada. De joven había sido capitán, alborotador, había ocupado un puesto en el Estado, había sido un maestro en el arte de azotar, un hombre despabilado, petimetre y tonto, pero, de viejo, había fundido todos estos ostensibles atributos en una cierta vaga indeterminación. Ya era viudo y se había retirado del servicio; ya no se pavoneaba, no se jactaba, no buscaba camorra; solo le gustaba tomar el té y soltar toda clase de tonterías mientras lo bebía; iba y venía por su habitación, arreglaba el cabo de la vela; puntualmente, al término de cada mes, visitaba a sus inquilinos para cobrarles el alquiler; salía a la calle con la llave en la mano para ver el techo de su casa; había echado varias veces al portero del cuartucho en el que se escondía a dormir; en una palabra, era un hombre retirado al que, después de toda una vida libertina y del correteo, solo le quedaban unas costumbres chabacanas.
—Sírvase verlo usted mismo —dijo el dueño, dirigiéndose al agente y separando los brazos—. Sírvase disponer usted y anunciárselo.
—Debo anunciarle —dijo el agente, colocando la mano entre las solapas de su uniforme— que tiene que pagar sin falta el alquiler de los últimos tres meses.
—Me encantaría, pero ¿qué hacer cuando no se tiene con qué? —dijo Chertkov con sangre fría.