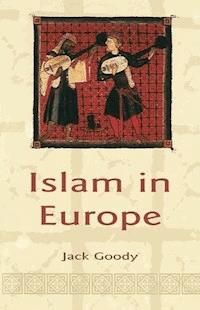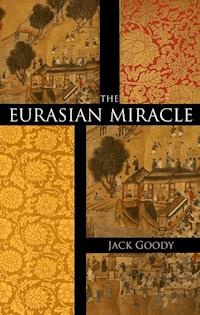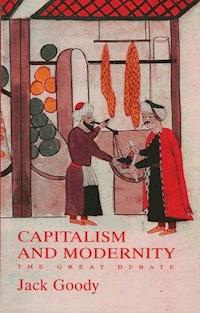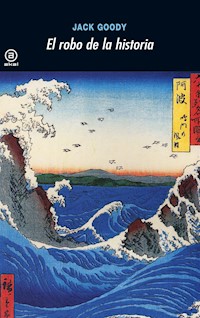
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Universitaria
- Sprache: Spanisch
En El robo de la historia el eminente antropólogo Jack Goody realiza una apasionada crítica del sesgo eurocéntrico y occidentalista presente en buena parte de los escritos de historia occidentales, y el consiguiente "robo" por parte de Occidente de los logros de otras culturas, sobre todo de la invención de la democracia, el capitalismo, el individualismo o el amor. Así, el autor examina en detalle a una serie de teóricos, como Karl Marx, Max Weber y Norbert Elias, y se enfrenta, con admiración crítica, a historiadores de la talla de Fernand Braudel, Moses I. Finley o Perry Anderson. Plantea, igualmente, una metodología comparativa de análisis intercultural que permite analizar en profundidad consecuencias históricas divergentes y que elimina las desfasadas y simplistas diferencias entre el "atrasado Oriente" y el "Occidente industrioso". El lector encontrará en esta obra una sugerente reflexión que le ayudará a comprender mejor tanto su propia historia como la de los pueblos no occidentales.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 752
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Universitaria / Serie Interdisciplinar / 313
Director de la serie: José Carlos Bermejo Barrera
Jack Goody
Historia de la guerra
Traducción: Raquel Vázquez Ramil
Diseño de portada
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original
The Theft of History
© Jack Goody, 2006
Publicado originalmente por Cambridge University Press, 2006
© Ediciones Akal, S. A., 2011
para lengua española
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-3984-6
Para Juliet
«En muchas ocasiones las generalizaciones de las ciencias sociales –y esto es aplicable tanto a Asia como a Occidente– parten de la creencia de que Occidente ocupa la posición de salida obligada en la construcción del conocimiento general. Los conceptos de casi todas nuestras categorías (política y economía, Estado y sociedad, feudalismo y capitalismo) se han erigido fundamentalmente sobre la base de la experiencia histórica occidental»
(Blue y Brook, 1999)
«Hay que aceptar de momento el dominio euro-americano del mundo académico como una desagradable aunque ineludible contrapartida al desarrollo paralelo del poder material y de los recursos intelectuales del mundo occidental. Pero debemos admitir sus peligros y los constantes esfuerzos que se hacen por superarlos. La antropología es un vehículo adecuado para ello…»
(Southall, 1998)
Agradecimientos
He presentado versiones de capítulos de este libro en diversos congresos: sobre Norbert Elias en Maguncia y en Montreal; sobre Braudel (y Weber) en Berlín, y sobre valores en un congreso de la UNESCO en Alejandría; desde un punto de vista más general sobre el tema de la historia del mundo en el Seminario de Historia Comparativa de Londres; sobre el amor en un congreso organizado por Luisa Passerini, en el Departamento de la India de la Universidad John Hopkins de Washington, en la Universidad Americana de Beirut, en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, y de forma detallada en el Programa de Estudios Culturales de la Universidad Bilgi de Estambul.
Introducción
El título «robo de la historia» alude a la apropiación de la historia por parte de Occidente. Es decir, el pasado se conceptualiza y presenta según lo que ocurrió a escala provincial en Europa, casi siempre en la Europa occidental, y que luego se impuso al resto del mundo. El continente europeo presume de haber inventado una serie de instituciones portadoras de valores como la «democracia», el «capitalismo» mercantil, la libertad y el individualismo. Sin embargo, estas instituciones existen también en otras muchas sociedades humanas. Entiendo que lo mismo ocurre con ciertas emociones como el amor (o el amor romántico), cuyo origen se ha situado casi siempre en Europa en el siglo xii y que se han vinculado de modo intrínseco a la modernización de Occidente (la familia urbana, por ejemplo).
Esto resulta evidente en el relato que nos ofrece el distinguido historiador Trevor-Roper en su libro The rise of Christian Europe. Trevor-Roper subraya los destacados progresos de Europa desde el Renacimiento (aunque algunos historiadores comparativos no reconocen dicha superioridad hasta el siglo xix). Y considera que tales progresos fueron obra exclusiva del continente europeo. La superioridad podría ser temporal, pero Trevor-Roper afirma:
Los nuevos gobernantes del mundo, sean quienes sean, heredarán una situación construida por Europa y sólo por Europa. Son las técnicas europeas, los ejemplos europeos, las ideas europeas las que han arrancado al mundo no europeo de su pasado: de la barbarie en África; de una civilización mucho más antigua, lenta y majestuosa en Asia; y la historia del mundo, durante los últimos cinco siglos, ha sido historia europea en todos los aspectos realmente significativos. No creo que tengamos que disculparnos porque nuestro estudio de la historia sea eurocéntrico1.
Trevor-Roper define así el trabajo del historiador: «Para comprobarla [su filosofía] todo historiador debe empezar por viajar al extranjero, incluso a países hostiles». Opino que Trevor-Roper no ha viajado fuera de Europa, ni conceptual ni empíricamente. Más aún, aunque admite que los progresos concretos comenzaron en el Renacimiento, adopta un enfoque esencialista que atribuye dichos progresos a que la cristiandad tenía «en sí misma las fuentes de una nueva y enorme vitalidad»2. Algunos historiadores tal vez consideren a Trevor-Roper un caso extremo, pero como pretendo demostrar, hay otras muchas versiones sutiles de tendencias similares que atañen a la historia de ambos continentes y del mundo.
Tras varios años viviendo entre «tribus» africanas y en un reino de Ghana, comencé a cuestionar una serie de pretensiones de los europeos en las que se arrogaban el «invento» de formas de gobierno (como la democracia), de formas de parentesco (como la familia nuclear), de formas de intercambio (como el mercado), y de formas de justicia, que al menos en fase embrionaria se encontraban ampliamente representadas en muchos otros lugares. Estas pretensiones se plasman en la historia, tanto en la disciplina académica como en el discurso popular. Evidentemente, se han producido grandes logros en Europa en los últimos tiempos y debemos tenerlos en cuenta. Pero por lo general deben mucho a otras culturas urbanas, como la de China. Por otro lado, la divergencia entre Occidente y Oriente, tanto económica como intelectual, es relativamente reciente y quizá sea transitoria. Sin embargo, muchos historiadores europeos han considerado que la trayectoria del continente asiático, y por extensión la del resto del mundo, viene determinada por un proceso de desarrollo muy distinto (caracterizado por el «despotismo asiático» para las tendencias extremas) que se opone a mi comprensión de otras culturas y de la arqueología primitiva (antes y después de la escritura). Uno de los objetivos de este libro es afrontar estas evidentes contradicciones reexaminando la forma en que los historiadores europeos han interpretado los cambios básicos de la sociedad desde la Edad del Bronce, aproximadamente en el año 3000 a.C. Con esta idea volví a leer y a repasar, entre otras, las obras de historiadores a quienes tributo gran admiración: Braudel, Anderson, Laslett y Finley.
El resultado es fundamental para entender la forma en que estos escritores, incluyendo a Marx y Weber, han abordado la historia del mundo. Por tanto, he procurado introducir una perspectiva más amplia y comparativa en debates como el de las características comunales e individuales de la vida humana, las actividades mercantiles y no mercantiles, la democracia y la «tiranía». Se trata de aspectos en los que los investigadores occidentales han definido el problema de la historia cultural dentro un marco limitado. Sin embargo, cuando abordamos la Antigüedad y el desarrollo inicial de Occidente, una cosa es despreciar las sociedades primitivas («¿a pequeña escala?») en las que se especializan los antropólogos. Pero el desprecio de las grandes civilizaciones de Asia o, alternativamente, su catalogación como «Estados asiáticos», es un asunto mucho más grave que exige un replanteamiento no sólo de la historia de Asia, sino también de la de Europa. Según el historiador Trevor-Roper, Ibn Jaldún consideró la civilización de Oriente mucho más asentada que la de Occidente. Los orientales tenían «una civilización sólida, con raíces tan profundas, que podría sobrevivir a sucesivas conquistas»3. Casi ningún historiador europeo comparte esta idea.
Mi argumento es producto de una reacción de antropólogo (o de sociólogo comparativo) frente a la «historia moderna». Me encontré un problema general al leer las obras de Gordon Childe y de otros prehistoriadores que describían el desarrollo de las civilizaciones de la Edad del Bronce en Asia y Europa como algo que seguía líneas hasta cierto punto paralelas. Entonces, ¿cómo es que muchos historiadores europeos observan un desarrollo totalmente distinto en los dos continentes a partir de la «Antigüedad» el cual desemboca en la «invención» del «capitalismo» por los occidentales? El único debate sobre esta divergencia inicial se reducía al desarrollo de la agricultura de regadío en zonas de Oriente, oponiéndola con los sistemas occidentales de secano4. El argumento pasaba por alto las numerosas similitudes derivadas de la Edad del Bronce en la agricultura con arado, la tracción animal, los oficios urbanos y otras particularidades, entre las que hay que incluir el desarrollo de la escritura y los sistemas de conocimiento propiciados por ella, así como otros muchos usos del alfabetismo que he analizado en La lógica de la escritura y la organización de la sociedad (1986).
Me parece un error considerar la situación únicamente en términos de ciertas diferencias un tanto limitadas en los modos de producción cuando existen tantas similitudes, no sólo en la economía, sino también en las formas de comunicación y en las formas de destrucción, como por ejemplo el uso de la pólvora. Todas estas similitudes, incluyendo desde un punto de vista más general las de la estructura familiar y las culturales, se pasaron por alto para subrayar, en cambio, la hipótesis «oriental» que resalta las diferentes trayectorias históricas entre Oriente y Occidente.
Las numerosas similitudes entre Europa y Asia en los modos de producción, comunicación y destrucción se aprecian mejor cuando se comparan con África, pero tienden a ignorarse si la noción de tercer mundo se aplica de forma indiscriminada. Algunos autores, en particular, omiten el hecho de que África dependió durante mucho tiempo de la agricultura de la azada, sin conocer la agricultura del arado ni la irrigación compleja. Nunca experimentó la revolución urbana de la Edad del Bronce. Sin embargo, el continente no estaba tan aislado; los reinos de los asante y del Sudán occidental producían oro que, junto con esclavos, se transportaba a través del Sahara hasta el Mediterráneo. Las ciudades andaluzas e italianas contribuyeron al intercambio de mercancías orientales, puesto que Europa necesitaba lingotes de oro5. A cambio, Italia enviaba cuentas de cristal veneciano, sedas y algodones indios. Un activo mercado establecía tenues relaciones entre las economías de la azada y el incipiente «capitalismo» mercantil y la agricultura de secano del sur de Europa, por un lado, y las economías urbanas y manufactureras y la agricultura de regadío de Oriente, por el otro.
Aparte de estos vínculos entre Europa y Asia y de las diferencias entre el modelo euroasiático y el africano, me llamaron la atención ciertas similitudes en los sistemas de familia y parentesco de las principales sociedades de Europa y Asia. En contraste con el «precio de la novia» (o mejor la «donación nupcial») de África, donde el clan del novio daba bienes o servicios al clan de la novia, en Asia y Europa encontramos la asignación de propiedades paternas a las hijas, bien fuese por herencia a la muerte del padre o por dote antes del matrimonio. Esta similitud en Eurasia forma parte de un paralelismo más extenso entre instituciones y actitudes que caracteriza los esfuerzos de los colegas especializados en historia de la familia y de la demografía, quienes continúan tratando de explicar en detalle las particularidades del modelo matrimonial «europeo» que se encuentra en Inglaterra desde el siglo xvi y asocian esa diferencia, casi siempre implícitamente, con el desarrollo del «capitalismo» en Occidente. La asociación me parece cuestionable y la insistencia en las diferencias entre Occidente y los demás resulta etnocéntrica6. Sostengo que, aunque la mayoría de los historiadores procuran evitar el etnocentrismo (en cuanto teleología), casi nunca lo logran debido a su escaso conocimiento de lo demás (incluidos sus propios orígenes). Esa limitación los lleva muchas veces a hacer afirmaciones insostenibles, implícita e explícitamente, sobre la singularidad de Occidente.
Cuanto más estudio las otras facetas de la cultura de Eurasia y mejor conozco partes de la India, China y Japón, más me ratifico en que la sociología y la historia de los grandes Estados o «civilizaciones» de Eurasia deben considerarse como variaciones mutuas. Eso es precisamente lo que impide considerar las ideas sobre el despotismo y el excepcionalismo asiático y sobre las distintas formas de racionalidad y de «cultura» desde una perspectiva más general. Frena la investigación «racional» y la comparación al recurrir a distinciones categóricas: Europa tuvo unas cosas (Antigüedad, feudalismo, capitalismo), y ellos (todos los demás) no. Naturalmente, existen diferencias. Pero hace falta una comparación más cautelosa, no un tosco contraste entre Oriente y Occidente que siempre se resuelve a favor de este último7.
Hay unos cuantos detalles analíticos que deseo apuntar desde el principio, puesto que su postergación me parece en parte responsable de nuestras quejas actuales. En primer lugar, existe una tendencia natural a organizar la experiencia asumiendo la centralidad de quien la experimenta: sea un individuo, un grupo o una comunidad. Una de las formas que puede adoptar esta actitud es lo que denominamos etnocentrismo que, por otro lado, también fue característico de los griegos y los romanos, así como de otras comunidades. Todas las sociedades humanas manifiestan cierto grado de etnocentrismo que, en parte, es una condición de la identidad personal y social de sus miembros. El etnocentrismo, del que son variedades el eurocentrismo y el orientalismo, no sólo es un mal europeo: los navajos del sudoeste de Estados Unidos, que se definen como «el pueblo», también lo practican. Lo mismo que los judíos, los árabes y los chinos. Por eso, si bien valoro su diferente intensidad, me resisto a aceptar afirmaciones que sitúan esos prejuicios en la década de 1840, como hace Bernal8 con la Grecia antigua, o en los siglos xvii y xviii, como en el caso de Hobson9 con Europa, puesto que ambos sesgan la historia y convierten en excepción algo mucho más general. Los antiguos griegos no le tenían mucho cariño a «Asia», y los romanos discriminaron a los judíos10. Las razones varían. Los judíos fundamentaron las suyas en motivos religiosos, los romanos priorizaron la proximidad a la capital y a la civilización, los europeos contemporáneos las fundamentan en el éxito del siglo xix. Y así, existiría un oculto riesgo etnocéntrico en considerar eurocéntrico el etnocentrismo, una trampa en la que han caído a menudo el poscolonialismo y el posmodernismo. Pero si Europa no inventó el amor, la democracia, la libertad y el capitalismo mercantil, como yo sostengo, tampoco inventó el etnocentrismo.
Sin embargo, el problema de eurocentrismo exagerado por la particular visión del mundo en la Antigüedad europea, visión fortalecida por la autoridad producto del sistema ampliamente utilizado de escritura alfabética griega, caló en el discurso historiográfico europeo, proporcionando una capa supuestamente científica a una variante del fenómeno común. La primera parte del libro se concentra en un análisis de estas afirmaciones con respecto a la secuenciación y cronología de la historia.
En segundo lugar, es importante entender cómo surgió la idea de una divergencia radical entre Europa y Asia (cosa que analizaré principalmente en el caso de la Antigüedad)11. El eurocentrismo inicial se vio agravado por acontecimientos posteriores en ese continente, y por el dominio mundial en varios aspectos que se consideraban primordiales. Empezando en el siglo xvi, Europa adquirió una posición dominante en el mundo en parte gracias al Renacimiento, a través de los progresos en las armas y las velas12 que permitieron explorar y descubrir nuevos territorios y desarrollar su empresa mercantil, del mismo modo que la invención de la imprenta facilitó la divulgación del conocimiento13. A finales del siglo xviii, con la Revolución industrial, alcanzó realmente el dominio económico a escala mundial. Cuando existe un contexto de dominio, el etnocentrismo adopta un aspecto más agresivo. Las «otras razas» se convierten automáticamente en «razas inferiores», y en Europa una sofisticada erudición (a veces de tono racista, aunque en muchos casos se consideró que la superioridad no era natural, sino más bien cultural) elaboró razones para fundamentar tal idea. Algunos creían que Dios, el Dios cristiano o la religión protestante, lo había querido. Y muchos lo siguen creyendo. Como han señalado algunos autores, hay que explicar este dominio. Pero las explicaciones basadas en factores primordiales de antigua raigambre, raciales o culturales, resultan poco satisfactorias, no sólo desde el punto de vista teórico, sino también desde el empírico, puesto que la divergencia fue tardía. Y debemos procurar no interpretar la historia desde una perspectiva teleológica, o sea, interpretando el pasado con los ojos del presente, retrotrayendo el progreso contemporáneo a épocas anteriores, casi siempre en términos más «espirituales» de lo recomendable.
La rotunda linealidad de los modelos teleológicos, que agrupa todo lo no europeo en la categoría de lo carente de Antigüedad y empuja a la historia europea hacia una narración de cambios dudosamente progresistas, ha de ser sustituida por una historiografía que adopte un enfoque más flexible en la periodización, que no asuma la superioridad unilateral de Europa en el mundo premoderno, y que relacione la historia europea con la cultura compartida de la revolución urbana y de la Edad del Bronce. Debemos considerar los sucesos históricos posteriores de Eurasia como un conjunto dinámico de rasgos y relaciones en interacción continua y múltiple, asociados sobre todo con la actividad mercantil («capitalista») que intercambiaba ideas, además de productos. De esa forma ubicaremos el progreso de la sociedad en un marco más amplio, interactivo y evolucionista en un sentido social y no tanto en términos de una secuenciación ideológicamente condicionada de hechos exclusivamente europeos.
En tercer lugar, en la historia del mundo han predominado categorías como el «feudalismo» y el «capitalismo», propuestas por historiadores tanto profesionales como aficionados pensando en Europa. Es decir, se ha elaborado una periodización «progresiva» para consumo interno que se opone a la trayectoria particular de Europa14. Por tanto, no hay inconveniente en demostrar que el feudalismo es esencialmente europeo, aunque algunos investigadores como Coulbourn han ensayado un enfoque comparativo, partiendo siempre de una base europea y no perdiéndola de vista. Una comparación no debería hacerse así sociológicamente. Como he señalado, se debe empezar con elementos como la ocupación subordinada de la tierra y construir una tabla con diferentes tipos de características.
Finley ha demostrado que era más interesante examinar diferencias en situaciones históricas por medio de una tabla elaborada para la esclavitud, en la que define la relación entre una serie de condiciones subordinadas, entre ellas la servidumbre, el arrendamiento y el empleo, en vez de utilizar una distinción categórica entre esclavos y hombres libres, por ejemplo, ya que existen numerosas gradaciones15. Surge una dificultad similar con la ocupación de la tierra, casi siempre toscamente clasificada como «de propiedad individual» o «de titularidad comunal». El concepto de Maine de una «jerarquía de derechos» coexistente al mismo tiempo y distribuida en diferentes niveles en la sociedad (un tipo de tabla) nos permite evitar comparaciones tan equívocas. Nos permite, asimismo, examinar las situaciones humanas de forma más sutil y dinámica. De ese modo se pueden analizar las similitudes y diferencias entre Europa occidental y Turquía, por ejemplo, sin caer prematuramente en afirmaciones radicales y erróneas como: «En Europa existió feudalismo, en Turquía no». Como han demostrado Mundy y otros, en muchos aspectos Turquía tuvo algo parecido al modelo europeo16. Con una tabla podemos plantearnos si existían suficientes diferencias para producir las consecuencias apuntadas por muchos en el futuro desarrollo del mundo. Ya no tratamos con conceptos monolíticos, formulados desde un punto de vista no comparativo y no sociológico17.
La situación de la historia global ha cambiado mucho desde que abordé el tema por vez primera. Una serie de autores, sobre todo el geógrafo Blaut, han destacado las distorsiones provocadas por los historiadores eurocéntricos18. El economista Gunder Frank cambió radicalmente su postura sobre el «progreso» y nos ha invitado al Re-Oriente, a reconsiderar Oriente19. El sinólogo Pomeranz realizó un resumen erudito de lo que denominó la gran divergencia20 entre Europa y Asia, que según él se produjo a principios del siglo xix, antes de que se comparasen áreas esenciales. El especialista en Ciencia Política Hobson ha escrito recientemente un completo trabajo sobre lo que denomina los orígenes orientales de la civilización de Occidente, en el que intenta demostrar la primacía de las contribuciones orientales21. También contamos con el fascinante debate de Fernández-Armesto sobre los principales Estados de Eurasia, considerados como iguales, en el último milenio22. Aparte de ellos, un creciente número de estudiosos del Renacimiento, como la historiadora de la arquitectura Deborah Howard y el historiador de la literatura Jerry Brotton, han destacado el significativo papel de Oriente Próximo en el estímulo de Europa23, mientras que una serie de historiadores de la ciencia y la tecnología se han fijado en las amplísimas aportaciones orientales a los progresos posteriores de Occidente24.
Mi objetivo es demostrar que Europa no sólo despreció o minimizó la historia del resto del mundo y, en consecuencia, malinterpretó su propia historia, sino que impuso conceptos y periodos históricos que han deteriorado nuestra comprensión de Asia de forma significativa tanto para el futuro como para el pasado. No pretendo reescribir la historia del territorio euroasiático, sino corregir nuestro modo de ver su evolución desde la llamada época clásica y al mismo tiempo vincular Eurasia al resto del mundo para demostrar lo fructífero que sería cambiar el debate sobre la historia del mundo en general. He limitado mi análisis al mundo antiguo y a África. Otros, en especial Adams25, han comparado la urbanización en el mundo antiguo y el moderno, por ejemplo. Este tipo de comparaciones suscita otros temas, como el comercio y la comunicación en el proceso de «civilización», pero es evidente que requiere mayor atención la evolución social interna que la mercantil u otro tipo de difusión, con importantes consecuencias en cualquier teoría del progreso.
Mi pretensión esencial es similar a la de Peter Burke con su obra sobre el Renacimiento, salvo que yo empiezo en la Antigüedad. Burke dice: «Quiero reexaminar la corriente narrativa preponderante sobre el ascenso de la civilización occidental», que describe como «un relato triunfante de los logros occidentales a partir de los griegos, en el que el Renacimiento constituye un eslabón de la cadena que incluye la Reforma, la revolución científica, la Ilustración, la Revolución industrial, etc.»26. En su revisión de las investigaciones recientes sobre el Renacimiento, Burke pretende «considerar la cultura de Europa occidental como una de tantas, que coexistió y se relacionó con sus vecinas, especialmente con Bizancio y el islam, los cuales tuvieron sus propios “renacimientos” a partir de la Antigüedad griega y romana».
El libro se divide en tres partes. La primera examina la validez de la concepción europea de una especie de equivalente al isnab árabe, una genealogía sociocultural que nace en la Antigüedad y evoluciona hasta el capitalismo a través del feudalismo, marginando a Asia como «excepcional», «despótica» o atrasada. La segunda parte estudia a tres grandes investigadores, todos muy influyentes, que intentan considerar Europa en relación con el mundo, pero que privilegian la línea de progreso europea, supuestamente superior; por ejemplo, Needham, que demostró la extraordinaria calidad de la ciencia china, el sociólogo Elias, que profundizó en el origen del «proceso civilizador» del Renacimiento europeo, y el gran historiador de Mediterráneo, Braudel, que estudió los orígenes del capitalismo. Mi idea es demostrar que incluso los historiadores más distinguidos, que manifiestan un innegable horror ante la historia teleológica o eurocéntrica, caen en dicha trampa. La parte final del libro analiza la pretensión de muchos europeos, tanto eruditos como profanos, de erigirse en guardianes de una serie de valiosas instituciones, por ejemplo una versión especial de la ciudad, la universidad y la propia democracia, de valores como el individualismo, y de ciertas emociones como el amor (o el amor romántico).
A menudo, se oyen quejas que tildan de estridentes los análisis de los críticos del paradigma eurocéntrico. He procurado evitar ese tono y concentrarme en el tratamiento objetivo que surge de mis estudios previos. Pero las voces del otro lado son tan dominantes, están tan seguras de sí, que tal vez pueda perdonársenos que alcemos la nuestra.
1 H. R. Trevor-Roper, 1965, p. 11.
2Ibid., p. 21.
3Ibid., p. 27.
4 K. Wittfogel, 1957.
5 E. W. Bovill, 1933.
6 J. Goody, 1976.
7 M. I. Finley, 1981.
8 M. Bernal, 1987.
9 J. M. Hobson, 2004.
10 M. Goodman, 2004, p. 27.
11 Este punto alude a la discusión de Ernest Gellner con Edward Said sobre el orientalismo en E. Gellner, 1994.
12 C. Cipolla, 1965.
13 Esta superioridad fue cuestionada por Hobson en la obra citada, pero tenemos que explicar el éxito de la «expansión de Europa» no sólo en las Américas, sino sobre todo en Oriente, donde se enfrentó a los progresos indios y chinos en la zona. Véase también E. L. Eisenstein, 1979.
14 K. Marx y F. Engels, 1969, p. 504.
15 Véase W. R. Bion, 1970, portada y p. 3. También id., 1963, donde la noción de tabla se utiliza para entender los fenómenos psicológicos.
16 M. W. Mundy, 2004.
17 He explicado esta forma de comparación sociológica, pero muy pocos sociólogos han conseguido desarrollar otra que abarque las instituciones humanas a escala mundial. Tampoco los antropólogos, aunque a mi modo de ver coincide con la obra de A. R. Radcliffe-Brown. Ambos profesionales se limitan a dudosas comparaciones entre Oriente y Occidente. Tal vez la escuela durkheimiana del Année sociologique se aproxime más a un programa satisfactorio.
18 J. M. Blaut, 1993 y 2000.
19 A. G. Frank, 1998.
20 K. Pomeranz, 2000.
21 J. M. Hobson, 2004.
22 F. Fernández-Armesto, 1995.
23 D. Howard, 2000. J. Brotton, 2002.
24 Véanse detalles en J. Goody, 2003.
25 R. M. Adams, 1966.
26 P. Burke, 1998, p. 3.
PRIMERA PARTE
UNA GENEALOGÍA SOCIOCULTURAL
I. ¿Quién robó qué? Tiempo y espacio
Desde principios del siglo xix, la construcción de la historia del mundo ha estado dominada por Europa occidental, como consecuencia de su presencia en el resto del mundo tras la expansión colonial y la Revolución industrial. En otras civilizaciones, como la árabe, la india o la china, también se han escrito historias del mundo parciales (hasta cierto punto todas son parciales); de hecho, son pocas las culturas que carecen de una determinada idea, por simple sea, de su propio pasado en relación con el de otras, a pesar de que muchos observadores situarían estas versiones bajo la rúbrica del mito más que de la historia. Lo que ha primado en los esfuerzos europeos, al igual que en sociedades bastante más simples, ha sido la tendencia a imponer su propia historia sobre el conjunto del mundo, una tendencia etnocéntrica que surge como extensión del impulso egocéntrico que en buena medida reside en la base de la percepción humana; la capacidad para ello ha de achacarse a la dominación fáctica que Europa ha ejercido en muchas partes del mundo. Veo forzosamente el mundo con mis propios ojos, no con los de otros. Como ya he apuntado en la introducción, soy plenamente consciente de que en los últimos tiempos han surgido tendencias de signo contrario en el ámbito de la historia del mundo1. Sin embargo, entiendo que este movimiento no se ha desarrollado plenamente desde el punto de vista teórico; en concreto, en lo que atañe a las vastas fases en las que se divide la historia del mundo.
Para contrarrestar el carácter inevitablemente etnocéntrico de cualquier intento de describir el mundo, pasado o presente, es necesario adoptar una postura más crítica. Esto supone, en primera instancia, mostrarse escéptico cuando Occidente se declara –en realidad, ante cualquier declaración procedente de Europa (o de Asia)– inventor de actividades y valores como la democracia o la libertad. En segundo lugar, implica mirar la historia desde abajo más que desde arriba (o desde el presente). En tercer lugar, se trata de conceder al pasado no europeo la importancia adecuada. En cuarto y último lugar, requiere ser consciente del hecho de que incluso la columna vertebral de la historiografía, la ubicación de los hechos en el tiempo y en el espacio, es variable, está sujeta a construcciones sociales y, por ende, a cambios. Es decir, no consiste en categorías inmutables que emanan del mundo tal como se presentan en la conciencia historiográfica occidental.
Fue Occidente quien estableció las dimensiones actuales tanto del tiempo como del espacio. Esto se debe a que la expansión territorial exigía cierto cómputo del tiempo y mapas que proporcionasen el marco de la historia, así como de la geografía. Por supuesto, todas las sociedades han manejado conceptos de espacio y tiempo para organizar su día a día en torno a ellos. Dichos conceptos ganaron en elaboración (y precisión) con el advenimiento del alfabetismo, que proporcionó indicadores gráficos para ambas dimensiones. Fue la invención de la escritura en Eurasia antes que en otra parte la que confirió a sus principales sociedades ventajas considerables en el cómputo del tiempo, en la creación y desarrollo de mapas –respecto al África oral, por ejemplo–, y no una verdad inherente sobre la organización espacio-temporal del mundo.
Tiempo
En las culturas orales, el tiempo se calculaba atendiendo a fenómenos naturales: la progresión diurna del sol durante el día y la noche, su posición en el cielo, las fases de la luna, el paso de las estaciones. De lo que se carecía era de todo cálculo numérico del transcurso de los años, que habría requerido la idea de un punto fijo de partida, de una era. Esto sólo sobrevendría con el empleo de la escritura.
Occidente se adueñó del cómputo del tiempo, tanto en el pasado como en el presente. Las fechas de las que depende la historia se miden antes y después del nacimiento de Cristo (a.C. y d.C. o a.E.C. y d.E.C., para ser más políticamente correctos). El reconocimiento de otras eras, relacionadas con la Hégira, o con el año nuevo judío o chino, ha quedado relegado a los márgenes de la erudición de la historia y del uso internacional. Algunos aspectos de este robo del tiempo en el seno de dichas eras fueron, por supuesto, los propios conceptos de siglo y milenio, nociones una vez más de culturas escritas. El autor de un ambicioso libro sobre este segundo concepto2, Fernández-Armesto, incluye dentro de su campo de trabajo estudios sobre la historia del islam, de la India, de China, de África y de las Américas. Ha escrito una historia mundial de «nuestro milenio» –cuya última mitad ha sido «nuestra» en cuanto que ha estado dominada por Occidente–. Al contrario que muchos historiadores no cree que dicho dominio arraigue sólo en la cultura occidental; el liderazgo mundial podría muy bien volver a Asia, como tiempo atrás pasó de Asia a Occidente. En cualquier caso, el marco de discusión está configurado irremediablemente en función de las décadas, los siglos y los milenios del calendario cristiano. Tanto Oriente como el centro suelen tener en cuenta otros milenios.
El monopolio del tiempo no sólo se produce con la era que todo lo abarca, y que viene definida por el nacimiento de Cristo, sino también con el cálculo cotidiano de años, meses y semanas. El año, sin ir más lejos, es una división en parte arbitraria. Nosotros utilizamos el ciclo sideral, otros una secuencia de doce periodos lunares. Se trata de una elección de un cariz más o menos convencional. En ambos sistemas, el comienzo del año, es decir, el Año Nuevo, es bastante arbitrario. Además, el año sideral que utilizan los europeos no es en absoluto más «lógico» que la concepción lunar de los países islámicos y budistas. Otro tanto ocurre con la división europea en meses. La elección se hace entre años arbitrarios y meses arbitrarios. Teniendo en cuenta que nuestros meses guardan escasa relación con la luna, no cabe duda de que los meses lunares del islam son más «lógicos». Todo sistema de calendario se enfrenta con un problema a la hora de integrar los años estelares o estacionales con los meses lunares. En el islam, el año se ajusta a los meses; en el cristianismo ocurre al contrario. En las culturas orales, tanto el cómputo estacional como el lunar pueden operar de forma independiente; la escritura, no obstante, obliga a cierto compromiso.
La semana de siete días es la unidad más arbitraria de todas. En África podemos encontrarnos con una «semana» de tres, cuatro, cinco o seis días, en función de los días de mercado. En China abarcaba diez días. Las sociedades sintieron la necesidad de algún tipo de división regular más pequeña que el mes para actividades cíclicas frecuentes como los mercados locales, en contraposición a las ferias anuales. La duración de estas unidades es plenamente convencional. Salta a la vista que el concepto de un día y una noche corresponde con nuestra experiencia diaria; sin embargo, una vez más la subdivisión en horas y minutos sólo existe en nuestros relojes y en nuestras mentes, y es bastante arbitraria3.
Las distintas formas de calcular el tiempo en una sociedad alfabetizada tienen un marco esencialmente religioso, pues toman como punto de referencia la vida del profeta, del redentor o la creación del mundo. Estos puntos de referencia han conservado su relevancia, y los del cristianismo se han convertido, como resultado de las conquistas, las colonizaciones y la dominación mundial, no sólo en los de Occidente, sino en los de todo el mundo; la semana de siete días, con el domingo como día de descanso, y las festividades anuales de Navidad, Pascua o Halloween poseen ahora un carácter internacional. Ha ocurrido así a pesar de que en muchos contextos de Occidente se ha desarrollado y extendido una actitud secular –la desmitificación del mundo de Weber, el rechazo de lo mágico por parte de Frazer– que en nuestros tiempos está contagiando a gran parte del resto del orbe.
Tanto los observadores como los participantes suelen malinterpretar la continua presencia de la religión en la vida diaria. Muchos europeos creen que pertenecen a sociedades laicas y poseen instituciones que no discriminan entre un credo y otro. Por lo general, los velos musulmanes y el tocado judío se permiten (o no) en las escuelas, la norma son los servicios aconfesionales, y los estudios religiosos intentan ser comparativos. En las ciencias consideramos la libertad para estudiar el mundo y todo lo que engloba como condición sine qua non de su existencia. En cambio, a menudo se tacha a religiones como el islam de poner freno a los límites del conocimiento, pese a la existencia de una vertiente racionalista del islam4. Y todo ello cuando la economía más avanzada del mundo en lo económico y lo científico demuestra un gran fundamentalismo y un profundo apego por su calendario religioso.
Los modelos religiosos de construcción del mundo impregnan todos los aspectos del pensamiento hasta el punto de que, aunque se abandonen, sus huellas siguen determinando nuestra conceptualización del mundo. Las categorías espaciales y temporales que surgen de narrativas religiosas condicionan de una forma tan rotunda e invasiva nuestra interacción con el mundo que tendemos a olvidar lo convencional de su naturaleza. Con todo, a nivel social en las distintas sociedades humanas se observan sentimientos encontrados con respecto a la religión. El escepticismo e incluso el agnosticismo en relación con la religión son rasgos recurrentes de las sociedades no alfabetizadas5. En las alfabetizadas, en cambio, dichas actitudes desembocan a veces en periodos de pensamiento humanístico, tal y como comenta Zafrani sobre la cultura hispano-magrebí de la época dorada del siglo xii u otros autores sobre el cristianismo del periodo medieval. A raíz del Renacimiento italiano del siglo xv y del renovado interés por el saber clásico (pagano en lo esencial, pese a los intentos de adaptarlo al cristianismo, como pretendía Petrarca), se originaron cambios del mismo estilo, pero aún más radicales. El humanismo asociado a este periodo, tanto clásico como laico, condujo a la Reforma y al rechazo de la autoridad eclesiástica de la época, aunque no, claro está, a su sustitución. Con todo, ambos avances estimularon la liberación parcial del marco de conocimiento sobre el mundo y, por ende, de la investigación científica en general. Podría decirse que hasta esa fecha China había conseguido en ese ámbito más éxitos que ninguna otra nación, pues disfrutaba de un contexto en el que no existía un sistema religioso dominante y en el que, en consecuencia, el desarrollo del conocimiento laico, que permitía poner a prueba o volver a analizar información existente, no se veía obstaculizado, tal como ocurría a menudo en el cristianismo y en el islam. Sin embargo, la ambivalencia sobre la religión, la coexistencia de lo científico y lo sobrenatural, sigue siendo un aspecto típico de las sociedades contemporáneas, si bien hoy en día la mezcla difiere notablemente y en las sociedades existe una mayor división entre «creyentes» y «no creyentes» y, desde la Ilustración, estos últimos gozan de un estatus más institucionalizado. Ambos, sin embargo, siguen atrapados en conceptos de tiempo específicos y religiosos, donde las nociones occidentales han pasado a dominar un mundo multicultural y multiconfesional.
De vuelta al cómputo del tiempo, los relojes, exclusivos de las culturas alfabetizadas, contribuyeron de forma indudable a la medida del tiempo. En el mundo antiguo ya existían: relojes de sol, de agua o clepsidras. Los monjes medievales empleaban velas para calcular el paso de las horas. En la China primitiva se utilizaban complejos aparatos mecánicos. Sin embargo, la invención del mecanismo del escape a varilla o foliot, que producía el sonido del tic-tac y evitaba que se destensase el resorte, es decir, la maquinaria de relojería, fue un descubrimiento europeo del siglo xiv. En China existían otros mecanismos de escape desde el año 725, así como relojes mecánicos, pero estos últimos no alcanzarían el desarrollo que se registró posteriormente en Occidente6. El mecanismo de relojería, que se convirtió para ciertos filósofos en un modelo de organización del universo, fue integrado al cabo del tiempo en relojes portátiles con los que a los individuos les resultaba más fácil «controlar la hora». Posteriormente, también dio pie a un desdén por los pueblos y las culturas incapaces de controlarlo, las que seguían «el tiempo africano», por ejemplo, y, por lo tanto, no podían plegarse a las demandas de trabajo regular que no sólo exige el trabajo en una fábrica, sino también cualquier organización a gran escala. No estaban preparados para la «tiranía», la «esclavitud asalariada» del de nueve a cinco.
En una carta escrita en 1554, el embajador del emperador Fernando I de Habsburgo en el sultanato turco, Ghiselin de Busbecq, describe su viaje desde Viena hasta Estambul. Comenta lo molesto que resulta que le levanten a uno en plena noche porque no «sabían la hora» (afirma que tampoco sabían calcular las distancias, pero eso también es incorrecto). Sí que calculaban el tiempo, pero en función de la llamada a la oración del almuédano cinco veces al día, algo de poca utilidad por la noche, naturalmente; ocurría lo mismo con el reloj de sol, y la clepsidra era delicada y difícil de trasportar. Como hemos visto, el reloj mecánico fue en gran medida, si bien no del todo, un invento europeo que se difundió con cierta lentitud: fueron los padres jesuitas quienes lo introdujeron en China durante la evangelización y no se expandiría por Oriente Próximo hasta el siglo xvi. Incluso por aquel entonces no se exhibía en sitios públicos puesto que se consideraba un desafío a las señales horarias religiosas del almuédano. Busbecq observó que la lentitud en la adaptación no había por qué achacarla a una negativa generalizada a innovar, como otros han postulado: «Ninguna nación ha mostrado menor rechazo a adoptar los inventos útiles de otras; enseguida aprendieron a utilizar, por ejemplo, los cañones largos y cortos (un invento chino, por lo que sabemos) y otros muchos descubrimientos nuestros. Sin embargo, nunca han llegado a convencerse de la necesidad de imprimir libros e instalar relojes públicos. Sostienen que las escrituras, es decir, sus libros sagrados, ya no serían escrituras si fuesen impresas; y creen que, si ponen relojes públicos, la autoridad de los almuédanos y de los ritos antiguos decaería»7. La primera parte de la cita implica que estamos lejos de la cultura oriental estática y poco innovadora que muchos europeos han querido pintar y de la que hablaremos con más detenimiento en el capítulo 4. En cualquier caso, es cierto que el rechazo de la imprenta resultó significativo a la larga, tanto en relación con el cómputo del tiempo como con la circulación de información por escrito. Ambos fueron cruciales en el desarrollo de lo que más tarde se llamaría la revolución científica, o el nacimiento de la «ciencia moderna»; la aplicación selectiva de la tecnología de la comunicación impidió el progreso a partir de un punto determinado, pero está muy lejos de la completa incapacidad para medir el tiempo, o de la ignorancia sobre su valor y posibilidades. En menor medida aún serviría este rechazo (un fenómeno relativamente tardío) para justificar la opinión de que las formas de cómputo del tiempo y la periodización europeas son más «correctas», mejores que el resto.
Hay un aspecto más general de la apropiación del tiempo: la caracterización de la percepción occidental del tiempo como lineal y de la oriental como circular. Incluso el gran erudito de China que fue Joseph Needham, que tanto hizo por situar la ciencia china en el lugar que le correspondía, utilizó la misma equiparación en una importante contribución al tema8. En mi opinión, se trataba de una caracterización excesivamente general que erraba al comparar las culturas y sus potenciales de un modo absoluto, categórico e incluso esencialista. Es cierto que en China, aparte del cálculo de los periodos largos en eras, para los periodos cortos existe un cálculo circular en años, cuyos nombres («el año del mono») van rotando de forma regular. No hay nada parecido en el calendario occidental aparte de los meses, que sí se repiten, ni en la astrología basada en el zodíaco caldeo, que cartografía el espacio celestial y en el que los meses adquieren un significado característico similar al de los años chinos. Sin embargo, incluso en las culturas meramente orales, donde es inevitable que el cómputo del tiempo sea más simple, nos encontramos con cálculos tanto lineales como circulares. El cálculo lineal forma parte intrínseca de las historias de vida, que siempre van desde el nacimiento hasta la muerte. El tiempo «cósmico», en cambio, tiende a la circularidad, pues así es como el día sigue a la noche, una luna a otra luna. Todo aquel que piense que cualquier cálculo debe hacerse de forma lineal en vez de circular se equivoca, y constituye el reflejo de nuestra percepción de un Occidente avanzado y progresista frente a un Oriente estático y retrógrado.
Espacio
También las concepciones del espacio han seguido definiciones europeas; y sufrieron asimismo una gran influencia de los usos no tanto del alfabetismo como de la representación gráfica que se desarrolló a la par de la escritura. Si bien todo el mundo posee cierto conocimiento espacial del mundo en el que vive, del mundo que le rodea y del cielo que tiene por encima de la cabeza, la representación gráfica supone un paso adelante muy significativo para poder trazar mapas más precisos, objetivos y creativos, puesto que así el lector puede estudiar tierras desconocidas para él.
Los propios continentes no son conceptos exclusivamente occidentales, pues de forma intuitiva ellos mismos se ofrecen para el análisis como entidades diferenciadas, salvo por la división arbitraria entre Europa y Asia. Geográficamente, Europa y Asia forman un continuo, Eurasia; los griegos marcaron una distinción entre una orilla del Mediterráneo en el Bósforo y la otra. A pesar de haber fundado colonias en Asia Menor desde el periodo arcaico, Asia fue sin lugar a dudas el Otro histórico en la mayoría de contextos, la cuna de religiones y pueblos foráneos. Con el tiempo, las religiones «mundiales» y sus fieles, ávidos por dominar espacio y tiempo, llegaron al punto de definir oficialmente la nueva Europa en términos cristianos, pese a su historia de contactos –es más, de su presencia– con fieles del islam y del judaísmo en el continente9, y pese a que los europeos actuales (en contraste con otros) suelen abogar por una visión secular y laica del mundo. El reloj de los años repica a un compás eminentemente cristiano, al igual que el presente y el pasado de Europa se conciben como «el auge de la Europa cristiana», por utilizar el título del libro de Trevor-Roper.
Con todo, las concepciones sobre el espacio no se han visto influidas por la religión en la misma medida que las del tiempo. No obstante, la ubicación de ciudades santas como la Meca o Jerusalén ha marcado no sólo la organización de los lugares y la dirección del culto, sino también las vidas de mucha gente deseosa de peregrinar a las ciudades sagradas. Es por todos conocida la importancia del peregrinaje en el islam; de hecho, constituye uno de los cinco pilares y afecta a muchas partes del mundo. Pero desde bien temprano también los cristianos se sintieron atraídos por el peregrinaje a Jerusalén; fue precisamente la libertad para realizar dichos viajes una de las razones impulsoras de la invasión europea de Oriente Próximo, que se inició en el siglo xiii y que se conoce como las Cruzadas. Jerusalén también ha constituido un fuerte polo de atracción para los judíos, que regresaron a lo largo de la Edad Media, pero, sobre todo, a partir de finales del siglo xix con el auge del sionismo y del violento antisemitismo. Este razonamiento sobre el espacio –sobre Israel como patria–, que derivó en el retorno masivo de judíos a Palestina y ha sido apoyado sin cortapisas por algunas potencias occidentales, originó la tensión, el conflicto y las guerras que han asolado el Mediterráneo oriental en años recientes. Del mismo modo, el establecimiento de fuerzas occidentales en la península Arábiga se considera una de las razones del auge de la militancia islámica en la región. En este sentido, la religión traza para nosotros el «mapa» del mundo, en parte de forma arbitraria, y dicho trazado adquiere significados trascendentes en relación con la identidad. Tal vez la motivación religiosa inicial desaparezca, pero la geografía interna que ha generado permanece, se «naturaliza» y puede imponerse sobre otros como si formase parte integrante del orden material de las cosas. Al igual que en el caso del tiempo, hasta la fecha ha ocurrido lo mismo con la escritura de la historia en Europa, aunque la medida global del espacio se ha visto menos influida por la religión que el tiempo.
Sin embargo, los efectos de la colonización occidental saltan a la vista. Cuando Gran Bretaña pasó a dominar la esfera internacional, las coordenadas espaciales empezaron a girar en torno al meridiano de Greenwich en Londres; las Indias occidentales y sobre todo las Indias orientales se crearon a raíz de intereses europeos, así como de inclinaciones europeas, del colonialismo europeo, y de la expansión europea por ultramar. Hasta cierto punto, ni el extremo oeste ni el extremo este de Eurasia estaban en la mejor posición para calibrar el espacio. Como señala Fernández-Armesto10, en la primera mitad del presente milenio, el islam ocupaba una posición más central y estaba, por lo tanto, mejor situado para ofrecer una visión geográfica global, como en el mapamundi de Al Istaji, visto desde Persia a mediados del siglo x. El islam se encontraba en el centro, tanto para la expansión como para la comunicación, a medio camino entre China y el cristianismo. Fernández-Armesto comenta, asimismo, las distorsiones generadas a partir de la adopción de la proyección de Mercator para los mapamundis. Los países del sur como la India aparecen más pequeños en relación con los del norte, como Suecia, de un tamaño desorbitado.
Mercator (1512-1594) fue uno de los cartógrafos flamencos que se beneficiaron de la llegada a Florencia de una copia griega de la Geografía de Ptolomeo, proveniente de Constantinopla pero escrita en Alejandría en el siglo ii d.C. Cuando se tradujo al latín y se publicó en Vicenza, se convirtió en un modelo para la geografía moderna: proporcionaba una cuadrícula de coordenadas espaciales que se podía extender sobre un globo, con líneas numeradas desde el ecuador para la latitud, y desde las islas Afortunadas para la longitud. La obra coincidió con la época de la primera circunnavegación del globo y con la aparición de la imprenta, dos factores de suma importancia para la cartografía. La «distorsión espacial» a la que me he referido se produce cuando las esferas tienen que achatarse para adaptarse al papel impreso: la proyección es un intento de reconciliar la esfera con el plano11. Sin embargo, dicha «distorsión» adquirió un sesgo europeo que ha dominado desde entonces la cartografía moderna en todo el mundo.
La latitud se definió en relación con el ecuador. La longitud, en cambio, planteó problemas de otra índole porque no había ningún punto de partida fijado. Pero se necesitaba uno, dado el interés por calcular el tiempo en navegación, más urgente en una época de proliferación de los viajes de largo recorrido. Las investigaciones llevadas a cabo en el Real Observatorio de Greenwich, cerca de Londres, agilizadas por el relojero John Harrison (1693-1776), quien construyó un reloj cuya hora era fiable en alta mar, influyeron para que en 1884 el meridiano de Greenwich se eligiese, por pura arbitrariedad, como la base del cálculo de la longitud y, al mismo tiempo, del cálculo del tiempo (hora media de Greenwich) en todo el mundo.
La cartografía y la navegación englobaban tanto el cálculo del espacio terrestre como del celestial. También en este caso, todas las culturas poseen una visión determinada del cielo que tienen sobre sus cabezas. Sin embargo, fueron los babilonios, un pueblo alfabetizado, y más tarde los griegos y los romanos, quienes cartografiaron los cielos. Estos conocimientos desaparecieron durante la Alta Edad Media, pero en el mundo árabe-parlante, en Persia, la India y China, siguieron avanzando; en concreto, el mundo árabe, mediante una matemática compleja y muchas observaciones nuevas, elaboró unas cartas estelares excelentes e instrumentos astronómicos de gran precisión, como el astrolabio de Muhamad Jan ben Hasan. Sobre esta base se apoyarían los posteriores avances europeos.
Hasta hace pocos siglos, Europa no ocupaba una posición central en el mundo conocido, a pesar de haberlo desempeñado durante un tiempo en los siglos de la Antigüedad clásica. Sólo a partir del Renacimiento, con las actividades mercantiles de las potencias mediterráneas primero y más tarde de las atlánticas, empezaría Europa a dominar el mundo, en principio con la expansión del comercio y, al cabo del tiempo, mediante la conquista y la colonización. La expansión supuso que sus propias nociones sobre el espacio, desarrolladas durante el transcurso de la «Era de los Descubrimientos», y sus nociones del tiempo, desarrolladas en el contexto del cristianismo, se impusieran al resto del mundo. Sin embargo, el problema en concreto que trata el presente libro parte de una perspectiva más amplia. Trata la forma en que una periodización puramente europea desde la Antigüedad se ha entendido como una ruptura con Asia y con su revolucionaria Edad del Bronce y ha establecido una única línea de progreso que va desde el feudalismo, pasando por el Renacimiento, la Reforma, el absolutismo, para acabar en el capitalismo, la industrialización y la modernización.
Periodización
El «robo de la historia» no sólo incluye el del tiempo y el espacio, sino también el monopolio de los periodos históricos. Casi todas las sociedades intentan de algún modo clasificar su pasado a partir de distintos periodos de tiempo a gran escala, relacionados con la creación no tanto del mundo como de la humanidad. Se dice que los esquimales piensan que el mundo siempre ha sido así12, pero en la gran mayoría de las sociedades los humanos actuales no se consideran los habitantes primigenios del planeta. Su ocupación tuvo un principio, que entre los aborígenes australianos se denominaba la «Era del Sueño»; entre los lodagaa del norte de Ghana, los primeros hombres y mujeres habitaban el «país viejo» (tengkuridem). La aparición del «lenguaje visible», la escritura, permitió una periodización más elaborada, la creencia en una antigua Edad Dorada o paraíso, en la que el mundo era un lugar mejor para vivir y que los humanos tuvieron que abandonar por culpa de su conducta (pecaminosa), o sea, lo contrario al progreso y la modernización. Algunos autores concibieron otra periodización basada en los cambios de las principales herramientas que utilizaban los humanos, bien de piedra, cobre, bronce o hierro, una periodización progresiva de las Edades del Hombre que los arqueólogos europeos adoptaron como modelo científico en el siglo xix.
Últimamente, Europa se ha adueñado del tiempo aún con mayor empeño y lo ha aplicado al resto del mundo. No cabe duda, claro está, de que la historia mundial necesita de un único marco cronológico si lo que se pretende es unificarla. Pero resulta que el cálculo internacional es cristiano en líneas generales, al igual que las principales vacaciones que celebran los organismos internacionales como Naciones Unidas, y que son Navidad y Pascua; otro tanto ocurre en el caso de las culturas orales del tercer mundo que no se acogieron al cálculo de una de las religiones mayores. Es necesario cierto monopolio para construir una ciencia universal de la astronomía, por ejemplo; la globalización conlleva cierto grado de universalidad, no se puede trabajar con conceptos exclusivamente locales. Sin embargo, a pesar de que el estudio de la astronomía proviene de otros lugares, los cambios en la sociedad de la información, y en particular en la tecnología de la información en la forma del libro impreso (que, como el papel, es originario de Asia), han supuesto que la estructura evolucionada de lo que se ha dado en llamar ciencia moderna sea occidental. En este caso, al igual que en muchos otros, globalización significa occidentalización. En el contexto de la periodización, la universalización presenta mayores problemas para las ciencias sociales. Los conceptos de historia y de las ciencias sociales, por mucho que los estudiosos luchen en pos de una «objetividad» weberiana, tienen una mayor vinculación con el mundo que los engendró. Por poner un ejemplo, los términos «Antigüedad» y «feudalismo» se han definido teniendo presente un contexto meramente europeo, atendiendo al desarrollo histórico particular de dicho continente. Los problemas surgen cuando se pretende aplicar estos conceptos a otras épocas y lugares, al salir a la superficie sus verdaderas limitaciones.
Y así, uno de los principales problemas de la acumulación de conocimiento ha sido que las propias categorías que se utilizan son en gran medida europeas; es más, muchas de ellas se definieron por vez primera durante el gran aluvión de actividad intelectual que sobrevino con el recurso de los griegos a la escritura. Fue entonces cuando se delimitaron los ámbitos de la filosofía y de disciplinas científicas como la zoología, que más tarde adoptó Europa. En esta línea, la historia de la filosofía, tal como se ha incorporado a los sistemas de enseñanza europeos, es a grandes rasgos la historia de la filosofía occidental desde los griegos. En los últimos tiempos, los occidentales han concedido cierta atención, bastante marginal, a cuestiones similares en el pensamiento chino, indio o árabe (esto es, pensamiento escrito)13. Pero las sociedades no alfabetizadas reciben aún menos atención, a pesar de que nos encontramos con cuestiones «filosóficas» de enjundia en recitaciones ceremoniales como las del Bagre de los lodagaa en el norte de Ghana14. La filosofía, en consecuencia, es casi por definición una cuestión europea. Al igual que en la teología y la literatura, los aspectos comparativos se han implantado hace relativamente poco, como una concesión a los intereses globales. En realidad, la historia comparada sigue siendo un sueño.
Como hemos visto, J. Needham afirma que en Occidente el tiempo es lineal mientras que en Oriente es circular15. En esta afirmación hay algo de verdad en lo referente a sociedades prealfabetizadas simples, que poco saben sobre una «progresión» de las culturas. Para los lodagaa no era extraño ver brotar en los campos hachas neolíticas, sobre todo después de tormentas, que datan de un periodo anterior al uso de las azadas de hierro. En la zona se consideraban «hachas de Dios» o enviadas por el dios de la lluvia. Y no es que careciesen de nociones de cambio cultural: sabían que los djanni los habían precedido y reconocían las ruinas de sus casas. Sin embargo, no tenían la perspectiva de un cambio a largo plazo desde una sociedad que utilizaba herramientas de piedra a otra que empleaba azadas de hierro. Según el mito cultural del Bagre16, el hierro surgió con los «primeros hombres», como la mayoría de elementos de dicha cultura. La vida no avanzó del mismo modo, pese a que el colonialismo y la llegada de los europeos los llevó, sin duda, a plantearse el cambio cultural y a que en la actualidad exista en su vocabulario la palabra «progreso», a menudo asociada con la educación; lo viejo se rechaza rotundamente en pro de lo nuevo. Impera la idea lineal de la evolución cultural.
Pero ya existía previamente cierto grado de linealidad. La vida humana se desarrolla de forma lineal y, aunque se considera que los meses y los años se mueven por ciclos, esto se debe en gran parte a que no existe un esquema escrito que permita adquirir consciencia del paso del tiempo. Del mismo modo que, incluso en contextos occidentales, la circularidad de las estaciones es, sin duda, una construcción. Sin embargo, el cambio cultural se produce de una forma más obvia, cada generación de coches es ligeramente diferente y «mejor» que la anterior. Entre los lodagaa, el mango de la azada sigue teniendo la misma forma una generación tras otra, pero el cambio se ha producido, y en un ámbito a menudo tachado de estático, de «tradicional».
La linealidad es un elemento constitutivo de la idea «avanzada» de «progreso». Hay quienes han visto en esta noción algo característico de Occidente; hasta cierto punto así es, y se puede atribuir a la velocidad de los cambios experimentados fundamentalmente en Europa desde el Renacimiento, así como a la aplicación de lo que J. Needham y otros denominan «ciencia moderna». Me atrevería a sugerir que dicha noción es común a toda cultura escrita, que propició la instauración de un calendario fijo, el trazado de una línea. Pero no se trató en ningún caso de un progreso de sentido único. La mayoría de las religiones escritas recogían la idea de una Edad Dorada, un paraíso o jardín natural que la humanidad tuvo que abandonar con posterioridad. Una noción así implica tanto una mirada hacia atrás como una mirada hacia delante, hacia un nuevo comienzo. De hecho, en algunas culturas orales encontramos incluso una idea paralela de cielo17. En el pasado existía una clara división; pero con la preponderancia del laicismo tras la Ilustración, nos hallamos ante un mundo gobernado por la idea de progresión, no tanto hacia un objetivo concreto, sino desde un estado previo del universo hacia algo distinto, incluso inimaginable, como en el caso del avión, un producto del afán científico y del ingenio humano.
Una de las premisas básicas de gran parte de la historiografía occidental sostiene que la flecha del tiempo se corresponde con un aumento equivalente en el valor y la conveniencia de la organización de las sociedades humanas, o sea, el progreso. La historia es una secuencia de etapas, en la que cada una de ellas proviene de la anterior y lleva a la siguiente, hasta llegar con el marxismo al clímax final del comunismo. No hace falta tanto optimismo milenarista para una lectura eurocéntrica de la dirección de la historia: según la mayoría de los historiadores la etapa de la escritura se aproxima, sino es igual, al fin último del desarrollo de la humanidad. En este sentido, lo que definimos como progreso es reflejo de valores muy concretos de nuestra propia cultura, de fecha relativamente reciente. Se habla de avances en las ciencias, del crecimiento económico, de la civilización y el reconocimiento de los derechos humanos (como, por ejemplo, la democracia). No obstante, el cambio se puede medir en función de otros parámetros que en cierta medida están presentes a modo de contradiscursos en nuestra propia cultura. Si adoptamos un criterio medioambiental, nuestra sociedad es una catástrofe a punto de estallar. Si hablamos de un progreso espiritual (la principal variedad de progreso en algunas sociedades, por muy cuestionable que pueda ser en la nuestra), se podría decir que atravesamos una fase regresiva. Existen pocas pruebas de un progreso en valores a escala mundial, a pesar de que Occidente esté dominado por afirmaciones que apuntan a lo contrario.
En este libro quiero centrarme especialmente en conceptos históricos generales del desarrollo de la historia humana y en la forma en que Occidente ha intentado imponer su propia trayectoria al curso de los hechos globales, así como en el malentendido que ha generado. El conjunto de la historia mundial se ha concebido como una secuencia de etapas fundamentadas en acontecimientos que en teoría sólo han tenido lugar en Europa occidental. Hacia el 700 a.C., el poeta Hesíodo apuntó que las épocas pasadas del hombre se habían iniciado con una Edad de Oro, a la que sucedieron las de Plata y Bronce, hasta una Edad de los Héroes que acababa en la Edad del Hierro, su contemporánea. Es una secuencia que no difiere mucho de la que más tarde desarrollarían los arqueólogos del siglo xviii