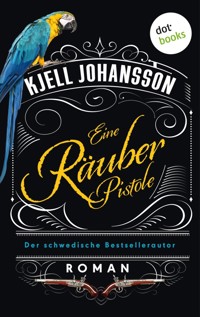Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Letras Nórdicas
- Sprache: Spanisch
"Yo estaba en la explanada observando la hoja de roble ocre y reseca. Cuando fui a cogerla, se alejó volando repentina e inexplicablemente. Eché a correr tras ella. Una vez más se me escapó de las manos. Una vez y otra y otra, hasta que por fin la atrapé, la apreté fuerte para, al abrir la mano, descubrir que ¡había dejado de existir! Ese es el comienzo del relato" Así comienza esta apasionante novela, publicada en Suecia en 1989, que recibió el Gran Premio de Novela y el premio de la prestigiosa revista Vi y, además, fue candidata al Premio August. Tuvo una acogida excelente y se publicó al poco tiempo en francés, alemán y ruso. Johansson realizó para este libro un magnífico trabajo de documentación sobre el genio ruso Nikolái Gógol y el resultado es esta novela autobiográfica en la que el mismo Gógol nos va contando cómo fue su infancia, las relaciones con sus padres y, lo más importante, cómo y por qué empezó a escribir y lo duros que fueron sus comienzos. Por fin sabremos cómo se gestó su obra maestra, Almas muertas, y conoceremos su relación con los zares y con la censura, además de acompañarlo en sus viajes por Europa En resumen, se trata de un divertido recorrido por la vida y obra de uno de los personajes más fascinantes y desconocidos de la Literatura Universal y por la historia de la Rusia del siglo XIX. Una joya de la literatura nórdica de los últimos años y todo un descubrimiento que, por fin, podemos disfrutar en castellano.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kjell Johansson
El rostro de Gógol
Por el ancho mundo
EL PRINCIPIO DEL RELATO
Yo estaba en la explanada observando la hoja de roble ocre y reseca. Cuando fui a cogerla, se alejó volando repentina e inexplicablemente. Eché a correr tras ella. Una vez más se me escapó de las manos. Una vez y otra y otra, hasta que por fin la atrapé, la apreté fuerte para, al abrir la mano, descubrir que ¡había dejado de existir!
Ese es el comienzo del relato… Me gusta utilizar esas palabras. Mi madre siempre las pronunciaba al comenzar su historia sobre mi nacimiento y el icono milagroso de Dikanka.
—Ese es el comienzo del relato —mi vida presentaba un vínculo con él.
En mi mano, la hoja se había transformado en un montón de pequeños fragmentos delicados. Algunos cayeron al suelo oscilando despacio, otros permanecieron pegados a la piel. Me quedé mirándolos y, presa de un ansia extraña, los froté entre las manos. Se pulverizaron, se hicieron cada vez más pequeños. Al final, desaparecieron. ¡Nada quedó!
Mis primeros recuerdos están preñados del terror a los cambios repentinos y a las desapariciones misteriosas. Como la de esta hoja que se esfumó o el charco que, cuando yo volvía de comer, ya no estaba. También los cambios de la naturaleza eran para mí desapariciones. No era que la noche acudiese al atardecer, era que se marchaba el día. E igual veía la luz y la oscuridad, el calor y el frío.
Piotr Andréievich salió una noche y nunca más volvió. Está muerto, decían. Es el curso de la naturaleza, decían, seguramente para tranquilizarme. Pero pervivía el miedo como algo esencial en aquel caos de desapariciones de origen inexplicable. El miedo no perecería jamás, aunque su intensidad disminuyese cuando la realidad se reguló con el tiempo, cuando los acontecimientos y los objetos adquirieron nombre, como las personas.
Mi madre se llamaba Maria, mi padre Vasili. Yo, Nikolái y mi hermano, un año menor que yo, Ivan. Más adelante fueron naciendo mis hermanas Anna, Yelizaveta, Maria y Olga. Nacieron más, pero no les fue dado vivir.
Nuestra hacienda Vasílievka tenía una extensión insignificante, pero los que vivíamos allí éramos significativos. Éramos descendientes de Ostap Gógol, el célebre coronel cosaco cuyas valerosas hazañas premió con tierras el rey polaco en el siglo xvii.
Doscientas almas pertenecían a nuestros pagos, los siervos de la aldea Soróchintsy. Nuestro pueblo se hallaba en la provinciade Poltava, que formaba parte de la inmensa Ucrania, la cual a su vez integraba un reino más inmenso aún, gobernado por nuestro bien amado Alejandro I, por la gracia de Dios emperador y autócrata de todas las Rusias, Moscú, Kiev, Vladímir, Nóvgorod; zar de Kazán, zar de Astracán, zar de Polonia, zar de Siberia, zar del Quersoneso Táurico, zar de Georgia, Gran Duque de Finlandia…
Un día hice un gran descubrimiento. ¡Yo también pertenecía a los que llevan el mando!: «Sal conmigo, Ivan», le dije a mi hermano. ¡Y él me obedeció! ¡Me siguió porque yo le había ordenado que lo hiciera! Sentí una felicidad triunfal, arrolladora, cuando comprobé el efecto que mis palabras surtían en él.
Sucedió a aquello una época de exaltación extrema. ¡Con mis palabras gobernaba un reino infinito de posibilidades! «Este es el principio del relato», me dije repitiendo las palabras que me llenaban de fascinación constante.
Sin embargo, no tardaría en verme decepcionado. En efecto, sobre las fuerzas de la naturaleza no ejercía ningún poder. Y tampoco las personas hacían siempre lo que yo les indicaba, ni siquiera Ivan.
Había algo que no cuadraba. En ocasiones, mis palabras surtían efecto, pero no era así con demasiada frecuencia. Probé entonces con otras palabras, modifiqué la potencia de mi voz y cambié el tono. De nada sirvió. «Que así sea», decía. Era la fórmula mágica con la que el zar otorgaba vigencia a sus decisiones. Yo repetía aquellas palabras, pero no surtían ningún efecto. Mis palabras eran insuficientes.
Sospechaba que había estado manipulando lo prohibido. De alguna manera, había hecho un uso indebido de las palabras. Y sería castigado por ello. Yo, solo yo, que nadie más que yo era el culpable. ¡Yo!
Fue entonces cuando, por primera vez y de un modo más profundo, tomé conciencia de mi yo. Constituyó para mí un segundo nacimiento y se produjo a partir de una sensación compleja de insuficiencia, de soledad, de miedo y de culpa.
No mucho después de aquello, caí enfermo con fiebre y dolores. Era un dolor que se concentraba en distintas partes del cuerpo, a veces en la cabeza, a veces en el pecho, a veces en el estómago. Pasé mucho tiempo en cama.
Estar enfermo era aburrido. Un día me regalaron una muñeca que mi padre le había comprado a un buhonero. Descubrí que dentro de la muñeca había otra igual, solo que más pequeña. Y, dentro de esta, otra más. Y otra, y otra… Me entretenía con las muñecas. La más grande tenía que quedar siempre fuera pero, por lo demás, yo decidía cuáles se quedaban fuera y cuáles dentro. Sentía pena de la más grande. Y también sentía pena de la más pequeña, porque no podía llevar a ninguna en su interior. Y luego me vi obligado a sentir pena por todas las demás, para no ser injusto. Al final, me cansé, las coloqué todas en su sitio y dejé la muñeca en la ventana.
El invierno se fue y llegó la primavera. Los días empezaban a ser más largos, la oscuridad más breve. Y yo guardaba cama y observaba a las moscas que ya habían despertado. Intentaban salir. Se estrellaban volando contra el cristal, como si quisieran horadarlo con su zumbido iracundo. Finalmente caían al suelo, se quedaban boca arriba agitando las patas. A veces batían las alas y entonces se ponían a dar vueltas y más vueltas sobre el alféizar. Y luego morían. Las moscas grandes morían antes que las pequeñas.
Me goteaban la nariz y los ojos. El oído izquierdo se me llenó de pus. Más tarde, cuando me curé, había perdido parte de la capacidad auditiva. No me causó ninguna pena. Si no quería oír algo, podía achacárselo a mi sordera. Otro tanto pasaba con mi miopía, lo que no quería ver, no lo veía. Los objetos eran blandas sombras envueltas en una bruma agradable.
Estuve enfermo mucho tiempo. Me aplicaron sanguijuelas. Yo me quedaba muy quieto por temor a que se me colaran por la oreja o por la nariz o por la boca. Eso sí, movía los ojos todo el tiempo, para que ninguna creyese que estaba muerto.
Un día Ivan me dijo que alguien había preguntado por mí, una muchacha, que me llamó a gritos. Mi madre lo interrogó y yo sabía por qué. La muerte llamaba a las personas antes de hacerse presente.
—¿Quién era? —preguntó mi madre.
—No tenía nombre —respondió Ivan—. Ni cara.
Mi madre palideció. Ivan mantuvo sus palabras, pese a la paliza que le dio mi padre.
—Recemos juntos, Nikolái —propuso mi madre. Nos arrodillamos ante el icono. Mi madre empezó a rezar. Rezó entre sollozos, largo rato, con sentimiento. Lloraba. También yo empecé a llorar, probablemente solo porque mi madre querida estaba llorando. Mis lágrimas no eran auténticas.
—No has de tener miedo —aseguró mi madre—. Eres de salud endeble, como tu padre, pero no vas a morir. Hay niños que nacen muertos. Y los hay que mueren en los primeros días o durante las primeras semanas o meses de vida en la tierra. Pero es raro que mueran tan mayores como tú. No has de tener miedo.
Así que yo era muy joven, ¡pero demasiado viejo para morir!
Mi madre me sonreía. Tenía la cara delgada, las cejas largas y oscuras, los ojos bonitos. Y tenía una sonrisa amplia y cálida.
—Cuando seas viejo, te sentarás aquí en Vasílievka, quizá en el banco de la charca, o junto al roble, o en el porche. Y tu hijo también se sentará aquí, y el suyo, algún día… Y tú y tu esposa veréis a vuestros hijos y a vuestros nietos jugar en el jardín, igual que Ivan y tú. Claro que entonces no estaré yo, ni tu padre tampoco.
—¡No! —grité.
—Pero ¿qué pasa, Nikosha?
No respondí. No sabía.
—¡Que sea la voluntad de Dios! —dijo mi madre persignándose.
Me puso la mano en la frente, me dio una palmadita y me besó apasionadamente.
—No vas a morir —repitió. Me aterrorizó sin querer.
—Cuéntame la historia de cuando yo nací —le rogué.
Mi madre miró por la ventana, permaneció inmóvil unos minutos, al cabo de los cuales se dirigió a mí y comenzó a relatarme la historia tal y como hacía siempre: «Una madre había perdido dos hijos poco antes de su nacimiento. Cuando volvió a quedarse embarazada, se encaminó a la iglesia de un pueblo vecino llamado Dikanka. Y ante el icono milagroso de san Nicolás, rogó largo rato y con fervor. Hizo la promesa de que si el hijo que estaba por nacer era un niño, lo bautizaría con el nombre del santo. Ese es el principio del relato…
»¡Y verás lo que ocurrió! Llegado el momento, su esposo la llevó al mejor médico de toda Ucrania. Él le ayudó a dar a luz sin incidencias, pero parió un niño menudo y endeble. Seis semanas tardó en cobrar la fuerza suficiente para que la mujer pudiera llevarlo a casa.
»La madre del pequeño contaba a la sazón dieciocho años, el padre tenía treinta y dos. Conforme a la promesa, su hijo primogénito recibió en el bautismo el nombre del santo. Lo llamaron Nikolái».
A mí me gustaba mucho que mi madre me contara la historia de aquel modo, como si fuéramos otras personas. Y me gustaba su mirada, ensimismada como la de un santo.
Observaba desde la cama el retrato del zar Alejandro. Tenía la frente ancha y las mejillas bien afeitadas, con hoyuelos. Era de nariz pequeña y labios finos. Y la mirada afable, inocente, casi melancólica. Ivan tenía una mirada similar. Era como el zar. Mi padre también era como el zar, pero, en mi opinión, Ivan y mi padre no se parecían. «Tienen rasgos distintos», solía decir mi madre.
Junto al retrato había un espejo. En él veía yo el rostro escuálido de un niño con los ojos brillantes y enfebrecidos. Si quería ver el cuerpo también, tenía que retreparme en la cama. Y solo cuando me subía a una silla, flexionaba las piernas y encogía el cuello entre los hombros, veía al niño entero en el espejo. «Ese eres tú», me decía. «Nikolái Vasílievich Gógol.»
Si me erguía, me quedaba sin cabeza. Si extendía un brazo, me quedaba manco. En la realidad, yo tenía cabeza. Y a pesar de todo, aparecía sin ella. Tenía dos brazos y, a pesar de todo, era manco. Podía crearme de nuevo con el movimiento y con la mirada. Por un instante, experimenté la misma sensación que cuando descubrí el efecto que podían surtir mis palabras. Las posibilidades eran prácticamente ilimitadas. ¡Mirad, ahora soy un dedo meñique! ¡Y ahora la punta de una nariz!
Y de nuevo contemplaba al niño entero en el espejo. Durante un buen rato y con suma atención, observaba a aquel que, de un modo bastante extraño, era yo. Me quedaba tanto tiempo con las piernas flexionadas que se me dormían. Entonces sucedía que no tenía piernas, pese a que allí estaban, ¡tanto en la realidad como en el espejo! «Anda, mira», me decía, «ya no tienes posibilidad de esconderte».
Tiré de una pierna para masajearla y sacarla del letargo. De repente, oí unas risas. Era una de las criadas, que me observaba desde la puerta entreabierta. «¡Exactamente igual que un polluelo de cigüeña!», exclamó Varvara.
Por un segundo me vi con sus ojos, me vi encogido y sobre una pata, exactamente igual que un polluelo de cigüeña…
Varvara se marchó riendo ruidosamente.
Detestaba a Varvara, su risa y su mirada —que yo, por cierto, había hecho mía—. Yo iba tras la pista de algo muy significativo, estaba a punto de descubrir un misterioso secreto.
Han pasado muchos años. Me encuentro delante de otro espejo en otra habitación. Es de noche y está oscuro. Llevo una vela en la mano.
En el negro cuadro que es el espejo, veo una cara pálida. Ojos en alerta. Resulta aterrador hundir la mirada en el rostro de un hombre asustado, ver sus ojos, lo que expresan, el pesar, la ira y el odio. ¡Una mirada tal también es capaz de petrificar y de destruir! Y pregunto: ¿Quién eres?
Es un semblante marcado por la insuficiencia, la soledad, el temor y la culpa. Desearía que fuera la máscara de un loco y que fuera posible retirarla.
¡Existe otro rostro! ¡Existe otra mirada! Donde se hallan la alegría y el amor, donde se halla el mundo, la sonrisa amplia, cálida, clara.
Es una mirada inquisitiva. Quiere conocer y comprender incluso lo más difícil. ¡Yo siempre quise comprenderlo todo! Me he adentrado en lo misterioso, lo místico, lo prohibido.
Tengo miedo. Pero más lo tendría si no buscara, si no relatara, si no aportara orden a un mundo caótico.
Pienso hablar, desde lo que fue hasta lo que es, de principio a fin. En esos casos no solo opera la memoria.
Veo en el espejo la cara solitaria de un niño. Tiembla la luz. Ya puedo continuar.
Desde la ventana veía a mi padre en el jardín. Pasaba allí mucho tiempo cavando, sembrando y desbrozando la tierra. Mi padre amaba su jardín y cuanto él había creado en ese espacio: los rodales de flores, la caseta que había construido en el islote de la charca, las hermosas piedras que plantó a modo de linde en los senderos de grava.
A los senderos de grava les dio nombre mi padre, Gran paseo de las rosas, Sendero de los ruiseñores, Camino de la noche estival. En cuanto terminaba un nuevo paseo, nos convocaba a una pequeña ceremonia. Lleno de orgullo, nos anunciaba que había construido un nuevo camino y nos revelaba su nombre con voz solemne.
Mi padre estaba junto al rosal rojo acariciando los pétalos con cuidado. Las flores de Dios, así llamaba él a las rosas. Se inclinaba y les decía algo. Solía hablar con las flores. Yo me agazapaba tras él en el jardín, tan cerca como para oír la caricia del rumor de sus palabras, aunque no tanto como para que él advirtiese mi presencia. Lo disgustaba muchísimo que lo molestaran en esos momentos. Y yo comprendía que el frágil murmullo que se mezclaba con el susurro de mi padre era el habla de las rosas.
En una ocasión, mi padre me llevó al lindero del jardín, a una cabaña que había construido con ramas y hojas. A través de una rendija se ofrecía una buena vista de los espesos arbustos frecuentados por los ruiseñores.
Mi padre me habló de ellos con voz queda. Volvían año tras año y los conocía a todos. Era capaz de señalar a los que formaban una familia y a los mejores cantores. Siempre eran los más viejos, explicaba mi padre, pues aprender a cantar exigía mucho tiempo. Los jóvenes aprendían de los mayores de su entorno, de ahí las grandes diferencias entre el canto de los ruiseñores de distintas zonas. En algunos lugares solo había malos cantores, en otros los había buenos y, en otros, se concentraban los magistrales. Entre estos se contaba Vasílievka.
—Mira —susurró mi padre—. ¡Mira el orgullo y la dignidad con que se mueven! Y la tranquilidad, pese a que estamos cerca. Creerás que no nos ven. Nos ven, pero saben que no queremos causarles ningún daño. Saben quiénes somos, ¡tenlo por seguro!
Lo que yo no comprendía, en ese caso, era por qué debíamos mantenernos escondidos en la cabaña. Pero no dije nada. Quería seguir allí sentado mucho tiempo, tan cerca de mi padre. Y allí estuvimos sentados mucho tiempo, mientras me contaba historia tras historia.
En cuanto lo vi en el jardín a la mañana siguiente, salí corriendo hacia él y le pedí que me llevara a la cabaña y me hablase de los ruiseñores.
—¡Pero si ya lo hice ayer! —me respondió malhumorado—. Ya lo sabes todo. ¡Deja de incordiarme!
Se volvió hacia el rosal, no dijo una palabra más.
Era el mismo rosal sobre el que ahora se inclinaba. El sol lucía bajo en el cielo y la sombra de mi padre medía más que él. ¡Tenía un aspecto tan frágil y tan endeble! Cuando tosía, se acurrucaba y se encogía más aún. Tosió varias veces. Mi padre no había estado muy cerca de mí. ¿Lo habría contagiado a pesar de todo? Lo peor que podía suceder era que muriese mi padre. O mi madre o Ivan.
Cuando cayó la noche, vino Ivan. Nos pusimos a hablar tumbados en la cama. Solo podíamos hablar entre susurros. Aquel de nosotros que lo olvidaba y hablaba en voz alta, se arriesgaba a que los ojos del Inmortal se fijasen en él: en eso consistía nuestro juego. Y lo mismo ocurría si reíamos. Entonces se presentaría de pronto Koschéi el Inmortal, el enemigo de toda la gente buena, terrible en su maldad. El Inmortal odia la risa, odia la alegría.
—Ivan, dame la mano —le susurré a mi hermano.
Le rasgué el dedo con una aguja.
—Si la sangre se pone oscura, es que estás moribundo, querido hermano —continué en voz baja—. Además, no eres mi hermano, perteneces al grupo de los seres oscuros, eres el hijo único de un siervo. Y estás enfermo, muy, muy enfermo.
Ivan me miró con tristeza. Me arrepentí.
—Estaba bromeando, Ivan —le aseguré bajito.
—Lo sé —me contestó en un susurro.
Estuvimos hablando así tanto tiempo que perdimos la voz y nos quedamos mudos. No oíamos nada, también éramos sordos. Entonces nos pusimos a mirarnos fijamente a los ojos. Me quedé ciego de tanto mirar así en el interior de Ivan. Cuando intenté moverme, descubrí que me había quedado paralítico. Ni el mejor médico de toda Ucrania podría curarme. Y al final, me morí.
Me hice el muerto con tal pericia que Ivan se asustó y empezó a llorar. Entonces desperté a la vida, me convertí en madre y me puse a consolar a Ivan.
Interpretábamos distintos papeles, éramos unas veces nuestra madre, nuestro padre otras. Imitábamos sus voces, adoptábamos su tono. De nuevo me encontraba en aquella extraña tierra de nadie entre lo real y lo irreal, donde yo era alguien y nadie al mismo tiempo.
Estuvimos jugando mucho rato hasta que nos dormimos por fin.
Me desperté bruscamente, como nos despertamos al resonar de un grito recio. Todo estaba en silencio: nada se oía en la casa ni en el pueblo, ni siquiera el ladrido de un perro. El silencio reforzó la sensación de abandono que siempre experimentaba cuando Ivan dormía mientas yo estaba despierto.
¡Ivan dormía tan quieto! No se notaba que respirase. Me asusté. Podría haberlo zarandeado para asegurarme de que no estaba muerto, pero no me atreví. Me levanté aterrorizado de un salto y me dirigí a la habitación de mi madre y de mi padre.
No estaban allí. Recorrí toda la casa. No había nadie por ninguna parte, tan solo el cachorro del gato, que observaba mi búsqueda con expresión escrutadora.
Me vestí y me lancé a la oscuridad. Al otro lado del pueblo, el cielo aparecía claro, como iluminado por un fuego. Crucé a la carrera la calle central en dirección al resplandor.
Cuando ya estaba cerca, me acordé de que eran días de mercado. Mi padre organizaba el mercado en Soróchintsy cuatro veces al año. Naturalmente, mi madre y mi padre habían ido dando un paseo hasta el mercado. ¡Y allí, a escasa distancia del fuego, inclinado sobre una carreta, estaba mi padre! ¿Y mi madre?
Miré a mi alrededor. Había una veintena de personas. Gente del pueblo, pero la mayoría eran forasteros. Un par de hombres gordos y sombríos comían en silencio. Tenían pan y cebolla, pepino salado, un tarro de miel y una jarra de kvas o de vodka. Cada vez que cogían la jarra para beber, echaban bien atrás la cabeza. La mayoría estaban inmóviles, adormilados, calladamente absortos en el fuego o departiendo sosegados con quien tuvieran cerca. A otros se los veía tumbados boca arriba, contemplando la inmensa profundidad del firmamento.
Mi madre no estaba allí. Y entonces lo vi: no era mi padre el que se hallaba junto a la carreta, sino un hombre mucho mayor, un tipo menudo y bajito de barba rala, un extraño.
Al menos me tranquilicé un poco. Mi madre y mi padre habrían ido a otro sitio, pensé. «Cuando llegue a casa, me los encontraré allí.» Eché a andar. En ese momento, el hombre menudo y bajito se levantó de pronto.
—¿Quién no ha oído hablar de Iliá Múromets? —preguntó al vacío. El hombre sonrió al comprobar la atención que sus palabras despertaron al punto. Se había inclinado y estaba rebuscando algo en la carreta. Reinaban la tensión y la curiosidad y yo me quedé donde estaba.
—Yo os contaré —dijo el hombre menudo y bajito con una voz distinta, de una fuerza sorprendente.
Cualquier resto de cansancio había desaparecido, los rostros de todos relucían de expectación. Las personas congregadas alrededor del fuego se irguieron llenas de interés. Con expresión afable, observaban al hombre y el gusli que acababa de sacar.
—Todos habéis oído hablar de Iliá Múromets, ¿verdad? —preguntó paseando la mirada despacio por los presentes. Y todos asintieron, hasta yo, cuando fijó la vista en mí. El miedo que sentía se había esfumado.
—Os hablaré de lo que fue —dijo en voz baja, casi susurrante. Guardó silencio, dirigió la mirada hacia el negro bosque—. De Iliá Múromets —repitió, sonrió, tocó las cuerdas del gusli con una lentitud irritante.
Cuando por fin comenzó, se oyó un suspiro de alivio unánime y sonoro.
Creció y alcanzó la edad de cinco años, y no era capaz de caminar.
Creció y alcanzó la edad de diez años, y no era capaz de caminar.
Creció y alcanzó la edad de treinta años, y no era capaz de caminar.
Ese era el principio del relato. ¡Ese también!
LOS CAMINOS HACIA EL ANCHO MUNDO
Los ruiseñores cantan en el ocaso de comienzos de verano. Día y noche resuena su canto sobre Vasílievka. Es un canto dulce, casi melancólico y, de pronto, lleno de fuerza y alegría. Tonos cálidos, jubilosos, inundan el jardín. «Gracias, te digo», parecen cantar, «Gracias, te digo», como un himno de gratitud que elevaran a Dios.
Estamos sentados en el porche. Mi padre nos cuenta una historia. De vez en cuando guarda silencio para escuchar a los ruiseñores.
—¿Cómo puede nadie desearle ningún mal a un ruiseñor? —pregunta como para sí mismo. Nos mira. —El hombre es el peor enemigo del ruiseñor —asegura—. Hay quienes los capturan. Es cosa fácil, porque son muy confiados y piensan bien de todo el mundo. Pero los ruiseñores mueren en cautiverio. Solo los machos muy jóvenes consiguen sobrevivir. Sin embargo, son incapaces de cantar. ¡Es horrendo oírlos emitir sonidos tan raquíticos! Aquel que captura a un ruiseñor es un ser pérfido.
Ivan y yo asentimos.
—¿Por dónde iba?
—Que Baba-Yagá…
—¡No, la muerte de Koschéi! —exclamé interrumpiendo a Ivan.
—Todo eso ya lo habéis oído tantas veces, niños… —intervino mi madre—. Empieza a hacerse tarde…
Se llamaba Koschéi el Inmortal, el brujo malvado, enemigo terrible de los hombres. A todos los buenos condenaba al sufrimiento y a la muerte. Su propia muerte, en cambio, la tenía el Inmortal bien escondida. La puso en el animal que corre, que estaba en el animal que nada, que estaba en el animal pequeño, que estaba en el animal grande, que estaba agazapado en una mirada, que estaba en un grito en la copa del gran roble.
Había un cuento sobre cómo el hijo del zar Ivan encontró la muerte de Koschéi el Inmortal.
—Ivan, ¿recuerdas lo que dijo Ivan, el hijo del zar?
—Mira, Koschéi, aquí está tu muerte —respondió Ivan—. Le había atrapado la mirada y sostenía el grito en la mano. Entonces, el Inmortal cayó de rodillas y suplicó: «No me mates, Ivan, hijo del zar, en lo sucesivo, tú y yo viviremos amistosamente. El mundo entero nos obedecerá…».
Pero Ivan, el hijo del zar, estranguló el grito. Y en aquel momento, también murió el Inmortal.
—¡Bien hecho, Ivan! —exclamó mi padre con una sonrisa. A Ivan se lo veía muy orgulloso. Pero, pese a que el Inmortal había muerto, ¡aún seguía vivo! En el siguiente relato apareció tan maligno como siempre. A diferencia de la muerte de los seres humanos, la muerte del Inmortal no era absoluta. El hecho de que el hombre, después de su muerte, pudiese subir al cielo era un asunto totalmente distinto.
Baba-Yagá era el nombre de la malvada hechicera que comía personas. La cerca que rodeaba su casa estaba construida con huesos humanos. Sobre ellos descansaban las calaveras cuyos ojos brillaban de noche más que la más clara de las lunas. La puerta de la casa de Baba-Yagá estaba sujeta con vértebras a modo de bisagras, la cerradura era una boca llena de dientes afiladísimos. Baba-Yagá tenía a su servicio tres pares de manos misteriosas y a tres caballeros más veloces que el viento. El uno era rojo, el otro era blanco y el tercero era negro. Eran el alba, el día y la noche.
Yo solía imaginar que el Inmortal y Baba-Yagá estaban casados. La perra Helena era su hija y el ladrón de ruiseñores, su hijo. Era una familia que pertenecía a un linaje ampliamente extendido de miembros a cuál más malvado.
—Empieza a hacerse tarde —observó mi madre.
En ese momento, atisbé la figura del caballero negro. Iba vestido de negro, él mismo era negro y negro era su caballo.
Mi padre se retrepó, cogió el vaso de té y bebió. Paseó la mirada por el jardín, contemplando lo que era a un tiempo la acción de la naturaleza y su propia creación. Su mirada continuó abarcando los campos, el pueblo. Todo aquello le pertenecía.
Ivan y yo estábamos sentados cada uno a un lado de nuestro padre. Adoraba pasar en el porche las claras noches que anunciaban el verano, aunque también disfrutaba de las primeras noches de otoño. Había más humedad, estaba más oscuro y hacía más frío entonces pero, a cambio, el jardín exhalaba aromas más intensos y profundos.
Mi madre prefería las mañanas. Solía levantarse temprano, no se sentaba en el banco sino en la escalinata. Y allí se quedaba en calma, como queriendo hacer acopio de fuerzas para afrontar el día. Apreciaba mucho que mi padre le hiciera compañía, pero él sentía una gran desazón cuando tenía el día por delante. En su cabeza, él ya estaba en marcha. Camino del jardín, para trabajar en el huerto. Camino de las plantaciones, para ver cómo iba la siega. O camino del pueblo, para solventar algún pleito entre campesinos. Mi padre ya estaba en algún otro lugar. Pero por la noche se sentaba a descansar tranquilamente después de la jornada. Leía la Biblia en silencio, rara vez en voz alta. Reflexionaba en calma o intentaba hablar con mi madre. Pero para entonces ella ya estaba en marcha, camino de abandonarse a la noche, a los rezos, a la palabra de Dios, y respondía con los mismos monosílabos que usaba mi padre por las mañanas.
Pero alguna noche aislada, antes de que el ocaso cayese y transformase el mundo, ocurría que mi madre se olvidaba de la hora, de la noche que la aguardaba. Entonces conversaban sin prisas con voz pausada. Y se escuchaban, con atención y con cariñoso respeto. De vez en cuando, volvían la mirada hacia Ivan y hacia mí y sonreían. A mí me gustaban mucho aquellos instantes, y también cuando mi padre nos contaba historias sobre Koschéi el Inmortal, sobre Baba-Yagá o sobre Iliá Múromets.
—Y aunque tenía treinta años, Iliá no era capaz de caminar… Pero un día llegaron a la casa en que vivía unos peregrinos. Vieron por la ventana que Iliá estaba sentado sobre la estufa. Allí solía pasar los días, mientras que su padre y su madre trabajaban en el campo. Los peregrinos le pidieron cerveza.
—Os la daría gustoso —respondió Iliá —, pero es que no sé caminar.
Entonces los peregrinos le dijeron que lo intentara. ¡Y lo consiguió!
Los peregrinos le dijeron también que debía pedirle a su padre un juego completo de armas. Y su padre se lo dio: una espada, un cuchillo, un látigo y una lanza. Y también le dio un caballo, una yegua joven capaz de saltar sobre bosques, montes y lagos. Iliá se dirigió a Kiev, a ver al gran duque Vladímir de Kiev se dirigió, al que introdujo en Rusia la doctrina de Cristo se dirigió, y el gran duque Vladímir lo nombró enseguida capitán de una multitud de hombres valientes…
Tan solo en alguna rara ocasión fijaba mi padre la vista en Ivan o en mí. En general, mantenía una mirada interior, como si allí dentro viese todo lo que nos contaba.
—Tened por seguro que Iliá era fuerte, niños, y era valiente y orgulloso era, sin duda, pero también humilde. Era bueno con los insignificantes y con los pobres, aunque terrible cuando se encolerizaba. Él solo venció a todo un ejército. Y al ladrón de ruiseñores venció, a la bestia que odiaba a los ruiseñores, que amaba la destrucción, que chillaba y gritaba con voz tan aterradora que las rosas se agostaban y morían los hombres. Iliá lo venció y lo condujo hasta el gran duque Vladímir de Kiev, y allí degollaron a la bestia. Su sangre maligna era fuerte como ponzoña de reptil. Por donde fluía iba socarrando la tierra como con fuego. Tan agrio era el hedor a maldad que nadie lo resistía. Y permaneció en el aire mucho tiempo, mucho, mucho tiempo…
Por terribles que fueran las historias de mi padre, a mí nunca me asustaban. Al contrario, sus palabras penetraban en lo más hondo de mi ser y me llenaban de una alegría inmensa y clara. Era como si sus relatos me cambiasen. Aprendí que había cambios que podían ser buenos.
—Ya está bien por hoy —dijo mi padre.
—¡No! ¡Sigue contando!
La regla era que cuando mi padre había dicho que no, de poco servía insistir. Pero a esa regla había una excepción. Las noches de embrujo estival en el porche, cuando mi padre y mi madre habían estado hablando sosegadamente y sin prisas y cuando mi padre nos había hablado de Iliá Múromets o de cualquier otro héroe, entonces sí era posible conseguir que cambiara de opinión.
—Otro día —dijo. Pero era como si estuviese prolongando la espera.
—¡Sigue contando!
Entonces sonrió y supimos que valía la pena insistir.
—¡Por favor, papá!
Rió satisfecho. Había que apremiarlo a hacer aquello que tanto deseaba hacer. Soltó una carcajada, fingió que se lo pensaba…
—Bueno, ¡pase por esta vez! —y retomó el relato. Aparecieron brujas, magos y dragones, aves hechizadas y peces que hablaban. Pero los que más vivos se presentaban a nuestra imaginación eran los bogatyrí nobles y fuertes como Iliá Múromets, y los jóvenes intrépidos que abandonaban sus hogares para ir por el mundo en busca de aventuras, en busca de la felicidad.
«¡Gracias, te digo! ¡Graaaacias, te digo!», cantaban los ruiseñores.
El mundo de los cuentos era real e irreal a un tiempo, pero siempre poseía un orden que rara vez se observaba en el mundo circundante. También en mi interior reinaban el desorden, la inseguridad y el miedo ante la vida que tenía por delante, y ante la muerte que me esperaba.
De todos los cambios misteriosos y repentinos que temía, la transformación de la vida en muerte se me antojaba el más aterrador.
—Todos vamos a morir —decía mi padre—. Ninguna certeza es mayor para el hombre que la de la muerte.
Como si la certeza fuese un consuelo…
—Todo es obra y voluntad de Dios —decía mi madre.
Yo intentaba imaginarme cómo sería no existir. Era algo distinto de un juego emocionante de los que practicaba con Ivan. Era una realidad oscura, vacía, fría como el hielo.
—No deberías pensar tanto —me decía mi madre.
Trataba de no hacerlo, pero no lo conseguía. Solía reflexionar sobre quién era yo, el que iba a morir. Nikolái Gógol…, sí, pero también un elegido.
En una ocasión, tras haberme estado observando un buen rato, mi padre me dijo:
—Tienes una gran labor que realizar, Nikolái. Me pregunto en qué lugar del mundo la llevarás a cabo. Una gran labor y un gran sacrificio…
No era propio de mi padre hablar de aquel modo. Y quizá yo habría olvidado sus palabras si, un tiempo después, no se las hubiera repetido a mi madre.
—Sí —dijo mi madre—. Es un elegido. Tiene una gran misión que cumplir, y un gran sacrificio que hacer.
—Me pregunto dónde tendrá lugar —dijo mi padre una vez más.
A todo lo misterioso había que añadir aquellas extrañas palabras. Mucho antes de que yo comprendiese lo que implicaban, busqué la solución de aquel nuevo misterio. Escuchaba con atención cuanto decían. Observaba con interés cuanto sucedía.
Algún día yo llevaría a cabo algo grande. Hallaba consuelo en aquella idea. Mis sentimientos de insuficiencia y de culpa, de soledad y de miedo, no me abandonaban. Allí seguían, con la misma fuerza tortuosa. Pero algún día se esfumarían, algún día, cuando yo hallase mi lugar en el mundo, el lugar del que hablaba mi padre. Tal lugar existía, en algún país, en cierto reino. En él realizaría yo lo que hubiese de realizar. Allí fuera, en el ancho mundo, allí sería. Mi peregrinar había comenzado, había dado los primeros pasos cautelosos.
El porche fue la primera parada de mi camino hacia el exterior; la explanada, la segunda. La alta hierba al otro lado del jardín, la tercera.
Una mañana, a hora muy temprana, me vi allí, en medio de la alta hierba, observando el estiércol humeante. Aún era algo incomprensible y sin nombre, como la hoja de roble que atrapé una vez y que, un segundo más tarde, había dejado de existir.
Los caminos que mi padre había trazado me condujeron lejos por el mundo. En solitario me aventuré por el Gran paseo de las rosas. Las rosas exhalaban su aroma, el sol brillaba, una piedra de extraño resplandor lanzaba destellos a unos metros por el camino. ¡Otro paso más! ¡Otro más! Pero no tanto como para perder de vista a mi madre o a Varvara. Sus miradas me protegían del mal que amenazaba por doquier.
Mi madre sabía mucho del mal y me hablaba de él con profusión. Ella no me contaba cuentos como mi padre, me contaba cosas que habían ocurrido. Me hablaba de cómo los malos sueños abocaron a Olga Fiódorovna a la locura, en castigo por su vida lasciva. De que la muerte se llevó pronto a Piotr Andréievich. Y la víspera de su muerte, mi madre oyó el grito en el silencio. Alguien gritó el nombre de Andréievich.
Mi madre me hablaba también de milagros maravillosos y de hombres santos. El que más me cautivó fue un santo italiano, san Francisco. Francisco era tímido y timorato de niño y tenía poca confianza en su capacidad. Al mismo tiempo, era orgulloso, casi jactancioso: tenía una confianza enorme en su condición de elegido y en la misión que había de cumplir.
Cuando sintió la llamada de la fe, se echó al mundo a predicar ante todos los seres vivientes, incluso ante las aves, en una ocasión. Cuando Francisco predicaba, lo hacía bailando y riendo como un loco. Los congregados se sorprendían de su modo de comportarse y de sus palabras. No era un hombre muy instruido, ni de noble linaje, y era bastante pequeño y bastante feo. Pero sus palabras resonaban grandilocuentes y hermosas. Poseían una fuerza extraordinaria.
Mi madre presagiaba el futuro, tenía sueños premonitorios, sabía de antemano lo que iba a suceder. Se tomaba en serio el menor signo, adoptaba las medidas que consideraba necesarias. También mi padre se guiaba por lo que decía. Cierto que él tomaba por necia superstición muchas de las ideas de mi madre pero, para curarse en salud, seguía pese a todo sus indicaciones. Mi madre también sabía mucho de lo prohibido.
Dos caminos principales conducían al ancho mundo. El uno, el de la realidad palpable. Su nombre variaba y, por ejemplo, podía llamarse Gran paseo de las rosas.
El otro era el de la imaginación, creado por los relatos de mi madre y de mi padre y por mi propia fantasía. También este aparecía bajo diversos nombres: El camino de la misión, El camino del sacrificio, El camino del futuro.
A veces, la realidad discurría paralela a la imaginación; a veces incluso se mezclaban y se disolvían la una en la otra. Como ocurrió con el camino hacia la charca y el peregrinar sobre sus aguas infinitas.
En nuestro jardín había una charca, en la charca, una isla. En la isla había una casita, no lo bastante grande como para esconder a un hombre. Yo nunca vi a nadie allí, ni siquiera un pájaro. Nunca oí ningún sonido procedente de aquel lugar. Aun así, sabía que había algo, algo sin palabras. Lo nunca dicho se agazapaba allí, inmóvil y callado, en estática espera.
Una mañana vi una columna de humo ascender desde la isla. Por primera vez, me hallaba solo junto a la charca. El fuego siempre me ha infundido temor y me asusté mucho, pensé que la casita estaba ardiendo.
Traté de imaginar que la casa era la herrería de un enano. Aquello no era más que el humo del fuego de la herrería, como el de la herrería del pueblo…
Por un instante, me sentí más tranquilo. Luego descubrí que era el agua la que humeaba y en medio del denso vaho gris que emanaba de aquel mar de fuego, ¡vislumbré una cara pálida, aterrorizada!
Encontré a mi madre en el porche.
—Es vapor de agua, niebla —me explicó—. Ya lo has visto antes.
—No era niebla —respondí—. ¡Mamá, no era niebla!
No me hizo caso, pero me dijo que no fuera solo a la charca. El maligno se escondía por doquier. Embrujaba a los animales y los ponía a su servicio, un pez o un sapo, un perro o un gato, tanto daba. Era capaz de adoptar la forma de animales y de personas, pero, de improviso, mostraba su verdadera apariencia. ¡Despedazaba a sus presas y bebía su sangre! Al maligno le encantaba la sangre, sobre todo la de niños inocentes de corta edad.
—¡Basta! —grité.
—Pero no has de tener miedo —dijo mi madre—. Dios protege a aquel que vive como un verdadero cristiano. Aquel que reza sus oraciones y observa el ayuno, que sigue en todo los mandamientos y prescripciones de la Iglesia y del zar, no tiene nada que temer. Dios es bueno con quienes se humillan ante él. Pero los pecadores arderán en el fuego eterno. Presas del más hondo terror, suplicarán clemencia, pero no habrá clemencia para ellos. ¡Ni un ápice de clemencia! Es el juicio final del último día.
Mi madre guardó silencio. La observé. Era como si su cara no fuera suya. Estaba horrenda: un rostro convulso, desfigurado, como estragado por un gran sufrimiento.
Mi madre deseaba tranquilizarme, pero me asustó. Deseaba verme feliz, pero me hizo desgraciado. «Todo es obra y voluntad de Dios.» Como si quisiera cargar a Dios con aquella culpa.
Muchas de las cosas que decía mi madre me producían sentimientos encontrados. Quizá porque su amor era tan infinito y su deseo de consolarme no conocía límites. Dios protege a los suyos. ¡Dios lo ve todo!
Dios me veía a mí. No estaba solo… ¡O sí! ¡El hecho de que Dios me viese siempre fortalecía mi soledad! Esos eran mis pensamientos y tan inerme me sentía que me precipité en el regazo de mi madre.
Ella me abrazó y me besó, me acarició hasta que logré sosegarme.
Pero yo estaba triste. Acababa de averiguar algo que no quería saber.
Yo pensaba que la casa de la isla había sido construida para seres pequeños, para niños que nunca habían nacido o para aquellos a los que se les negaba vivir.
No dije nada más sobre lo que me había pasado en la charca. Jamás conté que, en mi camino hacia el ancho mundo, había visto en el humo el rostro de Ivan.
Mucho era lo que me horrorizaba. Pero también había cosas divertidas y emocionantes. Infinidad de cosas posibles. ¡Estaba a punto de salir al ancho mundo a través de la tierra!
Cavaría un largo túnel, hasta Poltava, ¡hasta Kiev! No dije una palabra de mi plan. No desvelaría mi secreto hasta que el túnel estuviese terminado. A unos metros más allá de la charca, al abrigo de unos espinos blancos, comencé a cavar.
La cosa iba rápida al principio. Me sentía ebrio de felicidad. ¡Habría llegado a Kiev en tan solo algunas semanas! ¡Los habitantes de la ciudad, tan finos, me mirarían con los ojos como platos cuando me viesen aparecer ante sus narices en mitad de la más elegante de sus calles!
¿Que de dónde era yo? De Vasílievka. Nada menos que de Vasílievka, ¿será posible? ¡Corred, venid a ver esto, amigos! ¡Aquí hay uno que ha cavado un túnel nada menos que desde Vasílievka! Y es un niño pequeño, ¡increíble! ¿Cómo te llamas?
¿Mi nombre? Ahora mismo os lo digo, respondería yo. Me llamo Nikolái Vasílievich Gógol. Y el túnel se llama de Nikolái el Cosaco.
Y seguí cavando. El agujero crecía en anchura y profundidad. Ya no me contentaba con llegar hasta Kiev. Cavaría hasta aparecer en otro país. ¡Cavaría hasta atravesar la tierra entera!
Así que seguí cavando embargado por la dicha. Los ruiseñores cantaban y pensé que una persona tan importante como yo debería tener también un pájaro favorito, igual que mi padre tenía al ruiseñor.
Seguí cavando.
—Ro-ro, ro-ro —se oyó el zureo de una paloma en el bosque. Y entonces decidí que mi pájaro sería la paloma—. Ro-ro, palomitas mías —les respondí—. Venid y veréis. ¡Voy a cavar un túnel que atraviese la tierra!
Las palomas no acudieron. En cambio Ivan sí que apareció, atraído por mis gritos.
—¿Qué haces? —me preguntó.
—Estoy cavando… —me sentí descubierto.
—¿Y qué cavas?
No quería revelar mi secreto, así que guardé silencio.
—Pero ¿qué cavas? —insistió mi hermano.
—¡Una tumba! —dije.
Ivan se asustó y echó a correr.
Al cabo de un tiempo, empezó a resultar más difícil horadar la tierra, pero yo continué infatigable incluso cuando cayó el ocaso. Di con una piedra enorme, a saber cómo había ido a parar allí, bajo tierra. La bordeé cavando.
La tierra fue volviéndose más y más dura: ¿cómo podía ser? ¿Acaso debía interrumpir el trabajo por hoy? La mañana es más sabia que la noche…
Pero continué. Cuanto más ahondaba, tanto más dura era la tierra, tanto más difícil me resultaba cavar. Me esforcé presa de la desesperación. Clavaba colérico la pala en el agujero una y otra vez. Empecé a llorar.
—¿Qué pasa aquí?
De repente, allí estaba mi padre, a mi lado. ¿Le habría contado Ivan que estaba cavando una tumba? Le expliqué a mi padre que pensaba atravesar la tierra cavando un túnel. Sonrió. Al ver que me hería su incredulidad, se puso serio y me dijo:
—Nikolái, no es posible hacer un hoyo que atraviese la tierra. ¡Escúchame! En el Edén nace el gran río cuyas aguas regaron en su día el Jardín de las Delicias. Ese río se ramifica en otros cuatro. El primero se llama Pisón y es el que nosotros llamamos Ganges. El segundo se llama Guijón, que es el Nilo. El tercero se llama Frat, el Éufrates. El cuarto se llama Hiddekel, y es el río Tigris. Esos cuatro ríos están unidos entre sí por otros ríos subterráneos. En toda la tierra, a lo largo y ancho de todo el mundo, hay agua. Se filtra desde esos ríos subterráneos. La tierra está llena de agua, no puedes atravesarla cavando.
Mi padre se había acuclillado y me hablaba con la cara muy cerca de la mía. Me tomó la mano. El calor que transmitía y la amabilidad de su semblante casi hicieron desaparecer la gran decepción que sentí.
Siguió contándome cómo estaba compuesta la corteza terrestre, me habló de las diversas clases de tierra y de otros temas que no me interesaban tanto como los ríos subterráneos. No podría llevar a término mi plan de cavar un túnel a través de toda la tierra. Ni siquiera podría llegar a Kiev. Pero ya no me importaba tanto, pensaba en los ríos subterráneos. Me fascinaban aquellos nombres exóticos. Pisón, Guijón, Frat e Hiddekel; Ganges, Nilo, Éufrates y Tigris.
Por la noche, los repetí una y otra vez. «PisónGuijónFrateHiddekel», salmodiaba entre susurros. Sonaba como un encantamiento.
—¿Qué dices? —preguntó Ivan.
Guardé silencio. Pero el timbre de aquellos nombres exóticos siguió resonando en mi interior: PisónGuijónFratHiddekel, PisónGuijónFrateHiddekel.
Ivan y yo jugábamos al escondite. Yo lo estaba buscando. En condiciones normales, era fácil encontrar a Ivan. Tenía tres o cuatro escondites, siempre los mismos. Pero en esta ocasión, no lo conseguía.
Busqué cerca de los espinos blancos. El hoyo que yo había cavado hacía ya que estaba cubierto de tierra. Se oía un crujir entre los arbustos, pero solo eran pájaros. En la tierra húmeda que se extendía bajo sus ramas había gusanos e insectos en abundancia.
Me irrité. Ivan estaba escondido en algún lugar desde el que observaba mi búsqueda inútil. No podía haber desaparecido de verdad, ¿no? En ese caso, sería culpa mía.
Lo busqué por la casa. No estaba allí, ni él ni nadie. Todo estaba en silencio. Tan solo se oía el viejo reloj de pared. El péndulo silbaba, un sonido desagradable. Dec… dec… Sonaba, desaparecía, sonaba, desaparecía. Me imaginé que el silbido del péndulo era el sonido del tiempo que se perdía en la eternidad.
De repente apareció el gato de un salto. Me asusté. Lo miré y me asusté aún más. El gato se arqueó, las garras repiqueteaban en los listones del suelo mientras se me acercaba. Tenía un destello maligno en los ojos. Me acurruqué en el sofá, pegado a la pared.
¿Dónde estaría Ivan? Volví a salir, me encaminé a la charca, me detuve, agucé el oído, contuve la respiración para oír mejor. ¿Había alguien allí? Miré a mi alrededor. No había un alma en el jardín.
El viento estaba en calma, ni una hoja se movía en los árboles. Hacía un día claro, brillaba el sol. Reinaba el silencio, ¡un silencio terrible!
¿Quién gritaba? No lo sé. Y no puedo contar nada más.
Arrojé el gato a la charca. El animal intentó salir, pero yo lo empujaba con un bastón. Tenía miedo pero, al mismo tiempo, sentía una extraña satisfacción: estaba cumpliendo con mi deber.
Si el gato hubiese dado media vuelta y hubiese empezado a nadar en dirección a la isla, se habría salvado. Pero no lo hizo y se ahogó. Rompí a llorar amargamente. Me sentía como si hubiese ahogado a una persona.
Me tapé los oídos y empecé a correr sin ton ni son…
¡Mi padre estaba en el banco, junto a la charca! Volé hacia él y me arrodillé dispuesto a confesarlo todo.
—Era la voluntad de Dios —dije.
—Nikolái —respondió mi padre—. Llevo un buen rato aquí en el banco. Has tenido que verme antes.
Me eché a llorar, me temblaba todo el cuerpo. Y no me serené hasta que mi padre me azotó. No lo había visto, estaba tan quieto que se volvió invisible. Pero, si lo había visto todo…, ¿por qué no me había detenido?
—Vamos adentro —me dijo. Y encaminamos nuestros pasos hacia la casa.
Me giré. Allí estaba la charca, ya en calma. Sí, claro que había visto a mi padre.
—¿Dónde está Ivan? —pregunté.
—Ha ido con tu madre —me respondió mi padre.
En lo que llamaban mundo existían muchos mundos. Mi mundo, el mundo de Ivan y mío, el de mi padre y mi madre, el mundo de los animales, el de los árboles y el de las flores. Y además, todo aquello que vivía, compartía un mundo en Vasílievka.
Del mundo que se hallaba fuera de Vasílievka venían los mercaderes, los buhoneros, los peregrinos. En una ocasión, un día de invierno, llegó un extraño caminando descalzo por la calle principal del pueblo. Los campesinos se persignaban a su paso, había quien se arrodillaba.
El hombre lucía una larga barba y una cabellera también larga y descuidada. Estaba muy sucio y olía mal. En un saco que llevaba a la espalda guardaba algo que emanaba un hedor más acusado aún, el cadáver de un animal en vías de descomposición. El hombre iba farfullando frases incoherentes.
—¿Quién es usted? —preguntó mi padre.
—¿Quién es usted? —repitió el hombre.
—¡Idiota! —exclamó mi padre.
—¡Idiota! —repitió el hombre.
Mi padre se marchó de allí.
—Era un loco santo —dijo mi madre—. Un loco en Cristo. Un hombre así es un ser bendito. No es un loco de verdad, lleva una máscara de locura. Ha roto con su familia y sus amigos para recorrer el mundo denunciando las limitaciones de los hombres. Sufre por los hombres e intenta imitar a Nuestro Señor Jesucristo.
—¿Son peligrosos? —pregunté.
—¡Son idiotas! —exclamó mi padre—. Se fingen locos para que la gente crea que saben más que los demás y que son mejores personas.
Mi madre se persignó.
—Se fingen peores de lo que son —aseguró—. Es un gran sacrificio.
Los forasteros errabundos que llegaban a Vasílievka contaban cómo era el mundo exterior. Cada uno de ellos me llevaba a otro mundo. Mi camino hacia el ancho mundo se componía también de los encuentros con aquellas personas. Nuevos mundos se abrían a mí constantemente.
¡Pero había algo más!
Había signos de la existencia de un mundo más, un mundo secreto del que yo no sabía nada. Aunque podía vislumbrar su existencia cada vez que una palabra caía como un rayo. A su súbito resplandor, unas sombras tenebrosas cruzaban la frontera.
¿De qué se componía aquel mundo secreto? ¿Palabras, sueños, todo cuanto hay de posible?
—¿Qué es lo que has inventado ahora? —preguntó mi madre.
¡No eran cosas que uno imaginase, sino una inspiración divina!
Mi madre miró a mi padre, pero él fingió no haber notado nada. Al cabo de unos minutos, dijo:
—Si algo me ocurriera…
—¡Pero si aún eres muy joven! —lo interrumpió mi madre.
—Mi salud es frágil —objetó mi padre—. Nunca se sabe… —me miró—. Si muero, volveré y me apareceré entre vosotros. Cuando eso suceda, no tengas miedo, Nikolái, lo haré para que sepas que estoy contigo incluso después de la muerte.
Mi padre está vivo, pensé. No se va a morir. Y yo también estoy vivo, pero ¿por qué vivía? ¿Porque era un elegido? ¿Porque tenía una misión? Si la llevaba a cabo, ¿habría resuelto el misterio de mi vida? ¿Cuál era el sacrificio?
—Sal a jugar —me dijo mi madre.
En el rincón más alejado del jardín había un roble gigantesco. Y hacia él me dirigí solo: un camino más hacia el ancho mundo. Me había llevado una escalera de la caseta de aperos. La apoyé y subí por ella, alcancé la rama más alta y le di una patada a la escalera. Seguí trepando cada vez más alto, más alto, hasta que logré rozar la cima.
Desde allí arriba se divisaban la casa, los senderos, la alta hierba, la charca, cuanto había en el jardín, en suma. Además, se veía Soróchintsy, la iglesia, mucho más allá de lo que había visto nunca. Y me invadió una sensación de inmensa felicidad.
Miré al cielo y al sol. Reí saludando con el brazo, aunque nadie me veía.
Cuando empecé a bajar, apareció el miedo. Tenía miedo de perder pie y caer. Me temblaban las piernas de tal modo que me veía obligado a detenerme constantemente. Me agarré fuerte a una rama hasta que los temblores remitieron lo suficiente como para bajar otro tramo. Finalmente, llegué a la rama más baja y miré al suelo. Las hojas que lo cubrían podían ocultar un agujero, un agujero en cuya base hubiesen clavado estacas afiladas con la punta hacia arriba. Si saltaba, el extremo más puntiagudo atravesaría mi cuerpo.
Estuve dudando un buen rato hasta que me atreví a saltar. Los escasos segundos que tardé en tocar el suelo fueron segundos de pavor. Pero no había allí ninguna trampa.
Miré a la cima del roble y sentí pena porque pensé que jamás me atrevería a subir otra vez.
Pero lo había hecho una vez, ¡había subido al roble del Inmortal!
El Último Día, el hombre habría de responder ante Dios. Entonces los juzgaría a todos, a los más altos y a los más bajos juzgaría. Cuando el hombre se viera ante Dios con su vida ya vivida, de nada servirían linaje y riquezas. ¿No era entonces extraño que en la tierra existiesen tales diferencias entre los hombres? Pues no, porque así lo había dispuesto Dios.
Nadie debía abrigar duda alguna de cuál era el lugar que le correspondía en la tierra. Yo, descendiente del coronel cosaco Ostap Gógol, pertenecía a la clase noble, a los de arriba. Nuestros sirvientes, nuestros artesanos, todos nuestros siervos pertenecían a los de abajo.
Leyes y normas escritas por el representante de Dios en la tierra, nuestro amadísimo zar había estipulado minuciosamente lo que estaba permitido y lo que estaba prohibido para las distintas clases sociales.
A las leyes y ordenanzas escritas había que añadir las no escritas, que, con la misma fuerza vinculante, regulaban los quehaceres y tareas de las gentes, su modo de conducirse, lo que decían, lo que pensaban.
Nada de aquello podía alterarse sin alterar también y echar por tierra todo lo demás. Así eran las cosas, y así seguirían siendo y cuando yo reflexionaba sobre los distintos mundos que componían el mundo, nunca reparé en ese, en el mundo social. Tan solo cuando alguien vino a poner en duda aquel orden eterno del mundo, descubrí su existencia.
Un día, mi padre mandó llamar al herrero. Se había roto la rueda de un carro y era preciso repararla. El herrero de Soróchintsy era un hombre alto y robusto. Él había hecho el cofrecillo en el que yo guardaba el silbato que me regaló mi padre, una hermosa piedra que brillaba y varios fragmentos de un espejo. El herrero tenía fama de ser muy bueno en su trabajo. Por si fuera poco, no se excedía bebiendo. Pero lo más llamativo era que, en su tiempo libre, se dedicaba a pintar. No solo pasaba la brocha por los tablones, sino que también pintaba cucharas de servir, soperas, armarios y cosas así. Y cuadros. Su obra maestra era uno que había colgado en la nave lateral de la iglesia. Representaba el Juicio Final. Todos consideraban que el herrero era el artista más notable del distrito. Era un hombre temeroso de Dios, la gravedad de su mirada reflejaba la gravedad de su espíritu.
El herrero acudió por fin. Mi padre le dijo lo que tenía que hacer. El hombre reparó la rueda. Cuando hubo terminado, fue a buscar a mi padre y le dijo que había concluido el trabajo. Y se marchó.
Así podría describirse lo que sucedió. En apariencia, no había ocurrido nada extraordinario. Sin embargo, ¡sí hubo algo más! En todo momento reinó un ambiente desa-gradable y tenso. Una rebelión en la que el insurgente no hacía nada.
¡Por primera vez en mi vida, vi a un siervo comportarse como si la sociedad y sus reglas no existiesen en absoluto!
—No me gusta ese hombre —dijo mi madre cuando el herrero se hubo marchado.
Mi padre calló en un principio.
—Es muy bueno en su trabajo —respondió al cabo. Pero se notaba que a mi padre tampoco le agradaba el herrero.
—Es capaz de hacer mucho mal —dijo mi madre.
Un tiempo después, me hallaba en la explanada mirando el camino del pueblo. Los dos hijos del herrero jugaban a lo lejos.
Una vez únicamente salí solo del jardín. Fue la tarde que me acerqué corriendo al mercado que había al otro lado del pueblo, el día que estuve buscando a mi padre y a mi madre. Observé a los niños que jugaban en el camino. El día en que conquisté el roble, alcancé el límite de nuestro jardín. El siguiente paso hacia el ancho mundo debía transgredir las fronteras del jardín.
Los hijos del herrero estaban entretenidos con sus cosas y no se percataron de que los estaba observando. Ni siquiera miraron hacia donde yo estaba.
No estoy seguro de que me hubiesen prohibido salir del jardín. Ignoro por qué me tenían prohibido jugar con los hijos de los siervos. Era un tema que jamás salió a relucir.
Los niños se pelean. Ríen ruidosamente cuando caen al polvo del camino. Aún riendo, se levantan. Y en cuanto me ven, guardan silencio. Pese a la distancia, puedo ver claramente que el mayor tiene la misma mirada grave del padre. Por un instante, nos quedamos los tres quietos, observándonos. Luego se marchan, sin volverse a mirar, alejándose por el camino.
Unos años después, volví a encontrarme al mayor de los hermanos en el camino. Ambos nos detuvimos y nos quedamos en silencio. Finalmente, sentí la necesidad de decir algo, como si el hijo mayor del herrero no supiera de qué le hablaba o que mi padre era el dueño del pueblo, que todos los siervos le pertenecían. Le dije que yo era Nikolái Gógol y que… bueno, no recuerdo qué más le dije.
Su silencio y su mirada seria y atenta me hicieron sentir incómodo.
—Somos parientes de Ostap Gógol, el gran coronel cosaco.
—No —respondió.
Me quedé mirándolo fijamente. Él me devolvió la mirada sin apartar la vista un ápice.
—No, no lo sois —dijo con calma. Luego se dio media vuelta y se marchó. Solo mucho más tarde conocería yo la explicación de tan sorprendentes palabras.
Volví a cruzarme con el hijo del herrero y con su mirada torva una vez más. Después de otros cuantos años. Un día, fui testigo de cómo mi padre castigaba al herrero. No sé qué delito le imputaba, pero mi padre lo azotó sin miramiento con un látigo de nueve colas. Aquel hombre alto y robusto se encogía bajo los azotes. Tenía la cara desencajada, pero no dejó escapar un solo lamento.
Los dos hijos del herrero también presenciaron el castigo. En un suspiro que pasó sin sentir, la mirada del mayor se cruzó con la mía.
Me he adelantado a los acontecimientos. Lo que voy a contar ahora es una visita en casa de Dmitri Troschinski, nuestro pariente y benefactor. Dicha visita me adentró en otro mundo nuevo, me condujo a un encuentro con un ser extraño, a nuevos descubrimientos extraordinarios.