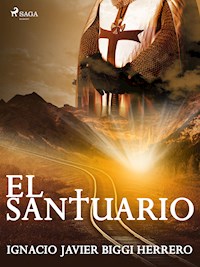
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una intriga histórica, aventurera y trepidante, a la altura del mejor Dan Brown. A principios del S. XVI, los templarios ocultan en el Pirineo uno de sus más poderosos símbolos. Siglos más tarde, mientras el rey Alfonso XIII desarrolla la línea de ferrocarril que habrá de unir Aragón con Francia, el secreto mejor guardado de la orden templaria está a punto de salir a la luz, con funestas consecuencias para todo el mundo...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 753
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ignacio Javier Biggi Herrero
El santuario
Saga
El santuario
Copyright © 2005, 2022 Ignacio Javier Biggi Herrero and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788728026830
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A principios del siglo XIV, la orden de los templarios parece abocada a su desaparición. Su Gran Maestre acude a los monarcas europeos para pedirles ayuda para recuperar Jerusalén de las manos de los mamelucos, pero apenas obtiene de ellos una retahíla de palabras amables. Ante una situación desesperada, los templarios deciden ocultar el valioso legado que custodia la orden, un símbolo de vital importancia y valor incalculable para la humanidad, en un lugar del Pirineo aragonés. A comienzos del siglo xx , Alfonso XIII desarrolla el proyecto de construcción de una polémica línea de ferrocarril que cruce los Pirineos para unir Aragón con Francia, consciente de que en su ejecución están en juego suculentos beneficios. Sin embargo, el más ambicioso puente tendido entre los dos países puede poner en peligro el secreto que los herederos de la orden clandestina han jurado defender a cualquier precio…
I. Biggi reúne elementos reales y ficticios en varios planos temporales convirtiendo El Santuario en una novela que dosifica con gran agilidad historia y aventura. Una narración que reúne con aparente facilidad versiones alternativas de los Evangelios, la desaparición de una orden religiosa fascinante y la interpretación en clave conspirativa de un capítulo crucial de la historia de España.
En memoria de Cristina y Federico
AGRADECIMIENTOS
Estas páginas están empapadas en sangre, sudor y lágrimas. Estas últimas pertenecen a Marta, una persona maravillosa a la que agradezco de corazón todo lo que ha hecho por mí durante años y desde aquí le digo: «Lamento en el alma haberte fallado». El sudor corresponde a quienes con sus comentarios, revisiones, consejos, sugerencias, paciencia y muchos ánimos, han colaborado en esta novela. Pablo, Carlos, Evaristo, Jesús, Juan… a todos ellos mi más sincero agradecimiento.
La sangre es mía. Esta obra, como si se tratase de un vampiro, me ha dejado sin ella. Espero no sufrir por su causa la maldición de Fausto.
Mi agradecimiento a Montse Yáñez, mi agente, y a Elena Ramírez, mi editora, por haber creído en mí.
PRÓLOGO
El prisionero, sentado en el suelo de la sucia y oscura celda, sostenía la cabeza entre las manos. Vestido con una mugrienta túnica, el pelo ralo y la barba descuidada, aquel anciano roto apenas recordaba al orgulloso caballero de otros tiempos.
Jacobo de Molay había sido un temido y admirado guerrero. Alto, fornido, con una melena y barba tan negras como sus brillantes ojos, tenía varias cicatrices que daban fe de su carácter impulsivo y ardiente.
Ahora, solo y olvidado, no era sino un fantasma que se negaba a morir, aunque —no se engañaba— no tardaría mucho.
Mientras las ratas correteaban por la celda buscando alguna miga de pan, el viejo recordaba con tristeza una vida que ya tocaba a su fin.
Había ingresado en la Orden de los Caballeros de Cristo con dieciséis años, apadrinado por su tío, convencido de obtener la gloria en una épica lucha por Tierra Santa.
Con dificultad acató los votos de pobreza, obediencia y castidad que la Orden religiosa imponía a sus caballeros, ansiando el momento de ser nombrado caballero templario y poder luchar en Jerusalén.
En San Juan de Acre, en el castillo de los peregrinos, una magnífica fortaleza por cuyas murallas podían cabalgar tres caballeros en fila, uno al lado del otro, conoció al que sería su mejor amigo, Godofredo de Charney, un descomunal normando, fanfarrón y pendenciero.
Durante años los dos inseparables compañeros se batieron codo con codo contra los infieles, forjándose una temible reputación. Juntos participaron en la defensa de Acre hasta su capitulación.
Diezmados, los templarios se refugiaron en Chipre, donde Jacobo fue nombrado gran maestre de la Orden a la muerte de Teobaldo Gaudin, que no se había podido reponer de las numerosas heridas sufridas en combate.
Tras nombrar a su inseparable Godofredo senescal, Jacobo de Molay se instaló en el castillo de Limasol, al sur de la isla. Hombre de acción, De Molay se esforzó en estar a la altura de las circunstancias, pero era evidente que los tiempos habían cambiado y la Orden se precipitaba hacia su perdición.
Visitó a los principales reyes de la Cristiandad y se alarmó ante el rápido olvido en que se sumía la Orden y la avaricia que mostraban sus gobernantes, especialmente el monarca francés, Felipe el Hermoso, ansioso por echar mano a la fortuna de los templarios.
Con el espíritu aún más sombrío regresó a Chipre y se preparó para lo que parecía inevitable: la desaparición de la Orden que durante dos siglos miles de hombres habían contribuido a engrandecer.
Jacobo sabía que la Orden estaba enferma. Durante años, muchos hombres, tanto caballeros como artesanos y sirvientes, habían ingresado en ella para disfrutar de sus prebendas. Otros, valientes caballeros que antiguamente habían combatido con valor, se mostraban ahora licenciosos en la obligada ociosidad.
Eran ricos, poderosos, temidos e independientes. Esto provocaba la envidia de reyes y plebeyos, laicos y religiosos. Y, en la hora de la caída, muchos eran los que esperaban cobrarse viejas ofensas.
Tras muchas discusiones, el capítulo general se plegó a los razonamientos de Jacobo. Éste pensaba que la única manera de proteger el preciado tesoro, celosamente custodiado por la Orden, era pasar a la clandestinidad.
Los orgullosos caballeros, poco acostumbrados a tener que esconderse, se prepararon para trasladar su secreto a la Torre del Temple, en París, donde quedaría depositado temporalmente, a la espera de encontrarle un refugio definitivo.
Antes del último acto y la desaparición aparente de la Orden, Jacobo de Molay visitó un desconocido convento donde se entrevistó con un anciano abad. Muy pocos caballeros templarios conocían la existencia del monasterio y lo que en él se ocultaba.
Ásperas palabras cruzó con el abad antes de que éste se rindiera a la evidencia y accediera a expatriarse. Para lograrlo, Jacobo debió prometerle que el emplazamiento elegido sería el definitivo, hasta que llegara el día en que pudieran regresar a Tierra Santa.
Durante los años siguientes, su espada se oxidó en la vaina y el brazo que la aferrara mermó. Ya no se libraban guerras contra los infieles sino entre cristianos. Sus propios caballeros le reprochaban lo que consideraban una cobardía y una traición: no luchar por la hegemonía perdida.
Cómo explicarles que la misión de la Orden del Temple iba más allá de la conquista de tierras. Cómo decirles que eran los señalados para devolver al mundo un linaje que terminaría con las guerras y la miseria. Tan sólo unos pocos elegidos conocían la verdad, y así debería seguir siendo.
A pesar de saber que tanto el papa Clemente V como el rey Felipe el Hermoso, cada uno por sus propios motivos, estaban confabulando para destruirlos, Jacobo de Molay permaneció en Francia ultimando los preparativos que permitirían poner a salvo tanto el tesoro como a los apóstoles del enigmático convento.
Cuando el 13 de octubre de 1307 los comendadores reales abrieron el sobre sellado con el escudo del rey francés, Jacobo, que conocía las órdenes escritas gracias a una filtración, fue detenido junto a Godofredo y el resto de los más de dos mil templarios que había en Francia.
El gran maestre y su senescal compartieron la cárcel y las torturas con el resto de los freires, absurdamente acusados todos de herejía, sodomía y traición.
La Orden fue disuelta mediante una bula papal. Todos sus bienes fueron incautados por las tropas reales. Los caballeros, torturados y asesinados. Pero el principal tesoro que anhelaba el rey francés no apareció.
Jacobo se levantó del frío suelo con dificultad. La humedad y los repetidos tormentos habían quebrantado su cuerpo. Con pasos vacilantes recorrió la celda de lado a lado mientras las ratas trataban de apartarse de su camino.
Si algo lamentaba era su orgullo herido. Moriría sin honor, él, que había combatido con arrojo. Lo haría como un cobarde que había llevado a la poderosa Orden al desastre, sin tratar de capitanear la lucha contra los que les habían traicionado.
La convicción de haber hecho cuanto estaba en su mano para salvar el legado recibido al ser nombrado gran maestre no bastaba para reconfortarle.
Por fortuna, le habían llegado discretas garantías que lo tranquilizaron: tanto el tesoro como los apóstoles habían llegado sin contratiempos al lugar elegido como santuario.
La noche pasó con lentitud sin que Jacobo tratara de dormir. Ya tendría tiempo de hacerlo en un sueño infinito dentro de poco. Aquellas largas y silenciosas horas las dedicó a la oración y a poner su alma en paz.
Con las primeras luces que se colaban por el ventanuco, le trajeron unas gachas de avena y una jarra de agua que ni se molestó en mirar.
Un poco más tarde entró en la celda el innoble Guillermo de París, inquisidor dominico al servicio del rey. Plantándose frente a Jacobo, que permanecía sumido en sus pensamientos, el inquisidor le volvió a repetir una vez más qué esperaba de él.
Como en anteriores ocasiones Jacobo pareció no darse cuenta de la presencia de su enemigo. El dominico, airado, salió de la celda. En su lugar apareció un carcelero, que depositó junto a la puerta un hatillo de ropa.
El guardia estaba un tanto nervioso. Años atrás, la Orden del Temple le había dado trabajo y hogar cuando un juez corrupto lo despojó de sus escasos bienes por una denuncia falsa. Ahora poco podía hacer para devolver el favor, pero entre las ropas del templario había un objeto que, sin duda, éste agradecería.
Más intranquilo aún se fue el inquisidor. Creía haber quebrantado la voluntad del gran maestre, pero lo carcomía la duda de si la indiferencia de éste no ocultaría algún ardid. Tenía la terrible sospecha de que su ilustre prisionero iba a depararle alguna desagradable sorpresa.
Guillermo de París necesitaba una confesión pública del maestre templario para terminar con la resistencia de algunos de los freires y con las simpatías del pueblo. Para ello había prometido a Jacobo la libertad si reconocía los crímenes que se le imputaban, algo que, desde luego, no estaba dispuesto a cumplir.
Pensando que el efecto de su función sería aún mayor, había dado órdenes para que se entregara a los prisioneros sus ropas de caballeros. Los parisinos todavía sentían reverencia por aquellos hábitos y la confesión resultaría demoledora.
Turbado por la emoción Jacobo tomó las prendas. Sus torpes manos recordaron el ritual. Primero la camisa y el calzón. Encima el sayo holgado que llegaba hasta las rodillas, la túnica de estrechas mangas para que no estorbaran el manejo de la espada y el ancho cinturón.
Aunque sucias, aquellas prendas de ropa le conferían parte del honor perdido. Con ellas había dado muerte a decenas de mamelucos. Ahora, debido al peso perdido y a su espalda quebrada, le colgaban como un saco.
Con esfuerzo se echó el manto por encima. Tuvo problemas con el cierre. Una solitaria lágrima le corrió por la mejilla al ver de nuevo la cruz roja sobre el pecho.
Se apoyó en la pared y trató de ponerse el par de calzas de paño. Con la segunda tuvo problemas. Extrañado, metió la mano en la calza. Sus dedos se cerraron en torno a un objeto.
Con un nudo en la garganta se acercó el medallón de oro a los ojos. Se trataba del Beausant, la bella enseña, distintivo de los grandes maestres, con los colores blanco y negro separados verticalmente, símbolo de la dualidad que regía la Orden. En el contorno del medallón podía leerse: «Magnus Templariorum Magister».
Mientras se colocaba el medallón y lo escondía bajo la túnica, la puerta de la celda se volvió a abrir y entró de nuevo el carcelero. Con una mirada de agradecimiento, Jacobo se dispuso a seguirlo a través de los húmedos pasillos.
De las celdas contiguas sacaron a tres compañeros de Jacobo, entre los que se encontraba su senescal, Godofredo, el gigante normando, que le sonrió como si nada pasara. Más animado, el maestre devolvió la sonrisa y siguió a los carceleros por las escaleras.
Frente a la catedral de Notre Dame, en París, a la orilla del Sena, los cuatro caballeros fueron obligados a subir a una tarima levantada para la ocasión. Delante del numeroso público se les leyeron los cargos.
Ante el asombro de los escandalizados prelados y del propio Guillermo de París, los dos amigos manifestaron a viva voz su inocencia. Fueron prontamente reducidos por los soldados y el público dispersado.
No hubo clemencia.
Aquella tarde y en la misma tarima donde se habían amotinado, fueron quemados vivos en la hoguera por relapsos. Mientras ardía, el último gran maestre de la Orden del Temple elevó el rostro al cielo invocando a su Dios.
Sus últimos pensamientos fueron para una región agreste, donde se ocultaban los frutos de sus desvelos: el Summus Portum de los Pirineos.
7 de octubre de 1307. París
Se ultimaban los preparativos para la huida. La carreta, cubierta de paja hasta arriba, sería conducida por dos hombres. Uno de ellos era el mejor soldado que jamás tuviera el gran maestre Jacobo de Molay bajo su mando. Obediente, leal e inteligente, Bertrand de Périgord poseía una fuerza sobrehumana temida por sus enemigos. El otro era su propio lugarteniente, Rigoberto de Caen, el senescal de la Orden. Aunque se diría joven para ocupar el cargo, era su gran esperanza.
Llevaban años juntos y sabía que podía confiar ciegamente en sus poco ortodoxas maneras de cumplir las órdenes. Había llegado a ser para él el hijo que jamás tuvo ni tendría ya. Con lágrimas en los ojos abrazó a su sucesor, consciente de que sería la última vez que lo vería.
Aún preguntó una vez más el joven si no existiría otra solución que permitiera la huida del anciano, conociendo por adelantado la respuesta. Jacobo lo miró sonriendo y susurró: Deus lo volt! (Dios lo quiere). El senescal sonrió ante la alusión al lema de las cruzadas, bajo el que los primeros freires habían combatido para ganar Tierra Santa.
Con un apretón de ambos antebrazos se despidió Jacobo del senescal y se separó de la carreta, a la que se subieron sus compañeros, camuflados con las ropas de los sargentos de servicio doméstico, sin la cruz distintiva de la Orden. El senescal cogió las riendas de los bueyes uncidos por el yugo que tirarían de la carreta y esperó a que abrieran el portón de la Torre del Temple.
Otros hombres desatrancaron la entrada. Uno de ellos salió afuera para otear la zona. Miró arriba y abajo. Sólo encontró a dos mendigos apoyados contra la pared, tratando de prepararse una cena tardía. Eran cerca de las ocho y había oscurecido. El hombre no observó ningún movimiento e hizo un gesto con la mano a los de dentro.
Era la hora. Con un último saludo de despedida, la carreta comenzó a moverse y abandonó la acogedora luz de la Torre del Temple, que cerró sus puertas en cuanto las traspasaron. Los carreteros se subieron las capuchas para ocultar el rostro e inclinaron el cuerpo hacia delante como harían unos fatigados sirvientes.
Dentro quedaban el gran maestre y varios de sus más distinguidos caballeros. Ahora todo dependía de la suerte.
Durante meses habían preparado aquella maniobra. Cuando los mamelucos de Saladino los expulsaron de Jerusalén, De Molay recorrió Europa entrevistándose con los grandes hombres de la Cristiandad. Sólo buenas palabras pero ningún ofrecimiento para retomar Tierra Santa.
El encuentro más revelador fue el mantenido con Jaime II de Aragón, con el que el Temple mantenía muy buenas relaciones. El monarca le advirtió del peligro que representaba quedarse sin misión en Ultramar. La Orden carecería de sentido y estaría a merced de los buitres que anhelaban sus tierras y fortunas. Jaime prometió, no obstante, apoyar su causa; pero si, como creía, la Orden tenía las horas contadas y comenzaba la rapiña, él debería velar por los intereses de sus vasallos. Se negaría a tomar nada, mas no permitiría que los bienes de la Orden en sus dominios recayeran en la Iglesia o en otras manos que no fueran las suyas. Al fin y al cabo las posesiones del Temple en Aragón eran en su mayoría producto del agradecimiento de los diversos monarcas por la ayuda recibida en su guerra contra los moros. Si la Orden desaparecía era justo que retornaran las posesiones a su rey.
De vuelta a Chipre convocó el capítulo general, para explicarles la delicada situación en la que se encontraban. Durante una semana entera debatieron, a veces a viva voz, hasta que Godofredo de Charney, senescal de Jacobo y defensor a ultranza de éste, pidió silencio para dejar hablar al gran maestre. De Molay hizo una pormenorizada exposición de lo que suponía iba a suceder en un futuro no muy lejano y de los riesgos que comportaba. Más de un miembro del capítulo se quedó con la boca abierta al enterarse del secreto que hasta entonces sólo compartían unos pocos elegidos.
A duras penas y gracias al apoyo de Godofredo consiguió De Molay la aprobación a sus planes.
Como primera medida se destituyó a Godofredo, nombrándolo maestre de Normandía, puesto vacante por la muerte del titular, y se ascendió a senescal al joven Rigoberto de Caen. Éste tendría que aplicarse durante los años que se avecinaban para comprender todos los entresijos de la Orden, preparándose para su desaparición. Como segunda medida, se aprobó el traslado del arca que Hugo de Pains había hallado en las caballerizas del Templo de Salomón cuando fundara la Orden. El lugar escogido temporalmente sería la Torre del Temple en París, casa central en Occidente, donde se hallaría segura. De Molay creía que el actual heredero de Saladino conocía el contenido del arca y que aspiraba a poseerla, por lo que era necesario alejarla de su alcance. Una vez se encontrara un escondite idóneo se depositaría en él para cuando fuera necesario recuperar el arca.
Y, se dijo De Molay, habría que hablar con los Apóstoles, de los que sólo unos pocos elegidos habían oído hablar. Algo de lo que se tendría que ocupar personalmente, acompañado por su joven senescal. Aquélla sería la parte más dura: reconocer su fracaso ante aquellos hombres.
Durante los años siguientes De Molay instruyó, con la ayuda de Godofredo, al joven senescal para la misión que le esperaba: ser su sucesor cuando él fuera prendido por las tropas del rey. Sería el primer gran maestre que ostentaría el cargo en la clandestinidad y su primordial misión sería la de salvaguardar el legado templario, a la espera de que algún día fuera posible retomar Jerusalén.
De Molay tuvo un grave quebradero de cabeza para encontrar el emplazamiento definitivo del arca. Ningún lugar le parecía lo suficientemente seguro. Oriente resultaba impensable, las continuas disputas entre árabes y turcos suponían una amenaza. Además, De Molay no estaba seguro de cuántos dirigentes musulmanes estaban al corriente del expolio sufrido en la primera Cruzada en el Templo de Salomón. De los países europeos, los del norte resultaban demasiado imprevisibles. Los centroeuropeos eran demasiado afines al Papa y podían desvelarle la importancia del tesoro. De Francia provenía el principal peligro, en la figura de su rey y, si resultaba cierto lo que contaban sus espías en palacio, el monarca tenía cierta idea sobre el tesoro que custodiaban. Sólo restaba la península Ibérica, pero ésta luchaba contra los moros.
De Molay y Godofredo dejaron de lado mucho tiempo la elección del lugar, hasta que se dio la alarma. Se mandaron correos con mensajes encriptados a las encomiendas, especialmente al preceptor de Aragón, en cuyas tierras finalmente se escondería el arca, aprovechando la inviolabilidad de las montañas pirenaicas. Allí el tesoro estaría a buen recaudo de los moros, fuera del alcance de Felipe, pero lo suficientemente cerca para cuando fuese necesario recuperarlo.
Ahora se consumaba el penúltimo capítulo de la tragedia. En el éxito de la huida se cifraba el futuro de la Orden, cuyo prólogo sería la caída de la misma.
Uno de los mendigos que estaba sentado frente a la torre, se puso de pie tambaleándose y se alejó hasta unos arbustos para evacuar la vejiga mientras la carreta se alejaba en la otra dirección. Tras aliviarse volvió junto a su colega. Del otro lado del arbusto todavía humeante, una sombra se alejó sigilosa. No estaba muy contenta. Llevaba varias partidas de naipes con sus compañeros, perdiendo parte de la soldada y esperaba recuperarse, pero las instrucciones eran claras. En cuanto el vagabundo diera la señal debería incorporarse a su patrulla y seguir la carreta. Se preguntó si su compañero disfrazado de vagabundo no estaría bebido de verdad, cuando le aseguró que uno de los ocupantes de la carreta era ni más ni menos que Rigoberto de Caen, senescal de la Orden Templaria y nieto de un antiguo gran maestre.
Los dos templarios dirigieron la carreta hacia el sur, siendo seguidos discretamente por una patrulla de cinco hombres, entre los que se encontraba el desafortunado jugador. Durante toda la noche avanzaron sin variar el rumbo, alternándose los perseguidos en la conducción mientras el otro dormía en lo alto de la paja, ante el enfado de sus perseguidores que, a caballo, no podían hacer lo mismo.
Aún no había amanecido cuando perseguidores y perseguidos alcanzaban las puertas de la catedral de Chartres, por donde pasaron sin detenerse. Eran tiempos de paz y la ciudad no cerraba sus murallas por la noche, acogiendo a los viajeros que en otros tiempos hubiesen tenido que esperar fuera de los muros la salida del sol.
Al poco de dejar Chartres, el sargento de la patrulla detuvo a sus hombres con la mano alzada exigiendo silencio. Se oían los cascos de un par de caballos al galope. Temiendo ser descubiertos se adentraron entre los árboles.
Dos jinetes a caballo, con el manto inconfundible de los templarios al viento, alcanzaron por un costado la carreta. Describieron un círculo alrededor de la misma para asegurarse de que nadie hubiese seguido a los monjes. La patrulla del rey, con las armas en la mano, se mantuvo agazapada.
En cuanto se hubieron alejado, el jefe de la patrulla salió del linde del bosquecillo, dispuesto a no perder de vista ni un instante más el carro. Por fortuna allí estaba. En el recodo del camino, por donde habían venido los caballeros, se procedía a desmontar un campamento. Contó una veintena de lanzas, el doble de caballos enjaezados y cuatro carretas similares a la que perseguían. En ésta, hombres con hábitos oscuros que denotaban su condición de hermanos de servicio, se afanaban en arrojar el heno que transportaba, sustituyéndolo por los sacos y vituallas necesarios para una patrulla de escolta, como simulaba ser aquélla, encubriendo de esta manera lo que ocultaban debajo. Los falsos monjes, mientras, hablaban con el que comandaba la patrulla. Por los gestos respetuosos que éste utilizaba para dirigirse a ellos, el acechador dedujo que verdaderamente se trataban de personajes importantes.
Cuando regresaron los dos caballeros de su ronda, el campamento ya estaba levantado, la carreta preparada y listos para la marcha. El oficial del rey regresó con sus hombres. Aunque hubiera querido detener a los templarios en ese momento no hubiese podido hacer nada. Eran cinco contra veinte caballeros, más los sargentos de servicio, que también se contaban como combatientes. Pero sus órdenes eran seguir la carroza hasta que estuviera cerca del puerto al que según sus superiores se dirigía, y cuando se dispusieran a embarcar, detenerlos, auxiliados, claro está, por tropas de refuerzo.
Poco a poco fue apareciendo por el horizonte el sol. Se podía prever una nueva jornada de cielo limpio y, según transcurriera la mañana, con calor. Los hombres del rey empezaron a protestar débilmente a su superior. No habían podido dormir y ahora se les negaba el desayuno, no como a los falsos monjes que saciaban en esos momentos el hambre, montados en la carreta. Para evitar el motín, el sargento dio unas monedas a uno de sus hombres cuando pasaban a cierta distancia de una aldea. El frugal desayuno compartido, consistente en hogazas de pan recién salido del horno y salchichón picante, mejoró el humor de los soldados.
La jornada transcurrió tranquila. A pesar del calor los monjes fugitivos no se quitaban las capuchas, como si no quisieran ser vistos por algún campesino o viajero. La patrulla templaria solamente se detuvo una vez, para que los falsos monjes se retiraran tras unos arbustos a aliviarse. Cuando algún miembro restante de la comitiva necesitaba hacer lo propio, la caravana continuaba su marcha, teniendo que correr detrás el rezagado; otra muestra de la calidad de los fugitivos.
Anochecía cuando llegaron a Vendôme, tras una fatigosa marcha en la que la comitiva había evitado todos los pueblos y la presencia de viajeros avistados a tiempo por los hombres de avanzada. El camino se había hecho un poco más ameno cuando bordearon el curso del río, pero incluso esto llegó a aburrir.
Los templarios montaron el campamento a las afueras de Vendôme y encendieron una fogata para recomponerse de la jornada con una buena cena, ante la envidia de sus perseguidores, que no podían permitirse el lujo de prender fuego para no delatarse, teniendo que contentarse con una cena fría envueltos en sus mantas.
Tras la cena se ofició completas y, como en el resto de la jornada no se habían celebrado las demás liturgias prescritas, el clérigo entendió que unas oraciones extra situarían las almas de los piadosos templarios a la altura adecuada. Los soldados del rey observaban con aburrimiento el oficio. Por lo menos aquella noche la patrulla, respetando las preceptivas guardias, podría dormir.
El soldado que se ocupaba de la tercera guardia, despertó durante la noche a su sargento. En el campamento de los perseguidos se levantaban las tiendas y se aprestaban a celebrar los maitines. El jefe de la patrulla ordenó prepararse a sus hombres, que aprovecharon el desayuno de la comitiva para mojar restos de pan en sus escudillas llenas de vino aguado.
El viaje prosiguió. Evitaron contacto con otras ciudades o habitantes, descansando a menudo como si no tuvieran prisa, para recitar los oficios o dar de beber a los caballos. Los templarios, bien pertrechados y con libertad de movimientos, pudieron disfrutar de un viaje relativamente cómodo, no así sus perseguidores, escasamente aparejados, que, sin poder encender fuego para no ser descubiertos, se tenían que conformar con las mantas como único abrigo y una frugal pitanza basada en pan, queso y tasajo de jabalí, adquiridos aquí y allá en algún solitario caserón del camino. Más de una patada tuvo que repartir el sargento real para ser obedecido por sus descontentos soldados.
La víspera del trece, día señalado para la detención de todos los templarios, se encontraban ya próximos a la costa. Éste era el sexto día desde la noche en que habían salido de la Torre del Temple, y se habían detenido inesperadamente a las puertas de lo que seguramente era el final del trayecto.
El sargento francés trataba de descubrir el motivo de la parada, antes de mandar a buscar el apoyo de las guarniciones de La Rochelle y Niort que, esperando noticias suyas, habían doblado el número de efectivos ante la expectativa del asalto. El delator no había podido precisar qué puerto sería el de la huida. Lo más normal era utilizar La Rochelle, donde el Temple tenía fondeada toda su flota, pero resultaría demasiado evidente y el rey mantenía acantonada allí una guarnición lo suficientemente poderosa como para evitar la fuga. También se había especulado con el puerto de Royan, más al sur, con una guarnición más pequeña o la posibilidad de cruzar discretamente a Île d’Oléron y allí embarcar.
Durante toda la mañana el sargento se encargó personalmente de la vigilancia, esperando una señal que le indicase cuáles eran las intenciones de la comitiva. Molesto como estaba con la situación, se desahogó con sus indolentes hombres, quejosos del apetitoso olor a cecina frita que provenía del campamento, obligándolos a asear sus monturas.
Por fin, después de celebrar vísperas, el capitán de los caballeros dio la orden de marchar. El jefe de la patrulla sonrió. Calculaba que sobre el anochecer podían alcanzar la ciudad costera de La Rochelle. Si querían ir a Royan, amanecería para cuando llegaran y serían descubiertos. L’île, muy cercana, no podía ser cruzada a oscuras. Tenía que ser La Rochelle.
Despachó a uno de sus hombres con dos caballos, uno de refresco, para que alcanzara lo antes posible la ciudad de Niort. Allí se reuniría con las tropas reales y se unirían a las de La Rochelle cerca del puerto. Tendría que darse mucha prisa. El soldado partió a pleno galope.
Próximos ya a las puertas de La Rochelle, el mensajero regresó a galope tendido, tras dar un rodeo para evitar ser visto por los vigías de la comitiva.
—Señor —comunicó el mensajero a su superior, con la voz entrecortada por el esfuerzo—, la flota ha largado amarras. La guarnición esperaba nuestra llegada y no se ha apercibido de la partida hasta que era demasiado tarde. No tenemos cerca barcos para cortarles el paso. Me temo que los hemos perdido.
—¿Dónde están las tropas del rey? —preguntó alarmado el sargento.
—A unas seis millas, señor. Me he adelantado para recibir órdenes.
El sargento reflexionó sobre la marcha. Ya nada se podía hacer respecto a la poderosa flota naval. Contaba con pillarla desprevenida justo cuando llegaran los pasajeros, pero algo había ocurrido. La flota se había alejado mar adentro. No podían acusarlo a él de esa pérdida. Sus órdenes eran seguir a la carreta, sin actuar, hasta que llegara a su destino y éste, ahora se confirmaba, no podía ser otro que La Rochelle. Por allí cerca sólo había aldeas. Algo le decía que las cosas estaban a punto de torcerse. Dio instrucciones al mensajero para que buscara a los soldados de Felipe, y cortaran el paso de los templarios desde una posición ventajosa que imposibilitara la defensa a la comitiva. Debían prender la carreta y a sus ocupantes sin daños.
Con un caballo fresco el mensajero salió otra vez a galope. Atrás quedó la patrulla, con el sargento cada vez más inquieto ante el sesgo que tomaba la situación. Esperaba con impaciencia el momento en que detuvieran a la comitiva, para ver qué había sucedido. Quizá no fuera más que una falsa alarma del almirante de la flota, que en una actitud demasiado suspicaz se asustaba ante algún movimiento extraño. No podía ser que zarparan sin recoger al senescal y aquello que contuviera la carreta, fuera lo que fuese.
Estos pensamientos no lograron tranquilizarlo. Por fortuna no tuvo que esperar demasiado para ver a los soldados de Felipe, que, en una buena maniobra, tenían rodeada la comitiva. Cabalgando hacia la carreta, empujó sin contemplaciones al capitán templario que le exigía una explicación. Los monjes, sentados en el pescante con las capuchas sobre la cabeza, parecían ajenos a la situación. El sargento, de un salto, subió a la carreta y les arrancó los embozos.
Con un grito de ira, golpeó al pobre viejo que lo miraba sin comprender. Arrojó los sacos y abrió los arcones. Sólo contenían comida y vestimentas.
El senescal templario, junto con el misterioso contenido de la carreta, se habían esfumado.
Al otro lado de la frontera, en tierras del reino de Aragón, cerca del puerto de Somport, Rigoberto de Caen descansaba junto a su mariscal, Bertrand de Périgord. Había pasado una semana desde que partieran de París sin poder dormir ni una noche entera. Fuera, los hombres del maestre provincial aragonés, Jimeno de Lenda, velaban el sueño de los viajeros.
En el umbral de la conciencia, Rigoberto rememoraba aquella insólita huida a través de media Francia.
Avisados por el arzobispo de Narbona sobre las intenciones del monarca francés de detener a todos los templarios, habían podido urdir una maniobra destinada a poner a salvo de las garras de Felipe el tesoro de la Orden, antes de que éstas se cerraran.
Se utilizó a un espía que tenía infiltrado Felipe en la Orden, desde tiempo atrás descubierto por ésta, para filtrar la información de que una carreta abandonaría al anochecer del día siete la Torre Vieja, llevando en su interior uno de los bienes más preciados escoltado por el senescal en persona, en dirección a la costa Oeste con el fin de abandonar Francia en barco. No se precisaba el puerto de partida pero sí que, antes de embarcar, contactarían con algún personaje muy relevante. El senescal iría de incógnito, posiblemente sin una escolta armada o a lo sumo una docena de lanzas.
Todo había ido sobre ruedas. Habían esperado a salir de la Torre para ponerse las capuchas, con el fin de dar tiempo a los espías a ver el rostro del senescal. Esto suponía un riesgo, pero De Molay estaba convencido de que sus enemigos no harían nada hasta el día trece, fecha apuntada por el arzobispo Acelin, y la presencia de su lugarteniente sería un cebo para el rey.
El viaje nocturno hasta Chartres resultó incómodo, seguidos de cerca por la patrulla, que no le había pasado inadvertida en ningún momento a Bertrand. Rigoberto temía que, pese a los planes de su mentor, los soldados los atraparan a la salida de París desbaratando la misión. Por fortuna no fue así y solventaron la etapa más crítica de forma satisfactoria.
Con un suspiro de alivio acogieron a los caballeros templarios al llegar al campamento. No hubo un momento de descanso. El objetivo de la falsa batida que dieron los dos jinetes, conocedores de la posición de sus perseguidores, era proporcionarles unos minutos sin vigilancia para retirar el arca oculta bajo la paja y adentrarla en el bosque.
Después, mientras hacían la pantomima de cambiar la paja por sacos y arcones, Rigoberto y Bertrand se alejaron con el arca transportada por dos caballeros templarios disfrazados con los uniformes del rey, bosque a través. Sus hábitos fueron vestidos por dos sirvientes de constitución similar, a los que se les había impartido órdenes tajantes de no quitarse la capucha durante todo el recorrido.
Fueron jornadas agotadoras de marcha, con algún pequeño incidente bien resuelto por el expeditivo mariscal. Sólo tuvieron que lamentar la pérdida de uno de los caballeros, que fue arrastrado por la corriente del Loira. Rigoberto dio gracias al cielo cuando en el horizonte empezaron a perfilarse las montañas.
La odisea tocaba a su fin. Al pie de Somport, en el pueblo fronterizo de Borce, donde los peregrinos del Camino de Santiago que llegaban por el valle de Aspe solían hacer noche antes de ascender la montaña, atacaron los Pirineos. Cruzaron por el único puerto abierto en invierno, donde se levantaba la cruz, una de las tres vías templarias utilizadas para franquear las Montañas Agrestes.
Cuando comenzaron a bajar por el lado aragonés encontraron, al abrigo de los vientos del norte, a los hombres de Jimeno de Lenda, llegados por expresa orden del mariscal desde el espectacular castillo de Miravet, sobre el río Ebro, que esperaban con el campamento montado y un acogedor fuego. Con alegría se deshicieron de los odiosos uniformes franceses, y se vistieron con los mantos blancos y la cruz roja.
Ahora finalmente descansaban por primera vez, en el amanecer del día doce de octubre. Quedaban veinticuatro horas para la caída de la Orden de los Caballeros del Templo del Rey Salomón.
Finales de noviembre de 1853. Madrid,
Congreso de los Diputados
… un entusiasmo invencible por las mejoras materiales. Zaragoza ha concebido el sentimiento de su fuerza y su poder; ha conocido su porvenir y el distinguido papel que le reservan los tiempos, si trata de desarrollar todos los elementos de prosperidad que la circundan…
En una de las butacas José Luis Sartorius, presidente del gobierno español y ministro de la Gobernación por la gracia de Dios, trataba de no dormirse.
Conocía, al igual que el resto de los presentes, el contenido de aquel escrito, que sus redactores habían llamado sin modestia alguna Los Aragoneses a la Nación Española.
Una mirada por encima le había bastado para percatarse de que no era lo más apropiado en estos momentos. Ya estaba la cosa bastante caliente con el tema del ferrocarril, como para que, ahora precisamente, vinieran aquellos baturros a complicarlo aún más.
Había estudiado la posibilidad de atrasar el tema sin incluirlo en el orden del día pero, como sucedía siempre, había sido el último en recibir el manifiesto y los demás miembros importantes de ambas cámaras no lo permitirían.
Sartorius quería ser positivo y pensar que aquel inoportuno manifiesto pasaría por la sala con más pena que gloria, quedando en el olvido como tantos otros.
… se ocupan actualmente con avidez en los proyectos de ferrocarriles, y hasta los más toscos labriegos manifiestan sus deseos de que llegue un día que puedan dar salida a sus frutos…
Fingiendo atender pensaba en el enfrentamiento que mantenía con el Senado. La Cámara lo acusaba de nepotismo, e incluso llamaba de forma despectiva «polacos» a sus seguidores, en referencia a su origen eslavo.
Ahora tenía preparado un anteproyecto de ley sobre ferrocarriles que presentaría en breve. Sin embargo, ya se había filtrado su maniobra y la reacción no podía ser más hostil. El Senado, que trabajaba en otro anteproyecto similar, se sentía ofendido y tenía previsto votar en contra del de Sartorius.
… la vía que se propone tiene a su favor la sanción del ingenio y la antigüedad, recordemos que los propios romanos y antes que ellos los galos, el propio Julio César y hasta Napoleón, tío del actual Emperador francés…
El diputado aragonés no callaba. Iba por el primero de los puntos a favor del ferrocarril que reclamaba. Sartorius creía recordar que eran un total de doce, más las consideraciones finales, los agradecimientos y demás. Quedaba un buen rato.
Con la mirada recorrió la sala. Furioso se percató de que algunos asistentes disfrutaban con la lectura. Tipejos que jamás prestaban atención lo hacían ahora para fastidiarle, en castigo por haber sacado a subasta el ferrocarril Madrid-Irún sin someterlo a las Cortes.
Se debía traslucir su malestar ya que su compañero en el gobierno, Cándido Nocedal, le dio unos golpecitos en el brazo tratando de calmarlo.
—¿Para qué quieren esos zarrapastrosos un ferrocarril? —cuchicheó Sartorius entre dientes.
—No se preocupe, don José Luis, no saldrá adelante —susurró Cándido.
—¿Cómo lo sabe? ¿Ha visto a esa chusma? Están disfrutando con la situación. Son capaces de dar la razón a esos almendrones con tal de echar para atrás la subasta de la línea del Norte.
—Difícilmente. Quizás propongan una comisión de estudio, pero no pasarán de ahí. Buil y Ramírez están buscando apoyos, pero no andan bien de fondos. Los diputados afectados por la línea del Norte votarán en contra, así como navarros y catalanes.
… se demuestra que esta vía facilita la comunicación de las restantes provincias de España con Francia, no las perjudica…
—Un ferrocarril que cruce los Pirineos centrales —bufó Sartorius—. ¿Están locos? Sería una ruina, en el caso de que se pueda hacer semejante obra.
—Esté tranquilo, don José Luis. Todo quedará en agua de borrajas.
No se quedó tranquilo. El país estaba en una delicada situación económica. Había escasez de trigo. El Senado le hacía frente y el enemigo lo tenía en su propio partido. Sólo le faltaba aquello para terminar de amargarlo.
En las últimas filas, un diputado navarro mostraba una inusitada atención al manifiesto. No tenía nada que ver con la posibilidad de que, de darse por bueno, su provincia perdiera las opciones de tener una línea transpirenaica.
El interés del navarro venía dado por las implicaciones que la línea aragonesa tendría para la Orden secreta a la que pertenecía desde que su padre lo iniciara veinte años atrás. Orden que lo había llevado a las Cortes precisamente con la misión de velar por si algún remoto día, algo de lo que se dijera pudiera tener relevancia para ella.
Aquel día había llegado.
… obra hecha por necesidad y por la urgencia del negocio con tal precipitación, merece disimulo en sus defectos…
La lectura del manifiesto terminaba ya. El diputado aragonés agradeció la atención de los presentes y bajó del estrado. Unos tibios aplausos lo acompañaron hasta su asiento. Era el último tema del día y se levantó la sesión. Sus señorías se juntaron en corro a charlar, antes de salir del edificio y dirigirse a sus casas para almorzar.
Solamente uno de los diputados abandonó de inmediato la sala. Cogiendo un carruaje, ordenó al cochero que se apresurara a la dirección que le daba. El navarro, acomodado en el interior del coche de tiro, abrazaba la cartera contra su estómago, mientras meditaba en el mensaje que tendría que dar urgentemente.
Agosto de 1890.
En un monasterio de los pirineos centrales
El gran maestre de la nueva y clandestina Orden Templaria, Michael Sempé, se sentó pesadamente en su butaca sin poder apartar la mirada de la puerta recién cerrada. Su senescal también tomó asiento, manteniendo el silencio que se había adueñado de la sala.
—Creo, señores —dijo el anciano llamado Bartolomé al otro lado de la mesa—, que entenderán la imposibilidad de que abandonemos este lugar. Nuestra Orden lleva siglos aquí y así debe seguir. No podemos permitirnos el cambio de emplazamiento. Pocos son los lugares en el mundo que se ajustan a nuestras necesidades y, por diferentes motivos, no nos sirven.
—Pero es imposible —protestó débilmente Sempé, aún sin recuperarse de la impresión recibida cuando el anciano había llamado al más ilustre de los habitantes del monasterio—. Las obras están adelantadas y no hay forma de detenerlas. Debemos llevarlos a otro lugar más seguro.
—Las obras están en marcha por su negligencia —lo acusó el anciano —. Mi deber es cuidar de esta congregación, custodiar el conocimiento, servir al Heredero y prepararlo para cuando llegue el día. El suyo tan sólo es protegernos de toda injerencia externa. No creo que sea tan difícil.
»Le sugiero que, si no se siente capaz de llevar a cabo su labor — continuó Bartolomé—, renuncie al cargo. No podemos permitirnos vacilaciones, ya lo ha visto.
A Sempé no se le iba de la cabeza el joven espigado y moreno que lo había mirado a los ojos, desnudando su mente. Éste, tras sondearlo, había colocado su mano sobre la cabeza de Sempé, y lo bendijo con suaves palabras en un idioma desconocido, para marcharse a continuación. El templario conocía la existencia del muchacho, pero nunca había sido consciente de ella hasta ese momento. Desde el momento en que sintió aquellos ojos castaños escrutándolo, supo que lo amaba y que haría lo imposible por defenderlo.
—No. No se preocupe —contestó Sempé—. Nos haremos cargo del problema. Sin duda habrá alguna solución.
—Confío en que así sea —repuso Bartolomé poniéndose en pie y dando por terminada la entrevista.
El gran maestre y su senescal se encontraron fuera del monasterio, que cerró celosamente sus puertas tras ellos. En silencio se dispusieron a abandonar aquellas tierras, preguntándose cómo harían para cumplir su misión.
INTRODUCCIÓN
La historia que voy a contar comenzó para mí hace muchos años, cuando aún lo desconocía todo sobre sus personajes y sobre la tierra en la que sucedieron los hechos.
Todavía hoy, y después de lo que sé, me resulta increíble, así que entendería las reservas de quien esto lea. Si quieren saber cómo llegó a mis manos, les ruego que pierdan un par de minutos y ojeen lo que sigue. De esta forma podrán entender por qué se me presentó a mí precisamente.
Fue con motivo de un viaje para practicar el esquí cuando tomé contacto por primera vez con la zona central de los imponentes Pirineos. Cerca de una de las estaciones encontré, estupefacto, una grandiosa construcción perdida en medio de la nada. Aquel incongruente edificio parecía abandonado y escondido tras unos frondosos y altos pinos, entreviéndose desde la carretera.
Fue un buen día de esquí en el que no me acordé de lo que había visto, pero cuando bajé de la estación decidí detenerme frente a aquella edificación, para comer algo en un bar del pequeño pueblo. Podía verla desde el interior. Cuando terminé mi tardío almuerzo, no pude resistir la curiosidad y me acerqué para verla más de cerca.
Para mi sorpresa aquello era una estación de ferrocarril y, como había sospechado, estaba abandonada. Resultaba inquietante en el silencio de la montaña. Sólo el edificio ocupaba más que el mismo pueblo. Nunca había visto semejante estación. Debía tener más de doscientos metros de largo.
Las puertas estaban cerradas, así que la rodeé. Tanto por un lado como por el otro se entrecruzaban las vías de tren, cubiertas de maleza y de raquíticos pinos. Las ventanas tenían los cristales rotos y la fachada daba pena, lejos del esplendor que se adivinaba debió lucir en otros tiempos. Era una construcción levantada con mimo, no algo funcional. Tenía clase.
No podía dejar de preguntarme: «¿Qué hace esto aquí?».
Aquél fue un buen año para los amantes de la nieve y regresé en varias ocasiones. En todas ellas, y tras desfondarme con los esquís, volvía a visitar la estación y al mismo interrogante.
Y es que, permítanme que haga una breve exposición de la zona. En un profundo valle, cruzado por el río Aragón, se halla un pueblecito curiosamente llamado Canfranc-Estación, de muy pocas casas de inclinados tejados, la mayoría modernos apartamentos para los que visitan la montaña. La ciudad más cercana, con unas diez mil personas, está a veinticinco kilómetros monte abajo y la actividad de la zona no hace pensar que se necesite una estación de ferrocarril ni aunque fuese un simple apeadero, máxime habida cuenta de la orografía del lugar.
Se me antojaba que era como encontrar el palacio de Versalles en mitad del desierto de Gobi.
Durante un tiempo estuve dando vueltas al asunto, extrañándome de que nadie más se sorprendiera de aquello. Los habitantes de la zona, acostumbrados a la presencia de la fantasmal estación, no parecían entender mi asombro.
¿Quién había levantado la descomunal edificación y con qué fin? ¿Y por qué se encontraba abandonada y olvidada?
Pregunté a las gentes del lugar, visité la biblioteca municipal de Jaca, estudié revistas especializadas, periódicos… y, sorpresa: no existía casi material sobre la obra, ni fotos, ni películas. Nadie sabía nada. Algo extraordinario para el evidente esfuerzo que había tenido que costar aquello. ¿Habría aparecido de la noche a la mañana?
Las respuestas me llegaron de una dirección totalmente inesperada y con más detalle del que me hubiese convenido.
En una de esas esporádicas visitas que se hacen a las madres aprovechando para comer a mesa puesta, comenté mis peripecias con el esquí y hablé del espectacular paisaje y, claro está, de la sorprendente construcción ferroviaria.
—Esa estación es la que trajo al abuelo de tu padre a España —me dijo mi madre.
Casi me atraganté con la comida. Yo sabía que mi bisabuelo era italiano, de ahí el apellido, pero jamás se me había ocurrido preguntarme los motivos por los que había abandonado su patria. Ahora resultaba que su llegada tenía que ver con la extraña edificación.
Mi madre lamentó sinceramente haber abierto la boca en esa ocasión. Durante el resto de la comida le estuve preguntando por aquella asombrosa coincidencia, a lo que mi madre sólo podía responderme que no tenía idea.
Consulté al resto de los parientes, pero nadie sabía nada más. Resultaba desesperante. Cuanto mayor era el misterio, más aumentaba mi curiosidad, pero no veía la forma de llegar a saber nada. El mismo secreto que envolvía la estación cubría la llegada de mis antepasados a España.
En la siguiente visita que hice a mi madre me aguardaba una sorpresa. Conocedora de mi testarudez, se había molestado en buscar entre los viejos recuerdos de familia, localizando una vetusta caja de cartón, que me entregó bajo la promesa de no seguir preguntándole nada más y dejarla tranquila.
Aquella misma noche me dispuse a examinar el contenido de la caja. Escrito en la tapa de la misma con elaborada caligrafía se leía: Eduardo Biggi Convali, el nombre de mi abuelo. Dentro encontré cartas, recortes de periódicos antiguos, algunas fotografías de mala calidad, facturas, documentaciones y un cuaderno. Este último estaba prácticamente cubierto de una letra pequeña y cuidada, la misma de la cubierta de la caja y redactado en italiano, con la tinta un tanto desvaída, algo que no ayudaba a entender nada. Revisé todo el material, pero no había ninguna pista que arrojara algo de luz.
Todo aquello resultaba descorazonador. A fin de cuentas no iba a poder enterarme de nada. Ya estaba dispuesto a tirar la caja a la basura, cuando al azar creí distinguir un par de palabras en el cuaderno que llamaron mi atención: una de ellas era «Canfranc», la otra era más misteriosa. Si la vista no me engañaba decía algo de los templarios. ¿Qué relación podían tener mi abuelo, Canfranc y los templarios?
Me acordé de un antiguo profesor originario de Italia, con el que mantenía una buena relación y me puse en contacto con él, decidido a encontrar alguna respuesta. El buen hombre me recibió encantado y tras un breve examen del cuaderno, llegó a la conclusión de que se trataba de un diario, escrito por una persona cultivada. Pensé que no podía tratarse de mi abuelo, ya que según tenía entendido era un simple peón cantero.
Le señalé al profesor la frase donde se hablaba de los templarios, algo que pareció interesarle mucho. Durante un buen rato se enfrascó en una atenta lectura, llegando a olvidar mi presencia. Finalmente tuve que interrumpirle, visto que parecía iba a leerse todo de un tirón. Atendiendo a su insistencia le dejé el cuaderno, con la promesa de que en una semana tendría algún resultado.
Cuatro días más tarde me llamó para pedirme que me pasara por su despacho aquella misma tarde. El tono de su voz se me antojó grave en exceso, pero no le di mayor importancia. Cuando nos encontramos me tenía preparada una sorpresa: se había tomado la molestia de traducir todo el texto e imprimírmelo. Azorado, le di las gracias pero no pareció escucharme.
—¿Qué tienes previsto hacer con esto? —me preguntó—. No tengo ni idea —contesté—, tenía curiosidad por ver la relación entre mi abuelo y la estación de tren de los Pirineos.
—Quizá deberías estudiar atentamente esta traducción antes de enseñársela a nadie.
No quiso desvelarme el motivo de tan enigmáticas palabras y me dejó en la puerta del despacho con el original y la traducción.
Esa misma noche comprendí su preocupación, en una lectura que me llevó toda la noche y que no pude interrumpir de tan enganchado como estaba.
A la mañana siguiente decidí que antes de nada, debería hacer unas cuantas averiguaciones. No podía imaginar el tiempo que me llevarían.
Armado de libreta y bolígrafo, y el imprescindible paraguas que por alguna misteriosa razón siempre resulta necesario en las visitas a los cementerios, me dispuse a buscar las tumbas de mis antepasados. Eduardo no estaba enterrado en el mismo panteón que su padre, Giuseppe. Conocía las calles y los números, aun así necesité casi media hora para dar con ellas.
Era noviembre, un oscuro día lluvioso. Nunca he sido supersticioso, pero mientras hacía equilibrios con el paraguas e intentaba a la vez anotar lo que venía escrito en las lápidas, miré en un par de ocasiones a los lados temiendo ver en cualquier momento la presencia de algún tipo extraño andando entre las tumbas y con aspecto inquietante.
Como era de esperar no había nadie y una vez que logré apuntar las notas y calado hasta los huesos, me acerqué a la oficina del cementerio. Un amable encargado me mostró los archivos. Según las notas, efectivamente, mi abuelo había nacido en Canfranc, no así sus padres y hermanos, que lo habían hecho en Carrara, Italia. Al día siguiente escribí al juzgado de Jaca para solicitar el certificado de nacimiento de Eduardo Biggi, mi abuelo.
Nueva sorpresa. En el juzgado de Jaca no tenían conocimiento de nadie con ese apellido. Insistí pero con el mismo resultado. No tenían constancia del nacimiento ni fallecimiento de nadie con ese apellido. Podía ser un error de archivo, así que solicité el certificado de defunción de todos mis parientes. Sin problemas. Todo concordaba salvo que, como lugar de nacimiento de mi abuelo, señalaban Canfranc.
¿Todo concordaba? No. Las fechas de nacimiento no coincidían con las que apuntaba mi abuelo en su cuaderno. ¿Otro fallo en los archivos?
Mentalmente hice algunos cálculos. Si las fechas de los certificados eran correctas, mis bisabuelos habían llegado a la obra de la estación de Canfranc con sesenta y un años. He podido constatar que hubo trabajadores en activo de hasta ochenta años, pero ¿venir desde Italia con un contrato a los sesenta y un años? Además la diferencia de edad con mi abuelo era de treinta y cinco años. Demasiada para aquellos tiempos.
¿Sería todo invención de mi abuelo y en realidad no vinieron a trabajar en el ferrocarril?
Si es cierto que llegaron en 1922 para levantar la estación y las fechas eran las que señalaba mi abuelo, su padre tenía a la sazón cincuenta y un años al igual que su madre, y su hermano mayor treinta y cuatro, en vez de los cuarenta y uno que reza su certificado de defunción.
Pero ¿por qué habrían de mentir en las fechas de nacimiento y en el lugar en que nació mi abuelo? Por lo que he podido saber, jamás regresaron ni siquiera de visita a Canfranc. ¿Qué les hizo abandonar la obra sin acabarla y venir al País Vasco, mi tierra, a vivir?
Si lo que cuenta mi abuelo es cierto, ¿también lo es la relación que tuvieron con los templarios, orden extinguida hace muchos siglos?
No lo sé. Tras muchas dudas sobre qué hacer con esta historia, he decidido escribir este libro, desechando la idea original de presentarla a un escritor consagrado o bien devolver el cuaderno de mi abuelo a su caja y deshacerme de la traducción.
El prólogo de este libro, así como la primera parte del mismo, está escrito sobre lo que anotó mi abuelo y los recortes de periódico, ampliado con el estudio de publicaciones históricas. He optado por redactarlo en tercera persona.
Sin embargo, la segunda parte del libro se refiere al año en que mi abuelo trabajó en aquella maldita, por desgraciada, obra con su familia, las penalidades sufridas, traiciones y persecuciones de los herederos de la enigmática Orden del Temple. Aquí me he limitado a transcribir el diario de mi abuelo Eduardo con sus propias palabras.
Quizá el lector se extrañe de la poca información referida a la construcción en sí. De cómo fue levantado aquel monumental edificio. El diario de mi abuelo no abunda en tales cuestiones, centrándose más en el devenir de un joven que ha de abandonar su tierra y emigrar a un desconocido país. Traté de ampliar estos escasos datos indagando en archivos y bibliotecas, pero allí donde preguntaba me contestaban que la documentación sobre este proyecto ferroviario era inexistente.
Supongo que el país tenía, en aquellos tiempos, cosas más importantes en las que pensar.
PARTE I
Capítulo I
22 de noviembre de 1854
… me veo en la obligación de ponerme en contacto con usted ya que una terrible amenaza se cierne sobre nosotros.
Desde hace tiempo se viene barajando, como sabe, la posibilidad de construir una línea de tren que atraviese los Pirineos de lado a lado, con el fin de conectar Francia y España. Los costes derivados de los aranceles cobrados por los pasos fronterizos de Irún y la Junquera, han llevado a pensar en la región de Aragón que este nuevo paso sería muy beneficioso para sus intereses comerciales.
Hasta ahora todo este asunto ha podido ser paralizado con unas discretas gestiones, pero últimamente se han presentado, como parte interesada, unos caballeros de Zaragoza tal vez conocidos por usted: don Manuel Castelar Alvarado y don Francisco Rodríguez Castillo. Estos caballeros parecen tener poderosas razones económicas para que la línea transpirenaica se realice y cuanto antes. Me ocupé de que unos amigos comunes los visitaran, con la idea de hacerles desistir. Incluso tanteamos la posibilidad de una compensación pecuniaria en caso de que no alzaran su voz en favor del tren, pero ambos señores, ricos de última hornada que han hecho dinero con negocios no muy transparentes de exportación de cítricos valencianos, son muy soberbios y se negaron rotundamente. Finalmente, y viendo el cariz que tomaban las cosas, opté por ir yo mismo a hablar con ellos. Les expliqué que la inversión que se requeriría no compensaría los gastos, por no hablar del destrozo que habría que hacer, las compensaciones a los propietarios, la poca tradición mercantil de la zona, por citar sólo algunos de los motivos que presenté.
A pesar de todo se negaron a escucharme, alegando que la línea revitalizaría la economía pobrísima de la zona, cosa que aun siendo cierta, dudo sea esa finalidad altruista lo que les mueve. Total, que salí con las manos vacías. He llevado a cabo oportunas investigaciones, con el fin de enterarme de los motivos reales de este antojo por la vía del tren y he averiguado que ambos tienen una importante representación en la empresa de ferrocarril, que es de sospechar, recibiría el encargo. También encontré, casualmente, unas turbias noticias, muy bien disimuladas, sobre las execrables tendencias carnales del primero de los citados.
Cuando se lo hice saber al interesado, explicándole a través de un intermediario las consecuencias funestas que tendría el conocimiento de estas noticias sobre su reputación, echó a mi delegado con cajas destempladas de su casa, aduciendo que le traían sin cuidado nuestras argucias y que no podríamos hacer nada contra él. Efectivamente tenía razón, pues a pesar de ser ciertas tales acusaciones, no encontramos ninguna prueba ni testigo alguno que quisiera declarar, aterrados y pagados como estaban. Tratamos de que lo que no podía hacerse ante la ley se hiciera en la calle divulgándolo, pero este caballero, del que ya sabíamos que tenía intereses en diversos campos, también controla parcialmente la prensa de la zona y se apresuró a desviar la atención de estos asuntos, realizando donaciones a varios hospitales y hasta financiando la construcción de un puente.
Si el asunto ya se estaba poniendo mal se acabó de estropear cuando estos señores formaron una sociedad de apoyo a la línea, consiguiendo atraer a otros empresarios e intelectuales. Comenzó un bombardeo en la prensa. Se hablaba de agravios comparativos con las regiones que sí poseían aduanas, de alabanzas de los beneficios de una moderna vía de comunicación, que cómo relanzaría la economía de la zona, se apelaba al orgullo regional de los aragoneses, antes tan estimados y ahora tan abandonados de la patria y, claro está, se taparon los aspectos negativos. Lograron consensuar en muy poco tiempo, por supuesto sin figurar ellos por ninguna parte, una corriente cada vez más fuerte, que ha desembocado en las últimas fechas en un «Manifiesto de los Aragoneses a la Nación Española», por el que se exige un paso fronterizo, para que el tren salga más allá de los Pirineos.





























