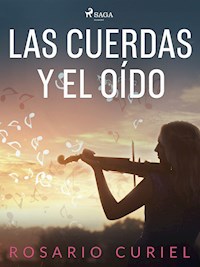Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Con esta novela que llegó a ser finalista del Premio Fernando Lara en 1996, Rosario Curiel reflexiona sobre la volatilidad de las certezas que damos por sentadas en nuestra vida. Basta que la tragedia se asome para tambalearlo todo y dejarnos perdidos. Eso le sucede a su protagonista, quien tendrá que reponerse de la cruda realidad a través de una de las mejores medicinas: la escritura. Una novela de amores, desamores, enfermedad, muerte y amistad con la sensibilidad a la que nos tiene acostumbrados su autora, Rosario Curiel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rosario Curiel
El secreto de mi nombre
Finalista del premio de novela Fernando Lara, 1996
Saga
El secreto de mi nombre
Copyright © 1997, 2021 Rosario Curiel and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726683530
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Ati, Àngel, que compartes cada palabra de cuantas pueden leerse aquí y sabes muchas más que aún no imagino, pero que están por ahí.
Conócete a ti mismo.
Lema délfico adoptado por SÓCRATES
Cuando alguien trata de explicar lo inexplicable, entra en el sueño soberbio de la razón. El sueño de la razón no produce monstruos, sino extraños artilugios ilógicos, conjuntos de fragmentos sin conexión aparente entre sí, cuya relación sólo es captable por vía estética, entendida ésta dentro de una línea kantiana de pensamiento. En este sentido, habría que reivindicar la capacidad, digamos, lógica (y no sólo creativa) de la imaginación, sin cuyo concurso sería imposible asimilar los abismos de contenido que se tienden entre las pequeñas piezas del enorme caleidoscopio en que se reifica la autoimagen del ser humano en el mundo moderno.
Jacques Duregard
Tú sabes que nadie comprende a nadie y por lo tanto nadie debe tratar de explicar a nadie.
Gabriela Mistral
PRELUDIOFINAL
Dice cáncer y se queda tan fresco. Ahí está. Con su bata blanca impecable, con su sonrisa profesional, con su cara de “lo siento, la comprendo, sé lo que está pasando ahora mismo por su mente”. Cáncer. Detrás de esa mesa-trinchera que lo salvaguarda del dolor que atenaza al común de los mortales. Demasiado tarde. Boca de dientes blanquísimos que aún dice: “intentaremos que sufra lo menos posible”. Porque meses, pocos meses. Tres. Poco tiempo. Y él sigue ahí, con su cara de salud insultante. Pelo gris. Pero él seguirá aquí cuando yo... No me había fijado en ese cuadro: retrato a carbón de un niño que quizá, no, seguro, debe ser su hijo. La boca que seguramente está a salvo de caries porque sigue las revisiones oportunas me dice si me hago cargo de lo que me está diciendo. Diciendo, diciendo, diciendo... Sí, me hago cargo. Sí. Que me estoy pudriendo por dentro. Que a mi cuerpo le ha dado por rebelarse contra sí mismo y se está comiendo a cachitos, célula por célula, que entre los trozos que atacan como caníbales y los trozos que se defienden se está librando una batalla campal que acabará... Mal, muy mal. Sí, me encuentro mal. Me duele todo por aquí abajo. Estoy cansada. Que cada vez me dolerá más, porque las partes que se reproducen rápidamente y se comen a sus hermanas acabarán comiéndose a sí mismas, como si me arrancaran todo por dentro y de golpe, ¡ale, hop! Ya no estás. Y todo seguirá igual después de que me haya ido. Y que cada vez me sentiré más cansada, porque mis células buenas luchan a tiempo completo por sobrevivir como el séptimo de caballería, que murió, sí, con las botas puestas, pero de qué modo, que para morir así más vale rendirse antes de sufrir demasiado, y para qué preocuparse de lo que voy a sufrir si alguien que oigo desde lejos me dice “intentaremos que sufra lo menos posible”, porque, bien pensado, quizá lo mejor sea acabar de una vez, pero...
Dice cáncer y el suelo no se hunde bajo mis pies. Sigue aquí, el muy puñetero, lleno de baldosas blancas que parecen losas de mármol. Cuando me esté retorciendo por dentro con la sensación clarísima de que me estoy comiendo a mí misma, de que cada vez estoy más muerta, una señora estará fregando este suelo, abrillantando mi primera fosa. Su marido está en el paro y ella paga los estudios de su hijo, que hace como que se quema las cejas en casa cuando en verdad pierde el tiempo jugando con el ordenador, que hace como que va a clase a la Universidad cuando lo que hace es transportar su cuerpo hacia un aula, depositarlo en un banco desde el que oirá de labios de un sabio doctor que hace tiempo no receta una aspirina los posibles tratamientos para el cáncer de cérvix. ¿Quimioterapia? ¿Extirpación? ¿Castración? ¿Para qué? ¿Va a servir de algo? ¿No? Pues déjenme tranquila con mis cosas podridas por dentro y no me hurguen más ahí. Y aquel estudiante no escuchará las últimas teorías sobre el origen de la maligna enfermedad porque está pendiente de la pelirroja ésa que está delante en un día como éste de primavera, ésa que se ha puesto hoy la minifalda, pero no para ir a los toros, sino para ver si así consigue aprobar la maldita asignatura que imparte el maldito profesor que, si se fijara, entonces, a lo mejor... Pero a mí tampoco me serviría de nada que aquel estudiante que se gasta tontamente el dinero que su madre gana fregando las losas de mi fosa se enterara de las últimas teorías sobre el origen de lo que me pasa, porque yo estoy aquí y él allá, aunque igual ni siquiera existe, igual ni siquiera hay nuevas teorías que a mí no me sirven de nada, porque primero hay que experimentar en animales. ¿Ratones? Y luego en los humanos, así que para entonces yo ya no estaré en...
Dice cáncer y me gustaría estar soñando y despertarme, pero por aquí todo es demasiado lógico como para ser un sueño, y aunque me gustaría que la tierra me tragara y no lo hace, yo, sin embargo, siento como si las piernas se me volvieran de gomaespuma, y el estómago me da un vuelco, y el corazón, que debe estar más o menos por ahí, arriba, a la izquierda, me pincha, me pellizca, me mastica. Me veo a mí misma como si alguien me estuviera filmando. Veo mi rostro muy encarnado, será por eso que me arde la cara, y de pronto muy blanco: será por eso que tengo frío. Y quiero aparentar tranquilidad, y debo hacerlo bien, porque el que está enfrente me pregunta si me hago cargo de lo que me está diciendo. Sí, me hago cargo. Sí, entiendo. Claro. No. Decido, sí, que debo ser fuerte, y no morirme antes de tiempo, no decir adiós como una estúpida, no tirar la toalla, no morirme dos veces, no, tres, porque al oír aquella palabra ya me he muerto, ya me han sentenciado. Por eso debo intentar aclarar mis ideas, aunque, bien mirado, qué más dan las ideas. Por eso debo intentar ser fuerte, aunque ya no tengo fuerzas. Pero jamás dar pie a que nadie diga “pobrecita, ¿sabes?, tiene...”. Y yo que no, que no, que no pienso decírselo a casi nadie, ya se enterarán, porque entonces ya me habría muerto, ya me habría vuelto a morir, ya me habrían enterrado, y no me da la gana, no me da la gana, no me da la gana, no me da la gana.
Dice cáncer y repite operación, último intento. Y yo le contesto que no, señor, que no me da la gana, porque, ¿me podría dar garantías? Y no puede, claro, no puede. Último intento a la desesperada. Ellos te anestesian, te abren, te hurgan, te cortan, te rompen, te destrozan, más carniceros que tus propias células caníbales y autófagas, que son capaces de comerse las mismísimas manos que vienen a presentarles batalla envueltas en guantecitos de goma llenos de sangre porque esas manos son las que abren, hurgan, cortan, rompen, destrozan. O quizá no, quizás ellos te anestesien, te abran, te miren con gesto de impotencia, huelan, porque todo es posible, tus podredumbres, porque te estás pudriendo, porque ya estás muerta y tú sin saberlo, y te vuelvan a coser, la mano del cirujano que no ha llegado, porque puede ser, a mancharse, vuelve a cerrarte esmerándose en coser con puntos pequeños y regulares, como lo hacía mi abuela, ella sí que ya está muerta, aunque yo ya ves, me falta poco, vuelve a cerrarte con gesto de abuelita que mira un casi cadáver al que tiene tentaciones de cerrarle los ojos definitivamente, y renuncia, renuncia a operar, a viajar con la quilla del bisturí por tus entrañas, porque ya no hay remedio, ya es tarde, esto está fatal, al fin y al cabo, así podremos salir antes a comer, renuncia, porque podría, podría hacerlo, hurgar, cortar, romper, destrozar, castrar, y para qué.
Llego tarde, llego tarde. Adiós, le digo a la sonrisa profesional, y ya nos veremos en este mundo o en el otro, no, sí, de acuerdo, volveré a que usted vea cómo me consumo, por supuesto, cómo iba a privarle del placer de ver confirmado su diagnóstico, vencedor, triunfante, sobre aquel que, en otro lugar, no acertaba a decirme por qué yo sentía que me estaba muriendo cuando un amazonas de sangre que hubiera sido limpia de haber nacido el día veintiocho o treinta del ciclo, pero no, fue antes, mucho antes, y sin parar, corriendo piernas abajo hasta ir a dar al mar. Qué bonita esta entrada tropical para un hospital, aunque para mí es salida, exit, sortida, hacia el lugar en donde dejé mi fiel coche de tercera mano y cuarto pie, más viejo que yo, y sin embargo... El tráfico a estas horas está imposible. Llegaré tarde a la cita, pero no, no por autopista. Mejor la carretera. Observar que desafío a la vida en curvas peligrosas, curvas que se asoman al mar y se esconden, mar de olas azules-negras-saladas que, una vez más, me recuerda las aguas que de mí fluyen rojas-rojas-saladas. Debería haberme cambiado antes de salir. Ahora estaré pendiente de si... Pendiente abajo, menos mal, aún resisten los frenos, parece mentira que me importe, pero es lógico, nunca he faltado a una cita, y ahora llego tarde, llego tarde, entre montañas que se alzan y me empujan, llego tarde. Pero llego. Llegaré. Y cuando hable, piernas firmes, voz firme, ojos firmes, y cuando hable, él, ¿te han dado esperanzas?, ¿qué piensas hacer?, y cuando se lo diga, ¿qué?, y yo que sí, que te tranquilices, que me ayudes, y si no, te callas, te desvaneces, te vas, porque yo estoy hecha una mierda y lucho por disimularlo, ¿te enteras? Sí, tres meses, eso es, ahora yo. Ahora yo. Viajando por la misma carretera que aquel que tú sabes y cayendo por la misma pendiente, subiendo por los mismos sitios, pero sin pensar en dar el salto al vacío, porque yo tengo motivos para vivir y él no los tenía, o al menos yo no lo sé, viajando por la misma carretera sin norte, pero viajando, pisando el acelerador a fondo, porque llego tarde y tengo poco tiempo, tan poco tiempo que ayer es hoy y es casi mañana, porque mañana, quién sabe, pero yo, yo lucho, lucho al menos hoy.
Llego tarde, llego tarde. Hola, al Jefe-Bola que va a mirarme con cara de “otra vez, como siempre, te retrasas”. Hola, Bola. Hola, al tufillo de tabaco malo con el que se machacan los pulmones aquellos apéndices de ordenadores que escriben las noticias del día. Si continúas así, voy a informar a los de administración para que te rebajen el sueldo. Y a mí qué. Y a mí qué. Y a mí qué. Si hace años que vivo con el ego rebajado, sueldo sí, pero ego en rebajas, porque estoy exprimido, aplastado, espachurrado como esta mosca que volaba tan tranquila y ¡zas!, muerta, ajusticiada por el parabrisas de este coche que debería ser avión, alfombra mágica mejor, para poder llegar a tiempo a todas partes, sobrevolando el mar que ahora se esconde tras una curva y reaparece de nuevo rugiendo, aunque yo no lo oigo, porque el único rugido que se oye aquí dentro es el del motor acelerado, ahogado, exprimido por mí, sí, yo también exprimo y exploto, pero así es la ley de la selva. Y mientras tanto, mis manos huérfanas de ideas conducen, ya que no saben qué otra cosa hacer, porque llego tarde y debo ir al trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo. Trabajo del carajo. Vaya ripio asqueroso. Porque a mí me importa un carajo mi trabajo, el de alinear una palabra detrás de otra para que luego los jefes puedan vender un montón de palabras vacías a ciento veinte pesetas, doscientas cincuenta los domingos con suplemento incluido. Para qué. Para que alguien envuelva pescado con mis palabras, churros con mis palabras, y por qué no, vamos a ver, por qué no, pregunto, por qué no flores. Para qué. Para que alguien se limpie el... Para nada. Me vacío en palabras sin sentido, me desangro en una hemorragia inútil, preguntándome por qué hago lo que hago y no hago lo que quiero hacer. Pero ya ni siquiera eso. Curva a la izquierda. Ya ni siquiera eso. Curva a la derecha. Porque ya no sé ni quién soy. Pendiente prolongada. Tanto vomitar verbos inactivos, nombres vacíos, tanta verborrea por la que me pagan un buen... Tramo con escalón lateral. Cuando quiero escribir algo que de verdad valga la pena, curva a la izquierda, letras-basura, palabras-basura, líneas-basura, párrafos-basura, páginas-basura, pendiente del nueve por ciento, pura mierda todo. Y a pesar de todo escribo. Escribo que escribo. Escribo que escribo que escribo. Esto ya lo dijo alguien. Pequeña recta. Pero vaciándome, analizándome, diseccionándome, troceándome, rompiéndome en pedazos, pedacitos, pedacititos cada vez más pequeño-pequeñitos, hasta desaparecer yo de mí mismo, borrándome, ninguneándome en curvas y recovecos que ahora recorro, pero siempre, al escribir, al pensar, porque me estoy haciendo la autopsia mental, pura lobotomía continuada que me idiotiza a medida que me vuelvo inteligente sobre mí mismo. Cuesta abajo, abajo, abajo, cuando quisiera ir hacia arriba, pero se ve que es un mal hábito, yo siempre hacia abajo. Pendiente prolongada. Otra vez. Porque cuando podría, por fin, llegar a algún sitio, resulta que no sé, porque no sé ya ni quién soy. Consecuencia: no sé a quién llevo en este coche. Yo pregunto: ¿podría decirme alguien quién es éste que me está llevando en mi coche hacia mi trabajo en Barcelona?, ¿podría decirme alguien quién es éste que me pregunta con mis propias manos? Yo pregunto. Pero, si por casualidad había creído que alguien iba a tomarse la molestia de contestarme, de orientarme en el camino de mí mismo, resulta que estoy aquí, acelerando cuesta abajo, y tomando sin hielo otra maldita curva a la Tic-tac-tic-tac. Ya está. Cinco o’clock. Llego tarde, llego tarde. Llegarás tarde, como siempre. Aunque esta vez, poco importa. Cáncer, dijo. Y sí, así es. Aquí está. Pero ella se retrasa y tendré que abrirle yo misma la puerta.
Tic-tac, tic-tac. Spleen. Eso lo dijo Baudelaire. Pero yo lucho. He luchado. Hasta hoy. Tan joven, dirán. Es curioso, sin ser abuela. Habría sido divertido. Claro, que tú no tienes nada que contar a tus nietos. Tampoco tienes nietos. No te ha pasado nada que merezca la pena contarse, ¿o sí? Te contarías tú. Te harías trocitos y darías uno a cada nietecito. Mis queridos pequeñuelos, os voy a contar... Queridas criaturas babosas. Se retrasa. Yo también llegaba siempre tarde. He llegado muy tarde a un mundo muy viejo. Y el tiempo pasa. Tempus fugit. El paseo del tiempo que pasa. El pá-seo-tic del tiém-po-tac, el pá-tic-séo-tac del tiempo-rip. Levantarme y abrir la puerta. Pero mis células autófagas no me han dejado fuerzas. Fuerzas para abrir la puerta. Fuerza alguien la puerta y... Viaje de placer al depósito de cadáveres. Oídos sordos al guía. Porque no oirás nada, entonces. Descanse en paz, dirán. Y yo, tan contenta, en paz. Flores. Traerán flores, vaya estupidez, porque yo no las veré, ni podré olerlas. Aquí yace. Y todo seguirá igual. Me habré ido antes de que acabe la fiesta, como Cenicienta, que me voy porque es tarde, que me voy antes de que mis vestidos se vuelvan andrajos, y yo, que me voy antes de que me salgan arrugas, y... Me voy. Lo sé.
Escribo. Escribo que escribo. Escribo que escribo que escribo. Soy uno, dos, tres. Soy. Soy. Soy. Despedazándome, reconstruyéndome, huyéndome. Yo pregunto. Yo lucho. Yo huyo. Huyo, me escabullo entre luchas y preguntas. Y esto es sólo el principio. El principio de una historia. El principio de mi historia. El principio de tu historia. El principio de su historia. El cuento de nunca acabar, en donde el principio es el final. Podría acabar aquí, pero aquí empieza. Y podría empezar aquí, pero aquí acaba. Siempre igual. Siempre arriba y abajo. Con la misma piedra, ladera abajo, aunque con tanto ejercicio acabaré por tener buenas piernas, digo, buenas manos. Porque escribo. Escribo que escribo. Escribo que escribo que escribo. Aquí tenéis los trozos, los resultados de la autopsia, los desechos de la lucha, los restos de la huida, digo, del naufragio, la materia de las preguntas. Aquí tenéis el lugar del crimen perfecto. Aquí tenéis el crimen perfecto, el asesino perfecto. Tú, lector, eres el asesino. Te lo digo ya, para que no te inquietes por buscar el final. No pienso subrayarte el nombre del culpable, porque no está entre tus manos: está en tus manos. Tus ojos sedientos de palabras provocan el suicidio del que escribe, el análisis que lo vacía. Tú eres el vampiro interrogante que nos fuerza a??????????????, ya!!!!!!!!!!!!!! Aunque, para qué nos vamos a engañar, yo no existiría si tú no existieses, así que gracias por hacer que me desangre ante tus ojos, entre tus manos, gritándote que continúes, que sigas, sigue, sigue, porque, después de todo, a yo le gusta que lo analicen, que lo deshagan, y si no, lo hace yo mismo.
1 CIRO
(Domingo, 16 de abril de 1995)
Las siete y diez de la tarde. Día nublado e inestable. Las conversaciones de la gente se mezclan hasta producir un bullicio que tiene mucho de estruendo humano. La cafetera se queja, agotada por el trabajo que ocasiona la sed del tumulto aparcado en mesas de madera barnizada. Se distingue cierta percusión lejana: el hilo musical sucumbe ahogado por el ruido de las voces. Junto a la puerta de grandes cristales, tres jóvenes vestidos de tunos ensayan acordes irreconocibles en dos guitarras y un acordeón. Dos cervezas y un café son testigos mudos y contemplan las tres caras de sueño con barba de tres días. Nadie, salvo yo, los escucha.
Un camarero de unos diecisiete años (gafas redonditas, cola de rebelde con causa) se para entre las mesas con cara de estar perdido en mitad de la jungla. Nadie lo llama. Esboza un gesto de alivio y vuelve junto a sus compañeros, apoyados en la barra. Todos llevan camisetas blancas con el emblema de la cafetería, pantalones negros y el mismo aire de perdida resignación.
Los de la tuna suben el volumen, silban, aceleran el ritmo. La cafetera vuelve a quejarse, levantando su grito al techo cubierto de vigas de madera, ventiladores de aire tropical y lámparas de una bombilla estilo “mafiaaños-cincuenta”. Tantos ojos iluminados espían a los que estamos aquí abajo, que muchos prefieren escapar hacia la luz de un sol ya agonizante, tropezando contra los cristales que cubren, arqueándose, lo que podría ser un moderno impluvium: la piscina se ha sustituido por mesas recogedoras de visitantes caídos desde la calle hacia la zona diurna del Café Mont-Roig. Plantas y columnas marcan la frontera entre ese mundo, en el que la gente conversa, y éste, en el que los seres animados se miran entre sí. Unos sacos con la inscripción “Café do Brasil” y otros con letreros ilegibles presiden desde una zona superior el área de lo escondido, aquélla en la que todos nos reflejamos en un gran espejo.
Una mamá, reciente y cuarentona, intenta dar de comer algo no identificable a su hijo de pocos meses. La mesa está llena de artilugios infantiles: un biberón, toallitas, un babero, un frasco de comida para niños, un envase de papillas. Una coca-cola y una cerveza se hacen compañía entre extraños. El hombre con cara de padre repite un gesto de aburrimiento a intervalos regulares de tiempo.
Los tunos se han callado. Se oye algo más el hilo musical, aunque la muchedumbre aumenta y se renueva. Detrás de mí, un grupo de quinceañeras habla de chicos, chicos, chicos. Rasgueo de guitarras. Otra vez. Confusión. En otra mesa, tres mujeres solas ensayan mohínes de personajes liberados e inspeccionan a su alrededor. Cambio de decorado. Más allá, junto a una familia conservada en formol, unos hombres se contemplan entre ellos con los ojos brillantes y analizan el rebaño humano que deambula (arriba, abajo) mirando y dejándose mirar a través de los cristales de este caféescaparate. El ruido crece.
Son las ocho menos cuarto. Dentro de poco, las criaturas de la noche entrarán en acción. Las familias con niños irán desapareciendo para dejar paso a cuerpos esculpidos que se muestran con generosidad y cierto divertido descaro. Después de cenar, todos nos echaremos a la calle: algunos para mirar, otros, para ser mirados. Y a partir de la medianoche, muchas pieles bailarán sin palabras para ojos cazadores. A los que son como yo sólo se nos permite observar, tomar la temperatura del ambiente. Todavía hace frío. Cuatro mesas más allá, frente a mí, un efebo de pantalones cortos lee La Montaña Mágica de Thomas Mann. Adivino acordes salseros en la música ambiental sustituidos al poco tiempo por la voz metálica de un saxo que navega a través de un obsesivo ritmo percutido por batería y contrabajo. El olor a tabaco se hace más espeso. La ceniza se calienta en manos de fumadores y se enfría en los ceniceros.
Una niña chilla. No quiere ir a cenar. Su madre la arrastra hacia fuera. En la calle todavía hay luz natural. Aquí dentro, sin embargo, todo se está volviendo oscuro. Sólo las luces-espías nos vigilan con su único ojo, cansado de tantas noches en vela. La gente que hasta ahora paseaba se aparca en mesas y sillas, dispuesta a seguir el carnaval de miradas, fuego cruzado que ya se inicia. Los de aquí dentro nos protegemos en esta gran pecera de la caravana de hormigas que pulula por el mundo exterior.
— ¡Vete a la mierda! —se oye, de repente, entre el bullicio.
El que ha gritado es un hombre de unos cincuenta años que está en la mesa al lado de la mía. Cabello gris. Bigote gris. Cazadora azul cerrada, blusa a rayas azules y blancas que asoma tímida. Tejanos azules que no consiguen ser informales por demasiado planchados. Calcetines azul marino, zapatos náuticos. A su lado, con expresión desangelada, otro hombre, más joven, de pelo todavía oscuro y algo grasiento, intenta no desaparecer dentro de su tres cuartos beige y sus tejanos de apariencia desarrapada. Parece querer convencer de algo al hombre del pelo gris con grandes gestos; pero su forma de retorcerse las manos y de cruzarlas cuando está en silencio hace que cada vez parezca más pequeño dentro de sus ropas progresivamente arrugadas. El otro no lo escucha. Vete a la mierda, le repite a ritmo, entre calada y calada de Marlboro. El jovencito disminuyente mira el paquete de tabaco y el encendedor, pero no parece verlos. Una gruesa lágrima se columpia en sus pestañas rizadas.
Aparto la vista. Lo demasiado evidente me incomoda. Antes de que mis ojos se pierdan en el horizonte de botellas coloreadas, distingo la silueta de mi amiga Cora a través de los cristales que, a modo de umbral, separan el interior del Café en penumbra de la calle en tinieblas. Cora está llorando. Me ha visto. Se acerca a mí, esforzándose por colocarse la máscara del “hola, qué tal, perdona, llego tarde”, pero la sonrisa se le cae a ambos lados de la boca, derramándose por entre los labios.
— Llegas tarde —le digo, aunque mi expresión quiere transmitir el mensaje de “¿qué tal estás? Siéntate tranquila, por favor”.
Son las nueve de la noche. A nuestro alrededor, el mundo ha entrado en un extraño mutismo, propicio a las confidencias.
— ¿Y bien? —le pregunto a mi amiga.
Cora tarda unos instantes en responder. Tose un poco. Se suena la nariz con un pañuelo blanco, liso, de hombre. Ella odia los kleenex y los trapitos de encaje femeninos (así los llama) por su inconsistencia.
— ¿Qué te han dicho? —insisto.
Ella clava sus ojos en mí con expresión decidida:
— Tengo cáncer.
Palabra fatal. Hacía tiempo que sentía molestias. Había tenido alguna hemorragia entre reglas, pero los ginecólogos de su ciudad padecían de miopía grave, así que Cora, por fin, había decidido retirar su fe en la medicina de provincias para ponerse en manos de los especialistas del Instituto Dexeus.
— ¿Te han dado esperanzas? —mi tono pretende ser neutro, pero interesado.
— Deben operarme. Sacármelo todo. Matriz, ovarios, todo fuera. He ido demasiado tarde. Se acabó.
En pocas palabras me transmite su desesperación. Cora había esperado un tiempo, el necesario para situarse profesionalmente, antes de tener hijos. Ahora, su maternidad era ya imposible. Y conociéndola, dudaba que tuviera el valor suficiente para adoptar una criatura no nacida de sus entrañas. Saliendo de mi abstracción, le pregunto:
— ¿Qué piensas hacer?
— Sobrevivir, supongo.
— ¿No seguirás escribiendo?
— Es posible.
Renuncio a sacarle más palabras de la boca. Cuando está así es mejor dejarla en su encierro. Le propongo salir a dar un paseo por las calles mágicas de Sitges. Ella me sigue con ojos inexpresivos, ignorando cuanto pasa a nuestro alrededor. Al cruzar la puerta una lluvia torrencial cae sobre nosotros, aunque éstas son aguas más domadas que las que nos empaparon las ropas alguna vez en nuestro ya lejano viaje a La Habana.
— Como en Cuba, ¿recuerdas?
— Sí, ¡Patria o Muerte! Venceremos... —y sus palabras ponen un tinte macabro a la que ya es noche cerrada.
El mar conspira, metros más allá, en murmullos amenazantes, y rompe los límites del mundo nocturno que ya se dibuja entre oleadas de paraguas. Bajo las olas, ciertos mortales prefieren nadar en las calles a morir ahogados en una taza de café. Nosotros, ante la falta de protección semejante, nos entretenemos en contemplar las terrazas que jalonan la calle: mesas y sillas, hasta hace unos momentos ocupadas por el mundanal ruido, se resignan a la ducha imprevista a la que las somete el Padre Abril; mesas y sillas, inesperadamente relucientes en la noche, esperan a ser ocupadas de nuevo o a que sus propietarios (colonizadores del mundo exterior que se cuela por la puerta de sus locales) las cubran, las recojan, les concedan un merecido descanso de codos, pies y posaderas que pagan por beber y comer sin techo.