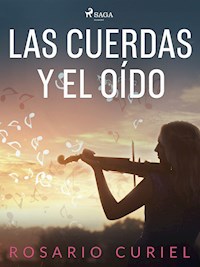Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
En Subway Placebo asistimos al derrumbe del mundo personal de dos personas en paralelo al derrumbe del mundo a su alrededor. Esta novela tan ágil como profunda coquetea con el fantástico para abrirnos una ventana al interior del alma humana, a la posibilidad de ser feliz y a las herramientas para soportar el dolor de esta vivo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rosario Curiel
Subway Placebo
Saga
Subway Placebo
Copyright © 2014, 2021 Rosario Curiel and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726683561
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
A Judit, mi hija. Gracias por ayudarme a ser real
A José, compañero de viaje con quien descubro
Nuevos Mundos
Lloramos en las cimas del mundo, morimos en la
superficie de la Tierra, moramos en los suburbios.
Ajka, princesa Jöttun (perteneciente al Mundo de
los Hielos, Nowhere Codex)
La ciudad come y deglute y duerme ruido.
Don DeLillo: Cosmópolis
Las cosas son cada vez más complejas e inciertas.
Salvador Pániker: Asimetrías
La especie humana no puede soportar mucha
realidad.
T.S. Eliot: Cuatro Cuartetos
I― LITURGIA DE METAL
1— Fuga
Era el fin de todos los principios, el tiempo en que una multitud informe la observaba con su único ojo vacío, el tiempo de las flores enfermas y los pies caídos, el de las cárceles alumbradas por el negro cerebro de algún piranesi, el de las raíces apoderándose de todas las mentes que soñaban con la ilusión de la profundidad sin fin del espacio, era el ruido de las gentes atravesando calles a las tres de la mañana, a las seis de la mañana, a las ocho de la mañana, levantando sus brazos para alcanzar múltiples despertadores que sonaban pero no soñaban, la realidad que daba vueltas y vueltas, la mentira puesta en pauta de mil caminantes apegados a sus teléfonos móviles, iPads, iPods, caminando, tap tap tap por la superficie dura del asfalto de Barcelona, Barcelona, Carcelona alumbrada por los ojos de algún alucinado promotor de viviendas empeñado en construir habitaciones de seis metros cuadrados, empeñado en navegar por dos mil euros al milisegundo, procurando enlodar la nómina de los acogidos al paro, de los millones de parados distribuidos religiosamente en la cola que daba vueltas y vueltas alrededor del edificio que acogía la oficina de desempleo, el terror de los días contados, de las nóminas contadas, de los recuerdos jamás contados.
Era un día como otro cualquiera, pero atenazado por la sombra de parecer ser el último.
Primavera quizá, quizá primavera. La sagrada, la encargada de revelar a los ancestros, de despertar a los gigantes dormidos. La tierra era adorada por los caminantes que se dirigían a sus oficinas, digeridos por bocas de metro y atascos de tráfico. La tierra era horadada por tuneladoras que avanzaban en la construcción de nuevos túneles de metro. Cada vez había más gente en esa ciudad, cada vez más almas danzando los ritos de la primavera, cada vez más despertándose con el chute de la cafeína y el atragantamiento en masa de las galletas y la insigne quemadura en la lengua. Como era lunes, los inodoros ya no recordaban las cabezas que se habían hundido en ellos a la espera de soltar las acideces causadas por la última juerga, los trozos de alma excretada vía superlingual a causa de los alcoholes en los que los humanos radiantes de felicidad, cantando al unísono su felicidad, vomitando y supurando felicidad mandada, iban adornando sus fines de semana.
Mayo, veinte grados, día horrorosamente soleado. Grado correcto de humedad. Humanos vestidos aún a capas, como las cebollas, con ese aire de semiempaquetados que daban gabardinas y cazadoras aún no muy livianas. Esperando una lluvia que nunca acababa de caer. Esperando un Ibex que siempre estaba cayendo. Esperando para ver cuándo era posible dejar de esperar. Que la vida era aquello que pasaba mientras los seres semovientes esperaban ir viviendo era algo sabido desde las gónadas, pero no aceptado.
Mayo, día veintiocho de 2012. Nina teclea su desesperación en el teclado a falta de tener alguien a quien darle un buen puñetazo. Interior, día. Canta, oh baby, la ira de la estúpida Nina. Clinc clanc clinc clanc: el teclado es viejo, como viejo es su horror por el mundo. El horror, el horror. Es hora de ir a clase, pero Nina no va a clase. Es hora de irse de allí, pero Nina no se va de allí. Nina desea desesperadamente fugarse de esa su prisión imaginaria que la sume en la más fatal desesperación, en el abandono de toda acción calculada, en la ilógica de la lógica, el sentido del sinsentido.
Ventanas antiprecipitación, calcula. Médicos cinco, calcula. Compañera de habitación: neutralizada. No ha calculado. Otra vez el dolor agudo que la recome por dentro, el que hace que sueñe escaleras que suben desde ningún suelo, plataformas que se inclinan, ruedas de tortura, afilados cuchillos, tímidas cucharas que ansían convertirse en algo más. El plástico es de lo más adecuado en estas situaciones. Calcula qué puede hacer. Rápidamente, y sin que el enfermero Abraham se dé cuenta, escupe la medicación en una servilleta de papel y coge una cuchara. Su madre le había dicho que la quería. Que la quería, oh sí. Pero no había querido comprarle un maldito anillo azul, un pequeño casi Saturno de plástico y resina que había en el mercadillo de la avenida Gaudí. Era poca cosa, ¿verdad? Poca cosa, n’est-ce pas? Poca cosa en todos los putos idiomas del mundo.
Nina calcula. Amusga los ojos. Nada hace sospechar de ella, angelical mujercita de veintiséis años de largo pelo blanco y azul. Nada, metida en su camisón verde estándar modelo «ven que te vamos a atar con correas». Su madre no quería saber nada. No quería comprar. Ella, con sus visones. Con su coche, con su chófer al que seguramente se tiraba. Ella, con su padre muchimillonario obsesionado con acumular más y más dinero, más y más ausencia. Ella, Nina. Nunca ha podido aprender a ir en bicicleta. A la que nunca han ayudado a aprender a ir en bicicleta. Que no ha tenido perros, gatos, peces, mascotas, amigos, hermanos. Nada peludo y tibio a lo que abrazarse. Coge la cuchara de plástico, la rompe. Deja el mango en un curioso eje agudo. Aplica el ángulo agudo del mango roto de la cuchara a su muñeca derecha. Ella, muñeca rota. Da la vuelta a la mano. Mira la ya atravesada zona de sus antebrazos, sus venas, sus muñecas, llena de cicatrices. Una vez más, una vez más. En un gesto rápido, Nina rasga la piel y consigue una hemorragia considerable. Observa la sangre con admiración, casi con embeleso, antes de que lleguen Johann Sebastian y Wolfgang Amadeus, antes de que suenen la fuga y el réquiem juntos, antes de que los dos enfermeros que siempre van en tándem la recojan, la tiren, la retuerzan, la lleven a enfermería, la aten, la vuelvan a atar a la camilla, le administren algo que le nubla la vista después del picotazo de la jeringuilla y ahora es lo oscuro, el mundo subterráneo, el terror, el vacío, el blanco:
la ciudad huele a quemado
la habitación huele a quemado
el hospital huele a quemado
su cerebro está en llamas
Son los últimos días de la Consagración de alguna maldita Primavera.
2— Indicios
El edificio ruge, regurgita vida a través de sus cañerías, oye, fríeme eso y tú baja la voz y la tele, y tú cállate, voces de los vecinos en alto diapasón. El edificio aúlla, se asa en la masa de palomitas vociferantes que piden auxilio. Ora pro nobis, gimen, ora pro nobis, en esa liturgia de cristal que puede oírse a través de la puerta del microondas.
Un diario encima de la barra de la minúscula cocina. Lunes por la mañana. Huele a lunes por la mañana, pero no es lunes por la mañana. La aparición de Eliecer Benías, el escritor de megasellers, decapitado en el porche de su casa, es el detonante de todas las inquietudes de Slot. Definitivamente, eso no puede ser otra cosa que un ataque de Los Humanistas, y si Los Humanistas están atacando es que el Viejo Mundo se hunde. Lo vociferan los periódicos de aquel domingo tres de junio de 2012 en esa galaxia alternativa que es el microcosmos de la calle Independencia. Le invade un profundo horror por el lugar que habita, un desprecio universal por el género humano. Esa casa, ese edificio que se cae a pedazos, esa Barcelona que se descompone en vidas sesgadas. Inerte, inactivo, incapaz de consagrarse a nada, ni siquiera al ocio, a punto de soñar con una perfección que nunca le apetece de verdad, harto de vivir en comunidad, agotado, ansioso, con deseos de salir a la calle y rebanar unas cuantas vidas y a la vez con ganas de meterse en un rincón. Una maldita debilidad, la maldita debilidad. El vecino de al lado grita de nuevo a su mujer y se anuncia una tarde movidita. El catarro ha dejado a Slot tumbado en el sofá, viendo, una tras otra, todas las entregas de Scream. Está algo inquieto. Necesita que alguien llame y le pregunte«¿cuál es tu película de terror favorita?». Riega con fruición su pequeña planta carnívora, que le enseña sus dientes de leche desde un tiesto verde, al lado del ordenador. Se ha entretenido un rato jugueteando con números, revisitando viejos recortes de periódico que pronto habrá que tirar al contenedor de papel que está situado frente al número 353 de la calle Independencia. Slot, tercero izquierda. Tropieza con un magazine en el que aparece Clara Gómez, una chica que conoció el verano pasado en la playa. Maldita Clara Gómez. Ella tenía un sombrerito con palmeras y un cuerpo que se le había negado, y él un catarro descomunal después de perseguirla en bóxers adornados con un tierno Piolín en el paquetín (según la misma insidiosa risa de Clara) en un pasillo del hotel NW, en la convención anual de contables de la Ciudad Condal. Sufre otra vez ese resfriado de mundo, esa maldita alergia mocosa que a menudo le agua el cerebro. Se imagina mañana deambulando entre legajos y legajos de informes, entre pantallas de ordenadores inacabables, inabarcables. Implacables. Tiene la sensación de que dispone aún de mil vidas por vivir y muy poco tiempo.
Detiene un momento la película. Ya se ha visto la primera y ahora va por la segunda: le gusta detenerse en el momento en que al tío ese le clavan un navajón por la oreja y sangra por la boca. ¿Por qué sangra solo por la boca? ¿Por qué no en primer lugar por la oreja y luego por la boca? ¿Tan cara les resultaba la sangre artificial, o querían mantener un cierto pudor sanguinolento?
Huele a quemado. Las palomitas, maldice por lo bajo.
Coloca otra dosis de palomitas en el microondas y contempla la posibilidad de tocarse el prepucio. No. Demasiado fácil. No quiere hacerlo por aburrimiento. Demasiado tópico. Una escena que, sin lugar a dudas, habría colocado el tal Eliecer en las primeras páginas de alguna de sus novelas infectas. De haber estado vivo.
El edificio ruge, se asa en la masa de palomitas vociferantes que piden auxilio: ora pro nobis, gimen, ora pro nobis. Slot reflexiona un poco. Se reprime algo, porque Slot está convencido de que pensar demasiado es malo para la salud. Él ya se nota los primeros indicios de infelicidad: echa de menos el trabajo. ¿Cómo se puede echar de menos un trabajo de contable cuando en el mundo hay profesiones más apasionantes? Submarinista, cirujano, ginecólogo (por aquello de meter la mano en lugares prohibidos), pero... ¡contable! ¿Cómo se puede echar de menos una profesión vituperada por tantos ahora, con la crisis mundial? Él no es responsable del descalabro del euro, por supuesto, ni del descalabro de Grecia, Italia, España, de la prima de riesgo, de las familias desahuciadas... Atribuye ese acceso de melancolía a un seguro trauma de la infancia. Pero ni siquiera los números le dan ya la seguridad necesaria. Lo sabes, se dice Slot, lo sabes. En todo caso, siente una ligera descarga de adrenalina cuando los números no cuadran. Debe de ser esa la sensación que añora.
Ñam. Clac clac clac de palomitas en el microondas. Aroma a maíz caliente. En la película también hay palomitas, pero están en una especie de sartén que se abomba cuando los granos de maíz mueren reventados por efecto del calor. Se queman siempre, claro: siempre muere alguien y nadie piensa en apagar el fuego. O lo hacen para aumentar la tensión. No hay un escenario mejor, para la sangre, que un buen ambiente cargado de las nieblas del fuego y repiques de palomitas. Repiques a muertos. A futuros muertos.
Vuelve a pasar la mano por su pene. No, no es buena idea. La simple imagen del sexo en solitario ya le aburre soberanamente. Ya no sabe si llamar a alguna de sus amigas, pero hay que ser romántico y todo eso, y todo eso le cansa. Por no hablar de que todas, con el tiempo, se han vuelto de un pasivo acojonante y apenas sueltan un par de grititos cuando está encima de ellas. Malditos casi treinta años de algunas. La crisis vital, maternal y todo eso. Luego lloran porque quieren un anillo. La verdad es que las mujeres le funcionan mejor si las maltrata. Entonces se vuelven dóciles.
Clinc. Palomitas en su punto. Adiós, microondas. Hola, sofá. Slot se relame ante el próximo baño de sangre. Desde el periódico (aparcado, en la mesa de metacrilato que tiene ante sí) le saluda el cadáver decapitado de Eliecer: vísceras en profusión de titulares, periodista seguramente hipersádico/-a. Seamos normativos, amén. A Slot le gusta. Le gusta así, carajo, le gusta ver tripas desparramadas. Con lo caros que están los diarios lo menos que pueden hacer es dar al público lo que quiere. A los nuevos romanos en el nuevo circo de la Gran Ira. Todos somos recipientes de ira apocalíptica. Nos gusta degustarlo. La venganza, el paladeo frío de la sangre caliente. Qué narices. Así es. Así será. Quien diga de él que es un insensible es un ser asquerosamente blando. Solo le preocupa, mientras la negra guapita de la pantalla, de cráneo perfecto y culo perfecto, es unas cuantas veces acuchillada, esa sensación de echar de menos algo. Una debilidad que no puede permitirse.
Slot es fuerte, es fuerte. Vive el ambiente adrenalínico de la empresa, Posthuman BCN, una multinacional dedicada a la promoción de videojuegos. No le interesa ya mucho su vida personal. Pero tampoco le gusta demasiado vivir solo, con su caspa y sus tontos calzoncillos de Piolín.
Amanece el día siguiente. Cosa estúpida, porque nunca amanece el día anterior, salvo en las historias formuladas en retrospección: y esta no es una de ellas. Slot se dirige al trabajo con la idea fija de la muerte de una decena de ovejas en el parque de Collserola. Coge el metro ronroneando por dentro (aquellas resonancias que le ha enseñado a hacer su psicoterapeuta, estilo «mmmmmm») y pensando que sí, que debe de ser cierto que algo está cambiando en el mundo. Ataques a ovejas, ataques a vigilantes de seguridad. Curiosos paralelismos. Hace calor, y los números le rebotan en la cabeza, y las palabras le bailan por dentro. Odia vivir consigo mismo cuando está tan loco, pero es imposible vivir sin alguien que esté loco, ni siquiera él, y odia que sus pobres palabras solo puedan recuperar la memoria hacia atrás: ¿por qué no utilizar una memoria, unas palabras, que fueran hacia delante, o mejor, hacia un lado, hacia abajo, en múltiples direcciones? Está claro: una crisis de superficialidad lo ataca de nuevo. Está encantado. Múltiples anuncios le retumban por dentro: veinticuatro horas de inmunidad antiarrugas, investigación entre más de veintidós mil trescientos agentes farmacológicos, implantes neuronales para mejorar las funciones cognitivas humanas, robots con sentimientos, avatares que vigilan a los mayores para que no se hagan daño. La leche. Buena voluntad social, pero cero dinero. Quién va a pagar todo eso. Quizás el género humano ya es definitivamente zombi o tecnozombi, gracias a la tecnología amiga, la que hace que los seres que interaccionan a su alrededor como posesos con sus gadgets (iPods, smartphones, PSP, tablets) los toquen con cariño, los exhiban como símbolo de estatus social. Oh, yes. Viva el hombre alambielectrificado. La crisis financiera lo pilla absolutamente de través: Obama tose y la industria de los videojuegos se constipa. Ángela Merkel parpadea y algún superhéroe está destinado a la fosa. Resurgen Los Vengadores y Batman. Un enorme cartel de Dirk Bikkembergs lo saluda, desafiante, desde el otro lado del andén:«a que no eres capaz de comprarnos, capullazo», parecen decir,«pero no, no nos comprarás porque no eres cool, porque no eres cute and so much». Y efectivamente, no. Vive literalmente ahogado por la hipoteca, que se ha disparado unos cuantos puntos y por lo tanto demasiados euros. La culpa es de la crisis. Pero ¿quién tiene la culpa de la crisis? A Slot le gustaría saberlo. Le pegaría un navajazo en la oreja cual Ghostface de pacotilla.
A veces le gustaría vivir en un mundo alternativo en el que él dictara las reglas del juego, pero no, por mucho que lea diarios atrasados, olvidados por otros pasajeros, en los que se reza«Ven a la Fiesta de la Solidaridad. Dispara tu flecha contra la injusticia», Slot sabe que esa flecha no va a acabar en ningún lugar. A su lado, una adolescente ultrahormonada (pechos salientes, cerebro menguante) jalea a Justin Bieber, un miniadolescente con cara de muñequín que hace que muchas mojen la braguita. Slot sabe que dentro de dos años esas chicas de tirante fácil y smartphone en pecho van a olvidar al cantantín por otro que tenga, quizá, más pinta de chico malo. De momento, en el metro le artronan los oídos (sí, el verbo del momento:«artronar»—algo semejante a despanzurrarte el tímpano con algo que pretenden que pienses que era arte—) con los primeros compases de Friday, algo pagado por otra niñita de voz nasal y tirante y pecho, etcétera, colgado en Youtube y jaleado por las niñas que ya suben al vagón de la línea cinco. Slot añora desesperadamente la figurita peluda de Elmo cantando I’m sexy and I Know it. Algo para variar de tanto mundo hipersexualizado, hiperpolitizado, hiperlobotomizado.
El año pasado, recuerda, en los monitores de los televisores del vagón había cortometrajes y nanorrelatos que transportaban a los viajeros a otro lugar y a otros tiempos. ¿Qué había pasado con la lírica? Malos tiempos para la lírica, carajo.
«Hallados los restos del avión AF447 en el fondo del océano»
Lee ese titular en su tablet. Y como el trayecto es largo, se imagina a los investigadores obsesionados por encontrar las cajas negras. Las palabras le retumban y le crecen por dentro, el avión reposa en un lecho arenoso, los vagones oscilan en un extraño looping, ve cómo se cuela la arena por las ventanas del convoy, mira alrededor y desprecia las cálidas vidas de los demás, observa a un tipo ametrallado de tatuajes, fantasea con un bukake sobre un ama de casa inofensiva que ostenta un pelo pajizo lleno de raíces oscuras con las comisuras de los labios en peligroso y amargo descenso en un gesto próximo a la muerte, una mano tira un pitillo manoseado a una papelera, próxima parada Diagonal, próxima parada. Sale a la luz mortecina del día, flanqueado por seres obcecados en sobrevivir. Camina hacia Rambla Catalunya, hacia Posthuman BCN. Está en trance viendo columnas de números, números enfocados a vender el nuevo tsunami japonés: un juego que se llama algo semejante a Chō Aniki: Kyūkyoku Muteki Ginga Saikyō Otoko.
Entra. Saluda a las plantas artificiales, a los recepcionistas artificiales, a las cámaras que todo lo vigilan. Sube en un ascensor de hilo musical intangible. Alguien a su lado habla de algoritmos mutantes. El mismo rollo de siempre: gente de barbas y extraños tatuajes removibles, neopijos desestructurados, hijos de Derrida y de la Gran Europa que viven una vida modo Crunch. Apura, estruja, huye. Como el listillo del cubículo de al lado, experto en diseñar pajarracos para Angry Birds: riéndose con los pajarracos diminutos pardos que explotan si les clicas dos veces. Ganas de levantarle alguna novia, qué ganas. Activa el control remoto y hackea alguno de sus passwords. Encuentra el correo de una tal India. Le escribe«ponte la batamanta y tápate, guarra». Con eso basta por hoy. De vez en cuando hay que pegarle un buen meneo al mundo. Para no aburrirse, más que nada.
Calcula a mil por hora los beneficios que está dando a la empresa el nuevo videojuego, Nowhere Codex, extraña mezcolanza de mitologías germánicas, astardrús, griegas y romanas, con no pocos toques de aires egipcios y japoneses, que trae locos a los aficionados más frikis de la galaxia videojueguil. Miles, millones de euros. La gente necesita nuevos mundos para sobrevivir, está claro, se dice. Y una buena dosis de anestesia, en forma de romanticismo empalagoso del rollo Perdona si te amo o catarsis con un montón de zombis o infectados. Piensa acabar de pasar el día en estado catatónico hasta que sea capaz de arrastrarse al Pynchon a comer un bocadillo y de llegar a casa a verse, de un tirón, 28 días después y 28 semanas después: le encantan los Apocalipsis. La raza humana se merece que la exterminen, piensa. Luego, una lectura de las Esferas de Sloterdijk. Necesita activar el cerebro de mil maneras, recordar que está vivo. Necesita generar un buen grafo para aclarar quién está fallando en la estructura económica del Posthuman. Activa el programa. Acepta la opción«añadir nodo». Inicia una serie de operaciones minúsculas, capaces de desvelar la microestructura fallida de la empresa. No sabe por qué, si los últimos juegos generan dividendos, la empresa se está arruinando. La crisis y todo eso, claro. Pero no quiere que lo despidan.
— Eh, capullo, ¿hasta cuándo vas a estar trabajando en monodosis?
El chico de los tatuajes ya va seguramente por su tercer Nespresso y apenas son las nueve de la mañana.
— Va a ser que esta noche no has mojado, ¿eh, Sven? — escupe Slot.
— Y una mierda, tío. Bueno, aquí te quedas con tus numeracos y tus líneas y tus putas cosas abstrusas. Me voy a jugar.
Sven, probador de videojuegos. Aparte de tocarle las narices a su madre cuando está en casa y de emperrarse en tomar pizza a todas horas como una tortuga ninja, es un buen tipo. Tampoco tiene novia. Un verdadero nerd. Un solitario. Es imposible tener novia si te estás veinte horas al día delante de una pantalla, mando en ristre, lanzando improperios cada vez que te matan. Y acumulando ropa sucia por todos los rincones de su habitación, el cubículo de pocos metros que comparte con su hermano Slim. Los hermanos Orca. Por fuera, una cara de pringaos semejante a la de un adolescente con exceso de acné. Por dentro, unas fieras de la informática videojueguil: inventores de Nowhere Codex. Unos alucinados. Les gusta combinar los libros cabalísticos con El amanecer de los muertos, La Biblioteca de Babel con los muñequitos de Alien. Unos flipados de mucho cuidado. De poco fiar. Sven: alto, tatuado, de pelo insultantemente rojizo y rapado a los lados en un acto de cierta nostalgia por los punks de los ochenta. Slim: bajo, achaparrado, moreno, pero con unos bíceps que harían temblar de envidia al mismísimo Superman. Un hombrecillo concentrado y aplastado que nunca se despega de su libreta de brainwriting y de su tablet con conexión de banda superancha. No parecen gemelos, aunque sí, piensa Slot: los une el acné tardío de los veintimuchos. Slot comparte con ellos de vez en cuando unas horas de terror y pizza ante la pantalla de plasma.
A Slot le gusta vivir más allá de las pantallas. Está seguro de que, si se esfuerza, algún día acabará por tener una vida normal. El problema es el concepto«normal». En el caso de Slot eso se reduce a tener alguna novia con la que algún día pueda juntarse o casarse y, quizá, tener un perro. La palabra«hijos»le cae demasiado lejos, y aún más desde que descubrió que es estéril en una de las rondas de reconocimiento de la horda de los científicos.
Algún jueves va a aprender a tocar la guitarra. Ninguna pretensión: solo quiere tener algo más con lo que entretenerse en esta vida que, a sus veintisiete años, ya le parece de lo más aburrida. Aburrida como esta mañana que acaba de pasar pensando en cómo se puede interpretar que Nowhere Codex, un juego nacido de los cerebros de sus amigos Sven y Slim, cerebros pasados por la mozzarella de múltiples pizzas, esté generando tal cantidad de tráfico online y esté vendiendo tal cantidad de copias que ya se aproxima a los éxitos de Wii Sports, Super Mario Bros., Pokemon Rojo, Verde y Azul y Tetris. Una verdadera animalada.
El teclear del gazapo ganador de torneos de al lado lo despierta. Está aporreando las teclas como si le fuera la vida en ello. Slot esboza una sonrisa maléfica para sus adentros. La titi de turno lo debe de estar crucificando. Suda demasiado, ¿no? Jaja.
Fin de jornada. Salida del lugar posthumano. Dirección: Pynchon Bar. Objetivo: comida. Algo con pavo y mayonesa quizá. No sabe por qué, pero a veces su cuerpo pide pavo y mayonesa. Una manía como otra cualquiera. La otra es espiar extasiado a la cajera: Nina. Oh, Nina, con su pelo azul y blanco y sus pinchos alrededor del cuello. Impagable-ble. Pero ella nunca le habla. No se digna a. Ello.
Regreso a casa. Pasa un momento por Plaza Catalunya, que está cerca del Pynchon: se extasía al ver a las palomas tullidas, a los desocupados y parados tomando el sol a falta de sustento. Los que evacuan en el césped antaño impoluto. Qué nueva Barcelona. Qué nueva barbarie. Ba-ba. Lo invade una cierta náusea. Devuelve lo comido en una papelera junto a la boca del metro. Debe volver a casa. Se interna en las entrañas subterráneas de la ciudad agonizante. De la muerte mental a la diagonal. En el vagón, un viajero vestido de samurái. La hostia. Alguien al lado comenta:
— Es un actor. Seguro. Es del nuevo parque temático subterráneo Subway Placebo.
— ¿Y eso qué coño es?
Slot tortura sus cervicales brevemente hacia la derecha: las palabras provienen de un chico enseñante de calzoncillos guays (tres centímetros por encima del tejano) y una chica demostradora de sujetador de marca. Siguen hablando, ajenos a los oídos de Slot, que almacena datos, que almacena datos, que alma-cena datos:
— Un nuevo parque temático, te digo. Ah, espera. Ludi me envía un mensaje.
— Jo, tío, siempre igual.
— Pues mira que tú.
— Va, contesta.
El chico teclea con una habilidad portentosa de pulgares en su Blackberry. Slot no lo envidia. Para pulgares, los suyos. Y si no, que se lo digan a su mando de la Wiixpandor.
— Pues —continúa el de la Blackberry—, abren un nuevo parque temático en la Ciudad Subterránea. Sigue la estructura de los mapas de metro, pero las estaciones son pelis.
— Qué guay. Deberíamos ir.
— Están en ello. Aún no está abierto, dicen.
— ¿Y tú cómo te enteras de estas cosas?
— Ay, tía, es un secreto a voces en la red. Pues navega más, no te jode.
Slot tiene que bajar en la próxima: Hospital de San Pablo. Se va a perder el resto de la conversación, pero no le importa. A esas alturas ya han entrado dos individuos acordeón en ristre que no dejan ni maniobrar al personal. Al salir a la superficie le extraña recibir la caricia del sol poniente en la cara. No sabe por qué, pero está seguro de que una lluvia ácida va a recibirlo en el asfalto.
Llega a su edificio situado en la calle Independencia. Barcelona en esos tiempos está viviendo una verdadera primavera, con profusión de polen y alergias. Entra en el portal. El resto del día le parece ineficiente. No tiene ganas de demasiadas cosas. El sofá y unos cuantos making of serán su compañía: Blade Runner, qué gran mundo el suyo. Sucio, multiétnico, hundido en la desesperación. Le parece mil veces más real que el de esa ciudad llamada condal que no tiene conde, que el de esa metrópoli que aspira a dominar las tierras circundantes de una manera limpia, invisible: extendiendo sus tentáculos hacia los pueblos del interior y hacia las poblaciones costeras.
Malcena algo. Un fuet comido a mordiscos, algo semejante a fruta (la manzana ha perdido todo su aroma) y un yogur de marca blanca y sabor a fresas. Vivan los aromas artificiales.
Se va a dormir a su cama deshecha con el bajo continuo de los vecinos gritando. Por fortuna, no tiene problemas para desconectar en un clic.
3— Slot start / Player one
Cuando se despertó, el mundo todavía estaba ahí. Aún con un racimo de legañas en los ojos, encendió el ordenador. Miró los múltiples periódicos digitales a los que no estaba suscrito y que, por lo tanto, siempre repetían noticias. Pero ese día había algo diferente. Le llamó la atención un anuncio situado en un lateral:
«SE BUSCA CONTABLE PARA SER ASESINADO»
Estaba claro: lo buscaban a él. Lo sintió con la certeza con la que se nota ese calor en el estómago que sube por todos los capilares hasta provocar una invasión de rubor y una subida de tensión. Era angustia metafísica o solo indigestión. Era la crisis del cambio de gobierno, el mundo en el que ya se rebajaban los salarios, el mundo en el que ya no se concedían préstamos, en el que desahuciaban a familias enteras mientras los políticos de alta gama se paseaban en coches de alta gama con secretarias de alta gama y estafas de alta tensión. Hibernó el ordenador. Encendió el televisor. Las noticias se amalgamaban en la pantalla de plasma. En ese exacto momento se vociferaban los desmanes de la plantada de los controladores aéreos:
— Y usted, porque usted —decía una periodista, anteriormente dedicada a la política, a una controladora— dice que ha sufrido ataques de angustia, y eso...
—...eso es grave —atajó la interpelada—. Estoy lactando —gesto de niña perdida de la controladora.
— ¿Que está qué? —rebanó la periodista.
— Lactando. Que me sale leche de las tetas.
— ¿Y eso por qué?
— La angustia tiene caminos muy extraños en las somatizaciones que causa.
Las caras de la periodista interrogante y del controlador acompañante le provocaron a Slot un poema de hormonas masculinas estupefactas. Solo pensar en que a aquella paisana le rezumaban los pechos le ponía estrábico. Leche. Huummm...
El microondas le avisó de que la suya ya estaba a punto. Llamaron al portero automático y dio un respingo. Lo buscaban a él. Levantó el auricular. Algún energúmeno buscando al energúmeno que tenía por vecino (que ya estaba con su ronda de romper cosas por el piso a las siete de la mañana) se había equivocado como siempre. Cabrones de mierda. Se dirigió al microondas en busca de su leche caliente, dispuesto a ahogar en ella unos cuantos Choco Krispies. Se sentó a la mesa mientras la televisión seguía vomitando noticias sobre la crisis, ahora recesión, sobre el adelanto de las elecciones, los avances de las tuneladoras del metro y los recientes implantes neuronales en humanos para aumentar su capacidad cognitiva.
Se sintió una mierda. Se iba a pasar los días contando para los demás e intentando descubrir el porqué de las cosas para que lo volvieran a despedir, fijo. Era por eso que, mientras deshacía el café soluble en su bol de leche (todo marcas blancas, por aquello de la crisis), mientras los cereales se deshacían en el mejunje marrón pensaba que, una vez más, la vida no le iba a saber a nada. Se quemó los labios al llevarse el bol a la boca. Decidió responder al anuncio.
El anuncio. Lo observaba a él desde sus letras borrosas. Reflexionó un momento: una ligera punzada, allá por el páncreas (o quizás era el hígado, el lugar en donde reside el valor de los guerreros), le recordó cuántas veces había tenido que empezar de cero. Decidió enviarlo todo a la mierda. Decidió presentarse al casting de contable asesinado.
La cosa no era extraña ni sorprendente. A menudo pedían desde los periódicos voluntarios para ser asesinados. En realidad no lo eran, o no del todo. Los recientes avances en genómica y estética daban como resultado la posibilidad de«reciclar»seres humanos para fines mejores. En este caso, se trataba de insertarse en el nuevo parque temático que las autoridades habían gestado para la ciudad de Barcelona: Subway Placebo. Sí, ya lo había oído en el metro. Subway Placebo: un lugar subterráneo en el que las personas podían encontrar un consuelo al dolor de vivir.
Sí, pensó Slot. Vivir dolía. Dolía mucho. Recordaba de manera nebulosa que quizás en el pasado había tenido algo semejante a una pareja. Recordar su nombre le dolía demasiado, así que, con una lógica aplastante, decidió no recordar. Fue entonces (¿cuándo fue«entonces»?) cuando asistió por primera vez a un centro de reprogramación: el Instituto de Ciencias Neurovegetativas. Al laberinto de baldosines azules, losas azules para el cielo que agonizaba para los que estaban dentro. Pero de eso hacía algún tiempo. Así que Slot intentaba (lejos ya la quemadura del café soluble, ese ingrato compañero de soltería) elegir un atuendo adecuado con el que presentarse al casting. Traje, corbata. Monotema gris. Iba a ser fácil, seguro. Necesitaba el dinero y necesitaba morir. Para acallar los ladridos que salían de la televisión, encendió su WiixPandoor 3, la nueva consola de videojuegos que el banco le regaló cuando cambió su nómina. Al fin y al cabo, aunque se quedara en el paro no se la iban a reclamar. Entró en el juego online de Nowhere Codex. Buah, una pasada. Lo último de lo último de lo último en historia, jugabilidad, replay value y realismo. Entonó un salmo por los hermanos Orca, y por su imaginación para alumbrar tal engendro. Entró en su perfil: Slot Bradipo.
Mientras, esperaba a que el tiempo lo obligara a irse. Su despertador natural lo había desvelado a las seis de la mañana, y había dado vueltas y revueltas en la cama hasta que el hastío de estar en casa le hizo salir disparado a ver noticias que le causaban más hastío. Había contestado todos los emails. Había navegado por internet. Había ido mil veces de perfil a inicio y de inicio a perfil en Facebook y en Google+, introducido un tweet estúpido en su Twitter (algo semejante a«Más adelante ya me plantearé qué hago con la vida»). Su cerebro releyó a toda velocidad los diarios digitales, pasando pantallas, incapaz de concentrarse en un solo tema.
Solo le quedaba Nowhere Codex. El único mundo en el que vivir tenía sentido para él. Tenía una curiosa estructura de mapa de metro, una suerte de laberinto cretense en el que se sucedían escenarios naturales: pongo aquí una campiña, aquí un castillo medieval, aquí un bosque proceloso con sus ogros y gigantes... Avanzó por ese nivel, maldiciendo la pericia de Shewanted, su rival: ya le había asestado varios golpes certeros con la katana (había elegido para la llanura el tema de samurái, mientras que Slot había optado por su perfil de biocíborg, el que menos dominaba). El fin de esa zona era descubrir al próximo Jöttun, uno de los gigantes que habitaban el mundo de Nowhere. Llegó Slot antes que su adversario. Lo vio. Era un ser impresionante. Si hubiera estado en este mundo hubiera medido perfectamente tres metros de altura o más de dos, según se mirara: el bipedismo y la cuadrupedia le eran naturales. Un Jöttun era un animal nacido para la guerra, el más sanguinario de los seres o el más humilde vasallo del que él decidía que era su señor. Un Jöttun podía aceptar que lo utilizaran como montura (y ser el mejor de los caballos) o pelear, de pie, contra ejércitos enteros. Slot paró un momento la lucha para poder disfrutar de la visión. Daba igual: Shewanted se había desconectado o había caído la conexión.
Se deleitó en el Jöttun. Apenas podía vérsele el cuerpo, armado como estaba por una coraza semejante a la de un samurái, de un metal que podía ser titanio. Tenía unas garras afiladas, con cuchillas que medían, por lo menos, veinte centímetros. Las extremidades estaban forradas de metal articulado. Era una hermosa criatura de color negro brillante.
Se sintió su víctima incluso en el sofá. Se quedó quieto. El Jöttun soltó un gruñido. Se quitó la máscara armada. Debajo llevaba una cota de malla con dos rendijas para lo que parecían ser los ojos: rojos, rasgados, incandescentes. Se quitó también la cota de malla facial. Descubrió su calavera, parecida a la de una ballena pequeña y negra recubierta de escamas. Pudo observar su nariz ausente. Su boca estaba formada por tres grupos de fauces de dientes horrorosamente blancos que se superponían: la primera, vertical, de acerados cuchillos; la segunda, triangular, en forma de tridente que se adelantaba como los colmillos de un elefante; y la tercera, cuadrangular, con membranas que se desplegaban hacia las cuatro esquinas, con cuatro puntas de dientes retráctiles que hacía crecer a voluntad dependiendo de su grado de ira que, al parecer, no era poca.
Siguió con el juego en solitario. El Jöttun llevaba a una mujer atada al lomo, mirando al cielo del claro del bosque. Era una mujer blanca, de blancas ropas y cabellos blancos: la Reina Blanca.
Sonó la alarma del móvil de Slot. Tenía que irse. Rápidamente, guardó la jugada y apagó los aparatos. Le esperaba la muerte, jaja. Se dijo. Se puso su traje-leitmotiv gris-contable y salió de casa. Los vecinos del piso de arriba gritaban como siempre. La puerta de hierro forjado modernista que les había valido la maravillosa oportunidad de recibir una subvención del Ayuntamiento para que remozaran toda la fachada seguía crujiendo. Salió a la calle como siempre: con el ánimo en barbecho, conteniendo la respiración.
Descendió por otro ascensor al andén del metro. Subió al convoy que llegaba, dirección Plaza Catalunya, en el mismo segundo en que él accedía al andén. Vagamente recordó a los empujadores del metro de Tokyo: allí, los humanos se apretujaban como sardinas para aprovechar el espacio.
El gusano del metro avanzaba milímetro a milímetro, micrómetro a micrómetro, entre los túneles. Sintió un cierto ahogo. Para llegar a Subway Placebo tenía que hacer algún trasbordo. Barcelona era, por esas fechas, una ciudad amable de 20 °C de temperatura, así que decidió salir a la superficie.