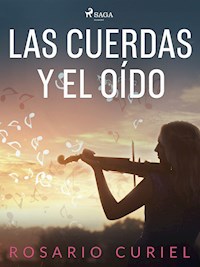Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Arcana es un pueblo anodino en el que nunca pasa nada... en apariencia. En esta novela, Arcana será testigo de cómo se cruzan las vidas de una cantante fracasada, un publicista estresado, una mujer engañada y un detective que casi está en la indigencia. Ninguna de sus vidas volverá a ser la misma después de su encuentro. Arcana tampoco volverá a ser la misma. Una novela tan trepidante como profunda de Rosario Curiel.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rosario Curiel
Sobrehumanos y cebollas
Saga
Sobrehumanos y cebollas
Copyright © 1999, 2021 Rosario Curiel and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726683547
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Para Ángel,
instigador de olvidos,
constructor de memorias.
Tú, que vives en las entrañas de la Ciudad de la Niebla,
Tú, que aguardas el sueño de los hombres
como un buitre los despojos,
olvídate de nosotros.
Jacques Duregard , Plegaria
ÚLTIMO CÍRCULO
Quisiera gritarles a ellos que se callen, que se callen, que los oigo aunque ellos no lo sepan, estás segura, sí, pues no podía haber venido en un momento peor, ¿no? Y noto que ella se estremece por dentro y me llegan hasta las últimas vibraciones, y llora y yo también lloro con ella, pero me pregunta
¿A QUÉ HAS VENIDO?
¿A QUÉ HAS VENIDO?
Me pregunta y yo no tengo respuesta, en este lugar todo está oscuro, todo oscuro y yo no sé
¿QUÉ HACES TÚ AQUÍ?
De verdad que no lo sé, y él dice al fin y al cabo, en tu mano está el evitarlo, pero ella dice que no, que no, por Dios, que eso es un pecado, tonterías, pecado, tonterías, pecado, y noto un golpe y sé que tengo ganas de salir de aquí.
Y salí de aquí y hacía frío, alguien dijo verano, mil novecientos sesenta y cuatro. Yo abrí los ojos y la oscuridad ya no estaba, sólo un círculo que me hacía cerrar los ojos, y me pegaron y dijeron mira, ya llora, y todos parecían contentos, no lo entiendo, yo me alegraba de haber salido del sitio oscuro, pero lloraba. La mujer dormía y el hombre me miraba. El hombre decía se llama Lucía, Lucía Puy, y es mi hija. Y se lo decía a los que venían, pero yo sabía, yo sabía.
Sé que ella es ma-má y él pa-pá. Pa-pá es él, no se acerca mucho por aquí, aquí es donde estoy yo. Mamá sí. Y me coge en brazos, y me canta:
A Luciíta pequeñiita,
su mamá la quiere muuu-cho,
y por eso le va a compraaa-ar,
de caramelos un cartuuu-cho,
¡chucho, chucho, chucho!
Sé que hablo sola. Pero nadie me contesta. Y todos se ríen.
Ahora sé leer. Eso sí está bien. Los libros me contestan y yo a ellos. Pero mi padre y mi madre no. Mi madre llora mucho y él no está.
Soy Lucía. Me gusta leer y jugar a no pisar las rayas de las baldosas del piso. Ellas son negras y blancas, como un tablero de ajedrez. Jugar al ajedrez aún no sé, pero sé cómo se mueven las piezas. La que más me gusta es el caballo. Un, dos, y aquí no pises. Gira a la derecha, me dicen las baldosas. Un, dos, izquierda. Sólo yo conozco el camino secreto para no pisar la raya y evitar que se abran las baldosas. Si se abren las baldosas, el mundo se hunde. Ellos no lo saben. ¿Yqué vamos a hacer ahora? Tú no abras a nadie, por si acaso. Al menos no vendrán por aquí. Pero, ¿y si llaman? Que no abras, te digo. No te preocupes, ya lo arreglaré todo. No volverá a pasar. Siempre dices lo mismo, pero siempre vuelves a las andadas. Mira, cállate, deja de remover las cosas. La mierda, cuanto más la remueves, más huele. Queja de mamá, grito de papá. Truenos, lágrimas. Estafa cárcel estás loca. Las baldosas pueden ser trampas para caer. Voy hacia los ruidos. Papá no está. Mamá en el suelo: tiene un cordelito de sangre en el lado derecho de su boca. Han sembrado el suelo de cristales rotos que antes eran vasos y platos.
—¿Papá?
—No, no importa. Estoy bien.
La misma escena de siempre que me deja la sensación de tener un montón de cristalitos rotos por dentro, que me pinchan por todas partes.
Hoy cumplo doce años. Estamos en verano del 76, y hace tiempo que oigo “indulto”, “menos mal” y “qué va a pasar ahora”. En la radio, cuando alguien dice “consenso” alguien responde “desastre”. Hay un Rey para todos los españoles y mi madre murmura “si él levantara la cabeza”. Pero hay otra noticia: papá se ha ido. Sin decir adiós.
Lo he esperado durante mucho tiempo, con los ojos fijos en cada escalón de la escalera porque aquí no hay ascensor, sino un largo camino ascendente de escalones. Sólo puede llegar por aquí.
PERO ÉL NO LLEGÓ.
Lo que llegó fue mi mundo lleno de presencias agobiantes, que daban vueltas alrededor de mi cabeza, me entraban por las orejas y los ojos y me daban golpes por dentro, me apretaban las sienes, chocaban contra mi frente. Allí dentro, las presencias se convertían en ideas, y las ideas crecían y crecían hasta invadirme de toda clase de sentimientos. Me iba olvidando del mundo exterior para concentrarme en todo aquello que sólo mis ojos podían ver sin mirar: paisajes que se acercaban y se iban, árboles fugitivos, rostros aletristes, besos de colores que algún pintor un poco loco estampara, cuerpos ensangrentados y flores que nacían de la carroña, aves de rapiña extrañadas, pájaros de mar caminando torpes en tierra, muslos como remos, espadas como labios.
Un día sentí un escalofrío de color azul. Una corriente amarilla atravesó mi brazo izquierdo y llegó hasta mi mano. Sin apenas darme cuenta, escribí una palabra en un papel. Y luego otra, y otra, y otra, todo un torrente que me salía de dentro, arrastrando paisajes, árboles, rostros-besos, cuerpos-flores, aves, muslosremos, espadaslabios. El efecto de la riada fue devastador: empecé a sentir un cansancio que todavía hoy, veintiocho de abril de 1998, me acompaña. Creo que me acompañará siempre. Pero la sensación de vaciarse es buena, es placentera. Vaciarse de presencias, aunque eso sea también morir un poco. Por eso tuve que aprender a respirar. Para no morirme del todo.
Y ahora respiro a fondo en mi habitación, pensando que una habitación es tan grande como un mundo, que tiene paredes altas como montañas y simas por las que descender. O despeñarse. La cama es un mar de dudas, un océano de miedos, una tormenta de insomnios. El armario es el baúl de los recuerdos, lleno de ropa viajera, dispuesta siempre (a veces no) a salir a la calle. Pero el armario es también gruta para duendes, volcán dormido, bostezo enorme de la Tierra,
que se abre,
que se cierra.
Una lámpara es el sol incandescente, rebelde contradictorio que se enciende de noche y se apaga de día.
Por este mundo cúbico viajo yo.
Yo era el objetivo principal de mi historia, pero ya no.
He decidido salir a ver el resto del mundo.
TRAVESÍA
¿DÓNDE ESTÁ TODO EL MUNDO?
Las calles, desiertas, desiertos los cines, desiertos los bingos en los que, a falta de alguien más despierto, bosteza un portero. No hay luz en las ventanas (ojos ciegos), ni en los balcones. Apenas un perro vagabundea por aceras anochecidas.
“¿Dónde está todo el mundo?”,
te preguntas con esa voz que nadie conoce, con esa voz que nadie escucha y que no nace de tu garganta. Tu corazón, pájaro herido, esa víscera que sigue por ahí funcionando, pero funcionando demasiado, da saltitos dentro, rebotando (“perdona, costilla, perdona, pulmón”) al ritmo irregularmente acelerado de los zapatos, los grandes martirizadores, martirizadores de aceras con esas agujas que se clavan una y otra vez (“perdona, perdona”), martirizadores de pies con juanetes estrangulados, mártires sucumbientes en el circo de la belleza a manos (a pies) de dos zapatos-leones que se los engullen sin tener la debida consideración a esos diez pequeñuelos que se estrellan una y otra vez contra las paredes de sus fauces.
Un picapedrero inexistente se ha puesto a reparar las aceras mientras tú proyectas el cuerpo hacia adelante para ir más deprisa. Llevas esa falda que te marca demasiado la geografía y que posiblemente será un problema a la hora de sentarte en una silla de madera más bien incómoda. Cómo evitar entonces el dolor en el sur si hay que estar tanto rato sentada. Cómo evitar la excesiva exposición de penínsulas en esa silla, en medio de un mar de ojos.
Pero nada de esto te importa demasiado, porque tu atuendo es hijo de un arrebato, de un deseo de agradar a alguien.
Hoy has sabido (gracias a alguien, como siempre en estos casos, compasivo-buen-amigo) que él navega hacia otros puertos, que trepa por otras montañas, que explora otras penínsulas. Y de inmediato ha sido el dolor, el dolor del pájaro herido que no cree, no quiere creer, no, no es posible. Pero, casi a la vez que de inmediato el pájaro negaba, otra voz, quizá desde fuera, te ha recordado que él es, desde hace mucho, un iceberg en tus mares. Una punzada fría y dolorosa dio paso al arrebato que te ha llevado a disfrazarte de lo que no eres.
Pero en vez de ser una mujer fatal a cuyos pies caen (caerán) rendidos los hombres (sobre todo, y, por favor, básicamente él) eres una mujer cuyos pies acercan a la fatalidad. Y aunque no lo sabes (en realidad no lo sabes), hay algo que te lo dice, que te lo va diciendo a cada paso, como si fueras pisando las huellas de tus pensamientos, que van siempre delante de ti.
Te equivocas. No lo sabes. Aún no. Pero vas sabiendo.
Es una sensación extraña esta de saber y no saber a la vez. Pero tan normal.
A medida que te acercas allá donde vas, todo te informa de que a tu alrededor flota indiferencia. Quizá desprecio. Aunque, bien pensado (piensas tú), el desprecio no es más que la exageración de la indiferencia. Hay algo de indiferencia casi despreciativa en esas calles vacías, en ese no estar de nadie, en ese estar todo el mundo allí donde no estás tú. Y tú rodeada de ausencias.
Llegas tarde.
Y esa sola idea basta para disparar una bala dirigida hacia ti, directa hacia el pájaro ya herido por otras balas, balas que son recuerdos y que por eso no deberían existir. Pero duelen. Están ahí.
A medida que caminas y te acercas a tu destino, vas abriendo socavones en tu pavimento. No sabes por qué pero ahí están, esperando engullirte en un instante, en cuanto tú no seas capaz de vivir pendiente de este lado y del otro, llevando a sabiendas la doble vida que lleva todo el mundo cuando todo el mundo mira hacia dentro y hacia fuera.
Por fuera, calles desiertas. Por dentro, el desierto que está ahogando al pobre pajarico que late a pesar de todo, que recibe las balas, que vive con el miedo de perder el alpiste que sin darse cuenta se ha comido.
También es tuyo ese miedo. Por eso te has disfrazado de primera cita para encontrarte con aquel que conoces desde hace años, con aquel que comparte contigo techo pero no heridas.
Eres una mujer engañada. Lo has sabido hoy, gracias a ese alguien compasivo-buen-amigo, aunque quizá buen-amigo-en-espera-de-las-sobras-que-son-tú. Quizá también has sabido esto hoy. Pero es lo de menos. No te importa saberte carne en subasta por su abandono espiritual (y carnal).
Lo que te preocupa es saber que vas a llegar allí con la angustia del sudor de la angustia. Allí estará esperando él con la cara del “llegas tarde”.
Y llegas, musitando unas palabras de disculpa con la voz ahogada. Allí está él, en la puerta, esperando con la cara del “llegas tarde”.
—Llegas tarde.
Repite de palabra.
Llegas tarde, repite él, que multiplica en cada gesto tu tardanza, que repite esa triste llegada con un cigarro en la mano que apura con rabia, con un mohín de disgusto ante la falda que ahoga tus cabos ampliamente mediterráneos.
La puerta a la que llegas tarde es una gran boca de piedra que ahora os engulle a ti y a él (él, que viaja hacia otros puertos) para arrojaros en la arena de sillas de madera incómodas que tú ya habías previsto. Aunque lo que menos te importa ahora es el sur. Tiendes la vista hacia el norte, y en el interior del castillo encuentras a todo el mundo. Todo el mundo estamos aquí porque esta noche se celebra el evento más extraordinario del verano en la ciudad: un espectáculo de danza. Aparte del más extraordinario, el único.
En ocasiones como éstas hay que aprovechar, y por eso no puede extrañarte ver a los Pius, ni a los Hernández (recién llegados de fuera), ni a tus amigas del gimnasio (ellas no se pierden la oportunidad de lucir el morenode-piscina-de-club-de-tenis). Y sin embargo, haces como si no los vieras, porque crees que llevas escrito en el rostro el camino hasta aquí y el “llegas tarde”. Él, sin embargo, sí va a saludar a los conocidos. Tú te quedas en la silla que te ordena la entrada, mirando al vacío para evitar que alguien se dé cuenta de que un acceso de melancolía está emborronándote los ojos.
Las luces se apagan para dar paso a la ilusión. Iluminados por ojos sorprendidos, en el escenario aparecen varios contenedores de basuras, neumáticos viejos, plantas artificiales y un andamio. Los bailarines representan una versión de Romeo y Julieta que se parece mucho a una bofetada en plena cara. Prokofiev, Tchaikovsky y Gounod se pasean por el ambiente en forma de música, mientras los jóvenes amantes y las familias rivales sufren sus peripecias. Mucho sorprenden al público las evoluciones clásicomodernas de los artistas, sus movimientos a veces quebrados e imposibles, sus desafíos a cualquier noción de anatomía.
Llega la gran noche. Después de las intrigas ya sabidas por todos, Romeo y Julieta se conocen en sentido bíblico y se quedan púdicamente semidesnudos: él con una especie de calzoncillos del tipo boxer y ella, pechitos al aire, con unas braguitas primorosamente orladas de puntillas.
Gran revuelo. El público se escinde entre los que ven la escena con el filtro del arte (todo lo estético es bello), los que la ven con ojos moralistas (qué horror, qué espanto, qué desvergüenza) y los que, deteniéndose por un momento en su tarea de comer compulsivamente pipas, gominolas y otras chucherías, abren la boca para decir:
—¡Joder, qué tía!
Aunque la expresión no se corresponda con las que normalmente se utilizan para celebrar las gracias de una prima ballerina.
A partir de ahí es fácil imaginar con qué cara miran la escena los militantes del arte, los militantes de la moral y los militantes de las pipas & cía. Pero no es menos fácil imaginar con qué cara de reproche mutuo miran los integrantes de cada grupo rival a los otros dos. Quien conozca la ciudad en la que tienen lugar estos sucesos adivinará fácilmente que predominan los dos últimos grupos, y que el primero (el de los militantes del arte) a menudo está integrado por miembros enmascarados de los otros dos.
La ciudad se llama Arcana. Lugar interior, está situada a unos quinientos quilómetros de Madrid, y es fácil pasársela de largo. No hay nada especial que la distinga de otras ciudades interiores y pequeñas, salvo, quizá, el castillo en donde se celebra el mayor espectáculo de la temporada. El castillo, como una esfinge dormida, aparentemente indefensa, en uno de cuyos extremos se alza una torre como una exclamación.
Como una exclamación acaba el espectáculo, dejando un nudo de inquietud en las gargantas y una lágrima en ciertos ojos definitivamente desdibujados, que recuerdan haberlo visto a él saludando a una desconocida con esa luz en la mirada que dan las alegrías escondidas...
MEMORIAS DE ARCANA
I
—¡Quién lo iba a decir!, ¿verdad?
—¡Y que lo diga!
—Parecía tan fuerte, tan... no sé...
—¡Tan robusto!
—Sí, ¡tan robusto!
—Y eso que era joven...
—Sí, sí, setenta años...
—Porque setenta años no es nada...
—Nada, nada...
—Y luego ya ve usted, Emilieta, tanto dinero para morirse igual que un perro.
—Sí, eso, igual que un perro.
—¿Y no pudo llamar a nadie?
—No, por lo visto no. Lo encontró esta mañana la portera, así, caidito junto a la cama, con una mano alargada hacia la mesita de noche...
—¡Pobre! ¿Y sus hijos, qué?
—Estaban fuera. El mayor se había ido a Estados Unidos hace un mes, y la pequeña, ya sabe usted, como vivía amancebada...
—Ah, sí, no se hablaba con su padre.
—No, no, era su padre quien no le hablaba a ella.
—Ya, ya recuerdo. ¡Si lo sabía todo el edificio! Con un negro, qué horror.
—Sí, y además de estar en pecado con un negro de éstos que vienen a recoger fruta, había tenido un hijo con él... ¿No se acuerda, Rosita?
—¡Sí, sí que me acuerdo! Lo trajo el día que a él le dio el ataque de piedra. Era muy bonito el mulatito, pero ella... ¡Qué mal gusto, con ese hombre! Mi padre, que en gloria esté, siempre decía que los negros huelen mal. Y fíjese, ir a morir allí, en Marruecos, ¡todo rodeado de negros!
—Que no, Rosita, que en Marruecos no hay negros.
—¿Pero Marruecos no está en África?
—Sí, pero no es lo mismo.
—Bueno, pues es igual. En África hay negros, ¿no? Espero que nunca suban todos aquí. ¡Me dan un miedo! Menos mal que todavía hay pocos... ¿Qué iba diciendo yo? ¡Ah, sí! que vaya vergüenza la de don Roque cuando supo que su hija estaba embarazada del negro ese...
—Calle, calle, Rosita, que todos somos hijos de Dios.
—Sí, pero unos más que otros.
—¿Le traigo ya el segundo plato, señora Pons?
La camarera del primer turno ha venido a interrumpir la conversación de estas dos ancianitas octogenarias, vecinas de mesa en el comedor de este edificio gris en el que viven, edificio-colmena habitado por muchas personas próximas al desnacimiento. La camarera del primer turno es una mujer de mediana edad ya entrada en carnes que vuelven estrábicos a los señores respetables de edad avanzada que la ven deambular entre las mesas cada día, en este comedor de dimensiones dictatoriales, que me recuerda a aquellos comedores de Educación y Descanso a los que había ido alguna vez de pequeño, cuando yo era el hijo perfecto de mis padres.
Oigo de lejos el diálogo de la camarera con las dos viejecitas (“ay sí, hija, gracias”) mientras me sepulto en la visión chamuscada de dos huevos al plato que me acaba de traer la misma camarera solícita que ahora pregunta “¿y usted, señora Mallench?”. Pero yo no soy un rico pensionista, sino un treintañero que vive en un piso de alquiler aquí, en el Gran Cementerio de Elefantes, gracias a ciertas recomendaciones.
A mí no me traen la comida caliente, así que suelo tener la gran suerte de contemplar espectáculos sociales de primera magnitud aquí, en el comedor, mientras espero que alguien tenga compasión de mí y me traiga la comida. Y cuando alguien viene, compadecida (porque son camareras quienes vienen) por mi cara de hambre y de llegar tarde al trabajo, me lanza el plato a la mesa como si se entrenara para los juegos olímpicos. A mí no se me pregunta, sino que más bien se me retira el plato antes de que a mi cerebro se le ocurra que puede decir “aún no he acabado, ¿no lo ves?”. Y mucho menos se me piden disculpas como las que oigo ahora (“ah, perdone, creía que...”), porque en la vida hay diferencias, por supuesto, diferencias de clase, aunque las diferencias de clase las marque la declaración de la renta (altísima la de esas viejecitas, negativa la mía). Por supuesto, yo no puedo permitirme tomarme un descansito entre plato y plato, como ellas, y mucho menos permitirme comentar que los canelones están un poco pasados hoy, entre otras cosas porque yo estoy a punto de comerme un par de huevos al plato pegado-chamuscados, acompañados de un puñado de guisantes centenarios.
Toda mi visión del mundo se reduce ahora a este par de huevos fenecidos en el plato de acero inoxidable, tratados con el cariño de un estibador por parte de la cocinera de gruesos brazos. Toda mi voluntad se concentra en olvidarme del dolor de muelas que empieza a apretarme las mandíbulas mientras oigo, como música de fondo, la misma serie de boleros de siempre que aquí siempre se escucha a la hora de comer, y entre aquellos ojos negros, o eran verdes, la voz de la camarera, que si quieren que se lo diga a la cocinera, levantando ahora el volumen porque está recogiendo las migas por el lado malo de la señora Mallench, Gran de Saracíbar de soltera, que se quedó un poco sorda del oído izquierdo a raíz de una mala subida de tensión, según dice ella.
Ella, Emilia Mallench, sigue tiñéndose el pelo de un rubio indefinible a pesar de los años y del aspecto estropajoso de su masa capilar. Jamás sube al comedor sin colocarse las joyas del día y sin maquillarse, aunque supongo que no lo hará por ese orden, claro. Siempre lleva zapatos de tacón y medias para sentarse a su mesa aunque en el menú haya sardinas a la plancha. Su amiga, Rosa Pons, no se diferencia mucho en lo que respecta al atuendo: se viste para comer. Pero no estoy yo por la labor de contemplar el atuendo personal de mis vecinas de mesa, sino más bien por la de intentar deglutir estos huevos pegados al plato, de cuya base negruzca prefiero no acordarme. Contemplo los guisantes arrugados e intento mojar un trozo de pan tipo chicle en la yema, demasiado hecha como para ser capaz de untar nada. Observo la mancha roja encima de la superficie blanca y me pregunto si eso que es la salsa de tomate se da cuenta de que está haciendo el ridículo. Introduzco, a pesar de todo, un pedazo de yema dura en mi boca junto con un trozo de pan, mientras intento contestar con un “gracias” a los que pasan por mi lado para dirigirse a sus mesas.
Éste es un momento especialmente problemático para mí en la comida diaria, porque mi mesa, la que me toca con arreglo a mi situación de joven arrendatario de un apartamento en este gran edificio, está justo al lado de una de las puertas de entrada al comedor comunitario, así que me paso toda la colación respondiendo a los que llegan, con el consiguiente disgusto de mi estómago, algo nostálgico de comidas solitarias y silenciosas. A veces, cuando ya no distingo los macarrones del gazpacho porque llego con prisas de trabajar y tengo un cuarto de hora para echar combustible en mi maltrecho organismo, confundo las respuestas, y, si alguien me dice “buenos días” en vez de “buen provecho”, tiendo de la misma manera a responder “gracias, igualmente”.
Una mirada al comedor lleno de gentes de pasos vacilantes que se apoyan en bastones me da idea de que debe de ser tarde. La mayor parte de los propietarios de la finca están ya para disfrutar de las comodidades de que a uno le sirvan la comida sin tener que ir a comprar ni cocinar, y la llegada de multitudes renqueantes suele coincidir con el aterrizaje ultrarrápido en mi estómago de un café al rojo vivo. Pero hoy, ahora, tras una melancólica mirada a los cristales empapados por la lluvia de una primavera temprana, mis ojos descienden hacia la cruda realidad de mi reloj, que me dice que llego tarde. Acabo lo más rápidamente que puedo las naranjas algo astillosas que me ha traído la de las carnes que provocan estrabismo a los pensionistas y me voy, no sin antes proferir un sonoro y comunitario “¡adiós, buen provecho a todos!” que me es devuelto con varios “muchas gracias” provenientes de gargantas que acaban en bocas bien armadas de dentaduras postizas para la ocasión.
Por fortuna, vivo en el noveno piso de una de las siete escaleras del gran edificio. Vivir en el noveno piso significa que uno vive justo debajo del comedor, y ello comporta una cierta intimidad en algunas ocasiones comprometidas, así como también menos tiempo para llegar a casa y tomar el café a solas después de comer. Mientras introduzco la llave en la cerradura oigo unos pasos en el interior que, de pronto, como cada día que repito la misma operación, despiertan en mí cierto instinto paternal. El animal de cuatro patas y cola cortada con el que comparto mi vida viene a saludarme.
—¡Hola, Gómez!
Le digo, mientras me someto al ritual de lametones, mordiscos en los zapatos y saltos hasta mi cintura. Gómez es un cocker color canela que se encarga de ensuciar todo lo que yo limpio cuando no estoy en casa.
—¡Pero hombre, hijo de perra, otra vez los calcetines! No voy a ganar para comprar todos los que tú te comes.
Olvido, desde luego, que debo ser algo más riguroso con él y me dirijo hacia la cafetera mientras él se obstina en enseñarme su barriguita para que se la acaricie. Somos un buen equipo, después de todo.
Cuando me siento a tomar el café en el sofá mientras enciendo el televisor y me dedico a mirar las noticias, se producen tres acontecimientos simultáneos: mi dolor de muelas aumenta un poco, hace acto de presencia el dolor de cabeza tipo ‘casco-que-aprieta’ y Gómez decide limpiar sus babas en mis pantalones.
—¡Hombre, no, para!
Se queda un momento quieto gracias a que le estoy tirando de una de sus largas orejas. Intenta morderme. Pero yo le acaricio el cabezón y él parece resignarse a su existencia perruna. Hacemos las paces: yo le dejo apoyar el morro en mis rodillas y él me deja tomar el café tranquilo. Cuando acaba el boletín de noticias en el televisor me doy cuenta de que no me he dado cuenta de lo que pasa en el mundo. No sé a dónde vamos a ir a parar. A dónde voy a ir a parar, si no me entero de lo que pasa en el mundo, si no me doy cuenta de lo que me rodea. Siempre las prisas y el reloj. El reloj y las prisas. El dolor de cabeza que aparece de repente. El insomnio. Y, en los últimos tiempos, el dolor de muelas, que es dolor de una sola muela: la del juicio.
—Tendré que sacártela —me había dicho el dentista amable de aliento perfumado y sonrisa perfecta.
Y ahora, frente al espejo, cuando me limpio a todo correr los dientes que ya no son amigos míos desde hace varios días, cuando me enjuago la boca dolorida y me tomo la pastillita para la infección que, de paso, está destrozándome el estómago, intento buscar por el ancho y vasto espacio de mi cerebro alguna buena idea que ofrecerle a mi jefe para el anuncio de la Mentalmina, el nuevo medicamento-panacea que pretenden convertir en el más fuerte competidor y fiero enemigo de la Aspirina.
Observar el anuncio de la Aspirina podría ser un buen punto de partida. Pero no puedo quedarme así, intentando inspeccionar mi muela desaparecida bajo el flemón, porque mi boca está demasiado oscura, como la boca de un lobo, y no tengo luz suficiente en este cuarto de baño alquilado, en la parte superior de este espejo alquilado que, sin embargo, se lleva parte de mi dinero de cada mes, mientras mi perro, uno de los pocos elementos de mi propiedad que hay aquí (aunque esto último es muy dudoso, porque él hace literalmente lo que le da la realísima gana), apoya sus patas delanteras en mi trasero, rascándome los pantalones y causando por consiguiente algunos destrozos en la tela por fortuna poco visibles. No puedo, digo, que me pierdo en mis propios laberintos, siempre la mente llena de demasiadas cosas, no puedo entretenerme. Así que me seco los labios, mojados a causa de ciertas babas que se me caen a mí, y no a Gómez, después de la inspección infructuosa de la muela ciertamente poco juiciosa, después de dar una patadita cariñosa en las posaderas perrunas de mi amigo peludo. Y me voy de casa en un vuelo, al tiempo que cojo mi cartera portafolios y le digo a mi alfombra peluda de cuatro patas:
—Adiós, hasta luego.
Es, por supuesto, un ritual estúpido para quien no conozca el grado de compenetración que puede llegar a existir entre un hombre solo como yo y un perro solo como él. Pero no podría dejar de practicarlo ninguna de las veces que me voy de casa, prometiéndole que a la vuelta lo sacaré a pasear. Ante la promesa que Gómez sospecha falsa por mi alto porcentaje de incumplimiento de promesas, él suele responderme con un bufido.
—Adiós, hasta luego.
Le digo también a la portera que sale de su garita para ver quién sale del edificio que custodia con paciencia y lealtad desde hace veinte años. Ella también tiene el pelo de un cierto color canela, aunque se nota que es teñido, porque no puede ocultar ciertas raíces blancas enmarcando su rostro de interrogante inquisitorio.
—Hasta luego, señor Gómez.
Me dice, dulcificando la expresión de doberman de su cara y esbozando a la vez una sonrisa clavada con chinchetas. Siempre el mismo efecto en cuanto su vista cansada le permite reconocerme. Desde luego, la dulzura de la expresión y la amplitud de la sonrisa achinchetada aumentan de manera directamente proporcional al haber pecuniario de los diferentes habitantes de este edificio. En mi caso podría decir que se trata de una sonrisa de tercera división.