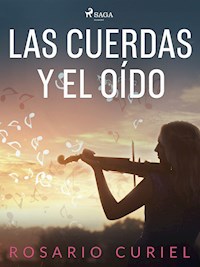Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Memorias de la salamandra es una curiosa novela que mezcla el mejor thriller con una honda reflexión sobre la obsesión con el culto al cuerpo y sus consecuencias en la sociedad de hoy. En un famoso centro wellness de la ciudad de Lleida se reúne un grupo de hombres y mujeres que intentan librarse de su adicción. Sin embargo, el precio a pagar será más elevado de lo que imaginan.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rosario Curiel
Memorias de la salamandra
Saga
Memorias de la salamandra
Copyright © 2012, 2021 Rosario Curiel and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726683554
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
La memoria a veces avanza, a veces retrocede y a menudo nos engaña.
La Salamandra
1. BIENVENIDOS A UTÓPOLIS
La vergüenza, la densa red de rumores, rubores, carrasperas, miradas oblicuas y cabezas abochornadas que encerraba a la especie humana en el olor de la mezquindad había empezado con el Hola, qué tal, ¿sabes quién soy?, Eres Vera, claro, y Vera le dijo, muy claramente, “prepárate a morirte de vergüenza ajena”.
–¿Y eso?
–La Sapa, chica. Le ha estado enseñando el origen del universo a Nelson todo el rato en la clase. Llevaba unos minipantalones tipo braga y una camisetita de tirantes que pa qué. No llevaba sujetador y se le veían las tetas en el espejo, y toda la entrepierna.
–¿Quééééééééééééééééé? ¿Sí? Vaya tía.
–Si la hubieras visto despatarrada mientras hacíamos estiramientos...
–¿Y Nelson?
–Bizqueaba, chica, que la miraba de una manera que se le iban a caer las lentillas de colores que lleva para parecerse a Mel Gibson, y se le caía la baba...
–Es una putifláutica la tía esa...
–En fin... ¿y qué, qué se dice por ahí?
–Que están liados hasta el gorro.
–Pero si tiene mujer...
–Ya sabes que eso molesta, pero no impide... Pero bueno, cambiemos de tema... ¿Y tú cómo estás?
–Pues con el muslo hecho una mierda, chica. No se puede pasar una ya, que tengo una edad...
–¡Tira, tira, mujer! Pero dime, ¿qué pasó?
–Pues mira, haciendo flexiones para el culo, que lo tengo que se me cae, me quedé como un perro con la pata arriba haciendo pipí: el bíceps crural me hizo crac. Me pasé con las flexiones...
–Jo, es que es muy difícil tener un buen culo... ay, ay, niña, te dejo, que me llaman por el móvil.... un besito, nos vemos, ¿eh?
Cuando colgaron, Vera se quedó un rato pensando. Vergüenza, esa forma de ira que le encendía el pecho. Ángela Melgosa, la muy... Con esos ojos de besugo al horno, verdes como gelatina de menta piperita, y ese tipo... de... anoréxica... ¿Cómo se atrevía? Nelson era el marido de su mejor amiga, un tipo de esos que necesitan demostrarse y demostrar que son hombres y para ello coquetean con la primera tipa que se les pone a tiro. “No es débil, Adela, es un hijo de puta”, se vio a sí misma diciéndole a una cara gimiente que ya empezaba a marcar el rictus de la amargura en forma de arrugas junto a la boca que cada vez más era una luna acostada hacia abajo...
Notó un dolor detrás del muslo al levantarse de la cama. Algo había en esa lesión que la llevaba a la vagancia, porque a las diez de la noche no solía estar en la cama. Pero nadie la esperaba. Alfonso estaba por ahí, dando conciertos de piano. Se tocó la zona dolorida. La maldita bolita seguía ahí, fastidiándola. Ni pensar en llamar a Adela para que Nelson fuera a hacerle un masaje a casa. No quería ni mirarlo a la cara. Es más, de haberlo visto, estaba segura de que le habría escupido a los ojos. Se presionó un momento con el dedo. Le vino a la mente la imagen de Nelson, todo músculos bajo la camiseta blanca de algodón que le daba un aire de sanote obrero de la construcción, pensó en los cuidadísimos pantalones de chándal que Adela le compraba para que no parecieran de chándal, de esos que servían como pantalones informales. Recordaba las palabras de Nelson diciendo: “La mejor manera de no tener que soportar contracturas es tener unos músculos fuertes que soporten la tensión. Evitad las posturas forzadas, dormid en la posición correcta...”. Cuando se ponía en plan predicador no podía soportarlo. Lo prefería gritando en clase –¡venga, venga!”– a los muchos y sudorosos profesionales de la abogacía, del comercio, de la docencia y de todo lo pensable en esa ciudad de Lleida, un poco trastornada desde que el macrogimnasio Wellness Univers había entrado en funcionamiento bajo el lema:
Ahora ya no tienes excusas para no estar en forma
Cuando lo leyó por primera vez en una valla publicitaria en el centro de la ciudad, le pareció un anuncio más de los muchos gimnasios que habían proliferado por el lugar. Pero le inquietaron los otros mensajes que iban apareciendo a medida que se dirigía a las afueras de la ciudad, colgados de farolas, invadiendo balcones y paredes de forma radial según pudo deducir si alargaba la vista, pues el color rojo característico del primer mensaje se reproducía hasta perderse a lo lejos y la acompañaba por la carretera, siempre bajo la invitación
Ven a Wellness univers. Estamos en Utópolis, el nuevo megacentro comercial situado en las afueras de Lleida. Próxima inauguración.
no te quedes en casa como un perro
(Ven a Wellness univers. Estamos en Utópolis, el nuevo megacentro comercial situado en las afueras de Lleida. próxima inauguración)
ven a sudar a nuestras instalaciones a todas horas
(Ven a Wellness univers. Estamos en Utópolis, el nuevo megacentro comercial situado en las afueras de Lleida. próxima inauguración)
te guardamos los niños y las mascotas
(Ven a Wellness univers. Estamos en Utópolis, el nuevo megacentro comercial situado en las afueras de Lleida. próxima inauguración)
te esculpimos un cuerpo nuevo, acorde con los nuevos tiempos
(Ven a Wellness univers. Estamos en Utópolis, el nuevo megacentro comercial situado en las afueras de Lleida. próxima inauguración)
estamos en la era de la imagen: recuerda que tu imagen vale más que mil de tus palabras
(Ven a Wellness univers. Estamos en Utópolis, el nuevo megacentro comercial situado en las afueras de Lleida. próxima inauguración)
Cuando llegó a la última rotonda antes de entrar a la parte de la carretera de Huesca que la llevaba al pueblo de Alpicat, situado a siete kilómetros de Lleida, pudo ver todos los mensajes reproducidos junto a otros de diversos entes comerciales que se cruzaban y se enzarzaban en una red de anuncios que figuraban y anticipaban un lugar que existía antes de ser realidad, o que era realidad antes de existir –la verdad es que Vera Lunis, en ese momento de algún día de septiembre, no había sabido ver la diferencia entre una cosa y otra–: eran el macrogimnasio y los concesionarios de automóviles de lujo, los cines y los parques infantiles, las galerías de arte, las tiendas de ropa, comida, regalos diversos y mil fruslerías, los restaurantes, los todoterrenos de la slow food, todo lo imaginable para agostar cualquier cuenta corriente estaba ahí, surgido de no se sabía dónde, anunciado para una próxima inauguración en verano. Vera no supo en ese momento si aquel monstruo de publicidad llevaba mucho tiempo ahí o si había surgido de repente, regurgitado por los bulldozers que habían ido allanando el terreno hacía no sabía cuánto tiempo, pero en cualquier caso ahí estaba eso, ese maremágnum, ese totum revolutum presidido por el gran cartel que rezaba
BIENVENIDOS A UTÓPOLIS
y que a ella le había sonado más bien a una amenaza, una invitación a la huida, a la evasión. En el caso del gimnasio (“¡Wellness!”, le corrigió mentalmente una voz que sabía que no era la suya), le había parecido al principio la invitación a un masoquismo tenaz que les hacía desear a todos un cuerpo que jamás tendrían. Ella fue de las primeras en matricularse. Le parecía perfecto. Allí trabajaba Nelson, el marido de Adela, una de sus mejores amigas. Escuchó a sus muslos. Les rondaba un cierto hormigueo a la altura de las cartucheras. Casi podía notar cómo le crecía la celulitis. Y sólo llevaba dos días parada. Dos días sin correr sus seis kilómetros, sin sus clases de mantenimiento, spinning, aeróbic y jazz. Nunca había estado parada tanto tiempo. Ser profesora de biología en el instituto y tener que vacunar moscas en el laboratorio tampoco la ayudaba: ese experimento con los de cuarto de ESO la hacía imaginarse que ellos eran macromoscas torturando micromoscas y ella era una linda mariposa un tanto apergaminada a sus treinta y seis años, que no había tenido tiempo de tener hijos porque nunca era el momento, y porque su marido músico nunca tenía tiempo para engancharla y pegarle una buena acciacatura entre escala y escala, siempre subiendo y bajando, recorriendo con sus dedos el teclado del piano en vez de tocar en su cuerpo la sonata para pieles y bajo continuo, allegro ma non tropo, presto, vivace, scherzando, morendo. Ay, eso le pasaba por juntarse con artistas, que siempre están en sus musarañas que en realidad no son más que un juego, un baile de pronombres, yo, me, mí, conmigo, me miro el ombligo. Su estómago rugió un momento: ¿no sería mejor no cenar? Auuuuuuuurrggh, le contestó el estómago. Vale. Se dijo. Bueno. Se levantó de un salto de la cama y recorrió la corta distancia que la separaba de la cocina.
En la puerta de la nevera estaban pegados con imanes los posibles menús que le había recomendado el nutricionista del gimnasio (¡Wellness!, le dijo la voz). Paseó desganada los ojos por la superficie del super combi metalizado que se habían comprado en Navidad para hacer juego con el fluorescente de estilo falso industrial adquirido en Vinçon. De pronto un título le llamó la atención:
Sándwich de champiñón y alfalfa
Para 4 raciones, tiempo: 10 minutos. Y con sólo 4 mg. de colesterol (“No grasas, sí proteínas”, pensó Vera).
Ingredientes:
8 rebanadas de pan integral
8 champiñones medianos
50 gr. de germinados de alfalfa
4 hojas de lechuga
3 tomates
3 rábanos
1 limón en zumo
Pimienta
125 ml. de kéfir
½ diente de ajo
Un chorrito de aceite de oliva
Se lavan los champiñones, se cortan en láminas finas y se dejan macerar en el zumo de limón y la pimienta.
Por otro lado se mezcla el kéfir, batiendo el aceite con el ajo y el kéfir.
Para terminar, se colocan sobre una rebanada de pan una hoja de lechuga, el tomate y los rábanos en rodajas, los champiñones macerados y los germinados de alfalfa. La salsa se pone por encima y se cubre con otra rebanada.
Hizo los cálculos necesarios para ajustarse al concepto “una ración”. Elaboró. Probó. Puaj. Bueno, en fin, había vuelto a hacerle caso a la otra, a la que se sentía vieja, fea, gorda, fofa, gastada. Bastó con cambiar de lugar en la cocina: de la zona blanca, impoluta, sólo mancillada por el aluminio industrial a la zona “rústica moderna” con muebles de cajones adornados por judías, tallarines y granos de café, con mesita enfundada en hule cual señorona en pantuflas y tele pequeñita, sillas de enea y puerta de la terraza por donde se columpiaban los sarmientos desnudos de una glicinia. Había observado el cielo: la luna jugaba al escondite entre nubes negras, se había despachado a gusto el cielo soltándole una bronca en forma de chaparrón y sentía crecerle la felicidad por dentro en forma de musgo y hierba; se recordó a sí misma que su felicidad no debía depender del clamor de sus muslos de ex anoréxica y bulímica latente, recordó que ella debía tener su propia climatología interior. Añoró a Alfonso, que le endulzaba las neuronas con un concierto de Mozart susurrado al piano, supo que él sabía hacerle el amor sin tocarla, lo llamó en silencio con todos los tonos de su ser.
Sonó el teléfono. Era él. Casi le dio un susto pensar que la había oído y que la llamaba para explicarle de qué color era la luna en Santander. El concierto había ido bien. Gente culta, ya sabía, saben al menos cuándo aplaudir y cuándo guardar silencio. Iba a dormir abrazado a la almohada, pensando en ella.
Cuando colgaron, ella recordó Santander en aquel verano. La playa de arena fina y húmeda, la escritura cuneiforme de las gaviotas, la lluvia delgada... Recordó que no recordaba que le gustaba escribir, que le habría gustado hacer una carrera inútil y poética, pero los poderes fácticos de casa le dijeron que las letras eran para los muertos de hambre. Estudió Biología –“mejor una ingeniería, pero si te empeñas...”, le había dicho su padre–, pero siempre hacía cursos que no tenían nada que ver con su carrera, sino con la escritura, el vacío y el infinito. Siempre había sospechado que en el fondo lo único que le interesaba entre tanta autopsia de ranas y ratas era saber en qué consistía la vida, dónde estaba ese misterio de ir viviendo que no cabía en ninguna metáfora. Le vino a la mente la frase de Cummings: “todos los engendros del pensamiento no valen una violeta”. Ella no sabía. No sabía si sabría, pero le daba igual. Mientras tanto, iba viviendo.
Engulló con velocidad el sándwich y rapiñó un buen puñado de cacahuetes. Luego se prometía un yogur con miel, la única cosa comestible que le recordaba lo que de verdad era la vida.
Le volvían a oleadas los dulces recuerdos de Santander, junto con la bahía y la huella húmeda de las gaviotas, que escribían con renglones torcidos y cruzados una historia secreta con sus patas. Alguna oculta sabiduría guardaban esas aves, capaces de tumbarse en la arena a recibir los rayos del sol con los ojos semicerrados durante horas, capaces de levantar el vuelo luego, hilvanando sin sorpresa los retales de tierra y aire que a Vera le parecía que jamás se juntaban. Siempre pensó que el horizonte era una engañifa, una burda trampa del infinito, un trampantojo en el que nunca había creído. Gracias a que Alfonso apareció en escena aquel verano en Santander. Ese coincidir en la mesa de la comida del concertista y la anoréxica y bulímica fue un encuentro más surrealista que el del paraguas y la máquina de coser en la mesa de operaciones. Vera estaba en fase bulímica, y tenía que hacer verdaderos esfuerzos para no arrasar con toda la comida del buffet. “Vaya”, le había dicho Alfonso, “creo que nunca había visto un apetito semejante en una chica. Parecéis todas tan obsesionadas con vuestro peso... Da gusto verte comer. ¿Puedo sentarme a tu mesa?”. Vera recordaba que le contestó a medias con un bufido afirmativo y que dio las gracias a quien quiera que fuese que estuviera en el cielo o en el infierno porque ese tipo, que le parecía a todas luces un iluso infeliz, no se hubiera dado cuenta de que había empezado a cenar por tercera vez y que, a toda velocidad, mezclaba en su boca naranjas y espaguetis, pan, chocolate y arroz. Recordaba haber pensado con urgencia que la camarera que le había servido el agua empezaba a mirarla extrañada, y que iba contestando sí o no, de manera alternada, sin apenas escuchar, a las preguntas y retazos de conversación de aquel chico que se había sentado a su mesa. Recordó a medio camino entre la sonrisa y la amargura que se levantó casi sin mediar palabra cuando se sintió muy llena y subió a grandes zancadas hasta su habitación, situada en el mismo Palacio de la Magdalena. Abrió la puerta, agradeció que Rita no estuviera. Corrió al lavabo y se introdujo los dedos en la boca. Salió un chorro caliente desde su estómago. Después de vomitar largamente, se sintió limpia. Pero también sucia. Tiró de la cadena. Vaporizó su perfume en el aire para eliminar el olor ácido. Los ramitos de flores color magenta que empapelaban las paredes de la habitación le parecían inocentes, limpios. Odiosos. De pronto se dio cuenta de que había quedado con aquel chiquilicuatre al día siguiente para tomar el café. Recordaba que se había sentido incómoda, pero que, de nuevo ante él, libre por unas horas de su locura, tuvo la sensación de que había otro mundo más allá de ella. Un mundo en el que estaba él, la primera persona que la había hecho reír desde hacía mucho tiempo, y eso que le había contado chistes estúpidos sobre pianistas artríticos que, contados con ese aire de inocentón que se gastaba, le parecieron buenísimos. Y más si tenía en cuenta que, sin quererlo, se había metido en un nido de víboras intelectuales.
Huyendo de las moscas del laboratorio, había ido a parar a un seminario sobre el espacio literario, ella, solitaria en soliloquio permanente, arrastrada por aquella chica a quien mucho quería: Rita Cuevas, la loca profe, lectora de español en la universidad de Bruselas, antigua compañera de trabajo que había huido de la enseñanza secundaria; Rita, apodada la Belga por Vera; Rita, que quiso arrastrarla hacia Santander en sus cortas vacaciones; la espigada Rita, aficionada a la escritura, a la literatura latinoamericana, a Maurice Blanchot, al humor y a una leve angustia existencial de la que procuraba burlarse: “Eso”, le decía a menudo entre risas, “es que tengo demasiado tiempo libre para pensar, como tú”. Para llegar allí, al espacio literario de Santander que las iba a llevar al centro de ellas mismas, les hacía falta una iniciación, le decía Rita.
–Oh, apenas te entiendo, pero te entiendo –reía Vera de copiloto.
–¡Ah, mira, ya está!
–¿El qué?
–El umbral de fuego. Las puertas del infierno –Rita señalaba las chimeneas de los Altos Hornos, esas grandes bocas vomitando fuego–. Ya está. Ya lo hemos pasado. Hala, pásame un cacahuete.
Las dos se rieron. Vera un poco menos, porque su amiga no sabía nada sobre su problema oculto con la comida, pero esperaba poder disimular lo suficiente o no caer en ninguna crisis. Rita iba cantando un merengue de Juan Luis Guerra y los 4:40. Rita estaba afinada, pensó Vera. La recordaba en aquel día ventoso de enero del 2004. Acababa de recibir un libro suyo: Elfestín de Alejo Carpentier (Una lectura culinario-intertextual). Lo había editado con el apoyo de la Fundación Universitaria de Bélgica. Uitgegeven met de steun van de Universitaire Stichting van België. Qué bonito idioma era el neerlandés. Y su dedicatoria: “Para mi hermana Vera, conociendo su doliente verdad y enviándole unas risas de apoyo y cariño”. Por supuesto que Rita sabía. Había sabido. Y había callado. Había respetado. Querida Rita. Gracias a ella había empezado a reírse –a veces, sólo a veces, aún muy pocas veces– de las cosas.
Aún se reía en su casa cuando recordaba la cara de importancia trascendente de los alumnos de aquel seminario: “¿y tú publicas?”, se iban preguntando los escritores en ciernes o cernidos; “¿y es la primera vez que publicas?”, decía otro; el interpelado respondía con un sí de cabeza –“un sí capital”, había pensado Vera– a la vez que añadía un “pero me da igual que me lean o no” pronunciado con un levantamiento de barbilla y la mirada huida hacia el horizonte perdido de la clase. Cuando le llegó a ella el turno del “¿y tú publicas?”, ella respondió con una media sonrisa: “no, yo estudio a las moscas y bichos semejantes”. Carcajada de Rita y mutismo estupefacto seguido de un “oh, ah, qué interesante” con el que el interlocutor que inventariaba los curricula –curriculí, curricula, curriculí, curricula... se había cantado una metamorfosis de la canción napolitana a sí misma por dentro– de los asistentes –ese afán del bicho humano empeñado en controlar a los competidores para anularlos– daba la conversación por terminada. Sin embargo, ella se dejó contagiar por el ensimismamiento alucinatorio general y acabó anotando sus devaneos consigo misma ante la bahía de Santander. Buscando, buscando, acababa de encontrar la libreta azul en forma de quilla de barco comprada en el Guggenheim:
Puedo ver, si miro hacia dentro, la playa despoblada, de arena húmeda. Velas caminando sobre el agua. Horizonte gris difuminado. Viento. Un islote, como un león dormido que no se aparta nunca. Viento. Frío. La necesidad de mantenerse en movimiento. La bajamar, descubridora de centenares de rocas asomadas tímidas. Un caminante descalzo, con las chanclas en la mano (camiseta blanca, pantalón bañador naranja). Un pilar descubierto entre las aguas. Una roca inclinada. Lo que ves es lo que es. Bahía de Santander. Hacia el oeste, las formas son más claras que hacia el este. El paraguas en la mano. Han desaparecido las huellas de las gaviotas, una escritura secreta hecha de patas cuneiformes que se entrecruzan y trazan largas curvas. En cambio la huella del hombre, siempre hacia una dirección, líneas paralelas que van hacia el agua o vuelven, no parece decir mucho más que las marcas paralelas de las máquinas que han ido borrando el alfabeto de las gaviotas, limpiando la playa.
El ojo de los vientos. Una piedra horadada en su centro desplazado hacia la izquierda, túnel sobre las aguas, agua por delante, agua a través de la piedra, lomo irregular castigado por la mar ahora baja, un pequeño faro en él, despeñándose desde apenas cinco metros de altura. A la playa le han crecido islotes, islas mínimas de color marrón ennegrecido habitadas por miles de moluscos negros, blancos, y algún cangrejo ermitaño que ahora me mira y se pregunta cuál es ese extraño animal, de pelo negro alborotado por el viento, parado sobre dos patas que no se ven del todo, que no parece tener pelos en su superficie, sino una extraña membrana sensible que se le despega del cuerpo en dos partes, una hacia la mitad de arriba y otra hacia la mitad de abajo, hasta las patas. Me mira. Las piedras del camino se han puesto a caminar. Irregulares, cubiertas en parte por el movimiento pendular del paraguas que me cuelgo del brazo. Ferries. Bryton Ferries. Llega el Ferry desde Plymouth. Con la bajamar la playa tiene dos colores: marrón nostalgia y marrón recién descubierto, marrón sorpresa, aún blanco y no tostado por el sol, marrón húmedo de aguas retiradas. Y los juncos, individuos curiosos, juncos marinos de nombre olvidado, estudie usted Biología para olvidar de repente todos los nombres, acicates verticales curiosos que me inquieren, intentando trepar hacia la baranda de hierro verde esmeralda esperanza esperanzada en la que me apago. ¿Helechos? ¿Son helechos? Ya no sé nada de plantas. No quiero saber analizar, describir, destruir minuciosamente con el ojo de la antaño experta, quiero volverme estúpida y sabia como una niña pequeña, redescubrir el mundo en una gota de lluvia que me emborrona los ojos, y otras también, saladas.
Vera se encontró llorando ante el espejo. Aparejó lágrimas y lluvia en la sensación de los días revisitados. En Santander descubrió que el espacio y el tiempo existen fuera de ella, a pesar de ella y a veces en contra de ella. Le pareció una verdad tan grande que se sintió estúpida por no ser capaz de pensar en lo evidente. El espejo rectangular, que ocupaba toda la anchura de la pared, con marco de madera oscura y losetas rectangulares de un blanco antiguo encrespadas en ondas azules de esmaltes marinos, le parecía un pliegue de la realidad en el que encontraba los recovecos que nunca había sabido de sí misma, o no había querido saber. Sobrenadando las aguas del recuerdo, observando el ancla invertida que formaban los pliegues de su boca, fondeada por fin a pocos kilómetros del momento presente, se dedicó a la tarea inútil de detener el tiempo en su piel. Loción limpiadora, tónico, crema antiarrugas (primera edad) se iba aplicando como una niña aplicada, y en cada gesto borraba un resto de suciedad de los días pasados y emoliaba con otros nuevos los que iban llegando, en capas de memoria almacenadas en su epidermis. Volvió a vivir la necesidad de cambiar de casa, de emigrar de la ciudad al campo, olvidando los barrios y calles en los que había vivido en Lleida: Alfred Pereña, Plaza del Trabajo, Paseo de Ronda, Bellavista, Norte. En el norte estaba ya, por fin adelantándose a sí misma, pueblo de Alpicat, calle Nord, en donde podía revisitar reinventar el ciclo de las estaciones, ver cómo el tiempo pasaba en los árboles y no en el calendario, aprender que puede haber primavera en Enero e invierno en Agosto. Por primera vez se sentía pegada a la tierra.
***
Slow, slow, quick-quick, slow, hace falta tener sentido del humor, narices, Alfonso, me has pisado, perdona, dice, hay que tener, no, en este fox ahora la tonta de la profe que es joven dice ¡quick-quick! Y yo voy demasiado slow, y Alfonso, tú otro tanto, cachondeo del pianista Allegro con moto, todos los cuerpos aquí emparejados, extraña flashmob de los que no tenemos otra cosa que hacer un sábado por la mañana que dejarnos llevar por el remeneo y alteración vibratoria de nuestras celulitis y varices y flotadores indicadores de la curva de la felicidad, nada que ver con los torsos musculosos colgados como trofeos de caza, hombres esculpidos en cada una de sus fibras, mujeres en sujetador deportivo jugueteando voluptuosamente con mancuernas, todas muy Ana Kournikova, largas extremidades bronceadas lisas brillantes pulidas con amor por aceites relucientes, perfectas máquinas para el ejercicio, nada que ver con este panorama de chándals de marca conocida que no quedan igual de bien en las carnes de los bailarines sabaderos emparejados, telas satinadas o aterciopeladas, sensación general de bata de guatiné, todas unidas en el desconcierto del quick y del slow, este rollo de fox que dicen que tienes que bailar como si patinaras, pegada al suelo y resbalando, pero cómo vas a bailar si tu partenair te está pisando y espachurrando el juanete, te está estrangulando la mano que se supone que te tiene que sostener como quien lleva una flor delicada; pero este maridito mío se cree que está partiendo nueces y menos mal que cambiamos al cha–cha–chá. El “chacha”, para los amiguetes, es este baile más divertido que el fox, cuya fórmula mágica salmodia la profe –“un, dos, cha-cha–chá; un, dos, cha–cha‒chá”– hasta que, ceñida a su pareja de baile –un mocetón duro y tostado como una maceta que nunca borra su sonrisa de superioridad–, le pega por introducirnos una variación que hace que se nos descuenten las cuentas, enredados nuestros pies en el un, en el dos y en el cha.
Pero lo peor llega cuando llegamos al jive y nos vemos saltando: una se aguanta los pechos que se le disparan arriba y abajo, otro padece un caso especial de artritis saltarinoespasmódica, otro tiene un estilo particular que consiste en quedarse parado y maravillado de que tal enredo de pies (es podólogo) no acabe en un tremendo nudo, mientras su pareja sigue atentamente las cuentas y hace el amago de empezar a cada compás y a cada “¡venga, venga!” de los profesores. Algunos, como nosotros, acabamos entendiendo que lo mejor es no contar, no pensar, no repetir en la mente lo que se oye, sino dejarse llevar por la inercia de la música y subirse al carrusel de los que por fin han encontrado el secreto del diabólico paso del jive, que consiste en no pensar que tiene secreto alguno y dejar que te recorra el cuerpo entero la electricidad que te entra por los pies.
***
Acabada la sesión, agotados algunos –“¡hay que fumar menos!”, le dicen a un señor redondito de rostro coloradito y resollante–, otros prometiendo estudiar y otras diciéndose que es la última vez que van con zapatos de tacón y ropa de calle a clase, los ya conocedores de sus inútiles cuerpos se van a quitarse sudores a la ducha.
–¡Qué barbaridad! –escucha Vera bajo el chorro del agua– ¡Nos van a matar!
–¡Qué va, esto es sólo el principio! –responde una voz a la anterior.
–¡Sí, claro, como tú ya eres una veterana!
–¡Qué va! Yo repito curso porque no aprobé.
Carcajajajada general. Las mujeres nos volvemos niñas con el tiempo, piensa Vera.
–¿Y vosotros, Vera? Al final os habéis... aclarado tu marido y tú, ¿eh? –le dice una desconocida que le acaban de presentar al salir de la ducha, en una situación descompensada que implica que ella, completamente desnuda, se arrebuja en la toalla, y la otra, vestida ya hasta la última perla, seguramente sudorosa bajo la capa de maquillaje, le da dos besos al aire, rozando ligeramente algo grasicnto contra su mejilla ardiente aún por el ejercicio.
–Bueno, mi marido es pianista –responde Vera–, así que se supone que sabe contar. Los pies no son lo suyo, pero al final, con disciplina... y algún golpe de rodilla a tiempo...
–Eso es lo que digo yo, que a los hombres hay que machacarlos.
–Mujer, yo creo que no hace falta llegar tan lejos –dice Vera alejándose, necesitada del refugio de sus pantalones vaqueros y su jersey viejo–, basta con ser convincente de vez en cuando y dejarse llevar cuando conviene...
–Sí, claro, claro –dice la otra, siguiéndola, envuelta ya en un abrigo de pieles que causa la admiración de algunas pero que a Vera la hace sudar–. Oye, pero chica, qué delgada estás, qué bien, ¿cuántos años tienes?
–Treinta y seis –contestó Vera poniendo cara de “ya estamos con lo de siempre”.
–¡Pues te conservas estupendamente!
–Dicho así, suena fatal, ¿no te parece? Sí, me conservo... en salmuera, como las olivas.
–¡Ay, qué graciosa! Mujer, quiero decir que... estás delgada, y eso es algo que nos gustaría a muchas, porque yo, fíjate, tengo treinta y dos, y tú pareces más joven.
–Serán los cromosomas, yo qué sé, mujer, y la ropa, que cambia mucho, tú vas vestida de señora y yo de... yo qué sé, de lumpen proletaria.
–Ah, bueno, eso también, también influye, claro... –dijo la otra, intentando adoptar un aire conciliador, pensando que quizá aquella pobre no tenía dinero suficiente para comprarse ropa decente, y que quizá la tarifa del lujoso gimnasio era lo único que podían permitirse ella y su marido el artista– ¡Huy, me voy! ¡Llego tarde a una sesión de masaje! ¡Adiós, adiós a todas!
Muchas no respondieron, ocupadas como estaban en la ducha o comparándose los muslos en silencio. Vera se quedó pensando que esa mujer se había vestido del todo para ir apenas al otro extremo del pasillo, en donde los que tenían tiempo dejaban pasar el tiempo por sus carnes amasadas, maceradas entre los dedos de algún experto masajista, oficio que a Vera la recordaba, no sabía por qué, el de relojero.
–¿Ya estás? –le dijo Alfonso al salir, sonriendo socarrón apostado junto a la puerta de su vestuario, que estaba justo enfrente del suyo.
–Sí, ya estoy; si no, aún estaría dentro.
–¡Qué lentas sois las mujeres!
–¡Y que lo digas! –bromeó guiñando un ojo a Alfonso un compañero de clase, apoyado como él en el dintel de la puerta.
–Deberías estar contento, la mayoría aún están dentro, emperifollándose –dijo Vera.
–La mía... –musitó el del guiño, intentando entrar en conversación.
–Otras han salido antes que tú.
–Ésas son las guarras, que no se duchan y se van con la misma ropa sudada, y como mucho se ponen el abrigo encima.
–Bueno –dijo Alfonso–, veo que estás guerrera hoy. Me gusta. Te favorece. Ven, te invito a comer en el garito superdiseño de este club.
–Me parece genial. Acepto.
El camino hacia el bar-comedor era un ascenso por escaleras y entre paredes dobles de cristal que dejaban ver el hervor de las diferentes disciplinas impartidas. Gracias a esas barreras invisibles no había contaminación acústica. Se pretendía así que no se produjera la más leve alteración en el equilibrio neuronal de la clientela, objetivo prioritario en ese centro de wellness, esa catedral del bienestar a la que acudían los nuevos creyentes del siglo XXI, practicantes convencidos del fitness y el Pilates, del spinning y el yoga, del jiu‒jitsu, el kick–boxing y el taichi, del mantenimiento en general y de las clases específicas de GAP (glúteos–abdomen–piernas), del spa y los masajes, de las saunas y las piedras calientes, del aparcamiento de niños en la ludoteca de aquel lugar, al que todos se empeñaban en llamar “el Club”. A Vera le asaltaban estas ideas mientras observaba los movimientos de los alumnos con curiosidad de entomóloga, y le divertía pensar que alguien le había quitado el sonido al mundo y había subido el volumen de sus pensamientos. Agradecía a Alfonso en esos momentos su silencio –al fin y al cabo, qué era una pareja sino aquella persona con la que te podías permitir el lujo de permanecer callada–, sólo roto de vez en cuando por un saludo impuesto, salpimentado por un “qué poco nos vemos, oh, sí, qué poco, tenemos que quedar un día de éstos” que casi nunca se cumplía, puesto que Vera y Alfonso tenían los días contados y pocas horas en ellos, así que procuraban aprovecharlos. No tenían ganas de perder el tiempo en llevar una charla de escaparate, un comentar las prestaciones del último coche comprado, la casual aparente humildad de la última joya minimalista y todo aquello que les sonara a pose social. Pero, humanos al fin, no podían evitar divertirse con algunas conversaciones como la que ahora oían, proveniente de un grupo esforzado de spinning,