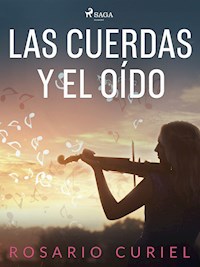
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Una novela de una sensibilidad inusual, una encrucijada en la que se dan cita la música, la ciencia, los animales, los amos y el alma de los músicos, cuyas vidas se entrecruzan, se superponen, se mezclan y cambian para siempre en un lugar mágico: el Café Montroig de Sitges.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rosario Curiel
Las cuerdas y el oído
Saga
Las cuerdas y el oído
Cover image: Shutterstock
Copyright © 2017, 2021 Rosario Curiel and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726683585
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Para Judit y Jose, cuerdas que me pulsan.
Para Efraim y su mirada lúcida.
Para Alfons, mi alma gemela.
El mundo real es menos importante
que el mundo que necesitamos.
Eduardo Punset
I— REQUIEM
1— EL CAOS DE LAS PARTÍCULAS
Las horas a menudo te arañan, te atacan, se tensan como cuerdas cuando esperas algo: las del principio son las peores, porque prometen una sonrisa, un anillo, un beso o un final.
Ahí estábamos los dos a la hora del cierre. Él y yo con los ojos perdidos, enmarañados en el alcohol y en el vapor de la cafetera en el Café Montroig, en ese lugar que abraza el mar y lo acuna como a un recién nacido: Sitges.
Los clientes se habían ido. Quedábamos nosotros y sus eternas preguntas que se anudaban en torno a mi cuello, me apretaban la garganta, me hacían esperar una noche de cuerpos enredados después de mucho tiempo de viento a solas, de música sin compás, de vida en vano.
—¿De dónde vienen estas partículas? ¿Qué puede acelerarlas tanto? — reflexionaba él en voz alta.
Su incesante parloteo sobre aquellos rayos cósmicos, mensajeros de un universo extremo que representaban una nueva frontera del conocimiento, fue lo que más me atrajo de Jai Singh. Con voz melosa y ojos de noche me explicaba que los detectores (yo sentía frío) eran tanques cubiertos (le serví otra cerveza de unos dos metros de diámetro y un metro de alto), llenos de agua (Yo-Maurice lavabaplatos lavabaplatos lavabaplatos), con un panel solar y una antena. Mil seiscientos detectores separados entre sí 1’5 kilómetros, que formaban una malla de 3000 kilómetros cuadrados.
—¿Y para qué tanto espacio? —pregunté.
Me parecía ver la enorme malla detrás de la barra. Él estaba lejos, lejos.
—De las partículas de muy alta energía llegan muy pocas, no más de una por kilómetro cuadrado según las estadísticas —respondió Jai Singh.
—Hay que cerrar, ¿sabes? —le bostecé desde el otro lado de la barra.
Me estaba congelando a toda velocidad por dentro.
—En todo el mundo se llevan detectadas hasta ahora unas pocas decenas de las partículas más energéticas, en las que se condensa una energía equivalente a la de una pelota de tenis moviéndose a 630 kilómetros por hora —persistía Jai Singh con dicción de beodo, en su empeño nublado de las dos de la mañana.
Singh hablaba como un periódico recién impreso: bien planchadito en sus pantalones grises de entretiempo, su camisa blanca (dos triángulos perfectos y divergentes los picos de las solapas de su cuello, pies de un mismo pato extrañamente albino), su jersey de algodón color índigo, era todo blablablá de partículas mientras yo observaba su pelo negrísimoazulado partido en una raya por el medio, pulcro, domesticado y lustroso gracias a sus excesos con la brillantina. Tenía la mandíbula cuadrada, de maseteros algo amenazantes, las mejillas hundidas, los ojos de un negro tirando a violeta, y un cierto aire de desamparo. Daban ganas de llevárselo a casa. Lo dejé hablar poniendo cara de interés ante su parloteo incesante para atraerlo a mi terreno. Nos fuimos juntos del café. Casi me daban ganas de reír ante lo fácil que había resultado convencerle.
Sí, fue fácil, muy fácil. Aunque él seguía hablando, hablando, hablando... Tenía un cuerpo hermoso: delgado, con fibras que atravesaban en canales musculares sus articulaciones; la suya era una belleza natural, no trabajada para exhibirse: como mucho le calculaba algunas horas de ejercicio con fines salutíferos. Un ejemplar raro por estos lares, con el hambre de un tigre de Bengala.
—En realidad, no se detectan los rayos cósmicos en sí, sino la enorme cascada de partículas que estos generan al llegar a la Tierra —me dijo ya entre sábanas.
—Y tú, querido, ¿no has notado mi enorme cascada de partículas?
Era un poco autista en asuntos mundanos y me sonreía como si fuera idiota. Me dijo que se iba a la Pampa.
—¿Y por qué?
—Pues porque allí es donde está el detector.
—Ah.
Así que no dije nada, claro.
Amanecí junto a él. Lo estaba mirando entre mis sábanas grises: tenía el aire de un gran bebé alargado. Me extasié ante el aroma dulce de su piel. Jai Singh seguía dormido, como si llevara siglos y siglos sin dormir. Eran ya casi las nueve de la mañana cuando apareció Patrick, ya preparado para el trabajo. Lo examinó con ojo clínico. Quiso destaparlo un poco.
—Oh, Maurice —suspiró—. Es hermoso.
—Sí —le contesté, a la vez que lo tapaba, lo tapaba, lo tapaba—. Pero se va.
—Oh, dommage, querido. ¿Y a dónde?
—A Argentina.
—¿Pero qué se le ha perdido a este precioso caballo allí?
—Partículas.
—¿Partículas?
—Sí. Partículas. Moléculas. Lo que narices sea que viene del Universo. Que viene y nos atraviesa.
—Oh, cariño —me dijo, volteando su largo rosario de cuentas rojas como si fuera una vulgar putilla—. Pero es hermoso.
—Lo siento, mi amor. No me apetecía compartirlo.
—Oh, claro, claro — continuó, manoteando y acariciándose la porción de pecho lampiño que le asomaba por el triángulo de su uniforme blanco de peluquero —. Lo entiendo... Pero me debes una. Me voy a trabajar, egoísta.
Salió de la habitación refunfuñando y descendió por la escalera de caracol enfundado en sus pantalones pirata.
Pasé casi media hora contemplando a mi última conquista. Me sentía algo triste. Era una tristeza indefinible, algo cercano al desgarro de los adioses. Yo, que hasta la fecha había sido libertino y hacía gala de una buena salud emocional, lo contemplaba sin cansarme. Era extraño. Cuando se despertó, Jai Singh lanzó una curiosa mirada a su alrededor, como si no recordara a qué había venido, como si no supiera quién era yo. Saltó de la cama a la velocidad de la luz.
—¿Adónde vas tan rápido? —le ronroneé.
—¡Oh! —Se sobresaltó aún más—. Yo no creía... yo no quería... ¿qué ha pasado? Debo irme — dijo, buscando con torpeza su ropa por la habitación—. ¿Puedo? — dijo, señalando mi cuarto de baño.
—Por supuesto... dispón de lo que quieras.
Me estiré en la cama. Tuve una primera intención de ir a hacerle compañía bajo el agua, pero el instinto me decía que no iba a ser bien recibido. Me limité a oír el ruido del agua de la ducha, jugando a adivinar qué partes de su cuerpo tocaba según se oía el murmullo. Era una buena sinfonía la resultante, con una perfecta proporción entre todas sus partes. Cuando Jai salió de la ducha parecía otro, alguien diferente al de la noche pasada: ya no llevaba el pelo engominado, sino revuelto, en una especie de cascada negra que le rodeaba los ojos, definitivamente violetas. Ahora que su ropa ya no estaba tan replanchada, parecía salido de un anuncio de casual wear que por casualidad hubiera protagonizado Joseph Fiennes. Reconozco que me impresionó.
—¿Qué? —me espetó ante mi mirada boquiabierta.
—No, nada.
—¿Me dices por dónde se sale de aquí? Debo irme.
No dije nada. Lo acompañé. Vivíamos en una casa de dos plantas en Sitges. Patrick, Ubravka y yo compartíamos el piso de arriba. En el bajo estaba la peluquería de Patrick, que ya estaba trabajando con alguien a quien ni siquiera miré. Patrick taladró a Jai con los ojos desde el espejo. Le devolví la mirada con rabia. Mi conquista de esa noche no se daba cuenta de nada o se hacía el despistado. Se despidió con un adiós inaudible, y apenas me miró cuando se fue, calle abajo. Entré en casa. Le pregunté a Patrick por Ubravka y me dijo que había ido a ver cómo se columpiaban los niños de un colegio cercano. Ella y sus manías.
No tenía ganas de desayunar, pero lo hice por puro instinto de supervivencia. Algo de café con leche, tostadas, nostalgia.
Tenía turno de noche, así que encendí el ordenador para ver los titulares del día. El ordenador estaba lento. Yo estaba torpe.
«La reforma fiscal costará más de 4000 millones de euros a Hacienda».
«El tributo de sociedades bajará un punto anual hasta el 2011».
«El jersey de Evo es un manifiesto».
«Irán desafía a Occidente y retira el dinero de los bancos europeos».
«Alí Agca vuelve a prisión tras revocar el Supremo turco su liberación». «Soy Jesucristo», decía.
«Provocar es un trabajo duro». Pareja de pseudoartistas que dibujaban la imagen de un Cristo gay y sadomasoquista.
No podía más. Me tomé otro café y una valeriana. Tenía miedo del vértigo que estaba empezando a sentir, de la ilusión mauricida, de las futuras decepciones. Quería decirme a mí mismo que no era para tanto. Pero sí: me había enamorado como un estúpido.
Me preparé para el dolor y el vacío y el retorcimiento de entrañas.
«Los cuatro telescopios de fluorescencia solo trabajan las noches sin luna», había dicho Jai Singh. No había luna. Me imaginé los cuatro telescopios de fluorescencia atravesando mis espacios vacíos.
Cazando mariposas me arrolló un F-III.
Pasé el resto del día noqueado.
El día siguiente era domingo y no me sentía capaz de levantarme de la cama. Recuerdo que me puse a tararear Tulpen uit Amsterdam como un loco: siempre volvía a esa canción de mi infancia cuando me perdía en algún recoveco de mi vida. En realidad me había perdido desde hacía tiempo. ¿Qué me había pasado? Después de graduarme en el Conservatorio de La Villette con honores, había abandonado la carrera de violinista tras dar varios conciertos de nivel internacional y hacer grabaciones que habían tenido éxito («Maurice Lavazza, el dios de los violinistas», se había arriesgado a decir algún crítico). La sensación de estar perdido en algún lugar me venía de lejos: desde el Renacimiento, la Ilustración, desde el darwinismo, la tecnología moderna de la Revolución Industrial y la genómica de la postindustrial. Los humanos sabemos demasiado. Deseaba tener la ingenuidad y el exhibicionismo necesarios para vivir un intercambio de almas con el público. Mi público, no aquella convención social, aquella cortesía frenética de aplausos, aquellos actos reflejos ejecutados en grupo. La gente olvida pronto, por fortuna. En poco tiempo conseguí ser un don nadie. Podría decirse que Maurice Lavazza murió. Maurice Lavazza ha muerto. Me dediqué a viajar como un pordiosero, desoyendo los consejos del abuelo Joseph...
—¿Maurice? —dijo una voz femenina.
...; el abuelo, que me decía que volviera al redil como una buena oveja, al puerto, como un buen barco, a casa, a la música. Me enviaba dinero allí donde estuviera. Pero yo, atacado de una rabiosa adolescencia tardía, vagué por París después de la muerte de mi madre; me fui a España, a Barcelona, donde toqué en el metro a cambio de cuatro monedas; fundé un grupo extraño, Lobotomics, e iba a veces a tocar a La Luna, el local de jazz desaparecido por la especulación inmobiliaria... Me dediqué a pasearme como un pellejo vacío.
Porque Maurice ha muerto. Requiem por Maurice, un pellejo sibilante por el que entran y salen las moscas emitiendo un tristísimo zumbido en re menor.
—¡Maurice!¡Aún en la cama!¡Mueve tu culo italiano!
Era Ubravka, la delgada croata que arrastraba las erres («¡Maurrrrrice!»), con su pelo rojo y negro partido en dos coletas tiesas como navajas. Ubravka. Me desperecé.
—Ah, soy el monstruo en el laberinto. Sueño cosas que no entiendo.
Eso era yo: Maurice Lavazza, el monstruo; Maurice Lavazza, el mil razas: cerebro holandés, culo italiano. La invención era de Ubravka, ingeniera que trabajaba de camarera.
Ubravka me quitó las sábanas.
—¡Mueve ese culo gordo, negro!
Pero Ubravka no tenía razón. A veces creo que nunca la tuvo, nunca, cuando nos iba liando en su telaraña a Patrick y a mí. Estaba recién duchada. Siempre olía bien recién duchada: emanaba un olor que era un imán. Miró mi foto: la había colgado en la pared frente a la cama antes de la época de Ubravka, después de que Patrick me rescatara de los pasillos del metro de Barcelona y de la acera del Café Zurich, en el tiempo en que tocaba el violín como un pordiosero para extraños duros de oído, en el tiempo en que los turistas me parecían moscas zumbonas emborrachándose con las alucinaciones de Gaudí y con los delirios cerveceros que exigía el calor de la Metrópoli en verano. El tiempo anterior a Lobotomics, anterior al tiempo de las humedades del jazz clandestino; el tiempo del silencio familiar; el tiempo de Gilbert, actor de películas porno que a punto estuvo de introducirme en el negocio; el de la Mujer de la Esquina que me acompañó por caridad a su habitación y a su cama una noche de lluvia en la que estaba dándole una sinfonía de patadas a una papelera; el tiempo anterior a todos los huracanes: ahí estaba yo, mi yo de antes, el Maurice flexible, el de los músculos en tensión, el Maurice-pantera en plena clase de danza del Conservatorio de París, en donde bailar era disciplina obligatoria para armonizar el cuerpo, mi cuerpo, que desde la pared se presentaba en posición de grand plié en segunda, rodeado de los cinco compañeros con los que había presentado una coreografía neoclásica sobre el Verano de Vivaldi. Ahí estaba yo, con mi cráneo rapado y mis labios al borde del insulto general al mundo. Ahí estábamos, formando un grupo que recordaba a un pentágono, apuntando con las fibras de nuestros brazos derechos erizados en índices que señalaban algo que no podía ser más que un futuro invierno.
—¿Por qué no te borras esa mueca de alelado de la cara? Hay trabajo.
—¡Soy un buscador de partículas, ja, ja, ja! —reaccioné.
A veces creo que era un milagro que nos entendiéramos con nuestras mezclas imposibles de idiomas: algo de inglés, algo de francés, español, un toque de holandés e italiano y una pizca del croata gutural de Ubravka. Era difícil armonizar todo eso.
—No pongas cara de loco, que estás feo —dijo riendo Ubravka—...¡Partículas!¡Ja! Diles más bien zurrapas.
Ah. Ubravka. La de la piel transparente. Ubravka, cruel croata.
—¡Croá, croá, croá! —le dije, palmeándole el culo altivo.
—Imbécil italoholandés, te voy a cortar el agua ahora mismo —me dijo ella tirándome de la ropa de cama—. Hoy te quedas sin duchar, por perro. Y seguro que ayer tampoco te duchaste. Vas a ir oliendo a hormonas recalentadas.
—¿Supiste?
—¡Imposible no saber! Gritabais como chacales.
—¿Nos vamos? —cambié de tema, apuntando con el índice hacia abajo—. Hay trabajo, ¿no?
—Hay trabajo.
—Vamos.
—Vamos.
—La cafetera me espera.
—Mete y saca.
—Mete y saca la zurrapa, mete y saca la zurrapa...
Y nos fuimos, encadenados como vagones de tren, yo cogiendo por detrás a Ubravka, haciendo movimientos a lo «Paquito el Chocolatero», notando solo sus huesos pálidos en mis carnes atormentadas.
Pasamos por la zona de peluquería, en donde Patrick rapaba al cero a un cliente mientras llenaba a su perro, de raza dudosa pero bien alimentado a juzgar por lo orondo de su cuerpo, de bigudíes. Nos despedimos hasta la noche. Ese día tocaba turno de día. Así, íbamos desordenándonos.
2— CAFÉ MONTROIG
Pasamos por la calle cogiditos de la mano como novios. Nos gustaba jugar. Jugábamos. Llegamos. Nos pusimos nuestros uniformes verdes y negros. Ubravka empezó a pulular por fuera del mostrador. Yo me instalé junto a la cafetera —metesacalazurrapa—, esforzándome por no ver al primer borracho de la mañana (quizás el último de la noche), que me pedía un café.
Afuera, el sol iba iluminando una cosa tras otra, pero yo solo adivinaba el avanzar del día según la luz interior del café: de natural, descerrajada por la abertura de la claraboya, a artificial, repartida por las muchas lámparas que por el techo rondaban.
—Hey, Mo, maricón, ¿es que no te acuerdas de que hoy tienes ensayo?
Eran Kraft y sus palabras pegajosas, su chándal de marca, sus fastidiosas camisetas pegadas. No me caía bien. Con Kraft me volvía como él: de mi boca solo salían excrecencias. Y eso no me gustaba.
—Hey, mayonesa de mierda, eso no será hasta mañana. Hoy empalmo.
Kraft dibujó una pálida sonrisa desde sus ojos incoloros y soltó:
—A la mierda. Podemos encontrar otro jodido violinista. Nos la correremos sin ti.
—A la mierda tú. Necesito el trabajo. Y tú necesitas a alguien que pase del violín a la batería como yo.
—Hay un jodido bajista que toca la jodida batería mejor que tú.
—Oye, yanqui yonqui de los huevos —le dije, reconcentrando la voz, dando un golpe seco y calculado al depósito de café contra el cajón de las zurrapas a la vez que soltaba un «oído barra» —. Hay muchos jodidos bajistas, pero muy pocos jodidos violinistas que toquen la jodida batería como yo, así que vete a menearla fuera.
—A la mierda, sardinita —dijo Kraft, y salió del local a grandes zancadas.
Ya no necesitaba a Lobotomics.
Necesitaba a Jai Singh. Así de sencillo. Algo había cambiado por dentro.
El microondas me avisó (¡clinc!) de que la leche ya estaba hirviendo. La añadí a la taza de café humeante, formé una mezcla espumosa coronada de blanco y de polvillo de chocolate.
—Toma —le dije a Ubravka—. A ver si el de la dos se quema la lengua y se larga a leer el periódico frente al mar.
El brazo metálico por el que la cafetera exhalaba vapores se negaba a funcionar.
Ubravka se alejó con el uniforme de camarera del Montroig. Sudadera verde botella y falda corta y negra. Sirvió el café. Cobró. El de la dos se quemó la lengua, pero en contra de lo que hubiera hecho cualquier otro animal, su instinto de no-conservación lo animó a tomarse religiosamente su cappuccino de un largo sorbo que debió de abrasarle, de paso, toda la cavidad bucal, la faringe, las cuerdas vocales y el esófago. Estremecimiento seguro de estómago. No había visto nada igual desde que el Loco le puso lavavajillas en el vaso de agua a uno que se empeñaba en demostrarle que era capaz de beber cualquier cosa. Los de la ambulancia salieron volando. Y el tipo del cappuccino se largó con los titulares al final del día. Veintidós de enero del dos mil seis. Se llevó el periódico que no pude leer. Cuando no puedo leer el diario, le falta información al mundo. Y entonces la realidad adelgaza, se desteje.
Tuve miedo. Me puse a rezar:
«Jai Singh, ten piedad.
Jai Singh, ten piedad.
Jai Singh, ten piedad».
3— RECUPERACIÓN
El exterior era para la gente sana. Para mí, las enfermeras asesinas, el blanco de las paredes, los muebles y las sábanas, los pinchazos, el gota a gota de las horas. Remontándome hacia atrás, puedo recordar algo anterior al Big Crunch. Iba de vuelta a casa. De pronto, aquella furgoneta roja. Roja. Con su parachoques como una hilera de dientes y sus ojos-faro enloquecidos. Hubo un crujido como de insecto pisoteado con saña. Alguna mano que me recogió. Algún dolor. La sensación de no ser nada, una cosa, a lo sumo. Maurice: cosa a la que se podría tirar en cualquier contenedor. La furgoneta iba sin frenos. Eso dijeron las sombras, las figuras borrosas en la clínica. Supe que no estaba ciego, pero algo había pasado con mi nariz. Aún veo a Ubravka y a Patrick diciéndome que no está rota, pero hablan tan flojito, tan flojito. Alguien me dio un espejo: cara congestionada y roja, nariz de un palmo, férula que me cubría el tabique, cara con una «y» griega invertida. Ojos rojos y negros. Maurice-pinocho entablillado, Maurice-nariz-de-nabo nacido de manos de un cruel Arcimboldo. Las manos están bien, están bien, me dijeron. Pronto volveré a tocar, pronto. Pero el ruido, oh, el ruido, el ruido constante en el oído izquierdo, sierra mecánica cortando en largos agudos grandes vigas de madera.
Ubravka y Patrick estaban allí. «Oh, mon chéri, por aquí abajo no tienes ningún problema», dijo Patrick levantando la sábana. «Pero lo dejaremos para otra ocasión —susurró Ubravka—, oigo pasos». «Aquí viene la enfermera asesina», me veo aún implorando. La enfermera asesina, saña fuera de lo común, continuas inyecciones en el mismo glúteo (el pobre izquierdo), seguro hematoma, sangre que acudía y se coagulaba, sangre que huía de otros lugares.
—Salgan —les ordenó la enfermera a Patrick y a Ubravka.
Les miré con gesto implorante, pero Patrick y Ubravka salieron de la habitación, obedientes a la cofia blanca.
—¿Necesita algo más? —me dijo la enfermera después de desinfectar la zona sin molestarse en mirar su color azuloso, sin oír mis ayes, ironía de la representante del gremio de la aguja inyectora—. Ahora hay cambio de turno y mis compañeras pueden tardar en venir...
—Que alguien me ayude a llegar —me esforcé por sonreír.
—¿Adónde? Ya sabe que no puede moverse. ¿Necesita ir al baño? En ese caso, le puedo poner la cuña...
Silencio obstinado por mi parte.
—Muy bien, pues si necesita, llame a mis compañeras.
La enfermera no entendió, seguramente, la carcajada estentórea a tres voces (bajo, contralto, tenor banderilleado) que se oyó dentro de la habitación una vez se hubo ido; Patrick y Ubravka, gran exhalación en ayuda del yaciente.
Y luego fue el dolor, el dolor. Yo doloroso, callado, inmóvil hasta que me socorrieron los calmantes, mareado por la marea blanca de la habitación.
Perdí el recuento de los días. Quizá dos o tres. Cuatro. A partir de ahí perdí el compás de verdad.
4— NUDO
El cielo estaba cubierto de nubes de plomo. Salí renqueando del hospital. Ya no volvería a ser él mismo en aquella clínica perdida por los meandros aristotélicos de Barcelona, entre el frenesí de ululatos que las ambulancias de alto standing y ultratumba esparcían por el aire. De la sección de los «más muertos que vivos» salí con ruidos en el cerebro y dolores. Quizás era la tan cacareada angustia existencial. Tenía miedo. Mi carrera de músico iba a desaparecer, pues un intérprete medio sordo apenas servía para tocar en el metro y que algún distraído le aflojara unas monedas que le pesaran en el monedero. No quería volver al túnel del metro. La música hasta entonces había sido mi razón de ser, aunque hubiera estado tonteando últimamente. Yo estaba seguro de que iba a volver, un día u otro. Era solo que me estaba dando un tiempo, porque el tiempo corría demasiado deprisa y no sabía si lo que había hecho hasta ese momento (ensayar y dar conciertos, estudiar, dar conciertos y ensayar) era lo más parecido a vivir. Quería saber cómo se sentía el resto de los mortales. Ya lo sabía.
Era ya un simple mortal, un humano más, un «gente corriente» que ya no iba a abrir las Puertas del Otro Lado nunca más. Nunca más el trance de la música, el despegarse del aquí-ahora gracias al placer casi físico que me proporcionaban las notas resonando en las últimas volutas de mi cerebro. Algo se había desmoronado por dentro: el oído izquierdo ensordecido, el peso en el pecho y el nudo en la garganta sustituían al anterior y rabioso carpe diem. Una niña pasó a mi lado cantando, con un ramo de flores en la mano, y entró en la Gran Boca del edificio que se abría y cerraba con dientes laterales, transparentes, acristalados. Me la imaginé muerta: los ojos cerrados y como vacíos, la piel translúcida y fría, las flores colocadas piadosamente sobre la tapa de su pequeño ataúd blanco. Y una iglesia de planta octogonal, obra de un impronunciable arquitecto japonés, en cuyo interior el Cristo había sido sustituido por un enorme pájaro-reloj que sonaba ric-ric y parecía dar cuerda al mundo. El techo rojizo, de pliegues y ángulos que se sucedían alrededor de un centro picudo que parecía un pararrayos-hélice por el que se podía asir a vivos y a difuntos para salir volando hacia la nada.
Y supe que eso era la vida: ese malestar de lo inevitable.
Llegó el taxi negro. Me llevó de vuelta a casa, a través de los túneles del Garraf.
Todo sucedió en silencio.
Marzo y viento. Frío gris. El mundo como un ruido lejano. Adiós Stan Getz, adiós Mozart. Hola, Dvorak; hola, absoluto Beethoven.
Durante el trayecto, recordé la Biblia del siglo XVI en la que la rubia y blanca abuela Ineke escribió su doble horror:
Mi madre se casaba con un italiano.
Su consuegro era del sur: un siciliano que tenía apellido de cafetera.
Cuando llegué a Sitges lucía el sol y aún no se había producido la gran infección de turistas. Los lugareños ronroneaban su día de fiesta (¿qué día era?, ¿domingo?). Yo empecé a aburrirme terriblemente de las horas-zurrapa, dentro de la zurrapa de las horas que se tiran, que sirven para ir tirando. Cada vez me gustaba más estar solo. El café eran los otros, rugiendo por fuera.
Volví al trabajo enseguida. A los días de persona de días desacompasados. Yo fuera de mí. Yo otro. Así pasaban las horas: sintiéndome un extraño. Un alguien, un algo ajeno a este mundo. Al mundo.
Y, aunque no lo quería reconocer, un día lo supe de verdad.
Una tensa vibración frotaba el aire, se quedó suspendida como un eco percutiente de persiana metálica azotadora de suelos después de que acabara de cerrar el Café Montroig, «Monte Rojo», Sinaí, Diáspora de compañeros y compañeras rientes que se habían dispersado al grito de «¡Maricón el último!», que utilizaban para no tener que soportar la endiablada búsqueda de llaves cerradoras de cerrojos que tintineaban sordamente en el llavero mayúsculo en el que el totum revolutum de metales abrientes y cerrantes hacían sentir al que abría y cerraba como un estúpido can Cerbero con un enorme interrogante como hueso. Parecían cachorros de león en busca de presa. Supe que a mí ya no me interesaba demasiado la carne. Solo la física de las partículas.
La física de las partículas que chocan entre sí y se deshacen o potencian. Las partículas elementales. Qué, cómo, cuándo, cuánto. Por qué.
Jai Singh.
El caos de las partículas.
Su piel grisácea, como de nube de tormenta, semejante desperdicio en estudios abstrusos, semejante físico en semejante físico. Al que le hubiera puesto un turbante adornado con piedras preciosas, como a un maharajá.
En el principio era el principio.
Pero hay que volver a la realidad.
El principio de realidad me dice que yo no soy una cafetera. Aunque en cierto modo, sí lo soy. Ella es mi hermana. Estoy atado a ella. Cuando coloco las negras semillas en su seno (lujoso incesto, semillas molidas por su medio hermano) se produce un absoluto milagro. Aprieto un botón, se enciende una luz roja, y el agua hirviendo atraviesa sus venas ignotas, agua ferruginosa que borbotea por dentro empujada por la presión del vapor nacido de una resistencia al rojo vivo. Quizá porque no puedo verla, el proceso es tan maravilloso como el nacimiento del agua de la cueva de Lourdes, esa que nunca visitó mi madre atea, pero aún más prodigioso, más bellamente monstruoso porque ha sido el animal humano, el animal humus, el animal «homoios», igual a sí mismo a lo largo de siglos, el que ha sabido fabricarlo. No hay espacio para el vacío en el interior de mi hermana, todo invadido por el calor y la presión y el líquido: me maravillo ante cómo mana el agua negra de su fuente de acero, café recogido en tazas que viajan a las mesas del café (todo en este lugar convertido en hijo de mi hermana) Montroig. En el «Monte Rojo», Sinaí, lugar de mareas humanas, las gentes entran y se renuevan. Son una tribu de nuevos homínidos acogidos en la gruta de dimensiones racionales, ladrillos y metales postindustriales. Pasan aquí unas horas sin saber que a cada rato que permanecen se acercan más a la muerte, sin saber que pagan sus euros por ella, euros de Europa, la diosa Vaca madre de los Uros extinguidos hace cientos (quizá miles) de años. La vida es un inútil recuento de horas y días, un falso y confuso numerar de instantes en un intento de apresar el que ya se nos escapa, como si no supiéramos que el contar nos descuenta instantes, como si no supiéramos que el contar es la excrecencia de ese monstruo de un solo ojo real que es la mente, aunque qué es lo real sino lo referido a las cosas, qué son las cosas sino los casos, las caídas, el error, el errar, el camino en círculos de querer expresar en esta cueva qué, qué me pasa, yo, atado a mi máquina como un burro a una noria, provocando ella, con su borboteo insinuante y sus presiones internas, el acto profundo y automático de colocar mis semillas negras para que ella tenga nuestros hijos líquidos, negros, incestuosos, con tazas blancas que se acoplan en los estantes y luego en el fregadero para lavar sus vergüenzas. De sus lomos rectos y rectangulares depende la entrada de individuos de la especie muertos deambulantes y anticipados, pero también la salida: acabado el café y la conversación (intercambio de fluidos verbales, mentales y corporales), deben irse para dejar paso a otros.
Los recuerdos del café, caos de partículas que me atraviesan.
Una mujer de cabello blanco. Una niña de color rosa. Un hombre de color azul. Un chico de frente a medio cráneo (cave cranium!) se mira en un espejo de mujer la colocación del último pelo.
Chicos con un bastón y un jersey verde y ojeras.
Niña que dibuja.
Oído barra.
Música de «chunga-chunga» marcando el ritmo de los sorbos.
Gritos de niño.





























