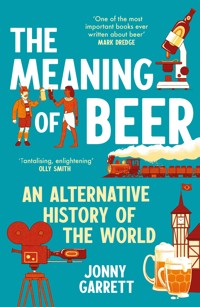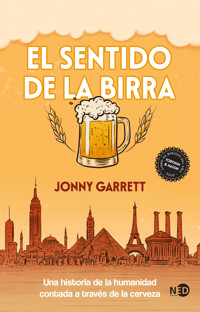
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ned Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Desde su creación hace 13.000 años, nuestra pasión por la cerveza ha influido prácticamente en todo, desde la religión hasta la publicidad, pasando por la arquitectura y la bioingeniería. La cerveza fue moneda de pago para los constructores de las pirámides de Egipto; la primera nevera se construyó para conservar la cerveza, no la comida; las bacterias se descubrieron investigando la cerveza agria y la levadura de cerveza podría ser la respuesta al cambio climático. En El sentido de la birra, el galardonado escritor Jonny Garrett nos cuenta con su inigualable sentido del humor estos increíbles eventos e inventos que moldearon nuestra historia, llevándonos a algunos de los destinos cerveceros más famosos –Múnich y el Oktoberfest, el laboratorio Carlsberg y la cuna de Budweiser–, así como a otros menos conocidos, desde una fábrica de cerveza de 5.000 años de antigüedad hasta la ártica Svalbard, donde se encuentra el bar más al norte del planeta. En definitiva, este no es un libro sobre cómo hicimos la cerveza, sino sobre cómo ella nos hizo a nosotros.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original en inglés: The Meaning of Beer
Publicado por primera vez en Gran Bretaña en 2024 por Allen & Unwin, un sello de Atlantic Books Ltd.
© Jonny Garrett, 2024
© De la traducción: Sion Serra Lopes, 2025
© Ilustración de cubierta: Adrià Chamorro Ramos
Corrección: Fernando Ballesteros Vega
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© Ned ediciones, 2025
Primera edición: septiembre, 2025
Preimpresión: Moelmo SCP
www.moelmo.com
eISBN: 978-84-19407-68-9
La reproducción total o parcial de esta obra sin el consentimiento expreso de los titulares del copyright está prohibida al amparo de la legislación vigente.
Ned Ediciones
www.nedediciones.com
Para mi hija
Índice
Introducción. ¿Padres de la cerveza? No... ¡Hijos de la cerveza!
1. Civilización. O cómo la cerveza construyó nuestras primeras ciudades y culturas
2. Ciencia. O cómo la cerveza hizo que la tecnología subiera como la espuma
3. Política. O cómo la cerveza ha influido en la forma de gobernar el mundo
4. Identidad. O cómo la cerveza define quiénes somos como individuos y naciones
5. Cultura. O cómo la cerveza está en todas partes, de la televisión al deporte
6. Gastronomía. O cómo la cerveza cambió qué y cómo comemos
7. Comunidad. O cómo la cerveza acerca a las personas
8. Entretenimiento. ¿No se supone que la cerveza es divertida?
9. El futuro. O cómo la cerveza seguirá cambiando, y salvando, a la humanidad
Glosario
Un brindis por...
Para seguir aprendiendo
Introducción
¿Padres de la cerveza? No... ¡Hijos de la cerveza!
Cada noche, al volver del trabajo, mi padre le daba un beso a mi madre, nos preguntaba a mi hermano y a mí qué estábamos viendo en la tele (rara vez le contestábamos) y subía directamente a la planta de arriba.
Se cambiaba su uniforme de trabajo (polo y pantalones ligeros con el logo de la empresa) por su uniforme de estar en casa (polo y pantalones ligeros sin el logo de la empresa). Bajaba las escaleras, recalentaba en el microondas lo que habíamos comido unas horas antes y, por último, sacaba una cerveza de la nevera y se sentaba a la mesa de la cocina. Solo se tomaba una, pero, si la memoria no me falla, nunca se la saltaba. Era su rutina, la señal de que la jornada laboral había terminado, tan necesaria como la cena recalentada, como el beso a mi madre, como las enfurruñadas respuestas de su prole.
Pese ser un momento tan importante —puede que el mejor del día—, no se dejaba los cuartos en él. Mi padre tiene poco de sibarita, pero el gusto le alcanza para decir «¡Vaya cuerpo tiene este vino!» y cosas por el estilo. Desde luego, nunca ha servido tinto con pescado, y le gusta dejarlo claro. Pero con su cerveza le pasaba justo lo contrario. Aunque se tomara religiosamente su cerveza diaria, era fiel a las botellas del estante de abajo: una cerveza rubia que nuestra familia dio en llamar cariñosamente «pis gabacho». No sé si Bière D’Or, la marca blanca de Tesco, era su favorita o si simplemente mi madre compraba en esa franquicia más que en cualquier otro supermercado, pero la etiqueta dorada, las botellas rechonchas y la caja de cartón cutre con su ranura que parecía un guiño a Robot Wars y que amenazaba con romperse a la mínima están grabadas a fuego en mi memoria.
Cuando era pequeño, a veces me encargaban rellenar el cajón del fondo de la nevera y, cuando ya no lo era tanto, mi padre me dejaba abrir las botellas y yo olfateaba, desconfiado, su extraño aroma cereal. Fue en las primicias de mi adolescencia cuando les di mi primer y vacilante sorbo. Una noche, mi hermano mayor —para su sorpresa y la mía— se quedó al cuidado de la casa con unos amigos. Naturalmente, a los 16 años, «cuidar la casa» significa beber cerveza y ver películas para mayores de 18. El hecho de que yo solo tuviera 13 no parecía importarle, ya que me puso una botella en la mano y me dijo: «No te pongas ciego». Misión para nada imposible: la cerveza era malísima y me costó mucho apurar el botellín. A la Bière D’Or apenas se le agrega lúpulo cuando se elabora, pero era lo bastante amarga como para arañar como una lija mi paladar recién destetado del refresco de moras. Sorbí con desgana, sintiendo cómo la botella se calentaba en mis manos húmedas y preguntándome por qué mi padre se sometía a semejante prueba, noche tras noche.
Obviamente, ese era un misterio que no tardaría en desvelar, como suele hacer la mayoría de adolescentes. Pronto los botellines verdes de mi padre se convirtieron en el lubricante de muchas y muy bien regadas barbacoas y de gamberras fiestas clandestinas a medida que devoraba cual comecocos mis años de pubertad, de modo que la Bière D’Or ocupa ahora un lugar muy especial en mi corazón. Hoy en día, cuando visito a mis padres, siempre les pido que haya un buen alijo de pis gabacho esperándome en la nevera.
Si me tomo la licencia de contarte esta historia es por una razón muy importante. La civilización no empezó —ni se prolonga siquiera— en la mesa de mi cocina, sobre todo si tenemos en cuenta los hábitos alimenticios de los Garrett. La Bière d’Or tampoco ha inspirado grandes inventos ni hitos culturales. Pero el ritual de mi padre es el cimiento sobre el que se fundó mi pasión cervecera, y apuesto a que tú tienes una historia parecida. Para mí, la cerveza siempre ha conservado el significado esencial que tenía para mi padre. No es solo un trago rápido o un digestivo para empujar comida recalentada; es un punto y aparte en la jornada, un momento que puede parecer pequeño si estoy sentado frente a mi padre, pero que adquiere un significado global cuando pienso que en la calle de extrarradio donde vivíamos había docenas de personas haciendo lo mismo en ese momento. Que en los bares de mi ciudad había cientos más. Que en todo el mundo, a medida que llegaban las cinco de la tarde a cada huso horario, había millones de personas abriendo latas y repantingándose, compartiendo desde hace milenios un sorbo y un suspiro universales tras otro día de deber cumplido.
A lo que voy es a que, desde el comienzo de la civilización, la cerveza ha ocupado un lugar vital en la forma en que, desde niños, vivimos y asimilamos el mundo. La rutina de mi padre creó sinapsis en mi cerebro que relacionan cerveza y relajación, cerveza y comida, cerveza y trabajo, cerveza y hogar, cerveza y familia. Las desventuras de mi pubertad fijaron un vínculo inquebrantable entre la cerveza y la aventura, los amigos y el amor. Muchos de mis mejores recuerdos están de algún modo vinculados a ella: desde el final del instituto hasta la celebración de mi título de máster, desde que conseguí mi primer trabajo hasta que pinté las paredes de mi primera casa, desde la primera cita con mi mujer hasta el día de nuestra boda. Y ese significado personal debe multiplicarse por mil millones: por todos los seres humanos que han vivido y por todos los que vivirán, porque la cerveza (y con ello me refiero a cierto tipo de bebida alcohólica elaborada con cereales fermentados) lleva con nosotros al menos 13.000 años, y sobrevivirá a cuantos estamos vivos hoy.
Pero no solo las historias personales son atemporales. Algo tan importante a nivel cultural requiere unos medios de producción no menos colosales. Fueron necesarias dosis inimaginables de ingenio y esfuerzo humanos, de aventura y comercio, de experimentación e investigación para fabricar el pis gabacho con el que mi padre se relajaba cada noche. Algunos antropólogos creen que las tribus nómadas que vagaban por la Tierra hace 13.000 años se hicieron sedentarias con el único fin de cultivar cereales con los que elaborar cerveza y pan. Además, hay pruebas arqueológicas de que el perfeccionamiento del proceso de elaboración de la cerveza fue el primer gran proyecto de ingeniería de la humanidad, ya que se han encontrado cervecerías de dimensiones épicas en las ruinas de sociedades antiguas. Construimos el primer frigorífico comercial de gas comprimido solo para mantener fría nuestra cerveza, y tendimos líneas ferroviarias para llevarla a nuevos lugares lo más rápidamente posible. El proceso de pasteurización se perfeccionó para garantizar que la cerveza no se echara a perder y, de paso, permitió descubrir el papel de las bacterias en las infecciones. El aislamiento de la levadura, clave en la panificación y en la producción de biocombustibles, se hizo en nombre de la elaboración de cerveza. Esta fue la piedra angular de la civilización primitiva, y luego espoleó a la humanidad hacia inagotables avances científicos. Hablaremos en profundidad de todo ello a lo largo de este libro, pero está claro que la cerveza es uno de nuestros descubrimientos más importantes como especie. De hecho, algunos académicos creen —como yo— que el control de la fermentación es tan importante para el desarrollo humano como el descubrimiento del fuego.
No, no es un trabajo
Nadie lo diría, sin embargo, a juzgar por cómo la tratamos o por nuestra forma de hablar de ella. Valga como ejemplo el de mi padre, para quien la cerveza era cuestión de poca monta, mientras que las tradiciones vinculadas al buen vino gozan de la más alta consideración. El lugar central que ocupa la cerveza en el mundo parece ser su condena. Lejos de tenerla por el resultado de un saber y un proceso artesanales, la mayoría de la gente la considera un simple artículo cotidiano que no debe faltar en la lista de la compra, como el detergente. Esta deliciosa bebida, a través de la cual se puede rastrear toda la historia de la humanidad, se ha convertido en un producto corporativo homogéneo en cuyo significado pocos se paran a pensar. Fue al reparar en ello cuando decidí emprender el viaje que acabaría en este libro y, de hecho, eso fue lo que inspiró mi carrera como locutor y escritor.
Mi trabajo me ha llevado por todo el mundo en busca de sabores excitantes, pero, como siempre sucede, mi amor por la buena cerveza empezó en el lugar donde vivía. Acababa de terminar la universidad y ganaba mi primer sueldo como periodista. Me esperaba un sábado soleado y quería probar algo distinto, algo atrevido y emocionante. Apoyado en la barra de un bar, miré más allá de los habituales grifos de cerveza de mi adolescencia y, allá al fondo, vi una enorme manija con forma de martillo que sobresalía entre los demás tiradores. A lo largo de su mango estaban escritas las palabras «Long Hammer IPA». ¿Cómo no iba a pedirla?
El camarero bajó el martillo, de unos 30 centímetros de largo, describiendo un gran arco. Una cerveza clara, ambarina, y una espuma blanca y cremosa cayeron en cascada y, cuando me alcanzó el vaso, la corona se derramó, exuberante, por un lateral. Ese primer sorbo cambió mi mundo. Aceites cítricos se deslizaron por mi paladar, agujas de pino me punzaron el ápice de la lengua, notas de caramelo se me pegaron a los dientes. Estaba colocado en muchos sentidos: por el alcohol, por los aromas embriagadores, por el amargor mordaz, por el misterio del origen de todo aquello. ¿Cómo podía ser esa cerveza tan radicalmente distinta de las falsas cervezas rubias que había trasegado hasta entonces?
Aquella pinta (y las tres siguientes) fueron el motor de la aventura en la que mi vida se convirtió hace más de una década: viajar por todo el mundo para descubrir todos los sabores que crean la malta, el agua, el lúpulo y la levadura cuando se combinan en el orden, la temperatura y el momento adecuados. A primera vista, parece un proceso muy sencillo: se mezcla agua caliente con grano malteado para crear un líquido azucarado. Este líquido se hierve luego con flores de lúpulo para añadir sabor y amargor antes de incorporar la levadura, que se come el azúcar y libera alcohol. Pero, como he comprobado muchas veces en mis experimentos caseros, hacer buena cerveza es mucho más complicado. En mi afán por conocer los secretos de la elaboración de cerveza, me leí todos los libros que pude permitirme y recorrí todas las cervecerías que encontré. Degusté todas las muestras e hice todas las preguntas que se me ocurrieron. Conocí estilos de cerveza excepcionales y fascinantes culturas de consumo: las lambics de Bélgica, las ales de granja de Noruega, las varias lagers de Baviera y Bohemia, las suaves y agridulces ales de barril del Reino Unido y las IPA saturadas de lúpulo de la costa oeste de Estados Unidos. A medida que me adentraba en ese pozo sin fondo, empecé a escribir artículos sobre el tema, luego a grabar vídeos y, finalmente, a escribir mis propios libros. Mi objetivo era convencer a todos de que bebieran mejor cerveza, ayudar a la gente a tener la misma experiencia que tuve yo con aquella pinta de Long Hammer. Pero, con los años, mi motivación ha cambiado.
A menos que seas político o traficante de armas, lo más probable es que nunca hayas tenido que justificar tu trabajo. Yo sí. Cada vez que uso la expresión «cervezólogo» me topo casi siempre con las mismas preguntas: cómo me gano la vida («No gano mucho, la verdad»), si me dan mucha cerveza gratis («Sí, apenas me queda espacio para comida en la nevera») o si es un nuevo eufemismo para no decir alcohólico («¿Has hablado con mi madre?»). Sin embargo, la más común es: «¿Es eso un trabajo?». Las primeras 100 veces contesté entre risas con un «Bueno, los hay que siguen pagándome» o algo por el estilo. Pero esa pregunta me la hago yo mismo cada vez con más frecuencia. Al llegar a los 30, empecé a preguntarme si podría vivir de esto y adónde me llevaría, hasta cuándo podría seguir contando la misma historia. Y lo que es más importante: cuando nació mi hija, me pregunté qué hacía yo para mejorar el mundo con el que se iba a encontrar.
Que yo sepa, a la hora de contestar a estos interrogantes, más introspectivos, no hay chiste que valga, así que en mis viajes empecé a preguntar no solo sobre cerveza, sino también sobre la gente. Y no solo sobre los fabricantes de cerveza, sino también sobre los lugareños, los granjeros y sus familias. Eso me llevó a ir en busca de historiadores, antropólogos y políticos para entrevistarlos y reconstruir cómo aparecieron ciertas cervezas, dónde y cómo se fabricaban y qué lugar ocupaban en el mundo. Con el tiempo me fui construyendo una imagen de la humanidad vista a través del prisma de la cerveza, y fue así como mi bebida favorita cobró otra dimensión. Empecé a verla no como un delicioso añadido a la vida cotidiana, sino como una parte central de la misma.
Allá donde mirara, empezaba a darme cuenta del impacto de la cerveza en el mundo. He explorado el yacimiento arqueológico de una de las cervecerías comerciales más antiguas del mundo y he hablado con el príncipe de Baviera sobre la antigua ley de pureza que decretó su familia. He asistido al Oktoberfest de China —a unos 10.000 kilómetros de Múnich— y he rastreado la globalización de la cerveza lager. He ido a uno de los increíbles pubs británicos de estilo indio del Reino Unido y he visitado la fábrica de cerveza más boreal del mundo. He estado en una cervecería secular alojada en una iglesia de Estocolmo y en las devotas cervecerías monásticas de Bélgica. Me he sumergido en la historia de una cervecería que contribuyó a definir la identidad checa bajo la ocupación —la de los nazis primero, y luego la de la Rusia soviética—, así como en el pasado de la épica cervecería Budweiser de Saint Louis, donde un cervecero alemán ayudó a construir la idea misma del «sueño americano». He visitado el histórico laboratorio donde se aisló la levadura en el siglo xix y he hablado con científicos que, 150 años después, utilizan esas mismas levaduras para tratar enfermedades y frenar el cambio climático. Estas son solo algunas de las aventuras que nos esperan en este libro: desde cómo la cerveza ayudó a poner en marcha a la humanidad hasta cómo podría salvarla.
Como he dicho, a primera vista, la cerveza es solo malta, agua, lúpulo y levadura. Así es como la definen la mayoría de los libros sobre cerveza y como los cervezólogos suelen articular sus historias. Pues bien, este libro no va de eso. No es un libro sobre cómo se hace la cerveza, sino sobre cómo la cerveza nos hizo a nosotros.
1
Civilización
O cómo la cerveza construyó nuestras primeras ciudades y culturas
El origen de la cerveza es controvertido por la sencilla razón de que se remonta a tiempos muy antiguos. No nos ha quedado constancia alguna de ello porque la cerveza es anterior a la escritura, y aunque los humanos ya hablaban en aquella época, las voces no dejan rastro en los registros arqueológicos. De ahí que nuestra búsqueda del más temprano indicio de elaboración de cerveza nos obligue a escarbar en la tierra, datar el polvo con carbono y analizar en las rocas unos arañazos invisibles a simple vista.
Cuando estudiamos una época en la que sí se escribe sobre cerveza, se la mitifica. Los divulgadores científicos, historiadores y cervezólogos se aferran a datos sueltos y anécdotas que respaldan su visión del mundo. No existe —ni existirá, probablemente— casi ningún libro sobre cerveza que no haga alguna referencia a Mesopotamia, a las llamadas «tablillas sumerias» y a un poema sobre la diosa Ninkasi. Por lo general, tampoco falta alguna mención a la cerveza como forma de pago de los faraones a los constructores de pirámides. Es posible que hayas oído hablar de todo eso (con alguna que otra variante), y este libro no es distinto, la verdad, salvo por el hecho de que me he involucrado en él en cuerpo y alma: he hundido mis pies en las arenas de Egipto, he tenido su cerámica en mis manos y he conocido a arqueólogos que buscan cambiar nuestra forma de ver la elaboración de cerveza antigua y la civilización misma.
Creo a pies juntillas que, sin nuestra eterna y estrecha relación con la cerveza, la sociedad habría evolucionado hasta convertirse en algo muy distinto y mucho más pobre de lo que es hoy en día. La elaboración de cerveza es, junto con la música, el lenguaje, la religión, el deporte y la cocina, una de las cosas que nos diferencian de nuestros parientes más cercanos (hablo de los primates, no del aburrido de tu tío). Pero hasta hace poco solo era eso: una creencia. Y como la mayoría de las creencias humanas, probablemente se basaba en lo que se conoce como «sesgo de confirmación». Querer tener razón es tan innato en nuestra especie como nuestra pasión por la cerveza. Sin embargo, cuando pasas tu vida estudiando algo con ahínco, es normal que le des más importancia de la que en realidad tiene.
Por eso, incluso mis amigos más cercanos, aunque acostumbrados a que me tome la licencia de hacer generalizaciones sin ton ni son, tienden a poner los ojos en blanco cuando me subo a la tarima de predicador (o a la caja de botellines, para ser exactos). Les he enseñado mis biblias cerveceras, les he enviado enlaces a arcanas páginas de la Wikipedia y he pagado una ronda tras otra para comprar su tiempo, pero al final siempre obtengo la misma respuesta. Al parecer, la información de segunda mano presentada por un «pretencioso relaciones públicas de la cerveza» (esa me dolió) no justifica por sí sola una historia revisionista de toda nuestra especie.
Eso se debe a que mis amigos son personas equilibradas, con estudios y trabajos prácticos: ingenieros de radiodifusión, académicos, profesores, trabajadores sociales, programadores... Cuando sus padres cuentan a qué se dedican sus hijos, lo hacen con orgullo, seguros de que no habrá preguntas incómodas ni miradas condescendientes. Fueron precisamente esas caras, y las miradas de asombro de mis amigos más queridos, lo que me vino a la mente cuando reservé mis billetes a El Cairo.
De la tumba a la cuna
El vestigio más antiguo y fiable de la elaboración de cerveza no está en Egipto. Para cuando leas este libro, puede que haya uno nuevo, pero actualmente el título lo ostenta Israel, donde se encuentra la cueva de Raqefet, cerca de Nazaret.
Esta cueva fue habitada en la prehistoria por un grupo de personas a las que hoy se conoce como natufienses. Los natufienses eran ante todo cazadores, pero en Raqefet recolectaban cereales silvestres como la cebada y el trigo, y elaboraban cerveza utilizando técnicas tan avanzadas que resulta casi inconcebible que no se hubieran desarrollado incluso antes. Su antigua fábrica de cerveza se compone de varios hoyos excavados en el suelo y en las rocas de la cueva, donde los arqueólogos encontraron no solo residuos de granos, sino también de enzimas, lo que apunta a que esos granos se malteaban y se descomponían en agua: el primer paso en el proceso de elaboración de la cerveza, conocido como «maceración». A juzgar por las laceraciones en la piedra, se cree que malteaban el grano en los hoyos del suelo y lo almacenaban en los de las rocas. El día de la elaboración, trituraban el grano en los hoyos del suelo y luego, tras cubrirlo con una losa, lo fermentaban durante unos días hasta que estaba listo. Los arqueólogos han encontrado incluso hebras de cestas de mimbre firmemente trenzadas en las piletas de piedra que supuestamente contenían los ingredientes o incluso la cerveza ya elaborada.
Y ahora, la gran noticia: la datación por carbono revela que la antigüedad de los residuos de Raqefet asciende a la friolera de 13.000 años. Cuando esas personas elaboraban cerveza, los mamuts lanudos vagaban por la Tierra y todavía estábamos en la última Edad de Hielo (se ve que lo de beber la cerveza fría viene de antiguo). Sin embargo, este período de tiempo es notable por algo más que el número de ceros. Significa que la cerveza fue, probablemente, el primer ejemplo de fabricación humana intencional de bebidas alcohólicas: el vino se elaboró por primera vez unos 5.000 años después, y tardamos casi 12.000 más en empezar a destilar bebidas alcohólicas. Y lo que es más importante: si la cerveza se elaboró tan pronto, es posible que sea anterior a dos cosas sumamente valiosas: el pan y la propia civilización.
Empecemos por la primera. Arqueólogos, antropólogos, historiadores de la alimentación y cervezólogos no se ponen de acuerdo sobre qué se inventó primero, si la cerveza o el pan. Sin extendernos demasiado, los primeros registros de cada uno de ellos se encuentran a menos de mil años de distancia y en países vecinos (Israel y Jordania). La razón del debate es que, sea cual sea el primero, es muy probable que haya inspirado al otro, ya que en ambos se usan casi los mismos ingredientes: grano y agua, horneados en un caso y almacenados en el otro. Saber cuál se anticipó al otro 13.000 años después resulta bastante complicado. Además, algunos académicos creen que en Raqefet solo se hacía pan, y que el alcohol era un producto secundario.
Sin embargo, hay dos contraargumentos de peso. El primero es que contamos con pruebas concluyentes de que el grano fue germinado, un proceso que libera gran cantidad de azúcar fermentable, imprescindible para la elaboración de cerveza, pero superfluo en el horneado del pan. Teniendo en cuenta que el malteado era un proceso que tardaba días y no siempre salía bien, solo se hacía si era realmente necesario. En segundo lugar, lo que fuera que se hiciese en los hoyos parece haber desempeñado un papel ritual además de productivo: en la cueva también se hallaron tumbas orladas de flores y huesos de animales que sugieren banquetes y bebendurrias fúnebres. Este aspecto espiritual o religioso de la cerveza es una constante que atraviesa la historia de la humanidad y, en mi opinión, confirma que los hoyos de Raqefet contenían mucho más que masa de pan.
Sospecho que, a medida que vayamos descubriendo indicios más remotos de elaboración de cerveza y pan, nos iremos encontrando métodos cada vez más simples para elaborar cada uno de ellos, hasta que la cerveza sea básicamente pan sin hornear, y el pan, cerveza horneada. Descubrir si lo primero fue el coscurro o la birra tal vez esté fuera del alcance de nuestra tecnología. Sin embargo, existe un argumento muy sólido a favor de que fueron los cerveceros quienes inventaron el pan leudado (fermentado). En el extraordinario libro The Rise of Yeast, Nicholas P. Money sugiere que la causa más probable de la primera fermentación del pan fue una salpicadura accidental de cerveza fermentada o de fermento en proceso de leudado. Otra hipótesis que yo tampoco descartaría es la del uso intencionado de cerveza en lugar de agua para la masa.
Dicho esto, no es descabellado preguntarse por qué demonios se elaboraba cerveza hace ya tanto tiempo. Si se tenía acceso a algún tipo de grano, lo más rápido de hacer era el pan, y es probable que también fuese más saciante. El hecho es que, para los humanos, los líquidos tienen prioridad sobre los alimentos: puedes pasarte semanas sin comer, pero más de tres días sin agua te dejan al borde de la muerte. Así que la cerveza mataba dos pájaros de un tiro: era saciante y nutritiva, pero también calmaba la sed. Un pequeño aliciente para nuestros antepasados (y para unos apabullantes 700 millones de personas en la actualidad) era que el agua disponible no siempre era potable: el agua estancada puede infectarse con bacterias y virus muy traviesos que podrían matarte casi tan rápido como si no hubieras bebido nada. Pero como el alcohol es un antiséptico, la cerveza era, muy probablemente, segura para el consumo humano, y eso la convertía en el líquido más potable del mundo antiguo. Esta es la razón por la que la cerveza estaba tan extendida, aunque su importancia cultural seguramente tenga otra razón de ser... Una razón que hoy nos parece aún más importante: te emborracha.
Ahora bien, estar un poco entonado no habría sido del todo una novedad para los humanos que probaron la cerveza por primera vez. La fruta caída del árbol se pudre por una combinación de bacterias y hongos, incluida la levadura, por lo que no sería de extrañar que nuestros antepasados hubieran recolectado y comido «chuches» a medio pudrir con un buen grado de alcohol. ¿Te da asco? Piensa que la cerveza de hace 13.000 años —más bien agria por la acción de otros microbios mezclados con la levadura— es probable que tampoco supiera a gloria bendita. Sin embargo, habría sido predecible, segura e incluso almacenable. Si era una partida lo bastante fuerte, podría haber dejado a nuestros cerveceros prehistóricos de lo más contentos consigo mismos. Tendrían las mejillas sonrosadas, las pupilas dilatadas y se sentirían más desinhibidos. Quizá encontraron de repente el valor para reñir con su pareja o ensayar una nueva coreografía alrededor de la hoguera. Tras contarles a todos sus amigos este asombroso descubrimiento, supongo que la tribu celebró su primera gran juerga y enseguida se puso a hacer planes para el siguiente finde.
Estoy siendo un poco superficial y vulgar, pero hay pruebas abrumadoras procedentes de sociedades antiguas muy dispares de que la cerveza era un elemento central en todo tipo de ocasiones sociales, religiosas y rituales. En todo el mundo encontramos rastros de la cerveza y de su protagonismo en las fiestas, huellas de su elaboración y de ofrendas a los muertos de este néctar cerca de las tumbas prehistóricas, vestigios de técnicas y procesos extraordinariamente variopintos para convertir el grano en alcohol. Por ejemplo, antes de que, allá por 2018, se investigara el proceso de elaboración de la cerveza de Raqefet, pensábamos que Jiahu, en China —donde los humanos combinaron el mijo de sorgo con granos enmohecidos y hierbas—, pudo haber sido la cuna de la cerveza hará unos 8.500 años. Sin embargo, en la mayoría de estos lugares solo encontramos las consecuencias de la cerveza: los cálidos restos mañaneros de la fiesta. El más antiguo ejemplo conocido de seres humanos hablando de su elaboración proviene de una región de Irak que en su día se llamó Mesopotamia, una amplia franja de tierra fértil que sigue el curso de los ríos Éufrates y Tigris. Está a solo unos miles de kilómetros de Raqefet y a menudo se la considera la cuna de la civilización.
Seamos civilizados
Antes de la Cerveza —como quien dice «antes de Cristo», pero con espuma—, los humanos que habitaban la Tierra eran en su mayoría tribus dispersas, nómadas o semisedentarias, como los natufienses. Había algún asentamiento permanente, pero la búsqueda de alimento, el pastoreo y el acecho de animales peligrosos obligaban a la mayoría al nomadismo. En la antigua Mesopotamia, la gente cazaba y recolectaba comida por todo el territorio, allí donde la encontraba. Rara vez se quedaba mucho tiempo en el mismo lugar. Pero entonces, alrededor del 5000 a. C., algo cambia y un grupo que conocemos por el nombre de sumerios establece una colonia. No hablamos de cuevas naturales como la de Raqefet, sino de edificaciones permanentes en ciudades organizadas, con sus jerarquías sociales, sus costumbres religiosas e incluso sus formas de gobierno. Hablamos de civilización.
Hasta hace unas décadas, los primeros indicios de elaboración de cerveza con los que contábamos procedían de los sumerios, por lo que muchos académicos se preguntaban si el advenimiento de la cerveza y la civilización estaban relacionados entre sí; dicho de otro modo: si el descubrimiento de la cerveza impulsó a la gente a asentarse en un lugar. La teoría era más o menos como sigue: a nuestros ancestros les encantaba esa nueva bebida que les llenaba el estómago y les proporcionaba una paz interior nada fácil de encontrar en aquel mundo salvaje y peligroso, pero para hacerla necesitaban mucho grano, más del que podían recolectar. Así que cuando encontraban un suelo fértil donde ya crecían cereales, los cultivaban y se ponían a hacer vida allí.
Esta idea tiene varios problemas. El más relevante es que ahora sabemos que la cerveza llevaba al menos 7.000 años elaborándose intencionadamente para cuando a los sumerios les dio por dar descanso a sus fatigadas piernas, pese a lo cual los natufienses no crearon una civilización como la de los sumerios. Una explicación más plausible es que los seres humanos habían mejorado mucho en materia de construcción de refugios y conservación de alimentos, aumentando rápidamente en número a medida que se imponían en el paisaje con un arsenal de armas cada vez más sofisticado. Tampoco debemos olvidar que, a medida que la Edad de Hielo remitía, los inviernos se volvían menos rigurosos y la gente no tenía que viajar tanto para hallar calor y comida.
Así que, aunque la idea de que la cerveza dio origen a la civilización resulta de lo más romántica y oportuna para este libro, seguramente fue la civilización la que creó la necesidad de elaborar mucha más cerveza. Ya era tan importante como cualquier alimento sólido en términos de sustento y cultura, pero, en un mundo sin moneda, la cerveza también se había convertido en una forma esencial de pagar el trabajo y los bienes materiales. Por ello, los historiadores creen hoy que, por más que la elaboración de cerveza no haya engendrado la civilización, fue casi con toda seguridad una de las primeras preocupaciones de quienes lo hicieron. Es más, se cree que fue una de las principales razones para domesticar los cereales, de modo que tal vez haya que conformarse con que la cerveza inventara la agricultura.
Hay pruebas tempranas de ello en una serie de tablillas sumerias talladas entre el 5000 y el 1500 a. C. y descubiertas en lo que hoy es Irak. El sumerio es la lengua más antigua que se conoce, y sus hablantes eran muy rigurosos a la hora de dejar constancia de las cosas, quizá porque ya sabían que el alcohol tiende a hacer que se nos olviden. Entre estas fascinantes tablillas se encuentra lo que, básicamente, es la primera nómina del mundo, semejante a una tira cómica en la que los símbolos de la cerveza (una jarra de fondo puntiagudo) y la comida (una cabeza comiendo de un cuenco) aparecen acompañados por lo que parecen marcas de uñas. Muchas de estas tablillas eran registros contables, y el sistema sumerio, que era sexagesimal —basado en docenas y sesentenas en lugar de en decenas, como nuestro sistema decimal—, sentó el precedente de los 60 segundos en los que dividimos cada minuto. De ahí que hasta pueda aducirse que es al comercio de cerveza de hace 6.000 años a lo que debemos nuestro sentido del tiempo.
Para los sumerios, sin embargo, la cerveza era mucho más que moneda y alimento. Uno de sus proverbios decía así: «Quien desconoce la cerveza, no sabe lo que es bueno». En el poema sumerio La epopeya de Gilgamesh, sobre un rey sumerio que intenta alcanzar la inmortalidad, la cerveza aparece como una de las cosas que nos hacen humanos, junto con el sexo, la comida y los masajes con ungüentos de aceite (esto último te deja un poco a cuadros, pero, bien mirado, suena la mar de agradable). Por esta y muchas otras fuentes, sabemos que beber cerveza tenía tanto de actividad cotidiana como de ritual religioso. Durante las fiestas en honor a los dioses, era cerveza lo que se les daba de «comer» a las estatuas de las deidades sumerias; y la palabra sumeria para «banquete» es kas-dé-a, que se traduce como «escanciado de cerveza». En otra tablilla hay grabado un poema dedicado a Ninkasi, la diosa de la elaboración de cerveza, la fertilidad y las cosechas. Se trata, literalmente, de una receta de cerveza sumeria, en la que se describe cómo se empieza con la elaboración del pan, antes de la fermentación de los granos usados con miel y agua en grandes cubas de arcilla, que también servían para filtrar la cerveza.
«Filtrar» tal vez sea demasiado decir, porque otra tablilla representa a unos sumerios bebiendo cerveza de ollas gigantes con largas pajitas. Es de suponer que lo hicieran así para reducir la cantidad de grano que se tragaban. Eso les permitía beber directamente del fermentador, lo cual, como te dirá cualquier friki de la cerveza, es el mejor modo de tomársela. A mí eso me recuerda un poco a los cócteles pecera de hoy en día, pero el caso es que quizás podamos atribuir a los cerveceros la invención de la pajita, que se fabricaba con todo tipo de materiales, desde el modesto bambú hasta el oro. Las más antiguas encontradas (esta vez en Maikop, Rusia, de alrededor del 3.500 a. C.) eran tan largas que al principio se creía que eran varillas para levantar tiendas de campaña, pero después de analizar los residuos presentes en su interior, solo cabe suponer que se trataba de tubos ornamentales para sorber bebidas. Eran lo bastante largos como para permitir que hasta ocho personas bebieran de la misma vasija, lo cual tenía su utilidad porque, en un momento dado, la población de nuestras primeras civilizaciones había llegado a crecer tanto que alimentarla se convirtió en un gran problema.
Si bien al principio proporcionar alimentos a través de la agricultura, la caza y la recolección había sido tarea de todos, a medida que surgían las ciudades se crearon nuevas profesiones que nada tenían que ver con la producción de alimentos: obreros, constructores, mensajeros, guerreros, maestros, sacerdotes, políticos... Todos necesitaban ser alimentados y pagados —incluso los políticos— y, según John W. Arthur, arqueólogo y profesor de antropología de la Universidad del Sur de la Florida, la cerveza era el aceite que mantenía lubricado todo este engranaje en concepto de alimento y moneda. Sin cerveza, no se podría haber convencido o sufragado a quienes construían ciudades, mantenían vivas sus tradiciones, extendían su territorio y hacían progresos científicos.
En su notable libro Beer: a Global Journey through the Past and Present, Arthur afirma que la elaboración de la cerveza señala algunos de los primeros grandes avances en ingeniería, en particular en la biológica. Los fabricantes de cerveza descubrieron que los recipientes con determinadas formas y tamaños producían mejor cerveza, e incluso que ciertos fermentadores eran mejores que otros. Lo atribuían a la bendición de dichos recipientes por parte de alguna deidad semejante a Ninkasi, pero, al elegir reutilizar los recipientes «bendecidos», en realidad lo que hacían era seleccionar levaduras sanas de fermentaciones sanas. Hacerlo mejoraba la calidad y la consistencia de la cerveza, además de tener un efecto a largo plazo en la evolución de las levaduras en la zona. Es una técnica que los seres humanos han usado durante milenios en la producción de alimentos y la agricultura: seleccionar los mejores especímenes de cereales, frutas y verduras para cultivar sus semillas al año siguiente.
En el año 1800 a. C., cuando se escribió el Himno a Ninkasi, había fábricas de cerveza en los puestos fronterizos sumerios a lo largo de lo que, con el tiempo, se conocería como la Ruta de la Seda, una ruta comercial que unía Asia con el oriente europeo. Pero apenas 1.600 kilómetros al oeste, al final de dicha ruta, se levantaba uno de los más notables edificios antiguos jamás descubiertos: una fábrica de cerveza que no solo eclipsaba a todas las sumerias, sino también a la mayoría de las modernas. Fue un elemento fundacional de una civilización destinada a convertirse en la más avanzada y fascinante del mundo antiguo. Su construcción data de alrededor del año 3000 a. C., y en 2024 estuve sobre sus ruinas.
Digo «sobre» porque, para cuando visité la fábrica de cerveza de Abedyu, en Egipto, unos 160 kilómetros al norte de Luxor, esta se encontraba bajo varios metros de arena. Así es como esta fábrica de cerveza pasa la mayor parte del año en un intento por proteger del mundo exterior sus estructuras, obras de arte y cerámica. Llevaba casi dos años queriendo visitar la fábrica de cerveza, y pocas semanas antes de mi viaje, recibí la deprimente noticia de que el yacimiento no sería desenterrado en 2024. Después de beberme unas cuantas cervezas y romper algunos de mis propios cacharros de cerámica, decidí que, en el fondo, no importaba gran cosa. Al fin y al cabo, este no es un libro sobre cómo se hace la cerveza, sino sobre cómo la cerveza nos hizo a nosotros, y esta cervecería puso los cimientos de muchas cosas que siguen en pie. Pirámides incluidas.
La llamada del muecín
No sé cómo se puede dormir en Luxor. Es una concurrida ciudad cubierta de arena que serpentea junto al Nilo, a casi 700 kilómetros al sur de El Cairo. Los turistas pueden llegar por el río, en uno de esos cruceros que se hacen como mucho una vez en la vida, pero yo tenía el tiempo justo y tomé un vuelo nocturno. Llegué cansado y achicharrado y, a pesar de haberme bebido dos botellas de cerveza Sakara, el ruido de las bocinas de los coches, el del aire acondicionado y, a las dos y media de la madrugada, la atronadora sirena de un barco en el Nilo se encargaron de mantenerme despierto. Esto último pareció silenciar a los coches (al menos, por contraste) y dormí hasta la llamada a la oración a las cinco y cuarto, lo que sirvió de alarma para mi salida a las seis hacia Abedyu.
La ciudad seguía en plena ebullición cuando salí del hotel para reunirme con mi guía, Ghada. Me hizo señas para que entrara en un Toyota Corolla blanco donde mi conductor, Gerges, me dijo, de forma un tanto críptica: «Bienvenido de nuevo», e inmediatamente se incorporó al tráfico circulando en dirección contraria.
No es una crítica, así es la vida en las carreteras de Egipto: los carriles son una guía, las bocinas una conversación, los intermitentes un mero coqueteo. Las leyes se volvieron más laxas a medida que dejábamos atrás Luxor y llegábamos a las amplias carreteras del valle rural del Nilo. La mayoría de ellas todavía están en construcción, así que avanzamos sorteando baches, dando marcha atrás por vías de acceso sin asfaltar y frenando con brusquedad ante los socavones más evidentes. Cada pocos kilómetros reducíamos la velocidad para zigzaguear a través de poblaciones situadas al borde de la carretera. Algunas de ellas eran simples granjas construidas sobre los escombros excavados para la carretera; otras, pasillos de tiendas semejantes a chabolas donde se vendía cerámica, pan, bebidas y cigarrillos electrónicos. Motocicletas, tuktuks y carretas tiradas por burros eran los medios de transporte preferidos; todos los ponían a trabajar más de lo que estaban diseñados para hacerlo, y sus conductores no se disculpaban por ocupar toda la calle.
Según salía el sol, colado por un aire polvoriento, se iban vislumbrando en la distancia los contornos de la meseta desértica, mostrando cuán profundo y abrupto es el valle del Nilo. Hasta los acantilados hay palmeras, plantaciones de caña de azúcar y de plataneros y poblaciones, pero a partir de ahí solo hay rocas y arena que se extienden hasta Libia al oeste o el mar Rojo al este. Con razón dicen que Egipto es el regalo del Nilo, que no podría existir sin él: casi toda la población vive a pocos kilómetros de sus orillas, y así ha sido desde al menos el año 3000 a. C.
Por aquel entonces, sin embargo, la cosa debía de tener un significado más profundo. Como el bajío era más ancho en la orilla oriental, la mayoría de la gente se asentó allí, y como el sol también salía por ese lado, prosperó la creencia de que era el lado de los vivos, mientras que las tumbas del antiguo Egipto se encuentran todas en la orilla occidental, donde se pone el sol. Y no solo las tumbas. Abedyu también está allí.
Es posible que el nombre no te suene de nada. Abedyu no tiene ese punto «¡guau!» de las pirámides de Guiza ni la densidad de templos y tumbas que hace de Luxor un museo al aire libre. Además, está en medio de la nada. Su mayor atractivo es el templo de Seti I, encargado por el propio Seti alrededor del 1280 a. C. y concluido por su hijo, Ramsés II. Ambos se cuentan entre los más grandes monarcas que Egipto haya conocido (Ramsés vivió más de 90 años, reinó durante 66 y se le conocieron al menos 88 hijos). El templo alberga dos de los jeroglíficos más increíbles jamás encontrados. Uno está en el techo y se parece mucho a un helicóptero (de hecho, ha sido fuente de delirantes especulaciones relativas a viajes en el tiempo); el otro es la Lista Real de Abedyu, un corredor en el que antiguos escribas tallaron minuciosamente los emblemas únicos de todos los monarcas egipcios que Ramsés consideraba legítimos (aunque el rol de faraón era otorgado por Dios, por lo visto los sacerdotes y las familias reales también tenían mucho que decir al respecto). Es una obra de arte de vértigo, y ni siquiera con la espalda apoyada en la pared opuesta es posible abarcarla en su monumental extensión. La lista abarca dos milenios, hasta llegar al hombre que unió Egipto y sentó las bases de todo lo que vino después.
Se llamaba Narmer. O quizá Menes. Probablemente de ambos modos. Los nombres de los primeros reyes egipcios resultan un poco confusos porque tenían un nombre regio y un nombre civil: Menes aparece en la Lista Real, pero a Narmer se le atribuye la conquista militar del sur sobre el norte. El hecho de que parezcan ser coetáneos sugiere que eran la misma persona. Comoquiera que se llamara, fue algo más que un eximio guerrero: fue un visionario que comprendió de forma innata lo que se necesitaba para unir y gobernar una franja de tierra tan grande. Un conocimiento que transmitió a sus descendientes. El antiguo Egipto fue el primer Estado nación de la historia de la humanidad y, salvo por algunos altibajos bastante turbulentos, duró más de 3.000 años. El enfoque de Narmer se basó en tres cosas a las que los faraones (de hecho, todos los dictadores) recurrieron desde entonces: autoridad, carisma y propaganda. La fábrica de cerveza de Abedyu proporcionó las tres.
A mano armada
Ghada y yo habíamos terminado de recorrer el templo de Seti y nos preguntábamos, con los párpados como persianas a medio bajar por el sol, qué hacer a continuación. Había pasado dos años persiguiendo al director de campo en Abedyu, el doctor Matthew Adams, de la Universidad de Nueva York, enviándole tantos correos electrónicos que me arriesgué a una orden de alejamiento. Cada vez que respondía, se mostraba tan emocionado e interesado en este libro como nadie que haya conocido, pero, al tratarse de un arqueólogo de categoría mundial, sus respuestas eran pocas y espaciadas. Conseguimos hacer una videollamada, pero lo que yo realmente quería era visitar el yacimiento, verlo y oírlo todo de primera mano. Al final de nuestra llamada, dijo que era totalmente factible, pero luego volvió a reinar el silencio.
Así que me lancé a la piscina: calculé cuándo volvería a Egipto y reservé unos vuelos cuyo precio me hizo derramar alguna lágrima. Apenas unos días después, me envió un correo electrónico para decirme que esa temporada no se realizarían excavaciones en la fábrica de cerveza debido a la cercanía de la guerra en Gaza. Quizás debí haberme rendido en ese momento, pero ya había reservado un billete de avión muy caro y un hotel muy barato. Cuando se lo expliqué a su colega, la doctora Wendy Doyon (que también debió de considerar denunciarme por todos los mensajes de Instagram que le envié), insistió en que nos reuniéramos de todos modos si al final me decidía a viajar.
El lugar exacto donde debíamos encontrarnos era el misterio que Ghada y yo intentábamos resolver, allá en la parte de atrás del templo de Seti. Abedyu no es un yacimiento arqueológico pequeño y, como no había cobertura móvil, Ghada se acercó a un guardia armado hasta los dientes para ver si había algún arqueólogo estadounidense por la zona. Para nuestro asombro, asintió y dijo que me llevaría hasta él. Ghada decidió ir a tomar un café a la cafetería del yacimiento y dejarme allí, así que me interné al trote en el desierto, impávido y sereno, con mi amigo el de la ametralladora.
Mientras caminábamos, los titulares sobre mi desaparición comenzaron a escribirse solos en mi cabeza: «Madre de youtuber perdido en el desierto: “Nilo entiendo ni lo acepto”». Después de cinco minutos de caminata polvorienta y charla entrecortada, llegamos a una excavación impresionante. Todos los rostros se alzaron sorprendidos excepto uno, que claramente era el encargado. Por desgracia, no era el doctor Matthew Adams. Me explicó que Matthew estaba, de hecho, a unos dos kilómetros de allí. Miré esperanzado (aunque inquieto) al policía, que hizo el gesto de conducir un coche.
Nos arrastramos de vuelta al templo de Seti y, tras darle una propina por sus esfuerzos, volví a entrar para ir al encuentro de Ghada. De camino, me fijé en el grabado de un hombre que ofrecía trigo y uvas a un dios y, como haría cualquiera, me detuve para hacer muchas fotos y vídeos para las redes sociales. Mientras lo hacía, me di cuenta de que un hombre me observaba.
—Hola —dijo.
Mi cerebro se puso a mil. ¿Qué norma había infringido, qué convención había descuidado? ¿Era por estar grabando? Al más puro estilo británico, fingí no haberle oído.
—¿Busca al señor Adams?
Aquello dio al traste con mi cara de póquer.
—Me ha llamado. Mi colega Ahmed puede llevarte con él ahora mismo.
Busqué con la mirada a Ghada. ¿Acaso se había corrido la voz de que había un tipo blanco y barbudo que daba propinas por acompañarle en un paseo de cinco minutos por el desierto?
—Soy el director del yacimiento arqueológico de Abedyu —añadió, tendiéndome la mano para que la estrechara. Me sentí un poco avergonzado mientras le apretaba la mano y me presentaba.
Nos encontramos con Ahmed fuera y, flanqueados por otro policía tan armado como el anterior, nos dirigimos a la cafetería, donde un perplejo Ghada debió de preguntarse qué narices había hecho. Pronto llegamos al coche de Gerges, en el que, apretujados y a trompicones, nos abrimos paso por la moderna Abedyu hasta la parte norte del yacimiento.
Las dunas del desierto empezaban de repente en las afueras de la ciudad y Gerges no pudo seguir avanzando. Ahmed, el policía y yo bajamos del coche y empezamos a caminar de nuevo hacia el horizonte. Mientras caminábamos, Ahmed me explicó lo que hacía en Abedyu. Últimamente ayudaba al equipo estadounidense a identificar los huesos encontrados en los templos. Señaló una protuberancia blanca en el suelo.
—Allí hay uno —dijo, apartando la arena—. Humano. —El policía dio un respingo.
Localicé otro, claramente una cabeza femoral, y lo recogí.
—¡Sí! —gritó. La agarró, se la puso en la cadera y luego se la metió en el bolsillo. El policía tenía los ojos como platos y parecía a punto de decir algo.
—Muy viejo —dijo Ahmed en tono apaciguador. Y en inglés, de modo que entendí la broma.
Subimos a una duna y, por fin, pude ver algo que me resultó reconocible: unas enormes ruinas de ladrillos de barro con las paredes ligeramente inclinadas. Shunet el Zebib es un templo funerario, un lugar que la gente podía visitar para rendir culto y llorar a un rey fallecido (las tumbas propiamente dichas se reservaban para los muertos). Se construía durante su reinado y, una vez concluido, se celebraban rituales majestuosos en los que se hacían ofrendas que esperarían al rey en la otra vida.
«¡Estoy en el templo!», escribí emocionado a Wendy, esperando tener señal.
«¿Qué templo?», fue su exasperada respuesta, y me di cuenta de lo estúpido que resulta escribir un mensaje como ese en un país como Egipto.
Tras algunas idas y venidas, Wendy nos dijo que nos quedáramos donde estábamos, así que nos pusimos a esperar junto a un montón de fragmentos de cerámica gris que formaban una pila del tamaño de un coche. Tan pronto me puse a observarlos, aparecieron dos personas en la cresta de la duna.
—¡Por fin nos vemos! —dijo Matthew, estrechándome la mano y pasando sin rodeos a su tema favorito: cómo la cerveza construyó el antiguo Egipto.
Grano a grano
El templo funerario de Shunet el Zebib es el único templo funerario que se conserva (no sin mucha ayuda), pero está lejos de ser el único de Abedyu. De hecho, el lugar donde nos encontrábamos es posiblemente la necrópolis más sagrada e importante del mundo antiguo. Aunque las tumbas de los acantilados cercanos no son nada comparadas con las del Valle de los Reyes en Luxor, en ningún otro lugar los templos funerarios están tan cerca unos de otros o son tan antiguos. En algún lugar bajo nuestros pies se hallaba el de Narmer, quizás el primero de su clase, levantado alrededor del 3100 a. C., y aquí se construyeron otros similares durante siglos. El de Shunet el Zebib se construyó para el rey Jasejemuy y puede que sea el más reciente, de en torno al 2700 a. C.
Es obvio que un templo funerario construido y utilizado para rituales mucho antes de la muerte de un monarca cumple con mucho más que una función de duelo. El de Narmer era parte de su estrategia para impresionar a sus súbditos, que pasaba por convencerlos de que no solo era rey, sino también un semidiós capaz de hazañas semejantes a las de los dioses y tan digno de reverencia como ellos. Los rituales que se celebraban aquí habrían sorprendido al pueblo llano por su opulencia, desenfreno, magnitud y —en términos modernos— despilfarro. En los alrededores del yacimiento se han encontrado los huesos de cientos de cortesanos sacrificados para acompañar a sus gobernantes en el más allá, así como enormes barcos que fueron enterrados allí (pese a que el yacimiento se encuentra a 10 kilómetros del Nilo). Pero, por increíble que parezca, no es nada comparado con la cantidad de cerveza que se habría derramado en ese lugar.
Al igual que en Mesopotamia y muchas otras partes del mundo en tiempos de Narmer, la cerveza era un alimento básico en Egipto. Prácticamente todas las tumbas o templos de los reyes egipcios hacen referencia a la cerveza y al pan que se llevan al más allá, y hasta la gente común solía ser enterrada con una provisión de alcohol para el gran guateque celeste. Pero la escala a la que se ofrecía aquí, en los inicios de la civilización y en el corazón de la tradición funeraria egipcia, es tan descomunal que cuesta imaginarla.
—Es realmente increíble, pero estos restos arqueológicos son lo que son, y tenemos que comprenderlos —dijo Matthew—. Nunca imaginé que dedicaría tanto tiempo a la cerveza, pero, como parte de mi trabajo para entender a aquellos primeros reyes, sabía que teníamos que estudiar este yacimiento.
Los restos arqueológicos a los que se refiere están enterrados a unos cientos de metros de distancia: una fábrica de cerveza tan enorme que hace sombra a casi todas las fábricas de cerveza modernas, excepto a las más grandes. Tiene la forma de ocho enormes estructuras huecas de más de 30 metros de largo. Entre las paredes de cada una se encuentran los restos de 40 cubas de arcilla que contenían entre 6.000 y 7.000 litros cada una, lo que supone una capacidad total de en torno a 50.000 litros (unas 88.000 pintas) entre las ocho estructuras. Las cubas se llenaban con agua del Nilo y farro (Triticum turgidum), una variedad autóctona de trigo que crecía en el fértil valle. La madera se introducía a través de agujeros en las paredes exteriores, luego se encendía antes de cubrir la estructura y se dejaba que el fuego se fuese extinguiendo al cabo de muchas horas. El calor mataba las bacterias y provocaba la reacción química que libera los azúcares; luego, la levadura (natural o añadida por un cervecero, no lo sabemos todavía) empezaba a hacer su trabajo al calor de las brasas. Una vez fermentada, la cerveza se depositaba en grandes ollas puntiagudas para que pudieran sostenerse en la arena y taparse con barro. Era junto a una pila de fragmentos de esas oscuras ollas donde estuve esperando a Matthew y Wendy. Miles y miles de restos, descubiertos prácticamente allí mismo, 5.000 años después de ser abandonados.
Pese a lo que pueda parecer, la mayor parte de la cerveza egipcia la elaboraba la gente de a pie, en su propia casa: la elaboración a escala industrial era poco frecuente en esta época tan temprana de la historia de la humanidad. En Egipto hay algunas fábricas de cerveza anteriores a Abedyu, pero ninguna se acerca a sus dimensiones y, de hecho, su tamaño ni siquiera es lo más llamativo. Aunque se han desenterrado varios montones de cuencos de cerámica, hasta ahora solo se ha descubierto una sola copa. La encontró el propio Matthew en una de las cubas de elaboración, y debió de caérsele a un cervecero que estaba probando la cerveza.
—Fue un momento maravilloso —dijo Matthew—. Sostuve la jarra en la mano y pensé en la persona que la dejó caer hace 5.000 años, sujetándola de la misma manera para ver si la cerveza cumplía con sus expectativas.
Lo anterior significa que, a menos que la gente la bebiera directamente de las ollas, aquella cerveza no se destinaba realmente al consumo. Entonces, ¿para qué la fabricaban? La teoría de Matthew funciona por eliminación: debían de elaborarla para darla en ofrenda en los templos. Cree que, como parte de los descomunales rituales funerarios, la cerveza se derramaba en el suelo, tras lo cual esperaría al rey en el más allá.
Antes de que te lleves las manos a la cabeza y digas: «Vaya despilfarro», recuerda lo devotos que eran los antiguos egipcios. Para ellos, la vida después de la muerte era una certeza, lo que en parte explica por qué los arqueólogos no han encontrado entre los cortesanos sacrificados pruebas fehacientes de que opusieran resistencia. Pero estos rituales tenían un segundo propósito, uno para esta vida: suscitar la admiración y el sobrecogimiento. Piensa en la diferencia entre las pequeñas ollas de cerveza que tenían los plebeyos egipcios en casa y esta gigantesca fábrica de cerveza capaz de producir 88.000 pintas a la vez. Cuando se encendía el fuego, el humo debía de ser visible a kilómetros de distancia, y cuando se derramaba, la cerveza debía de inundar el templo. Y no te olvides de la cadena de suministro: las toneladas de trigo que se habrían necesitado, así como los miles de trabajadores y hectáreas de tierra precisas para producirlo; el agua que habrían tenido que transportar desde el Nilo o por medio de un canal excavado específicamente para llevarla hasta la fábrica; y, por último, los colosales fuegos alimentados por una madera muy escasa en esta incipiente nación desértica. Las pruebas realizadas con los residuos presentes en las jarras muestran que la cerveza estaba aromatizada con anís y granada, ingredientes caros y embriagadores. No hay duda de que esta fábrica de cerveza, y las historias que sobre ella debieron de extenderse a lo largo y ancho del Nilo, se crearon para impresionar y persuadir a los dispersos y variopintos súbditos de Narmer de lo poderoso que era su líder.
—Utilizaban la cerveza para definir el carácter de la realeza —dijo Matthew con la voz algo quebrada mientras insistía en su argumento—. Para demostrar de un modo material que el rey obra a un nivel sobrehumano; para decir: «Esto es de lo que soy capaz. ¡Contemplad mis obras, oh poderosos, y desesperad!».
Vemos tácticas similares en todo tipo de dictaduras antiguas y modernas, y hablaremos de algunas de ellas en este libro (en especial de los Wittelsbach de Baviera), pero los egipcios fueron los primeros maestros en la materia, y Narmer su creador. No debe subestimarse la importancia de la fábrica de cerveza en términos de creación de autoridad. Fue uno de los primeros edificios financiados con fondos públicos en Egipto, y la increíble cantidad de administración, mano de obra y recursos necesarios para erigirlo es vista por algunos académicos —sobre todo Matthew— como una inspiración directa para todas las grandes obras arquitectónicas de la nación.
—Se puede trazar una línea directa desde la fábrica de cerveza hasta las pirámides de Guiza —afirmó Matthew—. Exactamente las mismas habilidades hicieron posible, pocas generaciones después, la construcción de las pirámides: logística, movilización de mano de obra, organización de recursos y capacidad administrativa.
Las de Guiza no fueron las primeras, por supuesto. La cosa comenzó con la pirámide escalonada del faraón Zoser, construida unos 300 años después de la fábrica de cerveza de Abedyu y que guarda un sorprendente parecido con Shunet el Zebib. La de Zoser mide solo 62 metros de altura y está repartida en niveles, como un pastel de bodas, pero poco a poco fueron levantándose pirámides de caras lisas a medida que mejoraban las técnicas constructivas, hasta culminar en la Gran Pirámide de Guiza, alrededor del 2570 a. C. Construida para ser la tumba del faraón Keops, alcanzó los 146,6 metros y fue el edificio más alto de la tierra hasta que se terminó la Torre Eiffel en 1889. En Auge y caída del antiguo Egipto, el historiador Toby Wilkinson calcula que, si la construcción comenzó el día en que Keops subió al trono, debió de haberse colocado, de media, una piedra cada dos minutos para que estuviera terminada cuando él muriese. La escala —y el coste— de semejante esfuerzo logístico y humano es difícil de imaginar. Mientras lo intentábamos, con la mirada fija en el comparativamente sencillo Shunet el Zebib, Matt me recordó que «fue la necesidad de cerveza lo que creó esas competencias técnicas y esa infraestructura».
Y también la financió. Resulta que la industria cervecera egipcia no solo sirvió de inspiración histórica o de modelo para grandes proyectos, sino que, al igual que en Mesopotamia, dio literalmente de comer a los trabajadores de estas grandes obras públicas. Como la moneda no se introdujo en el antiguo Egipto hasta el siglo iii a. C., con la llegada de los griegos, los salarios se pagaban con lo que necesitaban los trabajadores, es decir, ropa, pan y cerveza. Los que trabajaban en la Gran Pirámide recibían unos cuatro litros de cerveza de baja graduación alcohólica al día para saciar su sed extrema y proveer las calorías necesarias para seguir trabajando. Lo sabemos porque los egipcios llevaban registros de los costes, y también porque recientemente se han descubierto las tumbas de algunos trabajadores que murieron durante la construcción, y todos ellos tenían cerveza para la otra vida.
—En toda la historia de Egipto hay dos necesidades que son universales: el pan y la cerveza —me explicó Matthew—. Los textos egipcios las mencionan una y otra vez, también en clave religiosa: es lo que necesitan los dioses, tu rey y tus parientes muertos en la otra vida.