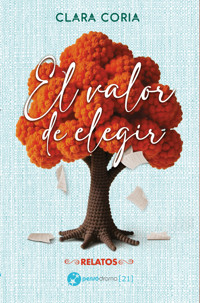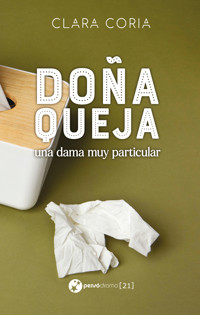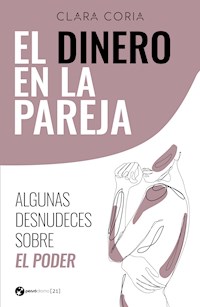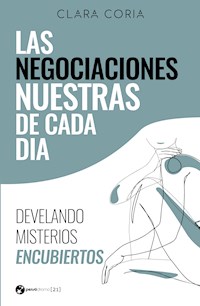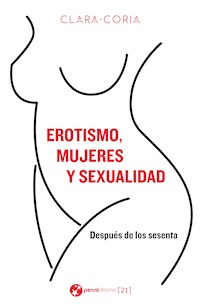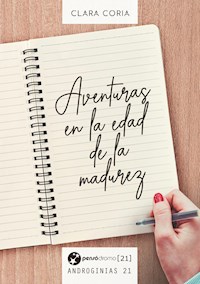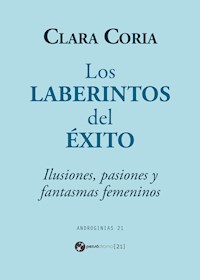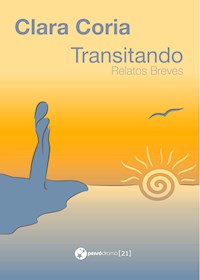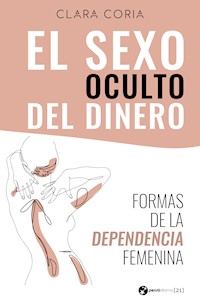
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pensódromo 21
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Androginias 21
- Sprache: Spanisch
Dinero... Sexo... Poder... Subordinación… todos ellos temas desmenuzados con valentía en este texto revelador sobre las formas de la dependencia femenina. Para la mujer de hoy —y de siempre— la independencia económica no es garantía de autonomía. Análisis lúcido del dinero en la perspectiva de las relaciones existentes entre mujeres y hombres en la sociedad occidental en el marco de una cultura patriarcal; relaciones que a veces son de poder y dominio incluso en los intersticios más íntimos de nuestra vida cotidiana. Denuncia de la marcada discriminación sexual respecto a la adquisición, administración y reproducción del dinero. Libro polémico que permite comprender los modos en que se expresan las relaciones de poder entre hombres y mujeres aún en los aspectos más íntimos de la vida cotidiana. El dinero en la pareja, la división del trabajo en la familia, las dificultades en el cobro de los honorarios profesionales, los sentimientos de culpa que provocan ciertas prácticas económicas, la necesidad imperiosa de ser altruistas en el caso de las mujeres, o la trampa cultural que impone a los hombres ganar mucho dinero como demostración de su virilidad; todos ellos temas esenciales que afectan de modo muy diferente a las mujeres y a los hombres. Todo ello se inscribe en el marco de una cultura patriarcal, que impone una marcada discriminación entre hombres y mujeres. Una obra imprescindible para comprender ciertas cuestiones delicadas que afectan profundamente a ambos sexos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
El sexo oculto
del dinero
Formas de la dependencia femenina
ANDROGINIAS 21
Créditos
Título original:
El sexo oculto del dinero -
Formas de la dependencia femenina
© Clara Coria, 1986
10ª edición
© De esta edición: Pensódromo SL, 2021
Editor: Henry Odell - [email protected]
Diseño de cubierta: Cristina Martínez Balmaceda - Pensódromo
ISBN ebook: 978-84-124690-6-6
ISBN print: 978-84-123730-0-4
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.
Sumario
Créditos
Prólogo del editor
A manera de prólogo
Después de 25 años
Síntesis
Dedicatoria
Introducción
Orígenes
Los marcos referenciales
El contenido
Algunas aclaraciones importantes
Referencias bibliográficas
I. La dependencia económica en las mujeres
La dependencia económica: una forma de subordinación femenina
El fantasma de la prostitución
Dinero y sexo: una «transgresión fundamental» (pudor, vergüenza y culpa)
Referencias bibliográficas
II. Los beneficios de la dependencia económica en las mujeres
El beneficio primario: angustia frente a la libertad vivida como transgresión
Los beneficios secundarios de la dependencia económica
La protección: un seductor canto de sirenas…
Una tríada sugestiva: dinero chico, espacio restringido y tiempo indiscriminado
Referencias bibliográficas
III. Amor y dinero ¿altruismo maternal versus especulación varonil?
Un paradigma femenino: el ideal maternal
«Poderoso caballero es Don Dinero»
Los honorarios profesionales o el dinero «que se cobra». Un dilema difícil de resolver: ¿mala madre o mujer pública?
Referencias bibliográficas
IV. Los dineros de la sociedad conyugal
Una sociedad en que unos son más iguales que otros
Dinero «chico» y dinero «grande»
El dinero de la dependencia
Referencias bibliográficas
V. Una particular distribución del poder: «Los hijos son míos y el dinero es tuyo»
La «reina» del hogar
¿Son los hijos instrumentos de poder equivalentes al dinero?
El mito del «poder oculto»
Referencias bibliográficas
VI. Los hombres y el acopio de dinero
El dinero, ¿un indicador de masculinidad?
«Time is money»… ¿Una mentira piadosa?
Referencias bibliográficas
VII. El dinero en los tratamientos psicológicos, algunos comentarios para reflexionar
¿Tienen los terapeutas la misma actitud frente a la dependencia económica de sus pacientes varones que a la de sus pacientes mujeres?
La dependencia (económica) femenina en los tratamientos psicoterapéuticos de mujeres
Sugerencias para una propuesta alternativa en el abordaje de la dependencia económica en mujeres
Referencias bibliográficas
VIII. Los grupos de reflexión de mujeres
Antecedentes de los grupos de reflexión de mujeres
La especificidad de los grupos de reflexión de mujeres
Criterios de selección: indicaciones y contraindicaciones
Encuadre
Modos de intervención de la coordinadora
El cierre en los grupos de reflexión de mujeres
La producción y los grupos de reflexión de mujeres
Referencias bibliográficas
IX. Cuando las mujeres se expresan
Propuesta para una vida mejor: hacia una identificación con patrones propios
Carta abierta a mi hija
Bibliografía general complementaria
ANEXOS
Amor a millones
Las cuentas que no «cierran» en el papel se dirimen en la cama
Divisiones y sexos
Rechazos
Comentario editorial de El sexo oculto del dinero
El dinero sexuado: una presencia invisible
Violencia y contraviolencia de la dependencia económica
A modo de introducción
La violencia de la sexuación… o el mito de que «el dinero es cosa de hombres»
Violencia y contraviolencia en la dependencia económica
La contraviolencia de la dependencia económica
El dinero: un objeto transicional (facilitador de estereotipos de género sexual)
Bibliografía
Síndrome Infantil de Dependencia Adquirido en mujeres
Mujeres legislativas y género
Mujeres discriminadas por el poder
Conciencia de género
La solidaridad: una estrategia de supervivencia
La creación femenina en las redes del poder patriarcal
Dos maniobras claves: sexuar el dinero y feminizar el altruismo
Mujer y dinero: una relación conflictiva
La independencia económica que tantas mujeres lograron no es garantía de autonomía
Acerca de la relación conflictiva de las mujeres con el dinero
Sobre la autora
Prólogo del editor
Han pasado prácticamente 35 años, sí, y en este tiempo, la evolución de la sociedad parece haber consagrado cada vez más al «dinero» como leitmotiv de su existencia y con él —no obstante el esfuerzo en el cambio de las actitudes— el reforzamiento de su control en las relaciones entre las personas, tanto en el ámbito público como en el privado.
¿Qué motiva a un editor a reeditar un título 35 años después de su primera edición y con aproximadamente diez ediciones y múltiples reimpresiones desde entonces?
Volvemos a publicar este texto de Clara Coria porque consideramos que los ejes principales de su análisis conservan una extraordinaria vigencia. La reflexión sobre el tema desarrollado sigue siendo indispensable para todas aquellas personas dispuestas a repensar y analizar críticamente el rol que juegan en el marco de la familia y de la sociedad en general.
El siglo XXI ya nació arrastrando consigo una pérdida de certezas, el retroceso de los grandes proyectos colectivos al entrar en crisis las utopías precedentes y la gestación de nuevas maneras de concebir el mundo. Un énfasis puesto en lo personal, en el éxito social y económico, domina la sociedad actual inmersa en una crisis profunda. Como contrapartida se alzan voces diferentes, de mujeres y hombres, expresándose sobre la necesidad de rescatar los valores esenciales del ser humano. Un nuevo modelo de mujer y de hombre que rompe con el modelo tradicional se ha clavado como una cuña en la cultura dominante. Este libro de Clara Coria se inscribe, precisamente, en contribuir al surgimiento de este nuevo modelo.
Este es un libro para ser leído con la mente abierta, una actitud autocrítica, dispuestos a la difícil tarea de la reflexión sincera, aceptar cuestionamientos y estar dispuestos a remover convicciones profundamente enraizadas en nuestro modelo de vida.
Un libro del último cuarto del siglo XX que continúa ofreciendo un aporte de singular importancia en este primer cuarto del siglo XXI y que pretende contribuir así al esfuerzo y a la lucha cotidiana de mujeres y hombres que apuesten por un mayor equilibrio de lo femenino y lo masculino en la sociedad contemporánea.
Esta edición contiene, además del contenido original, una serie de textos —artículos, entrevistas a la autora— que aparecieron antes y después de la primera edición. Hemos decidido su inclusión, como «anexo», considerando que enriquecen el texto central y plantean nuevas líneas de reflexión.
A manera de prólogo
Amor, dinero y poder en la pareja:
una mirada desde el género para aprender a disfrutar
la convivencia
Con motivo del 25 aniversario de la primera edición
de El sexo oculto del dinero
Los cuatro sustantivos clave del título: amor, dinero, poder y pareja, son de por si excitantes, inquietantes, densos, comprometidos y develadores. Son cuatro sustantivos en los que se apoya el misterio de la vida de la mayoría de las personas que han vivido bajo el ámbito de la cultura occidental judeocristiana y fueron incorporando sus principios, sus maneras de entender la vida y sobre todo, el modelo de poder instalado entre los géneros.
Excitantes porque mueven las cuerdas vitales del intercambio entre las personas. Y todo lo que es vital, excita. Es decir, pone en ebullición nuestros mayores anhelos conscientes e inconscientes. El vello de la piel se tensa, los músculos cosquillean, los latidos se aceleran, y la imaginación vuela. Y nos sentimos como Ícaro, montando a Pegaso en dirección al Sol.
Inquietantes porque a pesar de las posibles certezas con las que algunas personas creen contar, nunca se está totalmente seguro de si el amor, el dinero, el poder y la pareja son lo que creemos que son o lo que nos enseñaron que deberían ser. En el recodo más inesperado del camino de la vida, se asoma la incertidumbre, moviendo la estantería en la que creíamos sostener los proyectos presentes y futuros. Y la incertidumbre es inquietante porque, en nuestra cultura, ha sido relegada a ser ciudadana de segunda, tiene mala prensa y suele carecer del espacio psíquico para que podamos abordarla sin temor. Se suele enfatizar el temor por lo desconocido mientras se encubre el entusiasmo que genera la aventura de lo novedoso.
Densos porque el concepto aparentemente unívoco y compartido con el que se presentan las palabras de este título, encubren debajo de su ropaje, aparentemente inocuo, infinitas expectativas no explicitadas, ambiciones inconfesables y códigos cuya incompatibilidad sólo se descubre en la práctica. Es decir, cuando llega el momento de administrar el dinero, de asumir las responsabilidades del poder, de compartir la vida en pareja tratando de armonizar las diferencias inevitables y sobre todo, cuando nos abocamos a la búsqueda y desentramado de ese gran misterio que es el amor.
Amor, dinero, poder y pareja son palabras que arrastran conceptos comprometidos y por ello mismo develadores. Son conceptos que «se comportan» en el quehacer cotidiano, como se comporta la historia individual, las tradiciones culturales o la identidad de género. Se comportan de una manera tan «natural», que terminan resultando obvios y por lo tanto pasan inadvertidos para unas y otros. Por ejemplo: mujeres y varones suelen encontrar «natural» que la contención afectiva sea una prerrogativa femenina y la «protección» una obligación masculina. En la práctica del vivir cotidiano, todos sabemos que ni la contención afectiva ni la protección son universales y mucho menos exclusivas de cada uno de los géneros. Amor, dinero, poder y pareja no son conceptos inocuos, porque la manera de concebirlos condiciona irremediablemente nuestro lugar en la vida y nuestro entorno. No convendría dejar de tener presente que esos condicionamientos, alimentan en cada momento el germen de nuestro futuro. Cabe señalar que, en este tema, con frecuencia, resulta difícil develar aún aquello que no se oculta, por el simple hecho de que se ha naturalizado la manera de entender la pareja, el dinero, el poder y el amor. A veces lo más difícil es ver lo que tenemos delante de nuestros ojos porque nos falta perspectiva y sostenemos prejuicios disfrazados de certezas «naturales».
Después de 25 años
Hace 25 años que se publicó la primera edición de El sexo oculto del dinero, y desde entonces han visto la luz aproximadamente diez ediciones y reimpresiones, siendo esta, en formato electrónico la última. ¿Se ha modificado sustancialmente el panorama del modelo partriarcal que analizamos entonces?
Sostengo que, aún cuando en las últimas décadas algunas mujeres hayan accedido a la adquisición y posesión del dinero, este sigue teniendo un género sexual, y ese género sexual sigue siendo masculino. Mujeres y varones siguen perpetuando conceptos y maneras tradicionales en sus prácticas con el dinero porque aunque se haya modificado en algo la distribución del mismo, no se ha cambiado el modelo de poder implícito que contiene. Tanto las mujeres como los varones entran en conflicto al intentar armonizar los viejos códigos con las nuevas pretensiones (de unos y otras) y ambos siguen buscando estrategias—que todavía no encuentran— para llegar a una convivencia más paritaria.
Creo necesario señalar que el acceso al dinero por parte de las mujeres no ha modificado el modelo de poder imperante en la sociedad patriarcal. Es cierto que ha corrido mucho agua bajo el puente en los últimos 25 años en cuanto al posicionamiento que no pocas mujer tomaron respecto del dinero para ganarlo, administrarlo y gastarlo. Se produjeron grandes modificaciones que impactaron con fuerza en la subjetividad femenina y por lo tanto, también impactaron con fuerza en la subjetividad masculina. En lo que respecta a muchas mujeres cabe señalar que el sólo hecho de acceder al dinero no significó que lograran modificar los modelos de poder que habían sido incorporados en su propia subjetividad. Con frecuencia, asimilan esos modelos practicados durante siglos por los varones y terminan imponiéndoselos con modalidades similares a las que las mujeres sufrieron durante siglos. Con respecto a los varones, la también frecuente resistencia masculina para aceptar compartir las decisiones de fondo sobre el dinero, han generado conflictos de tal envergadura que terminaron atacando los cimientos profundos de los vínculos de pareja, salpicando, por supuesto, al amor. Cada vez estoy más convencida que no es el dinero lo que mata al amor sino el modelo de poder que esgrimen quienes lo comparten. No es como suele decirse que «la billetera es la que mata a galán» sino la necesidad de hacerse del recurso de poder que significa el dinero, que tanto el género femenino como el masculino aprendió a implementar con un modelo jerárquico de dominio.
Considero imprescindible poner en evidencia que muchos de los cambios en lo que al dinero se refiere, no son cambios de fondo sino sólo son modificaciones cosméticasque tranquilizan la conciencia de mujeres y varones. Ellas, porque sus pretensiones de autonomía suelen generarles múltiples conflictos internos. Y ellos porque temen perder autoridad —además del privilegio de ser quienes deciden— en esto de compartir el poder que otorga el dinero. Mujeres y varones siguen sin haber encontrado una manera satisfactoria en el pasaje de la dependencia a la autonomía compartida. Ambos suelen estar un tanto desorientados en lo que al reparto de dinero respecta, pero suelen disimular esa desorientación con cambios gatopardistas. Se llama gatopardismo a la estrategia de poder que consiste en permitir algunos cambios de superficie para perpetuar el sistema. Este término proviene de la novela de Lampedusa, El Gatopardo, que muestra a la sociedad siciliana en la época de la lucha garibaldina dejando en claro que ceder algunos privilegios en la superficie permite perpetuar el sistema de fondo. Es así como muchos hombres y mujeres insisten en sostener que se produjeron grandes cambios por el hecho de que ellas aprendieron a ganarlo y ellos aceptaron delegar algunas decisiones. Los cambios de fondo se producirán realmente cuando las mujeres y los varones se animen a revisar el modelo de poder que han incorporado y que siguen avalando a veces de manera inconsciente. Muchos varones se resisten a revisar el modelo porque no están dispuestos a perder los privilegios que otorga la administración del dinero. También muchas mujeres se resisten porque intentan evitar el conflicto que les genera el choque entre las prácticas del dinero y el ideal de feminidad que fueron absorbiendo con los condicionamientos de género instalados por la cultura patriarcal. Como si esto fuera poco, los varones, asustados por la pérdida del privilegio que les daba la administración de los recursos económicos, no suelen colaborar con las mujeres en re-pensar una manera distinta que sea más paritaria y más solidaria.
Ambos tropiezan con obstáculos para generar un cambio saludable. El mayor obstáculo de las mujeres reside en la dificultad para desprenderse del modelo «maternal» que está en la base del ideal de feminidad, mientras que el obstáculo de los varones reside en no poder desprenderse del modelo de jerarquía patriarcal por el cual ellos siempre deben «tener mas»: más erecciones, más dinero, más sabiduría, más autoridad, etc. para no correr el riesgo de ser considerados «poco viriles». Ambos quedan aprisionados en el modelo de poder patriarcal basado en la jerarquía y la superioridad de unos sobre otros. Es por esto que algunas mujeres se equivocan y creen que acceder a la libertad es «invertir las situaciones de poder» y someter a los varones. Y muchos hombres también se equivocan y creen que perder privilegios es caer en la descalificación y perder virilidad. Lo que enfrenta a mujeres y a varones, no son sus diferencias —que enriquecen el intercambio— sino el modelo de poder que han incorporado. No se trata de una lucha entre mujeres y varones sino de una lucha por perpetuar un modelo autoritario y jerárquico en la que suelen quedar atrapados tanto las mujeres como los varones.
Me parece muy importante develar el error, bastante frecuente, que consiste en creer que el modelo patriarcal es patrimonio masculino. No es novedad que los seres humanos transitamos juntos los caminos de la cultura y todos mamamos la misma tradición imperante en ella. Las culturas autoritarias y jerárquicas promueven personas autoritarias y jerárquicas en ambos géneros aunque cada uno de los géneros encuentre una modalidad diferente de poner en práctica dicho autoritarismo jerárquico.
Voy a recordar, muy sintéticamente, que se llama patriarcado a un modelo de vínculo entre los géneros que se caracteriza por concebir las diferencias entre ellos en términos jerárquicos. Es decir, se da por sentado que existe una escala jerárquica, a la que se considera de origen natural, en cuyo escalón superior se instala a los varones de la especie. Es una manera de clasificar a los seres humanos en superiores e inferiores. Dentro de este modelo la paridad no tiene lugar y por lo tanto, tampoco la solidaridad. Es un modelo de poder que hemos mamado tanto las mujeres como los varones porque ambos estamos dentro de la cultura patriarcal. He podido comprobar que aquellos hombres y mujeres que se animan a revisar el modelo llegan a estar en mejores condiciones para construir un entramado de vínculos con mejor calidad de vida. Ambos dejan de confundirse y las mujeres ya no necesitan «invertir la jerarquía» para sentirse libres así como tampoco los varones necesitan reafirmar permanentemente su virilidad.
Y por último, en relación con el amor y la pareja, quiero insistir con algo tan simple como evidente: que la superficie es consecuencia del basamento en el que se apoya. En otras palabras, que la manera de transitar la pareja y el amor es consecuencia necesaria del modelo que subyace al vínculo. Se trate de mujeres o de varones, no es lo mismo amar al «otro amado» desde un modelo patriarcal que desde un modelo paritario. No es lo mismo asumir los roles sociales necesarios para el desarrollo humano desde la imposición social que supone que la protección es una exclusividad masculina y la contención una exclusividad femenina. No es lo mismo para la salud y el divertimento de la pareja concentrar a la mujer con exclusividad en la crianza de la prole y las tareas domésticas mientras se legitima para el varón un amplio espectro de relaciones amorosas y atenciones hogareñas. No es lo mismo aceptar como natural el modelo de la doble moral sexual, propia del patriarcado, que desde hace siglos estableció que hay mujeres para gozar y otras para procrear. De la misma forma que no es lo mismo que los varones desconozcan que la sexualidad femenina es multifacética y por lo tanto, no reside exclusivamente en la penetración. Varones y mujeres quedan prisioneros en la trampa de estas imposiciones patriarcales. Ellos suelen sentirse obligados a rendir un permanente examen de virilidad a riesgo de quedar borrados del universo. Y ellas soportando insatisfacciones que a veces intentan disimular para atemperar los conflictos masculinos. Abreviando, no es lo mismo transitar la vida de pareja y alimentar el amor cuando las diferencias entre los géneros promueven privilegios en unos a expensas de los otros y se conciben en términos de jerarquía que cuando subyace un modelo paritario que valora las diferencias y se enriquece con ellas.
Síntesis
Independientemente de cómo cada persona entienda y viva el amor, es importante tener presente que la salud psíquica de una pareja estará muy determinada por el modelo de poder que ambos hayan instalado. A mi entender, un grave error consiste en cerrar los ojos y omitir revisar el modelo que sostiene el vínculo. Siempre existe un modelo de poder, por lo cual, desentenderse de él, es una manera de avalarlo y por lo tanto, también de perpetuarlo.
Es necesario que los hombres y las mujeres transitemos juntos porque divididos nos perdemos. Es necesario revisar el modelo de poder patriarcal porque es nefasto y aprisiona a mujeres y a varones por igual en roles cristalizados e infiltra en las subjetividades, tanto femenina como masculina, el germen de las discriminaciones y consecuentes rebeliones. Es necesario redefinir los conceptos de amor, dinero, poder y pareja a la luz de los cambios que se han producido en la humanidad y con un modelo de poder que acepte la paridad. Un modelo que se enriquezca con las diferencias sin que dichas diferencias sean concebidas en términos de jerarquía. Los hombres y las mujeres no somos mejores ni peores por ser diferentes. Somos parte de un universo que necesita de todas sus diferencias para mantener su potencial vital.
Mi propuesta para que podamos seguir disfrutando entre mujeres y varones es la de intentar llevar adelante una tarea de revisión del modelo patriarcal y reconstrucción posterior de otro modelo que no esté basado en la jerarquía. Me consta que es una tarea laboriosa y constante que requiere decisión y valentía. También me consta que son pocas las personas que están dispuestas a llevarlo a cabo. Una prueba de ello, que me tocó en carne propia, fue que durante 25 años coordiné una enorme cantidad de Talleres de Reflexión pero no logré convocar a profesionales con experiencia en tareas grupales para que se formaran en la «sexuación del dinero», con el propósito de que ellos coordinaran posteriormente sus propios talleres de reflexión, tanto con mujeres como con varones. La explicación es simple: revisar este tema significa poner en evidencia los propios modelos de poder instaurados en el dinero y asumirse como transgresores del modelo imperante que ya forma parte de la propia subjetividad. Es sin ninguna duda una tarea que a muchas personas las atemoriza.
El problema no es la diferencia sino la jerarquización de esas diferencias.
Clara Coria
Ponencia presentada en el VI Congreso de la Asociación Argentina de Salud Mental sobre el tema
«Sexo y poder, clínica, cultura y sociedad»,
Buenos Aires, 19- 21 de mayo de 2011.
Dedicatoria
Dedico este libro
a las mujeres y varones, que aún encuentran serios obstáculos para disfrutar de un vínculo armonioso y respetuoso de las mutuas libertades. Los 26 años transcurridos desde la primera edición pusieron en evidencia que la independencia económica que muchas mujeres lograron continúa sin ofrecer garantías de autonomía.
Crear
es transgredir un poco
…o mucho,
vivir con autonomía
también.
Introducción
Orígenes
Allá por 1981, preocupada e intrigada por haber descubierto en mi propia persona obstáculos que me limitaban en las prácticas con el dinero, resolví indagar en mí y en otras mujeres este fenómeno. Me sorprendía, sobre todo, porque mi independencia económica —a la que accedí desde mi adolescencia—, no podía justificar las limitaciones de mi autonomía. En mi vida había tomado decisiones, encarado situaciones nuevas y buscado horizontes divergentes de los patrones establecidos... En fin, era lo que comúnmente se conoce como una mujer independiente... y sin embargo no lo era en relación al dinero.
Taquicardias inesperadas me asaltaban cuando debía dirimir cuestiones de dinero. Violencias internas que lograba disimular pero que, aun cuando pasaran inadvertidas para los otros, me costaban muchas energías.
Reclamar una deuda, precisar un contrato, adquirir un bien material significativo, defender un honorario, establecer con mi marido las áreas de competencia económica, plantear qué consideraba «mío» y qué «nuestro», establecer criterios económicos en la relación con mis hijos, y todas esas «pequeñeces» de la vida cotidiana no surgían con espontaneidad.
Lejos de ello, dolores de estómago, cuestionamientos éticos («el dinero es denigrante»), malestares estéticos («es sucio y feo»), postergaciones indefinidas («mañana lo planteo»), me asaltaban sin pedir permiso.
Me paralizaban o me condicionaban a adoptar actitudes revanchistas y/o «a mí que me importa».
Evidentemente yo era, y no era, una mujer independiente.
Mi autonomía tenía patas cortas (como se dice de las mentiras).
Y no tuve más remedio que rendirme a la evidencia de que, en cuestiones de dinero, las cosas no eran como parecían, ni como muchos creían.
Fue grande mi sorpresa, mezcla de alivio y de susto, cuando, mirando a mi alrededor, me vi más que acompañada.
Éramos muchas las mujeres con independencia económica o sin ella, que transitábamos por el mundo cargando una lucha interna, sin nombre, en la que nos creíamos, además, exclusivas.
Y allí empezó todo.
Decidí darle a mis indagaciones un marco teórico que me permitiera reflexionar, comparar y extraer hipótesis para contribuir a esclarecer este misterio de la independencia sin autonomía1.
Elegí como metodología de trabajo la de los grupos de reflexión2, introduciendo algunas modificaciones pertinentes al tema y al hecho de ser grupos exclusivos de mujeres3.
Elaboré algunas hipótesis y escribí artículos que fueron expuestos en el país y en el extranjero sobre la problemática que llamé, en sus comienzos, «mujer y dinero».
Y, finalmente —como había sospechado y previsto desde un principio— realicé grupos de reflexión exclusivamente con hombres para agregar a este complejo mosaico de las prácticas del dinero en nuestra cultura algunas de las vicisitudes que también los hombres deben enfrentar. Y además, porque «como todo el mundo sabe» (y si no, esta es la oportunidad de enterarse) lo que afecta a la mitad de la humanidad afecta necesariamente a la otra mitad4.
Por último comencé la angustiante y excitante tarea de volver a escribir y corregir reiteradamente los artículos y notas que durante los últimos cinco años había acumulado con la intención de difundir estas ideas en forma de libro.
Los marcos referenciales
Nuestras incursiones en la vida y en la ciencia no son ingenuas. Detrás de cada pregunta hay una respuesta prevista (aunque no conocida), en cada mirada una selección perceptiva, en cada apreciación una cantidad de prejuicios.
Todo un bagaje de vivencias, pensamientos y creencias que condensan nuestra historia personal, el marco histórico en que nos tocó vivir y los condicionamientos socioculturales, políticos, económicos y religiosos a los que consciente o inconscientemente adherimos.
Es por ello que cuando hablamos de «objetividad» debemos saber que es relativa, y que las conclusiones a las que arribemos distan mucho de ser «la única explicación posible». En el mejor de los casos será un aporte más que ofrezca, desde una perspectiva nueva, otros elementos de juicio para comprender el complejo mundo que nos rodea.
Este es el modo en que desearía que se tomaran mis contribuciones sobre la problemática del dinero. No son nada más, ni nada menos, que un buceo tenaz y perseverante en un tema irritativo y considerado con frecuencia un tema tabú.
Consciente de su complejidad, he puesto todo mi empeño en presentar las ideas con la mayor honestidad posible, incluyendo reflexiones que pueden aparecer contradictorias entre si o divergentes de las hipótesis formuladas.
El dinero, omnipresente en la vida cotidiana e inevitable en la interacción social —en nuestra cultura— es, sin embargo, silenciado y omitido en muchos aspectos. Y estos silenciamientos no son ingenuos y tampoco inocuos. Responden, por el contrario, a profundas y arraigadas creencias e intereses que considero necesario y conveniente explicitar.
Intentaré, así, poner de manifiesto algunos de estos intereses y creencias, comenzado por explicitar los marcos teóricos referenciales que delimitaron y condicionaron mis búsquedas, percepciones, reflexiones y conclusiones en relación al tema «dinero».
Mi enfoque intenta articular ciertas variables psicológicas y socioculturales.
Confluyen en el análisis e interpretación de los hechos conocimientos provenientes de mi formación psicoanalítica, de las teorías y prácticas referidas a los grupos operativos y de lo que se conoce como los Estudios de la Mujer (Women Studies)5.
Quiero remarcar expresamente que el eje centralizador de esta problemática, tanto para las mujeres como para los hombres, es el cuestionamiento de la ideología patriarcal. Ideología que se relaciona estrechamente con la cultura occidental6 judeocristiana7. Asimismo, esta ideología presenta puntos de unión con el modelo económico capitalista.
Expondré muy brevemente los lineamientos principales de la ideología patriarcal sólo con el fin de orientar al lector. Este tema ya ha sido estudiado y remito para su conocimiento a los autores que lo desarrollaron en profundidad. Entre ellos, Hamilton, Fidges, Oakley, Mitchell, Zaretsky, Groult, Astelarra y Borneman (VI).
La ideología patriarcal es un ideología en el sentido en que lo plantea Schilder: «las ideologías son sistemas de ideas y connotaciones que los hombres disponen para mejor orientar su acción. Son pensamientos más o menos conscientes o inconscientes, con gran carga emocional, considerados por sus portadores como el resultado de un puro raciocinio, pero que, sin embargo, con frecuencia no difieren en mucho de las creencias religiosas, con las que comparten un alto grado de evidencia interna en contraste con una escasez de pruebas empíricas» (VII).
Las ideas predominantes de la ideología patriarcal giran alrededor de la suposición básica de la inferioridad de la mujer y la superioridad del varón. Esta suposición básica lleva a plantear las diferencias entre los sexos como una diferencia jerárquica. En esta jerarquía los varones se instalan en el nivel superior y desde allí detentan el poder, ejercen el control y perpetúan un orden que contribuye a consolidar la opresión de las mujeres. Esta jerarquización de las diferencias justifica y avala la dominación de la mujer por parte del varón.
La suposición básica de la superioridad masculina se apoya en teorías biologistas, naturalistas y esencialistas. Explica las diferencias jerárquicas entre los sexos como el resultado de factores exclusivamente biológicos y, por lo tanto, los considera inmutables. Identifica sexo con género sexual, omitiendo los factores culturales que entran en juego en el aprendizaje y adjudicación del género sexual. Al mismo tiempo sostiene que las maneras de ser femeninas y masculinas responden a una esencia y, por lo tanto, los roles sociales serían expresión de dicha esencia.
Esta ideología está presente en religiones monoteístas como, por ejemplo, el judaísmo y el cristianismo. No sólo en la figura de su máximo exponente, Dios-Padre, sino también —y fundamentalmente— en las aseveraciones de los profetas y apóstoles que resaltaron la inferioridad de la mujer como resultado de un designio divino.
Esta ideología promueve una división sexual del trabajo por la cual los hombres son asignados a la producción y al ámbito público mientras que las mujeres lo son a la reproducción y al ámbito privado y doméstico. Esto conlleva, entre otras cosas, a que las actividades femeninas giren alrededor de la maternidad y lo doméstico, contribuyendo a identificar a la mujer con la madre. Las características atribuidas a la maternidad son consideradas como «esencialmente femeninas».
La ideología patriarcal tiende a establecer un estricto control sobre la sexualidad femenina, entre otras cosas, a través de instituciones familiares que exigen, por ejemplo, fidelidad a la mujer pero no al varón. En este sentido, el pasaje de la poligamia a la monogamia —como lo señala J. Mitchel (VIII)— no significó igualdad de libertad sexual.
En síntesis: la ideología patriarcal —sustentada en el biologismo— enfatiza las diferencias entre los sexos como esenciales. Convalida una relación jerarquizada entre ellos. Esta jerarquización se expresa, en todas las áreas del funcionamiento social, bajo la forma de opresión hacia la mujer. Opresión sexual, económica, intelectual, política, religiosa, psicológica, afectiva…
El contenido
Este libro está destinado a profesionales de distintas disciplinas en ciencias humanas y a mujeres y hombres que se interesan por el tema.
Abarca temas referidos a la mujer pero además incluye un capítulo en donde se plantea un aspecto particular de la problemática masculina en relación al dinero. Otros capítulos, como el referido a los tratamientos psicoterapéuticos y a los grupos de reflexión de mujeres, presentan un mayor grado de especificidad para los interesados en un enfoque psicológico.
En relación con las mujeres, las temáticas giran alrededor de la situación de dependencia económica y sus variadas expresiones. Esta dependencia se inserta en una problemática más amplia y compleja que es la de la marginación económica y la de los significados que adquiere el dinero para las mujeres. Los cambios culturales que les han permitido a algunas de ellas acceder a la educación y al dinero no han modificado dicha marginación ni tampoco las actitudes de subordinación en relación al varón.
Se desarrolla la hipótesis de que existe un conflicto interno —no consciente— entre el deseo de acceder a un ideal de mujer —que responde a la imagen de la madre con todos los atributos que le adjudica la ideología patriarcal—, y la necesidad de desenvolverse con eficacia y autonomía en el mundo actual, que le posibilitó el acceso al ámbito público y al dinero.
Se trata de una ardua e incruenta lucha que padecen las mujeres sin conciencia de ello y de la que emergen con muy variados resultados.
Esta hipótesis se completa con el análisis de ciertos fantasmas8, fundamentalmente el fantasma de la prostitución, que pretende explicar muchas de las dificultades que las mujeres presentan en sus prácticas cotidianas con el dinero.
En relación a los hombres se esboza la situación de quedar atrapados en la exigencia de «hacer dinero». Dinero que es asociado a potencia sexual convirtiéndose, de esta manera, casi en un indicador de masculinidad. Se explica un particular modelo de potencia sexual basado en la cantidad —que se entronca con los requerimientos consumistas del sistema económico capitalista—9, y se analiza la expresión «Time is money» como representativa de una situación trampa para los hombres con la cual se fomenta la ilusión omnipotente de inagotabilidad. Ilusión que pretendía contrarrestar las angustias frente a la castración entendida, además, en sentido amplio, como finitud y muerte.
Este primer libro sobre el tema, intenta explicitar y transmitir las siguientes ideas:
1. Que en nuestra cultura, el dinero es un tema tabú. Omnipresente y sin embargo omitido en las reflexiones. Fuera del ámbito económico-financiero se encubren, tras su máscara, complejos contratos interpersonales. Y llamativamente, aunque a casi todos interesa, no existen espacios para reflexionar sin las presiones habituales.
2. Que en nuestra cultura el dinero aparece claramente sexuado. De muy distintas maneras se adscribe al varón. Es asociado a potencia y virilidad, convirtiéndose casi en un indicador de identidad sexual masculina.
3. Que la ideología patriarcal contribuye a avalar esta sexuación y, con ello, a perpetuar la subordinación económica de la mujer.
4. Que esta sexuación tampoco es inocua para los varones: el dinero aparece íntimamente asociado a «virilidad» y su ausencia a un cuestionamiento de la identidad sexual.
5. Que es posible contribuir a la transformación de estos condicionamientos a través de la toma de conciencia reflexiva. Por parte de las mujeres, conciencia de la marginación económica y de la falta de autonomía. Por parte de los hombres, conciencia de la identificación entre dinero y virilidad. En este sentido, los grupos de reflexión son instrumentos privilegiados para ello.
Algunas aclaraciones importantes
Cuando comencé a indagar en esta problemática demarqué mi radio de acción. Muchas cosas quedaron dentro de él (algunas de las cuales desarrollo en este libro) e infinidad de otras quedaron afuera.
Curiosamente, cuando planteaba mis reflexiones sobre el dinero, los interlocutores, casi invariablemente, indagaban haciendo hincapié sobre aquello que había quedado fuera de mi radio de acción.
Toda persona con sentido común —a menos que sea omnipotente— tendrá que aceptar que todo es mucho y que lo mucho generalmente excede lo posible.
En efecto, muchos aspectos quedaron fuera de mi indagación y no fueron excluidos por considerarlos poco merecedores de atención.
Me interesa remarcar expresamente que las reflexiones aquí planteadas no pretenden ser generalizaciones universales. Tienen su punto de partida en un sector de la sociedad que es la clase media10, porque el interés de este libro está centrado en indagar sobre la autonomía económica dentro de una sociedad con ideología patriarcal. Y para tender a esos objetivos, la clase media resulta ser un sector particularmente apropiado fundamentalmente por dos razones:
La primera es que la independencia económica es una condición necesaria para la autonomía. En este sentido, las clases más pobres y más ricas incluyen variables que imposibilitan o dificultan muchísimo esa indagación.
En las clases pobres, cuyos padecimientos económicos ni siquiera les permiten acceder a la independencia, resulta infinitamente más complejo indagar sobre la autonomía. Si además parto de la hipótesis de que la independencia económica es condición necesaria para la autonomía, en las clases pobres el tema privilegiado debería ser el primero y no el segundo.
En cuanto a las clases ricas, el exceso de recursos económicos puede encubrir falsas autonomías, difíciles de dilucidar (aunque no imposibles) detrás de las posibilidades que esos recursos les permiten.
A esto hay que agregar que tanto en las clases pobres como ricas, la ideología patriarcal está mucho más enraizada y desembozada, por lo cual resultan ser terrenos que presentan mayores resistencias11.
Además, en mi criterio resulta particularmente atractivo y útil desenmascarar los mecanismos patriarcales disimulados y encubiertos en la supuesta paridad entre los sexos que se da en la clase media, sobre todo a partir de la incorporación de la mujer al mercado laboral significativamente rentable.
Este libro pretende, en todo caso, contribuir a romper el tabú que rodea a este tema (tan omnipotente, tan antiguo y actual, tan omitido) y estimular las búsquedas que respondan a los múltiples interrogantes que se generan.
Finalmente, me importa mucho señalar que reflexionar sobre este tema no es inocuo. Es casi como levantar la alfombra en donde ocultamos precipitadamente aquella tierra que no sabemos dónde poner o cuyo traslado nos incomoda. Inevitablemente nos encontramos con lo que encubríamos.
Hasta se podría decir —como previenen algunas películas— que es un tema contraindicado para personas sensibles a emociones profundas.
Hablar de dinero es incursionar en todo: la pareja, los hijos, la familia de origen (padres y hermanos), los amigos, los amantes, el credo, los principios éticos y estéticos, los proyectos, la evaluación del pasado…
Es un tema profundamente movilizador y excepcionalmente esclarecedor. Podría sintetizar diciendo que es un tema que hace emerger y pone en evidencia todos los contratos tácitos e implícitos que invariablemente subyacen en nuestras relaciones.
Es por eso que afirmo que el dinero es un alcahuete.
Este es un libro para compartir, especialmente con personas curiosas, que se animen a la atractiva e inquietante búsqueda de lo omitido, que se atrevan a cuestionar estereotipos y que crean que es posible construir nuevas alternativas para viejos problemas.
Referencias bibliográficas
I. Pichon Rivière, E. (1971). Del psicoanálisis a la psicología social. Buenos Aires: Galerna.II. Bion, W.R. (1966). Aprendiendo de la experiencia. Buenos Aires: Paidós.III. Dellarossa, A. (1979). Grupos de reflexión. Buenos Aires: Paidós.IV. Bonder, G. (1980). Los Estudios de la Mujer: historia, caracterización y perspectivas. Buenos Aires: Publicación interna del Centro de Estudios de la Mujer..V. Romero, J. L. (1984). La cultura occidental. Buenos Aires: Legasa.VI. Hamilton, R. (1980). La liberación de la mujer: patriarcado y capitalismo. Barcelona: Península.Fidges, E. (1980). Actitudes patriarcales: las mujeres en sociedad. Madrid: Alianza.
Oakley, A. (1977). La mujer discriminada: biología y sociedad. Madrid: Debate.
Mitchell, Juliet. (1977). La condición de la mujer. Barcelona: Anagrama.
Zaretsky, E. (1978). Familia y vida personal en la sociedad capitalista. Barcelona: Anagrama.
Groult, B. (1978). Así sea ella. Barcelona: Argos Vergara.
Astelarra. J. (1980). Patriarcado y Estado capitalista. Madrid: Zona Abierta, No 25.
Borneman, E. (1979). Le patriarcat. París: P.U.F.
VII. Pichon Rivière, E. (1971). Del psicoanálisis a la psicología social, Tomo II, pág. 268. Buenos Aires: Galerna.VIII. Mitchell, Juliet, ibíd.IX. Sullerot, E. (1979). El hecho femenino. En Los roles de las mujeres en Europa a finales de los años setenta. Barcelona: Argos Vergara.1 Partiendo de la observación de que la independencia económica no es garantía de autonomía, resulta necesario definirlas y diferenciarlas. Defino la independencia económica como la disponibilidad de recursos económicos propios. Defino la autonomía como la posibilidad de utilizar esos recursos, pudiendo tomar decisiones con criterio propio y hacer elecciones que incluyan una evaluación de las alternativas posibles y de las «otras» personas implicadas. Desde esta perspectiva, la autonomía no es «hacer lo que uno quiera» prescindiendo de lo que le rodea, sino elegir una alternativa incluyendo lo que le rodea. La independencia económica resulta una condición necesaria pero no suficiente para la autonomía.
2 Se trata de una metodología de trabajo con grupos cuyos antecedentes son los «grupos operativos» desarrollados por Pichon Riviére en Argentina (I) y los «grupos de trabajo» de Bion en Inglaterra (II), posteriormente profundizados por Alejo Dellarossa (III).
3 Los grupos de reflexión con mujeres se iniciaron de manera sistemática e institucional en el CEM [Centro de Estudios de Mujeres], institución de la cual fui cofundadora y miembro de su comisión directiva hasta diciembre de 1985. Algunos de los grupos sobre «mujer y dinero» se llevaron a cabo en el CEM y otros en mi consultorio privado. Su duración fue de entre 6 y 8 meses, con una frecuencia de una reunión semanal. Los integraban de 6 a 8 participantes, mujeres de clase media, urbana, cuyas edades oscilaban entre los 35 y 70 años. Todas ellas trabajaban fuera de su hogar en actividades remuneradas.
4 Mi decisión de realizar grupos separados por sexos responde a la hipótesis de que el tema dinero —entre otras muchas cosas— responde a un estereotipo de identidad sexual cuya imagen se defiende a ultranza frente al sexo opuesto. Los grupos heterosexuales incluirían otras variables que complejizan el tema central de investigación.
5 Los Estudios de la Mujer surgen en los años 60 como una necesidad de dar respuesta teórica a una serie de interrogantes y problemas que han afectado y siguen afectando la vida de las mujeres. Problemas referidos a la desigualdad en el terreno social, económico, político y legal; a su exclusión de las áreas de ejercicio del poder; a la discriminación social y cultural; a la perpetuación de prejuicios y estereotipos en relación al género femenino. Los Estudios de la Mujer plantean la revisión crítica de los conceptos teóricos y científicos que avalan la actual condición femenina. Promueven el esclarecimiento de los aspectos ideológicos, sin fundamento racional, que subyacen en la vida cotidiana condicionando un lugar de subordinación. Proponen la construcción de teorías alternativas que posibiliten un cambio en esta condición. Los Estudios de la Mujer han hecho aportes muy esclarecedores. Han develado muchos de los prejuicios implícitos y puesto de relieve el carácter del sujeto humano. Gloria Bonder señala que «el saber instituido sobre las mujeres… reproduce y contribuye a perpetuar un conjunto de prejuicios por omisión o por sanción sobre la condición femenina» (IV). Existe en la actualidad amplia bibliografía al respecto en disciplinas tales como psicología, sociología, biología, antropología, economía, historia, derecho, educación.
6 La cultura occidental —siguiendo la concepción de José Luis Romero (V)— «surge como resultado de la confluencia de tres grandes tradiciones: la romana, la hebreo-cristiana y la germánica. El legado romano se caracterizó, entre otras cosas, por un formalismo que tiende a crear sólidas estructuras convencionales que defienden un estilo de vida con valores absolutos en donde la riqueza y el poder acompañan a la idea de gloria terrena». El legado hebreo-cristiano «consistió ante todo en la organización eclesiástica que el imperio había alojado, en la idea de un orden jerárquico de fundamento divino y en la idea de ciertos deberes formales del hombre frente a la divinidad». El legado germánico aportó la idea de una vida menos elaborada… «que exaltaba sobre todo el valor y la destreza, el goce primario de los sentidos y la satisfacción de los apetitos».
7 El cristianismo, además de ser una religión, se constituye en un cuerpo dogmático, conjunto de ideas absolutas e incuestionables. Estos dogmas no nacen con el cristianismo, sino que tienen sus orígenes en las antiguas tradiciones hebreas, a las que heredan ampliándolas e incrementando su complejidad. Esos dogmas han contribuido muy firmemente a nutrir y consolidar la ideología patriarcal que se instala en la cultura occidental. Es para resaltar esta continuidad que, en este libro, me referiré a concepciones «judeocristianas», en lugar de cristianas solamente.
8 Al hablar de «fantasmas» me refiero a un conjunto de ideas y vivencias —en parte conscientes y en parte inconscientes— que adoptan la forma de una presencia incorpórea. Confluyen en el fantasma distintos temores. Unos provienen de fantasías inconscientes terroríficas (como por ejemplo la fantasía de castración). Otros son generados por las transgresiones culturales y el temor a su sanción. Tanto el fantasma de la prostitución como el de la impotencia, evocan y generan profundas vivencias persecutorias.
9 Me refiero a la necesidad de adquisición y recambio permanente de los bienes de consumo que genera el sistema económico capitalista.
10 Me refiero a clase media y clases pobres y ricas en el sentido en que lo hace Evelyne Sullerot, es decir, haciendo referencia a la cantidad de ingresos económicos. En el cap. I se caracteriza más ampliamente la población de la cual partieron mis reflexiones.
11 Evelyne Sullerot comenta al respecto que «las relaciones entre los sexos son más igualitarias en las clases medias y conservan formas más patriarcales en las clases más pobres y más ricas de la población», agregando que «la igualdad de roles no se traduce siempre por igualdad de estatuto y de poderes para los dos sexos» (IX).