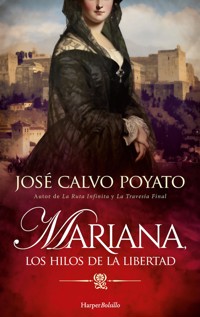2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Harper Bolsillo
- Sprache: Spanisch
Alejandría, Egipto, siglo iv. Los cristianos se hacen con el control de la sociedad dejando a un lado a los sabios y filósofos que cultivan y mantienen la sabiduría clásica que hizo de Alejandría una referencia del conocimiento. En este mundo, la joven Hipatia, matemática y astrónoma de refinada cultura, no duda en desafiar a la Iglesia. Tanto su trágica muerte como el silencio que cayó sobre ella fueron el alto precio que hubo de pagar, pero no el único. Egipto, tras la Segunda Guerra Mundial. Unos valiosos códices con más de mil quinientos años de antigüedad son encontrados casualmente por unos campesinos. Un periodista, una agente retirada de los servicios secretos británicos y un reputado investigador buscarán los lazos entre los sucesos actuales con los acaecidos en la época de Hipatia. El valor de los códices no es solo arqueológico. Hay quien está dispuesto a asesinar para hacerse con ellos… Un impactante thriller histórico que trata con amenidad y rigor uno de los personajes femeninos más deslumbrantes y olvidados de la Antigüedad. Una novela sorprendentemente actual que reivindica el diálogo y la tolerancia frente al fanatismo de los que pretenden imponer su dogma. José Calvo Poyato es doctor en Historia Moderna. Comenzó a cultivar la novela histórica hace más de dos décadas con El hechizo del rey, a la que siguieron Conjura en Madrid y La Biblia Negra. Sus novelas han sido traducidas en numerosos países, entre ellos Alemania, Italia, Portugal, Francia, Polonia o Rusia. Su última obra, publicada con gran éxito en HarperCollins, es La Ruta Infinita, sobre la gran gesta de la circunnavegación de la Tierra de Magallanes y Elcano.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
El sueño de Hipatia
© José Calvo Poyato, 2020
Autor representado por Silvia Bastos, S.L. Agencia literaria
© 2020, para esta edición HarperCollins Ibérica, S.A.
Publicado por HarperCollins Ibérica, S.A., Madrid, España.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta edición ha sido publicada con autorización de HarperCollins Ibérica, S.A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Diseño de cubierta: CalderónStudio
Imagen de cubierta: Shutterstock
ISBN: 978-84-17216-75-7
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Epílogo
Nota del autor
Bibliografía
Dramatis personae
Si te ha gustado este libro…
A los que buscaron la verdad y lucharon para que nos alumbrase
1
Al sur del lago Mareotis, finales del año 370
La víspera había partido de su casa de campo, donde llevaba retirado varias semanas trabajando en el Almagesto de Ptolomeo. Lo acompañaban tres de sus criados y con ellos pasaría la noche cerca de los pantanos que se extendían al sur del lago Mareotis. Había reservado unas jornadas, antes de regresar a Alejandría, para dedicarse a uno de sus placeres favoritos: cazar en la zona donde se extendían los pantanos. Allí crecía una exuberante vegetación en la que anidaban ánades, gansos, grullas, cigüeñas y era imposible el cultivo. Un puñado de privilegiados, con licencia del prefecto imperial, encontraba allí un paraíso para dar rienda suelta a sus aficiones cinegéticas.
Teón y sus criados habían pasado la noche en un incómodo albergue, soportando las chinches de los mugrientos jergones proporcionados por los labriegos a precios abusivos. Antes de que el sol apuntase, el astrólogo ya estaba levantado y sus criados lo tenían todo dispuesto para que disfrutase la primera de sus jornadas de caza.
Era cerca del mediodía y los dioses no se habían mostrado propicios. Teón tenía en su zurrón una pieza menor, pero no habían avistado una sola bandada de ánades o de gansos, que era en los que se centraban sus preferencias.
Parecía que la suerte iba a tornarse al descubrir uno de sus criados una bandada de ánades que se solazaba entre los juncales, ajena al peligro que los acechaba. Se acercaron con sigilo. Teón la tenía ya al alcance de su arco y seleccionaba la mejor pieza cuando el ruido de dos individuos, que se aproximaban con poco cuidado, alertó a las aves de una extraña presencia. Levantaron el vuelo y frustraron las expectativas del cazador.
Al volverse, con la cólera reflejada en sus ojos y el arco tensado, Teón comprendió que algo importante había sucedido. Quienes se acercaban, como si fuesen elefantes, eran esclavos de su casa; uno de ellos era Cayo, su ayudante en el observatorio.
—¡Menos mal que te hemos encontrado, mi señor! —exclamó sin apenas resuello.
Teón destensó el arco.
—¿Qué ocurre? —preguntó inquieto.
—¡El ama Pulqueria ha dado a luz!
La noticia lo sorprendió. Tenía bien echadas las cuentas y aún faltaban ocho semanas para que se cumpliese el tiempo del embarazo.
—¡No es posible! ¡Estaba de siete meses!
—Poco después de que partieras, el ama Pulqueria se sintió descompuesta —explicó Cayo—. En la casa se formó mucho revuelo y el mayordomo ordenó avisar a la partera, quien, tras examinarla, diagnosticó que estaba de parto.
—¿Qué ha ocurrido? —Teón tenía fruncido el ceño.
—Todo ha ido bien. Simplemente, tu hija ha decidido adelantarse.
—¿Cómo has dicho?
—Eres padre. Has tenido una hija.
—¿Has dicho hija? —Lo miró incrédulo.
—Sí, mi amo, eres padre de una niña.
Fue como si lo hubieran golpeado con una maza. El más famoso astrólogo de Alejandría no se molestó en disimular su desilusión. ¡Una hija! No podía explicárselo. Todo estaba planificado para que los astros se mostrasen favorables. Cuando llegaban determinados días, Pulqueria y él tomaban ciertas precauciones y copulaban cuando la posición de los planetas era la más adecuada. Teón sabía que el momento clave era la concepción y no el nacimiento. Ese era el instante decisivo para confeccionar un horóscopo que ofreciese garantías.
Teón, cuyos conocimientos sobre la influencia de los astros y su posición en el firmamento para saber qué deparaba el futuro a las personas a lo largo de su vida lo habían convertido en uno de los astrólogos más reputados de la ciudad, estaba desconcertado. Ignoraba qué podía haber ocurrido y le preocupaba el uso que sus enemigos pudiesen hacer de aquel fracaso. La mayoría de la gente utilizaba el momento del nacimiento para trazar el horóscopo, él lo hacía para sus clientes, pero los iniciados sabían que el instante de la concepción era el más importante, aunque casi nadie lo conocía con exactitud.
Había cumplido treinta y cinco años y no tenía descendencia. Su primera esposa nunca se quedó embarazada y Pulqueria, su segunda mujer, había tardado siete años en hacerlo. Cuando lo supo, celebró una gran fiesta. Se engalanaron los jardines de la casa, hubo alumbrado extraordinario, se sacaron de la bodega los mejores vinos, los que se reservaban para las grandes ocasiones, se habían preparado los manjares más exquisitos y todos sus amigos acudieron a su llamada. Durante varios días los festejos se sucedieron en su mansión. Teón era el hombre más feliz de Alejandría. Iba a ser padre de un niño; sin embargo, siete meses después los dioses se habían mostrado poco misericordiosos. Su mayor deseo era tener un heredero, un hijo a quien confiar su fortuna familiar y con el que compartir sus anhelos. Un hijo que amase la ciencia como él la amaba, pero los dioses no estaban dispuestos a otorgarle el mayor de sus deseos.
Su congoja y contrariedad eran tan patentes que a su alrededor todos habían enmudecido, ni siquiera lo felicitaron. Una bandada de patos pasó por encima de sus cabezas, pero nadie les prestó la menor atención.
Teón se sentó y pidió agua, se refrescó la cara y después bebió con moderación. Permaneció largo rato en silencio y con el rostro sombrío, mientras los demás aguardaban pendientes de él.
—¿Cuándo nació? —preguntó por fin.
—Ayer, justo en el instante que Venus surgió en el firmamento —respondió Cayo.
—¿Estás seguro?
—Completamente, mi amo. Me encontraba en la terraza, junto a la alcoba donde la comadrona atendía al ama, por si necesitaban de mis servicios. Caía la tarde y distraía mis pensamientos escrutando el firmamento cuando escuché un llanto infantil. En aquel momento el brillo de Venus surgió sobre el fondo azulado de la bóveda celeste.
Teón acarició su rasurado mentón.
—Te diré que fue un momento mágico —añadió Cayo.
Se levantó y, sin decir palabra, echó a andar. Sus criados lo miraban, sin saber qué hacer.
—¡Vamos! —les ordenó con voz desabrida.
Una hora más tarde, seis jinetes abandonaban las pantanosas tierras del delta del Nilo ante la entristecida mirada de los campesinos. Estos veían esfumarse los denarios que les hubiese proporcionado una estancia más prolongada.
El astrólogo desfogaba la frustración espoleando su caballo. Apretaba en los ijares y el noble animal respondía esforzándose al límite. Cuando llegó a los arenales que bordeaban el lago Mareotis hacía mucho rato que el último de sus criados había quedado atrás. Era imposible seguir al extraordinario ejemplar que montaba el amo: un purasangre, veloz como el viento, traído de los desiertos del norte de Arabia.
Ante sus enfebrecidos ojos aparecieron las primeras villas que bordeaban la ribera del lago que cerraba el flanco sur de Alejandría. Allí, en los meses del estío, la aristocracia de la ciudad se recreaba lejos del sofocante calor que se soportaba en la ciudad. Eran lujosas residencias rodeadas de jardines y enclavadas en medio de los campos cultivados donde se daban la mano el trigo y la vid. Poco después cruzó el canal de la Esquedia y rodeó la muralla para entrar por la Puerta del Sol; allí se alzaban algunos de los templos donde los alejandrinos rendían culto a los dioses de sus mayores y tenían lugar importantes celebraciones religiosas.
Teón dio un respiro a su caballo, que echaba espuma por los belfos. La tarde empezaba a declinar cuando avistó la puerta oriental de la muralla por la que se accedía a la gran Vía Canópica, diseñada por el arquitecto Dinócrates de Rodas cuando Alejandro el Grande le encargó levantar una ciudad sobre un pequeño poblado de pescadores conocido como Rakotis. Recorría la ciudad de este a oeste y era tan espaciosa que permitía la circulación fluida de dos carros en cada sentido.
Cruzó la adintelada puerta flanqueada por dos enormes esfinges de granito rojo y se abrió paso, con alguna dificultad, entre la muchedumbre de campesinos; regresaban de las huertas que se extendían junto al canal que conectaba las aguas del Nilo con las del lago y proporcionaba el agua necesaria para el riego. Los soldados encargados de la vigilancia de la puerta estaban ajenos a su cometido, enviciados en los dados.
La mayor arteria de Alejandría rebosaba de vida. Los soportales abiertos en sus amplias aceras daban cobijo a las mercancías de los establecimientos que jalonaban buena parte de sus más de dieciséis estadios[1] de longitud. Los comerciantes, gentes de muy variadas procedencias según se deducía de sus vestimentas, ofrecían productos de los más apartados rincones del mundo. En cada uno de los tramos delimitados por las calles que, a derecha e izquierda, desembocaban en ella se agrupaban los mercaderes dedicados a la venta de determinada clase de productos, según las normas establecidas por las autoridades; los compradores sabían dónde buscar y podían comparar precios y calidades.
Allí podía encontrarse cualquier cosa, desde perfumes costosísimos a baratijas, fina seda o burda arpillera, pieles y calzados, especias, incienso, pergaminos, papiros, tintas de diferentes colores a precios elevadísimos, cerámica de formas diversas y variados tamaños, piezas de orfebrería o toda clase de alimentos. Los mercaderes voceaban sus mercancías y trataban de atrapar a posibles clientes, invitándoles a comprobar la calidad de sus productos.
Unos gritos, procedentes de una de las calles que se abrían a su derecha, alertaron a Teón. Vio cómo la gente se arremolinaba y los vendedores, agitados, retiraban a toda prisa las mercancías expuestas. En pocos segundos, el abigarrado mundo de los tenderetes había desaparecido. Algunos comerciantes echaron el cierre a sus establecimientos, atrancando las puertas. También la mayor parte de los compradores se había alejado prudentemente del lugar. La estampa que se ofreció a los ojos del astrólogo era habitual en Alejandría desde hacía algunos años. Nicenos y arrianos dirimían sus diferencias a palos. La violencia desatada por aquellos dos grupos se había convertido en algo frecuente. Sus discusiones eran vehementes y, a veces, acababan en reyertas donde había incluso muertos.
Teón supo que se trataba de aquellos exaltados por su inconfundible apariencia: habían desterrado los colores de su indumentaria, no se rasuraban la cara y ofrecían un aspecto desgreñado porque se dejaban crecer el pelo, al modo de los germanos que habitaban las regiones al otro lado de los limes septentrionales del Imperio; apenas se lavaban porque rechazaban los cuidados del cuerpo, así como la mayor parte de los placeres que ofrecía la vida.
No le interesaban las creencias de los cristianos, pero sabía que había mucha tensión entre dos de las sectas de aquella religión en la que se comían a su dios en uno de sus rituales y tenía un vago conocimiento de la raíz de sus enfrentamientos. Había oído decir que los nicenos habían aceptado los acuerdos establecidos en un concilio celebrado, hacía ya algunos años, en la ciudad de Nicea. Allí, sus obispos, reunidos a instancias del emperador Constantino, acordaron que el Padre y el Hijo, dos de los dioses de la tríada que formaba su panteón, eran iguales en dignidad, tenían la misma categoría y, en consecuencia, se les debía rendir el mismo culto. Los arrianos, por lo que él tenía entendido, establecían unas sutiles diferencias a favor del Padre.
Teón, como muchos de sus amigos, con quienes compartía largas y animadas veladas, opinaba que en el fondo de aquel conflicto latían otros intereses. El más importante era la rivalidad entre Alejandría y Constantinopla. Las dos ciudades habían estado enfrentadas desde que el emperador Constantino decidió convertir a la segunda en capital imperial. Los alejandrinos consideraban que su ciudad tenía más historia y sus centros culturales, los más prestigiosos del mundo pese a los problemas vividos, la situaban muy por encima de su rival, que esgrimía como principal argumento ser la cabecera del poder político del Imperio.
Miraba la escena, sorprendido por la inusitada violencia de los contendientes. A pesar de la frecuencia de sus enfrentamientos, nunca había sido espectador de la fiereza con que se peleaban. Algunos de ellos blandían pesadas estacas, indicando que habían acudido al encuentro dispuestos para la pelea. Todo transcurrió tan deprisa que, sin apenas darse cuenta, se vio en medio de la trifulca. Ahora entendía por qué los avispados comerciantes se habían mostrado tan diligentes, apartándose.
Tiró de la brida del caballo para que el animal retrocediese, ante la acometida de dos individuos que luchaban a brazo partido y se le echaban encima, sin reparar en otra cosa que no fuese agredir al adversario. Teón no se dio cuenta de que a su espalda peleaba otra pareja: una mujer, con los ojos desorbitados, arremetía, estilete en mano, contra un individuo que tenía la cabeza vendada y empuñaba una espada corta. La mujer falló el golpe y el estilete se hundió en el anca de la cabalgadura del astrólogo que, aguijoneada, se encabritó y se alzó de manos, lo que le puso en una situación apurada. Con mucha dificultad logró dominar su corcel y se desplazó hacia la zona porticada, buscando salir de aquel turbión en que se había visto envuelto.
El caballo hizo una extraña corveta y estuvo a punto de derribarlo. Algo había alertado el instinto del animal. Segundos después se escuchó un ruido que parecía emerger de las entrañas de la tierra. El astrólogo supo inmediatamente que aquello era mucho peor que la riña callejera.
[1] Unos tres kilómetros.
2
Alejandría, año 370
Todo comenzó a temblar, Alejandría se enfrentaba a un nuevo terremoto. Apenas había transcurrido un lustro desde la dolorosa experiencia vivida por sus habitantes. Había sido tan dura que la ciudad aún no estaba recuperada.
El tenebroso ruido hizo pensar a muchos de los contendientes que estaban abriéndose las puertas del infierno y que los demonios surgían de las profundidades del averno. Hubo un momento en que unos y otros dudaron si continuar dirimiendo sus diferencias; fue sólo un instante antes de que echasen a correr en todas direcciones, profiriendo gritos y maldiciones. Se culpaban de haber despertado la cólera de Dios, ofendido por los pecados de sus contrarios. La divinidad desataba su cólera sobre una ciudad donde los herejes tenían un lugar y la castigaba otra vez de forma terrible. Según se decía, los muertos habidos en el año 365 alcanzaron la cifra de cincuenta mil y muchos de los supervivientes estaban sin hogar al hundirse bajo las aguas una parte importante del barrio de Bruquio. Los efectos del terremoto fueron terribles en las proximidades del Heptaestadio, nombre con que los alejandrinos habían bautizado el largo puente de siete estadios que unía el Ágora con la isla de Faros, donde se alzaba el más importante de los monumentos de la ciudad: el Faro, cuya linterna permitía orientarse en medio de la noche a los barcos que navegaban a una considerable distancia.
Teón logró al menos, aunque no pudo hacerse del todo con el dominio de su desconcertado corcel, que el animal galopase por el centro de la avenida. El riesgo era grande, pero no tenía mejores opciones. Apretó las piernas a los ijares del caballo y sintió cómo su cuerpo vibraba con los temblores procedentes de las entrañas de la tierra. Los edificios, algunos de cinco y seis plantas, sacudidos desde sus cimientos, oscilaban amenazantes, como si fuesen delicadas hojas agitadas por el viento. Vio cómo caían los primeros trozos de mármol, desprendidos de los frisos, acompañados de piedras y cascotes de la dura argamasa que daba cuerpo a las construcciones.
Los comerciantes abandonaban despavoridos sus tiendas, lanzando gritos de angustia. La Vía Canópica temblaba. Todo amenazaba con venirse abajo en medio de un estrépito ensordecedor. Los cuerpos caídos en el suelo eran cada vez más numerosos y los gritos de miedo daban paso a los gemidos de dolor de los heridos.
Sobrecogido, supo que era cuestión de tiempo verse alcanzado por alguno de los proyectiles que caían desde las alturas. Sentía la fuerza de los latidos de su corazón y espoleaba el caballo por instinto. Entonces, una metopa de mármol desprendida del labrado friso del Gimnasio le alcanzó en la cabeza. Su último pensamiento, antes de llegar al suelo que se agitaba como el cuerpo de una serpiente, fue que nunca conocería a aquella hija que acababa de llegar al mundo y significaba el mayor de sus fracasos como astrólogo. Quizá aquel terremoto, que tampoco había sido capaz de predecir, era un regalo de los dioses, que de ese modo le evitaban sufrir los sinsabores del nacimiento de una hija no deseada.
Entreabrió los ojos con mucha dificultad y volvió a cerrarlos; le picaban como si los tuviese llenos de arena. Al cabo de un rato, durante el que no logró sacudirse la somnolencia, lo intentó de nuevo y, como si mirase a través de una rendija, vio moverse, agitadas por la brisa, las delicadas cortinas de lino que tamizaban las últimas claridades del día. Los rayos de sol daban un tono anaranjado a la estancia. Sobreponiéndose a la molesta sensación que lo invitaba a permanecer con los ojos cerrados, logró fijar su mirada en el techo. Por un momento, pensó que estaba en el más allá, que había superado la dura prueba de salvar la laguna Estigia y dejado atrás los horrores del can Cerbero que, con sus tres pares de ojos, vigilaba la puerta del Hades. Los dioses lo habían destinado a los Campos Elíseos, a tenor del hermoso paisaje que se ofrecía a sus ojos. Las ninfas, indolentes y sensuales, ofrecían sus hermosos cuerpos en un paraje paradisíaco, donde brotaban cascadas de cristalinas aguas en medio de un abundante follaje y frondosos árboles. Supo que no estaba en los predios del bienestar absoluto porque su dolorido cuerpo le indicaba que no había abandonado el mundo de los vivos.
Lentamente trató de situarse. Comprobó que estaba tendido sobre un blando colchón de esponjosos vellones de lana. La estancia era un lugar agradable, silencioso y perfumado por el sándalo y la fragancia de las maderas olorosas que, a modo de friso, decoraban la parte alta de las paredes. Al otro lado de la ventana se extendía un jardín, según se deducía de las copas de los árboles que dejaban entrever las cortinas.
Desconocía el lugar, ni siquiera le era familiar, y no tenía la menor idea de cómo había llegado hasta allí. Su último recuerdo, antes de que su mente se nublara, era el movimiento ondulado de la Vía Canópica agitada por una descomunal fuerza que emergía del interior de la tierra.
Trató de incorporarse, pero sólo consiguió acentuar los dolores que lo atenazaban. Pensó que tenía rota la mayor parte de los huesos de su cuerpo. Un ruido de pasos en la galería provocó un aleteo de pájaros que huían piando en todas direcciones desde el refugio vespertino de las copas de los árboles. Alguien se acercaba. Eran dos esclavas quienes entraron en la habitación; una llevaba un candil de varios picos y unas piezas de lienzo, la otra una jofaina con su jarra, de las que se utilizaban para la higiene corporal. Esta última, al verlo despierto, le dedicó una sonrisa zalamera.
—Veo que Teón el astrólogo ha regresado al mundo de los vivos.
Al escuchar su nombre, arrugó la frente y sintió una punzada de dolor en la sien. Se llevó la mano a la cabeza y sus dedos se encontraron con un aparatoso vendaje.
—¿Dónde estoy? ¿Quiénes sois vosotras?
—En casa de Lisístrato.
—¿Cómo has dicho?
Instintivamente, el astrólogo intentó incorporarse, pero los dolores le hicieron desistir. Los dioses se mostraban inmisericordes. La muerte, a cuyas puertas se vio abocado, no se lo había llevado. Pero encontrarse en casa de Lisístrato era tan malo como la muerte.
—¿Cómo he llegado hasta aquí?
—En unas angarillas —ironizó con descaro la joven esclava—. Te trajeron unos criados de nuestro amo y, por si te interesa saberlo, no tenías muy buen aspecto.
Teón se palpó de nuevo la cabeza, para cerciorarse de que no era víctima de un mal sueño. ¡Estaba en casa de Lisístrato! Ni en la peor de sus pesadillas podía haber imaginado algo tan terrible.
Lisístrato era el mayor de sus rivales en el mundo científico de Alejandría y también un reputado astrónomo, pero, a diferencia de Teón, rechazaba toda clase de interpretaciones, predicciones y pronósticos sobre el destino de las personas a partir de la posición y de los movimientos de los astros, la disciplina a la que él había dedicado buena parte de sus estudios. Las diferencias entre ellos los habían llevado a mantener acaloradas disputas. La última tuvo gran repercusión, no sólo en los cenáculos eruditos, sino en las tabernas y lupanares del puerto, cerca de los acuartelamientos de las tropas imperiales.
Trató de poner orden en su dolorida cabeza.
Recordaba que el terremoto lo había sorprendido poco antes de llegar al Gimnasio, justo el lugar donde las facciones enfrentadas de los galileos dirimían sus diferencias a garrotazos. Poco más adelante recibió un impacto en la cabeza y perdió el sentido. Una explicación de por qué se encontraba en aquella casa era su proximidad.
—¿Cuánto tiempo llevo aquí? —preguntó sin disimular su incomodidad.
—Te trajeron ayer por la tarde, era más o menos esta misma hora. Estabas desmayado y tu cabeza tenía mal aspecto. Decías cosas sin sentido y nuestro amo mandó llamar al médico para que te atendiera. Dijo que hoy vendría a verte de nuevo; estará a punto de llegar.
—¿Qué cosas decía? —preguntó.
—Cosas sin sentido.
—Eso ya me lo has dicho.
—Decías que la Luna estaba en cuarto creciente y no sé qué cosas de Marte y Saturno.
Teón se sentía cada vez más inquieto.
—Nuestro amo te miraba y sonreía —comentó la otra esclava que había colocado el candil sobre una repisa.
—¿Me escuchó vuestro amo?
—Sí, parecía muy interesado en tus palabras.
La esclava descorrió las cortinas para que entrase la escasa luz del crepúsculo y otra vez se agitaron los pájaros, que poco a poco habían buscado un nuevo acomodo.
—¿Mi familia sabe que estoy aquí?
—Sí.
Mientras las esclavas disponían la estancia para la visita del médico, su mente elucubraba sobre el determinismo que en su opinión presidía la vida de los humanos. Había ansiado durante años la llegada de descendencia porque era la forma de alcanzar la permanencia sobre la tierra. Los hijos, especialmente los varones, eran la prolongación de los progenitores, una forma de perpetuarse en el tiempo. No todos sus amigos pensaban de la misma manera. Hermógenes, el viejo cascarrabias, se mostraba partidario de la metempsícosis, lo que popularmente se conocía como la transmigración de las almas. Sostenía que en el preciso instante de la muerte, el alma se encarnaba en otro cuerpo más o menos perfecto que el anterior, según mereciesen sus buenas o sus malas obras. Estaba convencido de que en una vida anterior había sido perro porque previamente su alma perteneció a un mercader tramposo que se lucraba sisando en los pesos y elevando los precios cuando la necesidad apretaba. Hermógenes explicaba su ascenso señalando que su anterior vida, la perruna, había estado presidida por la docilidad y que incluso el premio le llegó por salvar a un pequeño de morir ahogado. Las creencias del médico cobraban fuerza cuando las enfrentaba a las de Clodio, un filósofo cínico, quien afirmaba que el cuerpo era una cárcel a la que había que despreciar, como sucedía con las opiniones de quienes no pensaban como él. Clodio, muy aficionado al vino, señalaba que, al morir el cuerpo, el alma quedaba en libertad sin sentir el menor deseo de volver a estar encarcelada. En aquella situación en que, ante la inminencia del peligro, se acordaba de cosas tan extrañas, Teón también pensó en cuál habría sido su pecado para que los dioses le hubiesen enviado el castigo de tener una hija.
Por la galería se escucharon pasos y el rumor de una conversación que sacaron a Teón de sus pensamientos.
—Creo que es nuestro amo quien viene. Él responderá mejor que nosotras a tus preguntas.
Segundos después entraba el dueño de la casa acompañado por Hermógenes. Lisístrato, al ver que el herido había recobrado el conocimiento, dirigió una mirada de reproche a las esclavas.
—Mi señor, acabamos de entrar —se excusó una de ellas—. Hace menos de una hora aún permanecía inconsciente.
El astrónomo lo miró con gesto afable, aunque Teón creyó adivinar un destello de malicia en su mirada. Hermógenes se acercó al lecho y le preguntó:
—¿Cómo te encuentras?
Resopló agobiado.
—¡Como si Atlas hubiese descargado sobre mis hombros su penoso trabajo! ¡Me duelen todos los huesos del cuerpo! ¡Estoy molido!
—Tu aspecto nada tiene que ver con el lastimoso estado en que te encontrabas ayer. La herida de tu cabeza sangraba mucho y delirabas continuamente.
Teón notó un molesto acaloramiento que trató de disimular y, aprovechando que Hermógenes había tomado una de sus manos y miraba atentamente la palma, balbuceó con voz trémula:
—Quiero agradecer tu hospitalidad.
—¡Bah! No tiene importancia. —Lisístrato agitó la mano como si espantase una mosca.
—Veamos cómo está esa herida.
Hermógenes cortó los vendajes y comprobó satisfecho que sus ungüentos habían obrado un efecto maravilloso.
—La mantendremos vendada un par de días más y luego la dejaremos que se airee.
—¿No sería conveniente mantenerla vendada algún tiempo más? —preguntó Lisístrato.
—Las heridas sanan mejor cuando se les permite respirar —sentenció el médico, mientras con manos habilidosas palpaba el cuerpo del enfermo, buscando una rotura o una hinchazón. Después pidió a una de las esclavas que echase agua en la jofaina, se lavó las manos, se las secó con uno de los lienzos y luego con manos expertas vendó de nuevo la herida, tras aplicarle una generosa dosis de bálsamo. Terminada la operación, Teón lo interrogó con la mirada—. No aprecio ni roturas ni hinchazones y la herida, a primera vista, no ofrece complicaciones. Has tenido mucha más suerte que otros.
—¿Ha sido muy grave? —El astrólogo recordó el momento del terremoto.
—Mucho, pero no tanto como se temió al principio.
—Lo último que recuerdo es que el mundo se me venía encima.
—Los daños han sido importantes, pero no hay comparación con los de hace cinco años —comentó Lisístrato—. Los muertos no llegan a tres centenares, aunque los heridos son más numerosos. Las pérdidas materiales, sin embargo, son muy cuantiosas en varios lugares. Hay muchos edificios seriamente dañados; algunos tendrán que derribarlos.
—¿Mi familia está bien?
—Todos se encuentran perfectamente, aunque Pulqueria necesitará algunos días para reponerse —respondió el médico—. Y por lo que a la pequeña se refiere, te diré que ha llegado con ganas de vivir. No ha parado de llorar desde que salió del vientre de su madre. ¡Parece que allí se encontraba más a gusto!
Teón maldijo para sus adentros lo inoportuno del comentario. Lisístrato aprovechó para felicitarlo con un toque de ironía.
—Mi enhorabuena. He sabido que a tu hogar ha llegado la ansiada descendencia que durante tanto tiempo has anhelado.
—Gracias.
—Ha sido una niña preciosa, ¿no?
—No sabría decirte, aún no la he visto —farfulló incómodo y, dirigiéndose a Hermógenes, le preguntó algo que ya sabía, para no seguir hablando del nacimiento de su hija—. Supongo que en mi casa saben dónde estoy.
—Yo mismo fui a tranquilizar a Pulqueria después de curarte. Estaba muy preocupada porque tus criados habían llegado sin novedad y decían que te habías adelantado en el camino. Cuando ellos llegaron, el terremoto ya había pasado y al comprobar que no estabas en casa se produjo mucha inquietud.
—¡Cuando la tierra comenzó a temblar, me encontraba en medio de una pelea de esos fanáticos galileos!
—Un esclavo acaba de decirme que ya han vuelto a las andadas —intervino Lisístrato—. Un nutrido grupo de ellos protesta ante el teatro contra las fiestas que los seguidores de Baco van a celebrar en honor de su dios.
—¿Protestan contra las celebraciones de Baco?
—Protestan contra todo lo que no sea rendir culto a su dios. ¡Condenan como perversa cualquier otra creencia y sus manifestaciones! —exclamó irritado Lisístrato.
—Tenía entendido que los enfrentamientos eran entre ellos.
—Es cierto, pero de unas semanas a esta parte han empezado a revolverse contra los seguidores de otras creencias.
—No lo sabía.
—Su rechazo en esta ocasión va incluso más allá —añadió Hermógenes.
—¿Más allá? ¿Qué quieres decir?
—Cuando venía hacia aquí, he pasado cerca del teatro. Efectivamente, como dice Lisístrato, allí están congregados con el patriarca Atanasio a la cabeza.
—¿Atanasio está allí? —Lisístrato parecía sorprendido.
—¿Te extraña?
—No suele ir a las manifestaciones callejeras.
—Te equivocas, no suele estar en los enfrentamientos entre las diferentes sectas, los seguidores de Arrio se la tienen jurada. —Hermógenes parecía estar muy bien informado—. Han conseguido expulsarlo de la ciudad en varias ocasiones y otras tantas ha sido el propio Atanasio quien se ha visto obligado a poner tierra de por medio. Recuerdo que hará unos veinte años, vosotros erais unos jovenzuelos, sus enemigos organizaron un verdadero ejército que asaltó la sede del patriarcado; estaban dispuestos a matarlo, pero no lo encontraron. Huyó al desierto y buscó refugio entre los anacoretas que hacen vida retirada y permaneció lejos de la ciudad por lo menos seis años. Cuando regresó fue recibido como un héroe.
—Lo recuerdo perfectamente —corroboró Lisístrato—. En la Vía Canópica se había apiñado una muchedumbre que llenaba hasta el último rincón.
—No te vayas por las ramas, Hermógenes, que te conozco. Antes has dicho que las protestas de los cristianos eran algo más que un rechazo a las bacanales, ¿a qué te referías?
—Protestaban contra el teatro; su deseo es que se prohíban las representaciones.
—¿Prohibir el teatro? ¿Con qué argumentos? —preguntó el dueño de la casa.
—No pidas argumentos donde no hay razón.
—Bueno, ¿qué dicen?
—¡Toda clase de sandeces! —exclamó el médico—. Que el teatro es el pórtico del infierno, que en la escena se exhiben mujeres sin pudor para excitar la lujuria de los varones, que allí se alimenta la concupiscencia, que en esas representaciones se ofende a su dios.
—¿Se ha representado últimamente alguna obra contra el dios de los cristianos? —preguntó Teón.
—No lo dicen por eso.
—¿Entonces?
—Consideran que los asistentes aprovechan la ocasión para pecar.
—No lo entiendo.
—Para los cristianos la simple concurrencia de hombres y mujeres a un lugar ya se considera un acto reprobable, según denuncian sus clérigos. Tratan por todos los medios de acabar con todo lo que suponga relaciones entre hombres y mujeres fuera de los estrictos límites que han puesto al matrimonio. Los más rigurosos rechazan lo que llaman placeres de la carne y afirman que la cópula sólo es admisible como un acto de procreación.
Sus últimas palabras provocaron unas pícaras risillas en las esclavas. Hermógenes las miró divertido; eran dos jóvenes atractivas y pensó que ofrecerían placenteros deleites a su amo.
—Han establecido —prosiguió el médico— una separación tan rígida entre hombres y mujeres que en sus templos les han destinado lugares concretos para asistir a los ritos.
—¡Eso es una locura! ¡Va contra los principios de la madre naturaleza! ¡Pero allá ellos! —exclamó Lisístrato.
Hermógenes lo miró fijamente.
—No te confundas, amigo mío. El peligro está en lo que acabas de decir.
—¿En qué?
—No se conforman con ser ellos quienes cumplan esas normas.
—¿Qué quieres decir?
—Que su propósito es imponérselas a todo el mundo. ¡Ahí radica el peligro! ¡Todo lo que no está en su credo debe ser eliminado! —Hermógenes hizo una pequeña pausa y sentenció—: No sé adónde vamos a llegar, pero dad por seguro que nos aguardan tiempos difíciles.
Un silencio triste acompañó las últimas palabras del médico. Teón lo aprovechó:
—Si mi herida está mejor y no tengo ningún hueso roto, pienso que lo más conveniente será marcharme a mi casa. Creo que he abusado ya bastante de tu hospitalidad.
—Ha anochecido, Teón —comentó el astrónomo mirando hacia la ventana—. Será mejor que permanezcas aquí hasta mañana.
—Te lo agradezco, Lisístrato, pero si Hermógenes no ve inconveniente prefiero estar en mi casa lo antes posible.
—No hay inconveniente, aunque deberás ir en litera. Mi única salvedad nada tiene que ver con la medicina.
—¿A qué te refieres?
—Estas horas no son las más adecuadas para andar por las calles. Alejandría es una ciudad muy peligrosa después de anochecer.
—Eso tiene fácil solución —señaló Teón, que por nada del mundo estaba dispuesto a pasar allí la noche—. Enviaré recado a mi casa y vendrán a recogerme los porteadores y varios criados armados. Tengo ganas de estrechar a Pulqueria entre mis brazos.
—No hay necesidad de llamar a nadie. Tienes mi propia litera y la escolta que necesites para evitar una sorpresa desagradable.
3
Cenobio de Xenobosquion, Alto Nilo, año 371
El viento soplaba con tanta fuerza que la polvareda levantada apenas permitía ver más allá de una docena de pasos. El vendaval ponía a prueba la flexibilidad de las palmeras, cuyas ramas se agitaban produciendo un sonido seco y desagradable. A pesar de que el sol estaba todavía alto, la oscuridad causada por la nube de polvo producía la sensación de que el día ya estaba declinando. La tormenta de arena se había presentado, como casi siempre, de improviso. Había estallado poco después de que los dos viajeros cruzasen la puerta del monasterio, como si hubiese aguardado a que llegasen a su destino.
Eran portadores de un mensaje del patriarca Atanasio para el responsable del cenobio. Su contenido había conturbado el ánimo del apa Papías que, inmediatamente después de disponer lo necesario para que fuesen atendidos convenientemente y de releer hasta cuatro veces el mensaje, se había retirado a la iglesia para tratar de serenar su espíritu. El intento había resultado vano; aquellas líneas confirmaban sus peores temores.
Papías, el apa desde hacía seis años de aquel cenobio perdido en las soledades del desierto, no podía comprender lo que estaba ocurriendo en el seno de la Iglesia. Él y sus monjes, más de un centenar, vivían casi aislados del contacto con las gentes, según las reglas establecidas por Pacomio. Allí, apartados de los peligros del mundo, se dedicaban a alabar a Dios; aunque menudeaban las diferencias, hacían vida en común bajo unas normas estrictas y rigurosas. No entendían las sutilezas de los obispos ni sus disputas, aunque Papías estaba convencido de que la verdad estaba siendo acomodada al criterio de algunos; aquello era algo que lo obsesionaba desde hacía tiempo.
Desolado, decidió visitar a los dos monjes que trabajaban afanosamente en una apartada celda, convertida en un improvisado scriptorium donde copiaban antiguos textos cuya valiosa información no debía perderse. Avanzaba con dificultad en medio de la polvareda y el viento. La arena golpeaba su rostro, como si fuesen agujas finísimas que martirizaban la piel, aunque eso carecía de importancia para un cuerpo al que los rigores de los ayunos y las penitencias habían fortalecido.
Nadie sabía la edad de Papías. Algunos pensaban que era un anciano, pero la mayoría opinaba que rondaría el medio siglo. Muchos de los visitantes que acudían a consultarle dudas y a plantearle cuestiones de profundo trasfondo teológico se sorprendían al conocerlo: tenía calva la cabeza y largas barbas de tono gris que le llegaban hasta la cintura, el rostro enjuto y los ojos hundidos, pero de mirada tan profunda y penetrante que parecía ver más allá de la entidad física de las cosas. Esperaban encontrar otra apariencia, pero, por lo general, cuando se marchaban lo hacían favorablemente impresionados.
Uno de los remolinos tiró de él, obligándole a sujetarse con fuerza al tronco de una palmera para evitar ser arrastrado. Cuando pudo, apretó el paso para llegar lo antes posible a la celda donde Eutiquio y Apiano trabajaban a la mortecina luz de unos candiles porque el lugar carecía de ventanas. Sólo un pequeño hueco de forma toscamente redondeada le permitía recibir alguna ventilación y un suave resplandor en las horas centrales del día.
Al oír los golpes en la puerta, los monjes intercambiaron una mirada y permanecieron en silencio. Aquel era un lugar apartado donde jamás se recibían visitas, aparte de las que realizaba Papías, pero el apa siempre las anunciaba. Eutiquio, muy supersticioso, pensó que la tormenta había traído alguno de los espíritus malignos que vagaban en las solitarias arenas del desierto. Sobre ellos se contaban historias horribles que los presentaban siempre dispuestos a acabar con la vida de algún incauto viajero para apoderarse de su alma. Se los conocía como yinnun y eran peligrosas criaturas al servicio de Satanás. Muchos monjes afirmaban haberlos visto y los describían como seres monstruosos. Unos decían que tenían aspecto caprino, con pezuñas, cuernos, barbas de chivo y ojos oblicuos, y añadían que estaban dotados de un falo desproporcionado para su tamaño. Algunos los habían visto con forma de lobo, destacaban sus terribles colmillos y sus ojos rojizos que convertían su mirada en una sangrienta premonición. Otros, en fin, afirmaban que tenían forma de gato, de color negro y olor repulsivo. En lo que todos coincidían era en que durante las tormentas se removían y agitaban.
—¿Quién puede ser en medio de semejante tormenta? —preguntó Eutiquio con un hilo de voz y el temor dibujado en su anguloso rostro.
Su compañero, también asustado, se llevó un dedo a la boca, pidiéndole silencio. Aguardaron sin responder, con la esperanza de que hubiese sido el viento, pero unos segundos después los golpes sonaron otra vez. Apiano se acercó sigilosamente a la puerta y pegó el oído por si percibía algún sonido. Sobresaltado, dio un respingo al escuchar de nuevo los golpes.
—¿Quién llama? —preguntó disimulando su miedo.
—¡Abre, Apiano, soy el apa!
Al escuchar la voz de Papías dejó escapar un suspiro de alivio.
Con Papías entró una bocanada de aire polvoriento. Las llamas de los candiles titilaron vacilantes y uno de ellos se apagó.
—¡Cierra, hijo, cierra pronto! ¡Con este vendaval parece que se han abierto las puertas del infierno!
El apa estaba rebozado en polvo y trataba inútilmente de sacudir a manotazos su miserable hábito de tosca estameña, deshilachado por los bordes, con algunos rotos y mucha suciedad.
—¿Ocurre algo, padre? —preguntó Eutiquio, mientras Apiano atrancaba la puerta.
Papías no respondió, se acercó al pupitre y contempló los papiros en que trabajaban los monjes.
—¿Cómo va todo?
—Es un trabajo de paciencia, lo sabes mejor que nadie. Copiar tres o cuatro páginas puede llevar todo un día. La letra de estos códices es pequeña y apretada; además, seguimos tus recomendaciones al pie de la letra. Si hay una equivocación, repetimos el pliego completo. Ocurre algunas veces, aunque cada vez menos. Lo peor son las abreviaturas, en ocasiones descifrarlas se convierte en un suplicio. También se retrasa el trabajo cuando algunas líneas aparecen borrosas y otras están incompletas.
—Ya os he dicho cómo hay que actuar en esos casos. Sed siempre respetuosos con el original. Una sola palabra mal copiada, una sola —Papías alzó su mano con el dedo índice extendido—, puede cambiar el sentido de una frase. Hay que ser muy escrupulosos.
—Lo somos, apa, por eso el trabajo avanza con tanta lentitud.
—Eso cuando no hay un accidente como el de ayer, sin ir más lejos —protestó Eutiquio.
—¿Qué sucedió?
—Se derramó un tintero y se mancharon ocho pliegos que quedaron inservibles.
El apa hizo un gesto de resignación. Aquellas cosas ocurrían, él lo sabía por propia experiencia. Le había pasado más de una vez cuando era un joven escriba y trabajaba en la Biblioteca de Alejandría, aunque su peor experiencia en ese terreno la tuvo con Teón, por entonces un jovencísimo astrólogo para el que confeccionaba un planisferio con la posición de los astros y las principales constelaciones vistas desde Alejandría a la llegada del solsticio de verano. El trabajo a partir de los bocetos elaborados por el propio Teón era extraordinario y costosísimo, con tintas de diferentes colores. Cuando estaba a punto de concluirlo, un tintero de rojo bermellón se derramó sobre el planisferio. Todavía recordaba el mal trago que pasó el astrólogo, aunque todo pudo solucionarse porque los bocetos no se vieron afectados. Papías trabajó frenéticamente durante varias semanas para entregar su trabajo. Al final lo concluyó con un retraso de varios días. Después de todo, Teón quedó satisfecho y lo recompensó generosamente. El astrólogo, con el que mantenía una sincera amistad a pesar de sus diferencias de opinión respecto al mundo y su realidad, fue una de las personas que más lamentó su decisión de retirarse a un cenobio en el desierto.
—¿A qué se debe tu presencia? —insistió Eutiquio, que barruntaba algo extraordinario para que Papías se hubiese presentado allí en medio de la tormenta.
—A que han llegado dos emisarios del patriarca Atanasio.
—¿En plena tormenta? —preguntó Apiano, un tanto sorprendido.
—Ha estallado poco después de que apareciesen en el cenobio, como si una fuerza invisible hubiese controlado el simún hasta que ellos estuviesen a resguardo.
—¿Qué quieren?
—Traen una autorización especial del patriarca para expurgar nuestra biblioteca y destruir todos los textos que no estén incluidos en la lista confeccionada por Atanasio hace cuatro años. Sostiene que únicamente veintisiete de ellos constituyen el Nuevo Testamento y considera que todos los demás deben ser destruidos. Esa es la misión de estos enviados.
—¿Han venido a Xenobosquion por alguna razón especial?
Papías se acarició la barba.
—No estoy seguro. Las noticias que tengo son que sus agentes pululan por todos los rincones del patriarcado. Pero sospecho que han venido hasta aquí porque Atanasio sabe lo que pienso y eso le hace sospechar que aquí puede encontrar algunos de los textos que ha decidido exterminar.
—¿Qué criterios ha seguido el patriarca para hacer esa selección? —preguntó Apiano, el más joven de los monjes, pero el mejor escriba del cenobio. Su vista todavía no estaba cansada y tenía un pulso extraordinario.
—En la carta con que conmemoró la Pascua de hace cuatro años, se limitó a señalar los veintisiete títulos. A ese número añadió luego otros dos, aunque sin incluirlos en el Nuevo Testamento.
—¿Qué dos?
—La «Didaské» y el llamado «Pastor de Hermas». Afirma que, aunque no pertenecen a la Biblia, pueden ser útiles para preparar el bautismo de los catecúmenos.
—¿Quieres decir que la selección se basa exclusivamente en su opinión?
Papías sopesó cuidadosamente la respuesta que Apiano le reclamaba.
—Supongo que se habrá asesorado, pero es sólo una suposición. La carta donde señala los textos seleccionados es muy escueta.
—¡En tal caso se trata de una opinión y, como tal, puede ser rebatida! —exclamó Apiano con la vehemencia de sus pocos años.
—Así es, pero no olvides que se trata del patriarca.
—Su jurisdicción no se extiende más allá de Egipto, de la Tebaida y de Libia. ¿Qué dicen en Constantinopla, en Roma, en Antioquía?
—Hay sitios donde no están de acuerdo con su selección, sobre todo en lo que se refiere al Apocalipsis del apóstol Juan, que muchos rechazan, pero su autoridad es muy grande y sus opiniones se tienen muy en cuenta.
—¿Qué vamos a hacer, entonces? —preguntó Eutiquio.
—Seguir trabajando.
—¡Pero esos emisarios… lo pondrán todo patas arriba! ¡Buscarán hasta debajo de las piedras!
—Imagino que será así. Removerán el cenobio de arriba abajo.
—¿Entonces… esta celda?
—Por eso, precisamente, he venido en medio de la tormenta. Tenéis que abandonarla.
—¡Pero, apa, el trabajo no está terminado!
—Ya lo sé, Apiano. No he dicho que abandonéis el trabajo, sino este lugar, que ya no es seguro.
—¿Adónde iremos? —preguntó Eutiquio.
—Fuera del cenobio.
—¿Fuera del cenobio? —preguntó Apiano sorprendido.
Abandonar el cenobio era algo verdaderamente extraordinario. Únicamente por motivos muy especiales se permitía salir a los monjes fuera del recinto, excepto a aquellos que estaban encargados de pedir limosnas. El cenobio era un lugar que se encontraba aislado del mundo exterior.
—Por lo pronto, recogeréis los textos y todo el material. ¡No debe quedar el menor indicio de vuestra tarea!
—¿Qué haremos con todo eso?
Apiano señaló las mesas donde trabajaban, llenas de hojas de papiro.
—Llevarlo adonde os indique.
—¿Fuera del cenobio?
—Por supuesto. Iréis a casa de un amigo, en quien confío como en vosotros. Se llama Setas; hace algún tiempo que hablé con él sobre este asunto, cuando vislumbré lo que podía ocurrir, aunque no pensé que las cosas fueran a ir tan deprisa, ni que Atanasio se lo tomase con tanto rigor.
—¿Dónde vive ese Setas?
—En un lugar apartado, esa es otra de las razones por las que pensé en él. Allí podréis seguir vuestro trabajo lejos de miradas indiscretas.
—¡Pero eso significa que habrá que salir del cenobio, no una vez, ni dos! ¡Queda mucho trabajo por hacer!
Papías dedicó a Apiano una sonrisa bondadosa.
—¿Olvidas que soy el apa de este cenobio?
El joven monje se ruborizó avergonzado.
—Pero como no quiero que nadie pueda sospechar de vuestras ausencias, saldréis por turnos, como hermanos limosneros. Una vez a la semana, pero vuestra misión no será pedir limosna, sino continuar con este trabajo.
—¿Por turnos? ¿Una vez a la semana? ¡Padre, eso supondría mucho tiempo antes de ver acabada la tarea!
—Sois jóvenes y fuertes. Si el Altísimo no dispone otra cosa, tenéis largos años de vida por delante.
Apiano se mordió la lengua para no formular la pregunta que revoloteaba por su cabeza. Pero su rostro era como un libro abierto.
—Sé lo que estás pensando. ¿Quieres que lo adivine?
El joven se ruborizó de nuevo.
—Que mis días están contados porque soy un anciano.
—¿Cómo puedes decir eso?
—Porque es lo que estabas pensando. Pero no te preocupes. Si eso ocurriera, Setas tiene instrucciones precisas.
—Pero, si te ocurriese algo, nuestras salidas del cenobio…
—Espero que el Altísimo me otorgue el tiempo suficiente para ver culminado el trabajo.
4
Alejandría, año 384
Tenía grandes ojos negros. El espejo le devolvía una mirada melancólica, mientras la esclava cepillaba una y otra vez su negra y sedosa melena, antes de trenzarle el pelo y recogerlo alrededor de su cabeza con una cinta de seda dorada.
Hacía algunos meses que Hipatia había dejado de ser una niña para convertirse en una mujer cuyos atractivos no dejaban de aumentar. Su cuerpo había ganado en esbeltez, su estrecha cintura acentuaba la curva, cada vez más pronunciada, de sus caderas. Su cuello era largo y sus hombros se habían redondeado, al igual que sus pechos. Tenía una piel delicada y suave. A sus trece años era una de las jóvenes más hermosas de Alejandría y, desde hacía mucho tiempo, el orgullo de la casa de Teón.
Hipatia, que perdió a su madre cuando apenas había cumplido los tres años, en un parto frustrado que le hubiese proporcionado un hermano que jamás tuvo, se había convertido en la niña de los ojos de su padre, a quien colmaba de felicidad no sólo su belleza, sino la despierta inteligencia que, desde fecha muy temprana, se había revelado en ella.
Su capacidad para las matemáticas había causado asombro al segundo de sus maestros, un liberto llamado Apolonio, que su padre había contratado cuando Hipatia cumplió los siete años para enseñarle rudimentos de geometría, música, retórica y gramática. Seis meses después de haberse hecho cargo de su educación, Apolonio dijo a un asombrado Teón, por entonces enfrascado en la redacción definitiva de sus comentarios al Almagesto de Ptolomeo, que nada más podía enseñarle a la pequeña.
—¡No puedo creerlo! —exclamó asombrado.
—Es la pura verdad, Hipatia es como una esponja que lo absorbe todo. Nada más hay que yo pueda enseñarle.
—¿Ha resuelto ecuaciones?
—Hasta las de segundo grado, y en geometría conoce todos los postulados de Euclides. Resuelve los problemas con tanta facilidad que hace unos días acudí a Sinesio, el matemático que trajeron de Rodas para enseñar en el Serapeo por indica…
—Sé quién es Sinesio de Rodas —lo cortó impaciente.
—Le pedí que me facilitase algunos problemas, acompañados de las correspondientes soluciones para ver cómo se desenvolvía.
—¿Los ha resuelto?
—Sin la menor dificultad.
Teón se acarició el mentón. Jamás hubiese pensado que aquella niña, cuyo nacimiento tantos sinsabores le trajo, fuese a llegar tan lejos.
—Hipatia es una niña muy especial.
Teón quiso experimentar entonces por sí mismo hasta qué punto estaba Apolonio en lo cierto. Ordenó que en el patio principal de la casa, junto al impluvium, se colocase una bañera llena de agua hasta la mitad.
Entre la servidumbre circulaba el rumor de que el amo quería poner a prueba la inteligencia de su hija. Teón mantenía en secreto lo que había pensado hacer, dando lugar a toda clase de conjeturas. Nadie estaba dispuesto a perderse el acontecimiento. Apolonio había alabado tanto la inteligencia de la pequeña que todos estaban interesados en saber qué se proponía su padre. En la cocina y en los lavaderos no se hablaba de otra cosa; algunos pensaban que Hipatia no superaría la prueba, incluso se habían cruzado apuestas.
La tarde era luminosa. Teón estaba sentado en un sillón de mimbre cuando Hipatia fue conducida por Apolonio a presencia de su progenitor. La servidumbre se agolpaba expectante. La niña besó a su padre en la frente y se quedó de pie ante él. Teón no se anduvo con preámbulos.
—Tú sabes que la experiencia nos dice que los cuerpos se comportan en el agua de modo diferente. Si colocamos un trozo de lienzo comprobamos que permanece en la superficie, los tejidos flotan.
Se levantó de su asiento, tomó un trozo de lienzo que había junto a otros objetos sobre una mesa y lo dejó caer en el agua de una bañera. Se empapó rápidamente, pero permaneció en la superficie.
—¿Lo has observado? —preguntó a su hija.
Hipatia asintió.
—Si tomamos un trozo de madera, comprobamos que ocurre algo parecido, la madera también flota.
Teón depositó en la bañera un dado de madera que también permaneció en la superficie del agua. Repitió a su hija la misma pregunta:
—¿Lo has observado?
—Sí, padre.
Después cogió un denario de plata y lo colocó en una pequeña balanza que había sobre la mesa. Pidió a su hija que comprobase su peso.
—No olvides esa cantidad —le recomendó antes de dejar la moneda con mucho cuidado sobre la superficie del agua y comprobar que se hundía hasta el fondo.
Hipatia no pestañeaba, pendiente de cada detalle.
—¿Lo has observado?
—Sí, padre.
Teón tomó entonces otro dado de madera idéntico al que flotaba sobre el agua y se lo entregó a la niña.
—¿Quieres pesarlo?
Hipatia obedeció y su padre le preguntó:
—¿Cuánto pesa?
—Lo mismo que el denario.
—¿Lo mismo? —le preguntó, aparentando sorpresa.
—Sí, padre.
—¿Estás segura?
—Completamente.
—Muy bien, Hipatia. Entonces, quiero que me respondas a una pregunta: si pesan lo mismo ¿por qué el dado flota y la moneda se hunde?
La niña se quedó mirando fijamente la bañera donde el trozo de lienzo y el dado de madera se mantenían en la superficie, mientras la moneda de plata reposaba en el fondo. Miró a su padre y le dedicó una deliciosa sonrisa, que lo estremeció de placer. Teón se arrepintió de haber prestado hasta entonces tan poca atención a su hija. Había bastado un gesto para que quedase rendido ante la hermosura de la niña. Pensó que había ido demasiado lejos con aquella prueba: sólo un talento como el de Arquímedes había sido capaz de resolver dicha situación, e interpretó la sonrisa de Hipatia como la forma de darse por vencida. En el patio, donde se agolpaba casi medio centenar de personas, el silencio era absoluto; algunos de los presentes contenían la respiración.
Hipatia metió la mano en la bañera, cogió la moneda y también el dado que flotaba; los sopesó cuidadosamente.
—Pesan lo mismo, pero no tienen el mismo volumen. El dado ocupa más volumen de agua que la moneda, por eso no se hunde. Eso explica que un barco, aunque pese mucho, flote, pues desplaza un volumen de agua muy grande.
El silencio de los presentes se mantuvo expectante durante unos segundos, la mayoría no comprendían la totalidad de lo que Hipatia había dicho, aunque sabían que un barco pesaba más que un denario y no se hundía. Todos los ojos estaban pendientes de Teón.
El astrólogo, impresionado porque aquella niña de siete años había deducido, sin saber física, uno de los principios fundamentales de las leyes que regían la naturaleza, se levantó y abrazó a su hija en medio de un coro de aplausos y exclamaciones.
Al día siguiente Teón contrató al viejo Anaxágoras como maestro de Hipatia para que la iniciase en los principios de la filosofía neoplatónica, y a Pármeno, reputado como uno de los mejores matemáticos de Alejandría, para que le enseñase hasta el último de los secretos de aquella disciplina.
A los diez años la jovencita había emocionado a Pármeno cuando le mostró que era capaz de resolver ecuaciones diofánticas; por su parte, Anaxágoras comunicaba a su padre que podía debatir con cualquiera de los sofistas que disertaban en el Ágora. Estaba dispuesto a apostar su propia libertad, afirmaba el viejo filósofo lleno de orgullo, a que vencería dialécticamente a cualquiera de ellos, a pesar de los trucos con que asombraban a la concurrencia que a diario acudía a verlos disputar por el placer de escuchar los rebuscados argumentos que ingeniaban sus retorcidas mentes.
—Estás bellísima, mi ama —le susurró la esclava al oído cuando terminó de peinarla—. Vas a causar sensación.
Hipatia había ido muchas veces al teatro, pero hasta entonces había acudido con otras jovencitas de su edad, a ver representaciones de comedias. Llevaban una merienda e iban al cuidado de esclavos. Las representaciones a las que asistían eran infantiles, pero aquella noche era diferente, pronto cumpliría catorce años y sería la acompañante de su padre. Eso significaba que Teón la consideraba una dama y su asistencia a un acontecimiento público daba a entender que a partir de aquel momento sería socialmente tenida como tal.
Cintia, la esclava, dejó que su joven ama se recrease ante el espejo, pero el tiempo que dedicó a mirarse en la pulida superficie de bronce fue mucho menor del que ella esperaba.
—Creo que ahora tienes que maquillarme —comentó Hipatia.
A la perspicacia de la esclava no escapó el tono de aburrimiento que desprendían las palabras de la joven.
—Lo dices como si fuese una penosa obligación.
—No me gusta el teatro.
—¿Como a los cristianos?
Hipatia la miró ofendida.
—¡Mis razones son muy diferentes! Ellos lo rechazan, si pudiesen cerrarían los teatros y prohibirían las representaciones. A mí, simplemente, me aburre.
—¿Por qué dices eso si nunca has asistido a la representación de una tragedia?
—He leído muchas y todas me parecen iguales. Sus autores cambian el decorado, los personajes y el asunto, pero siempre responden a los mismos esquemas: plantean un asunto, lo embrollan y en los tramos finales buscan un desenlace.
—Las tragedias no están hechas para ser leídas, sino para llevarlas a la escena. En el teatro cobran su verdadera dimensión. Allí, la interpretación, acompañada de los cantos y la música, la convierten en algo mágico. El actor crea su propio personaje, se lo arrebata al autor. Es el actor quien lo llena de vida, al prestarle su cuerpo y dotarlo de voz propia. —Cintia apenas podía contener la emoción.
—¿Has asistido al teatro?
Hipatia tuvo que repetir la pregunta.
—Sí, mi ama, hace años fui actriz.
—¡Cuéntame eso!
—No tenemos tiempo, mi ama. Tu padre aguarda.
Hipatia insistió.
—Mi padre era el empresario de un pequeño teatro de Atenas donde hacíamos mimo y, de vez en cuando, representábamos alguna tragedia de los grandes. Jamás olvidaré cuando interpreté el papel de Yocasta en Edipo Rey de Sófocles.
Hipatia la miró sorprendida y comprobó que una lágrima corría por la mejilla de Cintia. Aquella esclava llevaba poco tiempo en la casa y en apenas un año se había hecho un lugar entre la servidumbre. Era muy significativo que la estuviera ayudando a vestirse; ejercer dicha función suponía el acceso a la intimidad de los amos, en lugar de estar atizando los fogones en las cocinas, lavando en la alberca o trabajando en los jardines. Cintia era una mujer hermosa, estaba en el esplendor de la madurez y su belleza era serena. Hipatia sabía que su padre le tenía aprecio, pero había pensado que era debido a que algunas noches le calentaba la cama. Teón, después de la muerte de Pulqueria, no había contraído nuevas nupcias. A pesar de ello, Hipatia apenas sabía nada de Cintia: vivía inmersa en su mundo, donde no había lugar para lo que no fuese aprender, experimentar o elucubrar. Estaba tan abstraída con sus estudios que no prestaba atención a las cuestiones domésticas.
—Por lo que acabas de decirme, tú eras libre.
Cintia asintió al tiempo que se secaba las lágrimas con el dorso de la mano.
—Cuéntame cómo llegaste a mi casa.
—Es una larga historia y no disponemos de tiempo. Tu padre no me perdonaría que no estuvieses arreglada a la hora de partir.
Hipatia le tomó la mano, la miró a los ojos y con su dedo limpió otra lágrima que asomaba en el párpado.
—Quiero saber quién eres —lo dijo de una forma que no admitía réplica—. Háblame de ti, mientras me vistes.
Cintia le contó su historia. Nació en Atenas y allí creció en los escenarios, que entonces vivían una prolongada decadencia. Su padre, un apasionado de la tragedia griega, pugnó por mantener viva la llama del teatro hasta que se arruinó. Las deudas eran tan grandes que él y toda su familia pagaron con lo único que les quedaba.
—¿Te vendieron como esclava?
—Sí. Mi padre me dijo que huyera, pero decidí ligar mi suerte a la de mi familia. Una estupidez, porque a los pocos días nos habían separado.
—¿Cuándo ocurrió eso? —preguntó Hipatia, ajustándose el ceñidor sobre la túnica.
—Hace ahora dos años.
—¿Quién te compró?
—Un mercader de vinos, era de Siracusa. Le gusté, se convirtió en mi amo y durante un año me vi obligada a hacer todo lo que le apeteció. En la cama era un cerdo. Cuando se cansó de usarme y de satisfacer sus fantasías, me vendió. Estábamos en Alejandría y tu padre me compró.
Cintia ajustaba los pliegues de la estola y daba los últimos retoques a la indumentaria de su ama. Hipatia estaba resplandeciente.
—¿Te gustaría ir al teatro? —le preguntó de repente.
La esclava se quedó inmóvil.
—Es lo que más anhelo, aparte de mi libertad.
—¡Entonces, coge un manto y sígueme!
—Pero, ama…
Hipatia abandonaba ya la alcoba.
—¡El maquillaje, ama! —exclamó Cintia desconcertada.
La hija de Teón bajaba por las escaleras. Su belleza no necesitaba de retoques ni añadidos. Era como una diosa que descendía del Olimpo.