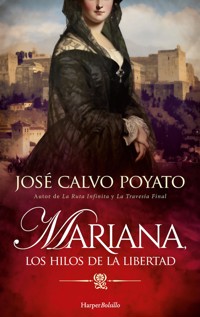9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins Ibérica S.A.
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Spanisch
Una triple trama, con un extraño manuscrito, el Libro de Abraham, como hilo conductor, nos llevará desde el Toledo de finales del siglo xv y la Sevilla del Siglo de Oro hasta el Madrid de nuestros días. Un antiquísimo manuscrito desvela en sus páginas la más preciada fórmula alquimista: cómo fabricar oro. Quien lo tenga en sus manos deberá saber hacer uso de él y guardarse de la codicia ajena. El canónigo Armenta tuvo que sufrir grandes avatares para dar con la fórmula, acechado por la Inquisición y por los rumores que le acusaban de practicar brujería. La reaparición casual del libro en Madrid, cinco siglos más tarde, pone en alerta a la CIA, al Mossad y a una poderosa mafia rusa, y activa una trepidante trama de inesperado final. «Del panorama literario actual, José Calvo Poyato es uno de los autores que mejor nos traslada a épocas pasadas». Onda Cero «Un referente de la novela histórica española». El Periódico «Combina con sabiduría la novela histórica y el thriller». Juan Ángel Juristo, ABC «Un gran historiador. Un excelente novelista». J. J. Armas Marcelo
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Portadilla
Créditos
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
www. harpercollinsiberica.com
La Biblia Negra
© José Calvo Poyato, 2000, 2025
Autor representado por Silvia Bastos, S. L. Agencia literaria
© 2025, para esta edición HarperCollins Ibérica, S. A.
Todos los derechos están reservados, incluidos los de reproducción total o parcial en cualquier formato o soporte.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos comerciales, hechos o situaciones son pura coincidencia.
Sin limitar los derechos exclusivos del autor, editor y colaboradores de esta publicación, queda expresamente prohibido cualquier uso no autorizado de esta publicación para entrenar tecnologías de inteligencia artificial (IA). HarperCollin ibérica S.A. puede ejercer sus derechos bajo el Artículo 4 (3) de la Directiva (UE) 2019/790 sobre los derechos de autor en el mercado único digital y prohíbe expresamente el uso de esta publicación para actividades de minería de textos y datos.
ISBN: 9788410644106
Conversión a ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Portadilla
Créditos
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Si te ha gustado este libro…
Capítulo 1
Toledo, 1492
Santiago había cerrado su pequeña oficina de escribano más pronto de lo habitual. Durante los crudos meses del invierno solía hacerlo antes de las cinco de la tarde, cuando la luz declinaba, pero todavía las sombras de la noche apenas eran una leve amenaza sobre el apretado caserío de la ciudad, ceñido por las aguas del Tajo en una curva que casi llegaba a ser una circunferencia.
Hacía ya más de tres años que habían instalado un llamativo reloj en una de las fachadas laterales de la catedral y, desde entonces, el escribano había adaptado su trabajo al ritmo de aquel instrumento. En tiempo de verano su tienda permanecía abierta dos horas más, hasta que las majestuosas campanadas daban las siete. Santiago Díaz, que así se llamaba el escribano, una vez cerrado su negocio marchaba a su casa, apenas cruzaba algún saludo con las gentes que encontraba en su camino y, desde luego, sólo se detenía por una razón poderosa. Gustaba de estar en su hogar antes de que las últimas luces del día se perdiesen en el horizonte y si, por un casual, era requerido para realizar algún tipo de trabajo en la propia morada del cliente, circunstancia que se producía con cierta frecuencia, adelantaba la hora de cierre de su establecimiento. Llegar a casa con luz del día era para él una máxima de cumplimiento casi obligado. Era algo que había practicado siempre porque lo había visto hacer a sus mayores. Era, si así podía llamarse, una tradición familiar que había pasado de padres a hijos, lo mismo que aquel oficio de escribano y también el de librero, que ejercía desde su juventud. Aprendió el oficio de su padre, quien lo había heredado de su abuelo, y éste, a su vez, lo había recibido del suyo. Se perdía en la memoria de la familia la tradición de aquella actividad de escribanos libreros, que los Díaz habían ejercido a lo largo de generaciones. Llevaban cuatro de ellas instalados en aquella ciudad cabeza de las Españas desde que los reyes visigodos la convirtieron en eje de su dominio sobre las tierras peninsulares y en el principal centro religioso de la monarquía.
Aquella desangelada y fría tarde del mes de enero Santiago Díaz había cerrado mucho antes de las cinco, a pesar de que no tenía que atender petición alguna en casa de ningún cliente. Había decidido concluir la jornada antes de lo habitual porque el ambiente estaba tormentoso. Los negros nubarrones que cubrían el cielo toledano anunciaban tormenta, pero no era sólo meteorológica. Habían corrido por la ciudad extraños rumores que llegaron a los pocos días de recibirse la noticia de la entrada de las tropas cristianas en Granada, último baluarte de los musulmanes en España. El ambiente, enrarecido por los rumores, había llenado de congoja y miedos el corazón de muchas familias toledanas.
Justo en el momento en que Santiago había dado dos vueltas de llave en la cerradura embutida en la sólida puerta de su establecimiento y echaba el candado de la barra de hierro que, a modo de refuerzo, la atravesaba, caían las primeras gotas de lluvia. Eran escasas, pero tan grandes y fuertes que hacían daño cuando golpeaban en la cabeza. Acomodó sobre sus hombros la recia capa de lana con la que combatía los rigores del invierno y alzó la esclavina que adornaba su cuello, para protegerse de la lluvia. Después se caló hasta las cejas, cubriendo también las orejas, el redondo bonete que usaba tanto en invierno como en verano. Se embozó y echó a andar cuesta arriba. En su rostro, azotado por el viento y por la lluvia, se pintaba la preocupación.
Apenas había dado una docena de pasos cuando se detuvo, giró sobre los talones y volvió a su tienda. Abrió candado y cerradura, y buscó entre los rimeros de libros que se apilaban en aquel cuchitril. Encontró rápidamente lo que buscaba: un libro encuadernado con unas llamativas tapas de latón donde había grabadas extrañas letras. Lo protegió lo mejor que pudo metiéndolo entre la ropilla y el jubón, cerró el tabuco y se encaminó hacia su morada. La lluvia y el viento habían arreciado, por lo que su andar parecía cansino a causa del esfuerzo que realizaba, con el cuerpo doblado hacia delante.
Se cruzó con pocos transeúntes. Todos iban con prisa. La destemplada tarde invitaba al recogimiento en el hogar. Ganaba ya la calle donde estaba su casa, junto a una vieja mezquita que los cristianos convirtieron en iglesia tras la conquista de la ciudad a finales del siglo XI y que estaba dedicada a santo Tomé, cuando el primer relámpago cruzó el cielo, iluminándolo todo por un instante. El rugido del trueno que lo acompañó fue estremecedor e inmediato. La tormenta estaba sobre Toledo. Un escalofrío le recorrió la espalda al tiempo que lo invadía una sensación de miedo. En la calle no había nadie. Ni por delante, ni por detrás. Santiago aceleró el paso para llegar lo antes posible a su hogar. Al cruzar el umbral que daba acceso al zaguán, su capa chorreaba agua por los bordes y el bonete estaba tan empapado que tenía mojada la cabeza. Tenía la respiración agitada por el esfuerzo realizado, también por la agitación que embargaba su espíritu.
Ana, su mujer, acudió presurosa al oír el ruido de la llave girando en la cerradura y el chirriar de los goznes de la puerta. Bajaba desde la planta alta de la casa llamándolo, entre alarmada y sorprendida:
—¡Santiago, Santiago! ¿Eres tú?
—Sí… Sí… Soy yo. —Su voz sonó acansinada, como la de un anciano.
—¿Ha ocurrido algo? —preguntó inquieta la mujer—. Hace poco que oí las campanadas de las tres.
Santiago se limitó a negar con la cabeza, se quitó la capa y, tras sacudirla, la extendió cuidadosamente sobre un arca para que escurriese el resto de agua. Abrió el jubón y sacó de su pecho el libro que con tanto celo había protegido del aguacero. Lo miró con fijeza y suspiró hondo. Algo en su interior le decía que no era un libro corriente y lo que sus páginas encerraban era algo fuera de lo común. Le inquietaban aquellos caracteres grabados sobre las tapas de latón, cuyo significado desconocía. No eran caracteres latinos. Se trataba de letras hebreas, pero no podía descifrarlos. Eran de un brillante color dorado.
Santiago Díaz y su mujer, Ana Girón, formaban una pareja bien avenida que no había tenido descendencia. No tener hijos los agobió durante años, pero con el paso del tiempo habían asumido la situación. Hacía ya trece años que habían contraído el sagrado vínculo. Santiago había cumplido treinta y un años y Ana aún no tenía veintisiete y no albergaban ya muchas esperanzas de tener descendencia, después de tanto tiempo. A pesar de la resignación, aquella falta de sucesión le producía una fuerte desazón porque, entre otras cosas, significaba que la larga tradición familiar de los Díaz escribanos y libreros se acabaría con él.
A pesar de su sedentaria vida —muchos días permanecía toda la jornada entre los papeles y libros de su tienda— tenía el aspecto de un hombre ágil. Su cuerpo menudo transmitía una fuerte sensación de vitalidad. El color cetrino de su piel tampoco encajaba con el de un hombre que no ejercía su trabajo en contacto con la naturaleza. Su pelo negro y ensortijado caía a ambos lados de su cara. Sus ojos, también negros, estaban llenos de vida y su mirada cargada de fuerza. Aunque en el fondo de sus pupilas se apreciaba un destello de melancolía producido, tal vez, por el hijo deseado que no había llegado. Sus manos sí respondían a la actividad que ejercía: la palma era estrecha y se prolongaba en unos dedos largos y finos.
Ana Girón era una mujer que conservaba todavía el atractivo de la juventud. Contrajo matrimonio cuando apenas contaba catorce años y había dedicado su vida a cuidar del hogar familiar y a atender sus obligaciones religiosas, que cumplía con escrúpulo. Su mayor pena era no haber dado descendencia a su esposo, aunque, a diferencia de su marido, aún no había perdido la esperanza de que un día sucediese el milagro. Con frecuencia, en sus visitas diarias a la vecina iglesia de Santo Tomé, encendía una costosa vela de cera que ofrecía ante la imagen de su venerada santa Ana, pidiéndole que convirtiese en realidad el mayor de sus deseos. Su vida transcurría de forma placentera y sin agobios económicos. Podía permitirse ser generosa en sus limosnas y disponer de un servicio doméstico incluso superior al que demandaban las necesidades de un matrimonio como el que formaban Santiago y ella. Su mayor preocupación, aparte de la deseada descendencia, eran algunas de las amistades de su marido. Las consideraba peligrosas. No le gustaba que frecuentase la casa de Samuel Leví, una preeminente personalidad entre la comunidad judía de Toledo. De aquella relación, pensaba Ana, no podía resultar nada provechoso. Tampoco veía con buenos ojos que fuese a la tertulia de la rebotica que había en el establecimiento de Pedro de Aranda, junto a la Puerta de Bisagra. Ni le gustaba el canónigo Armenta, con quien su marido mantenía una estrecha relación. Sus recelos hacia el clérigo se derivaban de los rumores que circulaban por todas partes acerca de sus aficiones y actividades. Además, vivía amancebado, con una concubina. Aquella relación, poco edificante, era conocida por todos los toledanos.
El escribano se dirigió a la pequeña estancia que le servía de gabinete de trabajo en su propia casa y donde se reunía, en contadas ocasiones dada la oposición de su mujer, con aquellas amistades que tan peligrosas eran a los ojos de Ana. La escasa luz que recibía la estancia era por un ventanuco que daba al patio de la vivienda y que por su posición era mayor en los atardeceres que durante las mañanas, pero nunca la claridad dominaba entre aquellas paredes. Era un lugar que invitaba al recogimiento y a la meditación.
El mobiliario era escaso. Una recia mesa de madera de nogal que se apreciaba en las sinuosas vetas que recorrían las tablas, y varios sillones con respaldar y asiento de cuero. Las paredes estaban cubiertas por estanterías de madera que iban del suelo al techo y que se encontraban atestadas de libros y papeles entre los que parecía reinar el mayor de los desórdenes. Santiago, sin embargo, no permitía ni a su mujer ni a Elvira, la esclava musulmana conversa que formaba parte del servicio de la casa y que tenía entre otras obligaciones encomendadas las tareas de limpieza, que pusiesen allí la mano. Los deseos de organización y orden que presidían la vida y el hogar de los Díaz y que Ana había impuesto en todas las dependencias, chocaban con la férrea voluntad del escribano de que no se moviese uno solo de los papeles que se amontonaban en su gabinete. Repetía una y otra vez que aquél era un desorden ordenado y que él sabía dónde estaba cada una de las cosas que allí se apilaban. Parecía aquélla una afirmación carente de sentido a la vista del lugar, pero era rigurosamente cierto que, cada vez que necesitaba consultar alguno de aquellos libros o una de las carpetas donde guardaba papeles y documentos, se dirigía sin titubeos al lugar donde reposaban.
Hizo sitio en la mesa, donde el desordenado orden también era dominante, para colocar el libro de las tapas de latón. Después encendió un cirio de sebo que le proporcionaba la luz que el lugar no poseía, tomó asiento y se dispuso a explorar el contenido de aquella extraña obra. En aquel preciso momento el ruido de un trueno, largo y fuerte, respuesta inmediata a un relámpago que había llenado el lugar de una luz espectral, sonó como si rodasen numerosos objetos pesados en la planta alta del inmueble. Santiago se estremeció de nuevo.
Por un instante, recordó al hombre que, poco después del mediodía, había llegado a su tienda, presa de una fuerte agitación. Su descompuesto rostro no le era familiar. Sin duda, se trataba de un forastero que, tal vez, se encontrase en apuros económicos y necesitaba dinero contante y sonante. Pensó que podía tratarse también de alguien a quien el destino puso en sus manos aquel extraño libro, sin que para él tuviese interés y hubiese decidido convertirlo en dinero. El individuo se lo ofreció en empeño, reservándose la posibilidad de recuperarlo, en un plazo de seis meses, pagando seis maravedises más de las dos doblas que había solicitado por él. Santiago sabía por experiencia que la mayor parte de los empeños eran ventas definitivas y más aún tratándose de un desconocido, de un forastero. Aquel hombre tenía dibujado el miedo en los ojos y parecía tener prisa, mucha prisa, y no dejó de mirar, inquieto, en todas direcciones, como si temiera algo o a alguien. El librero recordó que aceptó el primer precio que le había ofrecido y no regateó un solo maravedí. Estaba convencido de que si le hubiese dado una cantidad inferior también la habría aceptado.
Ahora, en la tranquilidad de su gabinete, recordando aquellos instantes, le pasó por la mente la idea de que, tal vez, aquel individuo deseaba, por encima de todo, deshacerse del libro. Sumido en aquellos pensamientos, recordó que con su desconcierto ni siquiera había retirado un recibo que le permitiese reclamarlo dentro del plazo fijado. En aquella operación todo habían sido prisas y nervios hasta que se acercó maese Pedro, el organista de la catedral, para encargar cinco copias de la partitura del Te Deum solemne que había sido estrenado en la pasada fiesta de la Epifanía y del que en todo Toledo no había dejado de hablarse en aquellos días. El dueño del libro, que acababa de cobrar sus dos doblas, se marchó como alma que llevaba el diablo.
«¿Sería el libro fruto de un robo?». Este pensamiento voló fugazmente por su cabeza.
Un nuevo relámpago, que inundó otra vez de blanquecina luz la habitación, fue seguido inmediatamente de un trueno tan fuerte que le llenó el corazón de congoja y le sacó de sus reflexiones.
Abrió el libro y en su primera página leyó una especie de dedicatoria que decía:
ABRAHAM EL JUDÍO, PRÍNCIPE, PRESTE, LEVITA, ASTRÓLOGO Y FILÓSOFO, DE LA RAZA DE LOS JUDÍOS, POR LA IRA DE DIOS DISPERSADA EN LAS GALIAS, SALUD D. I.
Esta dedicatoria se hallaba escrita en latín con grandes letras capitulares doradas. Un poco más abajo, pero separado de ese texto, aparecía la palabra «Maranatha».
Le llamaron la atención las hojas del libro, de una textura finísima y de una calidad extraordinaria. Parecían delgadas láminas de papiro finamente trabajado. La caligrafía era exquisita y permitía una lectura fácil para quien dominase el latín. Aunque tenía conocimientos de aquella lengua, no estaba en condiciones de traducirla fielmente. Sin embargo, algo en su interior le decía que su contenido se salía de lo común.
Se sumió en la contemplación de aquellas misteriosas páginas de una forma tan profunda que no se dio cuenta de que la tormenta amainó primero y se alejó definitivamente después. Tampoco se percató de que Ana, acompañada de la esclava mora, salió de la casa para dirigirse a la iglesia vecina y rezar su plegaria vespertina, aprovechando los instantes finales de luz natural con que Dios nuestro Señor los obsequiaba en las horas postreras de aquella jornada.
Había perdido la noción del tiempo. No sabía qué hora era cuando Ana interrumpió sus reflexiones.
—Santiago, es ya muy tarde. La cena hace rato que está preparada y la sopa se está enfriando. Vamos a comer.
El escribano se restregó los ojos con los puños cerrados, intentando combatir el escozor. Los tenía enrojecidos. Sin decir nada se levantó del sillón y siguió a su mujer.
El silencio fue la nota dominante que presidió la cena. Ana hizo varios intentos de iniciar conversaciones triviales que sacasen a su marido de aquel ensimismamiento. Santiago se limitaba a contestar con monosílabos desganados. Estaban tomando los postres, dulce de membrillo y miel, cuando Ana comentó algo que atrajo su atención:
—Esta tarde, cuando estaba en Santo Tomé, trajeron el cadáver de un hombre. Lo habían degollado de un tajo en el cuello. La herida era fresca, habían debido matarlo hacía poco rato, pero el aguacero que le había caído encima ya le había hinchado la cara y la herida de la garganta estaba llena de ulceraciones. ¡Tenía un aspecto horrible! ¡Tan horrible como la cicatriz que cruzaba una de sus mejillas!
—¡Cómo has dicho! —Santiago parecía haber cobrado vida de repente.
Su esposa se sobresaltó ante aquella inesperada exclamación.
—¡Por el amor de Dios, que me has asustado! Sólo he dicho que ese cadáver tenía una horrible cicatriz que cruzaba una de sus mejillas.
—¿Cómo… cómo era esa cicatriz?
—Pues… como todas las cicatrices: fea.
—¡Ana, por los clavos de Cristo, no me saques de quicio! ¡Dame… dame detalles sobre esa… esa cicatriz!
—¿Tanto te importa la cicatriz de ese cadáver?
—¡Mucho más de lo que te imaginas!
Intrigada por la actitud de su marido, hizo algunas precisiones que llenaron de tensión al escribano.
—Bajaba de forma ondulada desde uno de los ojos hasta la comisura de los labios.
—¿Puedes recordar qué ojo era?
—Déjame pensar, déjame pensar… Yo estaba en la capilla del Sagrario y cuando vi el cadáver… Sí, era el ojo derecho. Seguro, era el ojo derecho.
—¡Es él! ¡Entonces es él!
La mujer del escribano se puso en tensión.
—¿Quién es él? ¿De qué demonios estás hablando? —Al darse cuenta de que había mencionado al maligno, Ana se persignó de forma mecánica.
Por toda respuesta Santiago preguntó si aún estarían abiertas a los feligreses las puertas de Santo Tomé.
—¡A estas horas no hay abierta una sola iglesia en Toledo! ¡Son cerca de las nueve!
—Pero… pero si doy una limosna al sacristán… tal vez, tal vez…
Ana miraba a su marido como si fuera un desconocido. No podía comprender aquel comportamiento tan extraño.
Sin decir palabra, Santiago salió del comedor, tomó la capa y se marchó dando un portazo. Su mujer, atónita, no entendía nada de lo que estaba sucediendo.
Media hora después regresó con el rostro demudado. Su aspecto era lamentable.
—¡Dime qué está pasando! Desde que llegaste te encuentro extraño, como ausente, y desde que comenté lo de ese cadáver estás tan alterado que has acabado por preocuparme. —Ana suavizó el tono de su voz, tratando de transmitir sosiego a su marido—: ¿Qué tienes tú que ver con eso?
El escribano se desabrochó el jubón, deshizo el lazo que anudaba el cuello de su camisa, suspiró varias veces y pareció tranquilizarse. Mientras, su mujer, que había indicado a Elvira que preparase una tisana bien caliente endulzada con unas gotas de miel, aguardaba paciente a que su marido se serenase. Al fin Santiago comenzó a hablar:
—Poco después de mediodía, llegó un hombre a la tienda. Deseaba empeñar un libro. El asunto no revestía la mayor importancia, eso forma parte del negocio. Sin embargo, me llamó la atención la grave agitación de que era presa. No paraba de mirar en todas direcciones y aceptó, sin regateos, la primera oferta que le hice. Tenía tanta prisa que ni siquiera tomó la papeleta de empeño. Pensé que, quizá, se trataba de un ladrón o de un fugitivo. Después he tenido ocasión de hojear el libro que me trajo. No he hecho otra cosa a lo largo de toda la tarde, pero no tengo idea de cuál es su contenido. Es un libro extraño. Su valor es muy superior a las dos doblas que he pagado por él. —Después de decir esto guardó un largo silencio, como si estuviese reflexionando sobre algo que le agobiaba.
Ana decidió respetar aquel silencio y aguardar. Hubo de esperar unos minutos hasta que su marido volvió a hablar:
—Cuando has comentado lo del cadáver que habían llevado a la iglesia, apenas si te prestaba atención. Pero al decir lo de la cicatriz pensé que podía tratarse del atribulado hombre que me visitó.
El librero volvió a guardar silencio. Pero en esta ocasión su mujer le pidió que continuase:
—¿Y bien?…
—He visto el cadáver y es ese hombre.
Ana miró fijamente a su marido.
—No comprendo que su muerte te haya afectado de esta manera. ¿Hay algo más que no me has dicho?
Aguardó de nuevo, pacientemente, una respuesta que, al final, llegó:
—Comprenderás que me produzca zozobra el que hayan matado a un hombre con el que hoy he cerrado un negocio. Aunque asustado, porque aquel hombre temía algo o a alguien, he pensado si lo que pretendía era deshacerse, al menos de forma temporal, de un libro que es una rareza, aunque ignore su contenido. Pero hay algo más…
Santiago sacó de uno de los bolsillos de su jubón un papel doblado que puso sobre la mesa. Ahora la angustia que parecía haberle envuelto toda la tarde se trasladó a su esposa.
—¿Qué es ese papel?
—Estaba entre las ropas del muerto.
—¿Entre las ropas del muerto? Y… ¿cómo ha llegado a tu poder?
—El sacristán de Santo Tomé ha accedido a abrirme la iglesia a cambio de unos maravedises. Los suficientes para que me permitiese estar a solas con el cadáver unos minutos. Lo he registrado —al decir esto Ana no pudo evitar que se le escapase un gemido sordo que trató de ahogar llevándose una mano a la boca, aquello no interrumpió la explicación de su marido—, y he podido comprobar que las dos doblas que le di esta mañana, como era de esperar, habían desaparecido. Pero encontré, oculto en el dobladillo de una de sus mangas, este papel.
Entonces leyó su contenido y cuando hubo acabado el rostro de Ana era el de una mujer aterrorizada.
—¡Santo Dios! ¡Protégenos!
Capítulo 2
Aún retumbaban en las flamantes bóvedas de la inconclusa catedral primada de España las voces de los numerosos canónigos y beneficiados que constituían el cabildo catedralicio. Habían finalizado los salmos que, a mayor gloria de Dios nuestro Señor, se rezaban cada mañana en el coro que se levantaba en el centro de la nave principal. Con la solemnidad que el rito requería, los eclesiásticos se retiraban por parejas hacia la sacristía. Todos vestían túnicas talares negras y capas de amplio vuelo de color púrpura. La mayor parte de los canónigos mostraban una actitud de recogimiento y dignidad que acentuaban con el ritmo cadencioso de sus pasos, la posición de sus manos, entrelazadas a la altura del pecho, y la mirada perdida. Su número superaba el medio centenar y sus largas hileras constituían una procesión que casi llenaba el recorrido que separaba el coro de la sacristía.
Abrían la marcha de aquella ceremoniosa congregación dos acólitos, revestidos de alba y roquete, tras los que marchaba un sacerdote con roquete sobre la negra túnica talar, portando una cruz que sobresalía más de dos varas por encima de las cabezas. A continuación, marchaba otro eclesiástico, también vestido de negro, que llevaba levantado sobre su cabeza un libro de regulares dimensiones; a cada paso resoplaba por lo incómodo de su posición y presentaba un rostro acalorado por el esfuerzo. Tras él, se alineaban las hileras de canónigos, solemnes y majestuosas. Las gentes que habían asistido al oficio mantenían un respetuoso silencio y muchos inclinaban la cabeza al paso de los canónigos. Cerraba el conjunto un grupo de varios clérigos de menores que portaban varios incensarios que llenaban la atmósfera de un intenso olor a incienso. Su desorden contrastaba con la comitiva que los precedía.
A la entrada de la amplia sacristía desaparecían, como por ensalmo, los aires ceremoniosos que habían presidido el recorrido. Los canónigos se agrupaban en corrillos donde se hablaba de los más variados asuntos, tanto sacros como profanos. Algunos de los presentes, para hacerse oír, elevaban la voz de tal manera que más parecían vendedores de mercado que dignísimos beneficiados de la metropolitana y primada iglesia toledana. Había un momento en que la animación llegaba a su punto álgido. Se producía invariablemente cuando todas sus reverencias habían entrado en la sacristía y charlaban a la par que se desprendían de sus pesados ornamentos. Numerosos sacristanes revoloteaban alrededor de las dignidades catedralicias ayudándolos a desvestirse y guardar las vestimentas en las cómodas que rodeaban todo el espacio que ocupaba la sacristía.
Don Diego de Armenta, canónigo penitenciario, no participó, como era su costumbre, en la algarabía de aquella mañana. Sólo hizo un breve comentario acerca del asunto que ocupaba el interés de algunos de los corrillos que se habían formado: la aparición del cadáver de un forastero la tarde del día anterior. Era cosa admirable comprobar la variedad de versiones que sobre el asunto se daban y que presentaban perfiles tan diversos que bien podía tratarse de asuntos diferentes. Unos decían que el cadáver era el de un ahogado, que unos pescadores habían recogido en el río, aguas abajo del puente de San Martín. Otros aseguraban que había sido cosido a puñaladas por unos ladrones cuando se dirigía a Santo Tomé. Otros, que decían tener información de buena tinta, afirmaban que el muerto había abandonado este valle de lágrimas en una reyerta con dos soldados de los muchos que aquellos días pululaban por las ciudades castellanas, licenciados de la guerra de Granada; la reyerta había tenido lugar junto a la nueva iglesia de San Juan. Los soldados habían puesto pies en polvorosa y se carecía de pistas que condujesen a una posible identificación de los matadores. Un rumor diferente, en fin, señalaba que el origen de la muerte del forastero estuvo en una disputa en una de las mancebías de la ciudad por una cuestión de faldas. Los que sostenían esta versión indicaban que poco antes de su muerte aquel individuo había estado en la tienda de Santiago Díaz, el escribano de la costanilla que de Zocodover llevaba a la plazuela de la catedral frontera a la puerta que empezaban a llamar del Reloj.
Armenta apenas se despojó de sus ornamentos de coro, tomó su capa de calle, se caló el bonete y abandonó la sacristía. Al requerimiento de uno de los canónigos, que reclamaba su opinión acerca de la celebración de una festividad próxima según el ritual mozárabe, se limitó a responder, sin detenerse:
—Eso puede esperar, señor magistral. Mañana lo veremos. Ahora he de marcharme porque tengo un compromiso y no puedo perder un minuto más.
El canónigo Armenta era una de las figuras más relevantes, no ya de la poderosa e influyente clerecía local, sino de toda la ciudad. Frisaba los cincuenta años, aunque mostraba una energía propia de una persona mucho más joven. Era hombre corpulento y entrado en carnes. Conservaba íntegro el negro cabello de su juventud, que cortaba periódicamente, sin permitirle crecer más allá de un dedo. Ese pelado le daba un aspecto de fortaleza y reciedumbre que combinaba a la perfección con su corpulencia. Su inteligencia era de una agudeza temida por sus adversarios, a los que con frecuencia dejaba en ridículo cuando debatían propuestas en el capítulo catedralicio y se sostenían pareceres contrapuestos. En aquellas situaciones, a los bandos contendientes les gustaba contar entre sus filas al penitenciario, porque ello suponía asegurarse una defensa briosa de sus tesis. Pero en este terreno sus posicionamientos eran imprevisibles y, en algunas ocasiones, hasta desconcertantes. El canónigo Armenta era uno de los pocos miembros —casi el único— del cabildo de la catedral que no estaba alineado en uno de los dos bandos que sostenían una lucha sin tregua por hacerse con el control del poder eclesiástico. Un poder que, en una ciudad como Toledo, casi equivalía a controlarla en su totalidad. Esa posición, que sin duda tenía sus ventajas, ya que le llevaba a ser cortejado por los grupos contendientes, era también sumamente peligrosa por el aislamiento en que se encontraría si algún día tenía dificultades. Y en unos tiempos tan agitados como los que corrían, podían surgir en cualquier momento.
Armenta era poco amigo de componendas y tenía fama de decidido. Era buen predicador y mejor teólogo, aunque, en opinión de algunos —enemigos suyos—, sostenía ciertos planteamientos que se alejaban de la ortodoxia. Corrían rumores de que era aficionado a las artes ocultas y que tenía algo de alquimista. Los que así opinaban fundamentaban sus asertos en la existencia de un famoso sótano —era famoso, pese a que nadie podía jurar haberlo visto— que tenía en las casas de su morada. Allí, decían, guardaba el singular canónigo todo el instrumental y los materiales necesarios para realizar experimentos extraños e incluso diabólicos. Colaboraba a modelar esta imagen su afición a los libros y a los papeles escritos. También circulaba por Toledo el rumor de que el canónigo poseía una grandísima biblioteca —¡más de trescientos volúmenes!, afirmaban algunos con notoria exageración— en la que se encontraban muchas obras poco recomendables para un buen cristiano y algunas de ellas consideradas perniciosas. Aunque también eran muy pocos los que habían tenido acceso a su biblioteca, en círculos instruidos de la ciudad se daban pelos y señales del contenido de ésta, si bien los que mayor número de datos aportaban nunca habían puesto un pie en la casa del canónigo. Incluso se decía que algunos de los textos conservados entre sus poco vistos papeles habían sido escritos por él mismo. Entre los que esto afirmaban se encontraba un presuntuoso leguleyo que se hacía llamar doctor Aloberra, si bien no era doctor, ni siquiera licenciado, y entre sus enemigos, que también los tenía, se dudaba que siquiera fuese bachiller. Eran gentes que envidiaban la posición del canónigo y lo convertían en el eje de sus más acerbas críticas. Censuraban el tiempo que el penitenciario distraía a sus obligaciones como pastor de la iglesia para dedicarlas a escrituras y experimentos que no eran agradables a los ojos de Dios nuestro Señor.
Amén de todos los rumores que circulaban sobre su persona y actividades, para colmo de males don Diego de Armenta era amigo de gentes poco recomendables. Tenía frecuentes reuniones con dos médicos judíos con fama de cabalistas y de seres codiciosos y malvados, enemigos jurados de la Iglesia. Eran Samuel Leví y Salomón Conques. A pesar de los rumores que acerca de ellos circulaban, cuando algún vecino caía gravemente enfermo o alguna dolencia se complicaba, la inmensa mayoría no tenía reparo en acudir en busca de sus servicios porque, con gran diferencia, eran quienes mayores éxitos conseguían en el ejercicio de su profesión. Ninguno de los dos era amigo de la sangría, práctica adoptada ante el primer indicio de alteración en el organismo de un paciente. Se inclinaban más a la aplicación de dietas alimenticias, excluyendo diversos alimentos para hacer frente a determinadas dolencias. Cuando uno de los alimentos excluidos era la carne de cerdo, sus enemigos señalaban el judaísmo de los médicos para cuestionar su eficacia y arremeter contra ellos, acusándolos de pretender introducir prácticas de la ley de Moisés entre los buenos cristianos. Defendían el uso de brebajes, pócimas y jarabes preparados con plantas a las que se atribuían propiedades especiales. Si bien era un procedimiento extendido entre todos los galenos, su utilización por unos médicos judíos levantaba sospechas. Algunas lenguas no tenían reparo en afirmar que se trataba de licores, elixires y narcóticos que tenían por objeto no la curación del paciente, sino el adueñarse de su voluntad con fines poco confesables. A pesar de que el ejercicio de su profesión, donde habían alcanzado notables éxitos, desmentía estos pérfidos rumores, sus enemigos los utilizaban una y otra vez, encontrando siempre eco en aquéllos para quienes creer en la maledicencia era un acto de fe.
Otra de sus amistades era Pedro de Aranda, el boticario de la Puerta de Bisagra, un anciano de aspecto estrafalario —vestía unas amplias hopalandas que le llegaban hasta los pies, tanto en invierno como en verano, y tenía una larga melena blanca que arrancaba de la mitad posterior de su cabeza dejando por delante una calva reluciente— del que se contaban las más extrañas historias. Ninguna de ellas confirmada, pero tenidas como verdades demostradas. Era un experto herbolario y a base de hierbas curativas preparaba cocimientos, infusiones, tisanas, brebajes, pelotillas y todo tipo de ungüentos, pócimas y pociones. Conocía las propiedades de cada hierba que crecía por los alrededores de Toledo. Hasta hacía pocos años había acudido solo, una vez en primavera y otra en otoño, a recolectar por su propia mano aquellas maravillas de la naturaleza, cuyas últimas propiedades no guardaban secretos para él. Ahora se hacía acompañar por el más pequeño de sus nietos, que ya había cumplido los veintitrés años y que era quien, en su momento, se haría cargo de dirigir la botica de su abuelo. Su rebotica era uno de los lugares de reunión del canónigo Armenta y de otros asiduos a las tertulias que allí se organizaban, como Samuel Leví y Salomón Conques. En ella podían verse, de tamaños variados y formas extrañas, hornillos, crisoles, atanores, alambiques…, y, colgando de las vigas del techo, manojos de hierbas que creaban una especie de aromática cúpula herbórea, cuyos olores eran intensos, pero indefinidos.
Allí era donde Pedro de Aranda realizaba sus cocciones, preparaba sus destilados, practicaba sublimaciones y donde en alguna ocasión había intentado una transmutación de metales, que acabó en un aparatoso fracaso. Uno de sus intentos estuvo a punto de costarle la vida porque la explosión en que culminó el experimento hizo volar por los aires parte de la estancia. Por suerte para el boticario, en el momento de la explosión se encontraba en la botica atendiendo a un cliente. Aquel hecho que conmocionó a los toledanos, así como otras prácticas alquímicas, aunque relacionadas con el ejercicio de su actividad, tenían el tufillo de lo oculto y esotérico, y le habían creado una aureola poco recomendable a los ojos de los buenos cristianos. Ahora bien, Pedro de Aranda era un buen cristiano, hijo, nieto y tataranieto de cristianos, cumplía con ejemplar disposición todos los preceptos de la Iglesia y no había duda alguna acerca de sus creencias. Sólo podía achacársele una mancha menor en este terreno. Era cosa poco importante, pero que a algunos producía desazón. Compraba sapos en grandes cantidades a razón de un maravedí la media docena. Muchos pillastres del lugar conseguían embolsarse cantidades no despreciables abasteciendo al boticario de tan repulsivo animal. Un bicho maligno que, en la creencia de muchas gentes, alimentada por importantes dignidades eclesiásticas, era una de las diversas encarnaciones bajo las que tomaba forma Satanás.
Completaba la nómina de las amistades del canónigo otro individuo que también era asiduo a la tertulia de la rebotica, el escribano y librero de la costanilla que desde la plaza de Zocodover bajaba hasta la catedral. Era un sujeto extraño a los ojos de muchos vecinos porque, aparte de asistir a aquella tertulia, era un personaje solitario que mantenía escasas relaciones. Era persona taciturna y tenía cara de pocos amigos. Sin embargo, contaba a su favor su capacidad profesional y el rigor con que realizaba su trabajo cuando redactaba contratos matrimoniales, testamentos, declaraciones juradas, toma de testimonios, etc.
Las aceradas lenguas toledanas señalaban que los Díaz, quienes habían llegado a aquella ciudad hacía algo más de un siglo, cuando en tiempos de la regente de Castilla, Catalina de Lancaster, se desató una feroz persecución contra los judíos y sus propiedades, eran gente de esa ralea. Decían que arribaron a Toledo huyendo de la quema y lograron esconder sus orígenes con tanta habilidad que no quedó ningún rastro que pudiera relacionarlos con los seguidores de la ley mosaica. Entre otras cosas, cambiaron su apellido por el de Díaz y se aplicaron al cumplimiento de sus obligaciones religiosas como los mejores cristianos. El padre de Santiago incluso había llegado a formar parte de la junta de gobierno de la cofradía de San Martín, una de las hermandades de mayor relieve en la ciudad.
Hasta hacía poco tiempo, en una ciudad como Toledo, que fue foco de tolerancia y convivencia entre gentes de distintas culturas y diferentes religiones, aquellas habladurías hubiesen sido rechazadas y condenadas; pero con el paso de los años la intolerancia ganaba terreno en algunos ambientes de la Castilla de finales del siglo XV. Desde hacía pocos años, cuando en 1479 sus altezas doña Isabel y don Fernando habían autorizado, tras la obtención de la correspondiente bula pontificia, la creación del tribunal del Santo Oficio, que ya empezaba a conocerse popularmente como la Inquisición, soplaban vientos de tormenta para los judíos por muchos lugares del reino.
El canónigo penitenciario, que tan apresuradamente había abandonado la sacristía catedralicia, cruzó el claustro anexo, salió por la Puerta del Reloj y encaminó sus pasos hacia la tienda de Santiago. La mañana era fría. Soplaba un recio aire del norte que cortaba como un cuchillo, pero era un frío seco que se podía combatir con una buena capa como la que tenía el canónigo. El cielo era de un azul inmaculado, y conforme avanzase la jornada y el sol calentase, templaría algo el gélido ambiente de la mañana.
Sonaban las diez cuando llegó al tenduco del escribano, que en aquel momento se atareaba en cortar con esmero, valiéndose de una afilada cuchilla, los cálamos que constituían instrumento fundamental en su oficio. Su pregunta fue directa:
—¿Habéis oído el rumor del que se hace lenguas toda la ciudad esta mañana?
Santiago, ajustándose unas lentes que mejoraban su visión, miró al eclesiástico por encima de ellas, pero se mantuvo en silencio. Dio un nuevo corte con mano de experto a la pluma que sostenía entre sus dedos y sólo entonces, cuando había concluido la operación, contestó:
—No he oído ningún rumor, pero sé a qué os referís.
—¿Y cómo sabéis a qué me refiero si no habéis oído rumor alguno?
El escribano respondió preguntando a su vez:
—¿Acaso no sabéis que el muerto había visitado este despacho poco antes de morir?
Don Diego de Armenta carraspeó con fuerza varias veces, como si necesitase aclarar la voz.
—Contadme entonces qué sabéis de este asunto.
Hizo un gesto al clérigo para que entrase. Alejado de miradas indiscretas y oídos aguzados, en pocas palabras lo puso al corriente de la visita de aquel sujeto. Le recalcó el estado de agitación en que se encontraba y las prisas que tenía.
—… tantas que ni siquiera se llevó la papeleta de empeño para recobrar el objeto empeñado.
—¿Estáis seguro de que el cadáver corresponde a esa persona?
—Sin duda. Ayer, bien entrada la noche, cuando conocí la noticia fui a la iglesia de Santo Tomé, donde lo han depositado hasta que hoy le echen un responso y lo entierren.
—¿A Santo Tomé? —preguntó el canónigo.
—Allí es donde lo depositaron. Si lo hubiesen llevado a otro lugar yo no me habría enterado. La noticia la trajo Ana, que venía de allí.
—¿Por qué creéis que ese individuo era presa de tanta agitación?
Santiago se encogió de hombros.
—Tal y como han ido las cosas, me atrevería a afirmar que alguien andaba tras sus pasos. Alguien que lo encontró y acabó con su vida.
Tras aquella respuesta se hizo un largo silencio. Hasta que Santiago, un tanto inquieto, decidió romperlo:
—Si no es indiscreción, ¿cuál es la razón de vuestro interés por todo esto?
La pregunta sacó al clérigo de sus reflexiones. Levantó la mirada y la clavó en Santiago, que temió haber hecho una pregunta inconveniente.
—Algún rumor de los que esta mañana corrían por la sacristía de la catedral os involucraba en este turbio asunto.
El escribano se puso pálido y el canónigo se percató de ello.
—¿Os ocurre algo? Se os ha demudado el rostro.
Ayudó a Santiago a sentarse y luego buscó el búcaro donde tenía el agua y le ofreció un trago. Poco a poco fue tranquilizándose y recuperando la color. Con mucha suavidad, el canónigo lo invitó a que se desahogase. Por toda respuesta Santiago se levantó y sacó de un cajón el libro y, sin decir palabra, se lo dio al canónigo, que lo miraba con un punto de asombro.
—Supongo que éste es el libro en cuestión.
—Es el libro que empeñó el hombre a quien han asesinado.
El clérigo clavó de nuevo sus profundos ojos grises en el rostro de Santiago.
—¿Por qué estáis tan seguro de que le asesinaron? ¿No pudo sufrir un accidente? ¿Podemos descartar el suicidio?
—Ni fue un accidente ni fue un suicidio. A ese judío lo asesinaron ayer.
—¿He oído mal o habéis dicho… a ese judío?
—Habéis oído perfectamente. Ese hombre era judío.
—¿Os lo dijo él?
—No.
—¿Entonces?…
Buscó en el mismo cajón y sacó una hoja de papel cuidadosamente doblada.
—Antes de que os permita conocer su contenido habéis de jurarme que no se lo revelaréis a nadie sin que yo os lo autorice previamente.
Una oleada de calor invadió el cuerpo del canónigo. Su cara se puso roja como la grana a la vez que una vena del tamaño de su dedo meñique apareció en su cuello. Su mirada despedía ira.
—¿Me pedís un juramento para mostrarme el contenido de ese pliego? ¿Ésa es la confianza que os merezco? ¿Así respondéis a mi preocupación por los rumores que he oído acerca de la relación que pudieseis tener con un asunto donde hay un cadáver por medio? —El canónigo había elevado el tono de su voz en cada frase, de tal forma que la última de ellas fue un puro grito—: ¡Sois un desagradecido!
El rostro del escribano también había enrojecido, pero a diferencia de la ira que había motivado el arrebato del canónigo, su color era de vergüenza. Un sudor, pese al frío de la mañana, perló su frente y apenas un hilo de voz salió de su boca. Tan tenue que casi no se le entendía.
—Os pido disculpas, reverencia… No he debido pediros ese juramento. Sólo… sólo la turbación que me invade y… el miedo que me atenaza desde anoche explican a mi actitud. Os suplico perdón. Tened la bondad de leer estas líneas.
Don Diego posó una mano amiga sobre su hombro y el escribano se estremeció, rompiendo a llorar. El canónigo le ayudó a sentarse otra vez y alcanzó de nuevo el búcaro del agua.
—A veces, hijo mío, nuestras angustias son menores si podemos compartirlas con alguien. ¿Qué es lo que te turba de esta manera? —El canónigo era ahora un pastor que procuraba consuelo para una de las ovejas de su rebaño.
Por toda respuesta, Santiago, que miraba al suelo con la cabeza caída sobre el pecho, mientras sus hombros eran sacudidos rítmicamente por el llanto, extendió la mano que contenía el misterioso pliego.
Los ojos del canónigo devoraron aquellas líneas. Su tez adquiría, poco a poco, un tono ceniciento al tiempo que en sus manos un temblorcillo denotaba la agitación de que era presa. Plegó los dobleces del escrito y exclamó:
—¡Es más grave de lo que podía imaginar!
Capítulo 3
Barcelona, 1998
«Es lo único que nos faltaba». Éstas habían sido las palabras del gerente de la inmobiliaria IMBARSA (Inmobiliaria de Barcelona Sociedad Anónima) cuando, desde el estudio de arquitectura que había redactado el proyecto de unas viviendas que promovían en Toledo, les habían comunicado la aparición de unos extraños tabiques de mampostería que afloraron a la luz cuando una de las excavadoras desescombraba una medianera. ¡Todo por ganar unos centímetros de terreno!
A Josep Martí, gerente de IMBARSA, se lo llevaban los demonios desde que había recibido la noticia a primera hora de aquella mañana. Carme, su secretaria, estaba reorganizando la agenda de su jefe. Había conseguido ya un billete en el puente aéreo a Madrid, que saldría del Prat a las doce del mediodía, si no había complicaciones ni retrasos, cosa poco probable ante la huelga de celo que el personal de tierra de los aeropuertos mantenía desde hacía ya tres semanas y el colapso casi permanente de las instalaciones de Barajas, sobresaturadas en su capacidad de dar respuesta a un tráfico aéreo cuya demanda crecía a gran velocidad.
En IMBARSA se barajó la posibilidad de realizar aquel viaje por autopista, pero finalmente se habían decidido por el avión, tras las noticias recibidas de que aquella mañana los retrasos en los vuelos del puente aéreo no habían superado los diez minutos. Si no surgía ningún problema, podría estar en Barajas antes de la una y en Toledo sobre las dos de la tarde.
—¡Esto nos pasa por acudir a donde no debemos! ¡Qué coño se nos ha perdido a nosotros en Toledo! —Martí gritaba al jefe de planificación, que, junto a otros directivos, se había reunido en el despacho del gerente.
Allí se discutió si el problema era de la constructora madrileña a la que habían adjudicado las obras o era de ellos como promotores. Se concluyó que la licencia y todos los trámites administrativos habían corrido a cargo de IMBARSA. Que ellos habían realizado el proyecto y por eso el encargado de las obras, que pertenecía a GERMÁN ARANA, S. A., la constructora madrileña a la que le habían sido adjudicadas las obras, había alertado sobre la situación a los arquitectos y desde el estudio habían llamado a Barcelona.
Se debatía la situación cuando apareció un individuo de pequeña estatura —no llegaría al metro sesenta y cinco centímetros—, piel aceitunada, pelo negro lacio que empezaba a encanecerse en las sienes, y que no habría cumplido los cincuenta años. Con un gesto de la mano impidió que nadie se levantase y se acomodó en uno de los sillones.
—Prosigan, prosigan.
Se llamaba Rafael García y era uno de los muchos andaluces que habían llegado a Cataluña en los años sesenta buscando un trabajo que en su tierra natal se le negaba. Dotado de una inteligencia natural poco común, había suplido con ingenio su falta de formación. Luego, a base de mucho tesón, había alcanzado un nivel de alto ejecutivo en una de las promotoras más importantes de la Ciudad Condal. Desde su llegada a Barcelona, hacía ya tres décadas, había sido camarero, taxista a comisión, estibador en el puerto y albañil, entre otros oficios. A mediados de los ochenta creó una pequeña empresa para realizar chapuzas de albañilería. Después consiguió la contrata para construir un pequeño bloque de viviendas en Santa Coloma de Gramenet. Luego vino una modesta promoción de casitas adosadas en el Prat del Llobregat. A continuación, licitó y ganó, junto a otras dos empresas con las que había formado una especie de consorcio, la construcción de una barriada de viviendas sociales en Badalona: más de mil quinientos pisos. Fue su espaldarazo empresarial. Más tarde llegaron varios complejos hoteleros y la participación en las grandes obras públicas que Barcelona necesitaba para la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992. Fue entonces, en plena vorágine constructiva, cuando surgió la idea de fundar IMBARSA, una inmobiliaria para aprovechar mejor los excelentes vientos que soplaban en aquel terreno, ante la avalancha de recursos económicos que el Gobierno de España enviaba a Barcelona para que la Generalitat de Catalunya no causase mayores quebraderos de cabeza que los estrictamente imprescindibles.
Rafael García era uno de los tres dueños de IMBARSA, aunque era propietario del sesenta por ciento de la inmobiliaria. Al tener conocimiento de que había problemas, había acudido al despacho del gerente para conocer de primera mano qué era lo que ocurría en la promoción de viviendas de Toledo. Era quien había defendido realizar aquella obra en la ciudad del Tajo. Sostuvo que era necesaria una expansión y que Toledo era un buen lugar para iniciar ese proceso. Se trataba de una ciudad en crecimiento y, además, próxima a Madrid. A ello se sumaban las ventajas que se ofrecieron para la adquisición de un inmueble de notables proporciones, cuyas posibilidades —todos los expertos habían coincidido en el análisis— eran extraordinarias. Luego vinieron las dificultades que entrañaba la construcción en una ciudad que había sido declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. Una verdadera carrera de obstáculos para obtener los permisos correspondientes y licencias necesarias para acometer las obras. En más de una ocasión había pensado, aunque no se lo había dicho a nadie, si merecían la pena todos los quebraderos de cabeza que aquella obra les había proporcionado… Y ahora que todos los problemas parecían superados, ahora que la constructora adjudicataria había comenzado las obras de acondicionamiento del solar, se producía aquella llamada, diciendo que habían surgido nuevas complicaciones. Le habría gustado abandonar el proyecto, si no fuera porque la inversión inicial prevista era de más de quince mil millones de pesetas, aunque la experiencia señalaba que las cifras finales se elevarían entre un veinticinco y un treinta por ciento, y porque aquella obra abriría muchas puertas a IMBARSA. No era un pequeño reto construir un aparcamiento subterráneo con capacidad para mil doscientas plazas en el corazón de una ciudad medieval, cargada de historia, pero con gravísimos problemas de circulación y aparcamiento. Edificar un gran mercado donde se combinasen las más modernas y sofisticadas instalaciones comerciales con una ambientación propia de la Edad Media. Además de trescientos apartamentos de alto nivel, cuya construcción interior y exterior estuviese en consonancia con el marco urbano de una ciudad que tenía como uno de sus orgullos el mantenimiento de su perfil histórico. Aquella obra era un reto personal para IMBARSA y para él, un «charnego» que era el principal dueño de una de las grandes inmobiliarias catalanas.
No lo pensó dos veces. Ante el cuadro que tenía a la vista, tomó una decisión rápida, una de aquellas decisiones que le habían dado fama de hombre arriesgado y atrevido y que le habían llevado al lugar donde ahora se encontraba. Un lugar que le permitía llevar a la práctica lo que había pasado por su cabeza, sin necesidad de dar muchas explicaciones.
—Josep, lo veo a usted demasiado excitado. Ésa no es la mejor disposición para hacer frente al problema, sea cual sea, que hemos de afrontar en Toledo. ¿A qué hora sale ese vuelo?
—A las doce. Debo prepararme para ir hacia el aeropuerto.
—No, continúe con el programa previsto para hoy —dijo en un tono que no admitía discusión.
El gerente mostró sus dudas:
—Rafael, todo está previsto para que salga de inmediato, mi secretaria ha arreglado todo lo concerniente a mi jornada.
—A Toledo iré yo. —Aquellas cuatro palabras estaban dichas en el mismo tono de antes—. Que preparen mi coche. Que se hagan también las gestiones necesarias para mi traslado inmediato a Toledo cuando aterrice en Barajas.
El tráfico de la autopista que conducía de Madrid a Toledo era fluido. El coche de alquiler con conductor —un Renault Safrane gris metalizado— lo había conducido desde el aeropuerto madrileño hasta las primeras urbanizaciones que señalaban la llegada a la ciudad imperial en poco más cincuenta minutos. Eran las dos del mediodía cuando ante los ojos de Rafael García aparecía la Puerta Nueva de Bisagra, rematada por la impresionante águila bicéfala, símbolo imperial de los Habsburgo que gobernaron la monarquía española durante casi doscientos años, elevándola a las cimas más altas de su esplendor y hundiéndola en las simas más profundas de su decadencia. Cuando el coche cruzó junto a aquel arco, el mundo que rodeaba al visitante que llegaba a la ciudad se transformó. Cruzar aquella puerta era como trasladarse quinientos años hacia atrás en el tiempo. La nota que rompía esa sensación eran los vehículos y las personas que deambulaban por las calles o ejercían sus actividades.
Subieron por las empinadas cuestas que llevaban a la parte alta del casco histórico toledano, a la plaza de Zocodover. Un espacio de formas irregulares en el que convergían media docena de calles que se desparramaban en diferentes direcciones. Para llegar hasta aquel lugar cargado de historia, donde se habían desarrollado tantos y tantos acontecimientos, el conductor tuvo que preguntar en varias ocasiones, ya que las señalizaciones sobre la dirección obligada del tráfico complicaban para un forastero la llegada al punto deseado. Colaboró a la complicación la existencia de una obra que obligaba a desvíos provisionales, pero que suponía dificultades considerables para la circulación rodada. Cuando llegaron a Zocodover habían tardado la mitad del tiempo que emplearon en salvar la distancia entre Madrid y Toledo. Allí, tal y como le habían indicado, se encontraban las oficinas que la empresa había abierto para la promoción del proyecto Nuevo Milenio.
En la oficina se percataron de que el individuo que acababa de bajar del coche era la persona que llevaban esperando toda la mañana. Antes de que llegara a la puerta de cristal y aluminio de la entrada, ya salían por ella dos hombres que se acercaban sonrientes al recién llegado. Uno de ellos rondaba los cuarenta años, enjuto, estatura elevada y ademanes elegantes. Vestía traje oscuro de buen paño y mejor corte. El otro tenía aspecto más achaparrado, era algo mayor, lucía una avanzada calvicie y le sobraban algunos kilos de peso; vestía ropa de trabajo, usada, pero muy limpia.
—Señor García, permítame presentarme, soy Ignacio Idígoras, uno de los redactores del proyecto Nuevo Milenio. Bienvenido a Toledo, para mí es un placer conocerlo personalmente, aunque las circunstancias no sean las que yo desearía.
Mientras decía esto alargó una mano que García estrechó con fuerza no correspondida. La mano de aquel arquitecto era suave y blanda; además, no apretaba cuando la estrechaba para saludar. Aquél era uno de los indicios por los que solía catalogar a las personas. El otro hombre que había salido se limitó a señalar su nombre y su trabajo.
—Soy Manuel Pareja, el encargado de la obra, de GERMÁN ARANA, S. A. —Ahora sí se produjo un apretón de manos.
Después de las presentaciones García se hizo con la situación.
—Disponemos de muy poco tiempo. Yo tengo que regresar hoy mismo a Barcelona. Así pues, pongámonos manos a la obra.