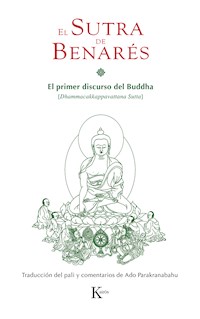
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Kairós
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
Traducción del pali y comentarios de Ado Parakranabahu. El Dhammacakkappavattana Sutta es uno de los sutras más importantes del budismo. Todas las tradiciones budistas lo consideran por unanimidad el primer discurso pronunciado por el Buddha en Benarés tras su experiencia del Despertar. En sólo unas pocas estrofas el sutra expone en un lenguaje poético y sencillo la esencia de las enseñanzas del Buddha, que gravitan alrededor de las Cuatro Nobles Verdades. En ellas se ofrece un diagnóstico de la crisis existencial en la que nos hallamos sumidos los seres humanos, así como las causas de su origen. Y se expone la buena nueva de la cesación del sufrimiento, gracias a la práctica del Noble sendero. Comprender las Cuatro Nobles Verdades es casi sinónimo de comprender el budismo en su totalidad. Sigue constituyendo la mejor fórmula para introducirnos en la enseñanza del Buddha. Esta edición bilingüe ofrece en lengua española la traducción del texto original, y un análisis gramatical de cada palabra y cada estrofa, acompañado de notas y una breve explicación de los conceptos más importantes para la comprensión del texto.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
EL SUTRA DE BENARÉS
Primer discurso del Buddha
Dhammacakkappavattana Sutta
Discurso de la Puesta en Movimiento de la Rueda de la Doctrina
Samyutta Nikaya, LVI, 11
Traducción y comentarios Ado Parakranabahu
© 2013 by Adolfo Jiménez López
© de la edición en castellano:
2014 by Editorial Kairós S.A.
Numancia 117-121, 08029 Barcelona, España
www.editorialkairos.com
Primera edición en papel: Marzo 2014
Primera edición digital: Marzo 2014
ISBN en papel: 978-84-9988-366-3
ISBN epub: 978-84-9988-393-9
ISBN kindle: 978-84-9988-394-6
ISBN Google: 978-84-9988-395-3
Depósito legal: B 2.723-2014
Composición: Pablo Barrio
Todos los derechos reservados.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita algún fragmento de esta obra.
SUMARIO
PREFACIODEL BUDISMO TEMPRANO A LAS ESCUELAS TARDÍASCONTEXTO HISTÓRICO. LOS RENUNCIANTESINTRODUCCIÓNDHAMMACAKKAPPAVATTANA SUTTACerca de Benarés, en Isipatana, en el Parque de los VenadosLos cinco bhikkhūsEl camino medioNirvanaNoble Óctuple SenderoLa Noble Verdad del SufrimientoLos cinco agregadosOrigen del sufrimientoCesación del sufrimientoEl camino que conduce a la cesación del sufrimientoLa realidad en sus tres modos y doce aspectosLos 31 planos de existenciaSIṂSAPĀ SUTTAEL SUTRA DE BENARÉS. TEXTO EN CASTELLANOEL TIPIṬAKALOS SISTEMAS TRADICIONALES DE RECITACIÓN EN LA INDIAPALI, EL LENGUAJE DEL BUDISMOFONOLOGÍA Y ESCRITURA DEL PALIBIBLIOGRAFÍABREVE GLOSARIO PALI-SÁNSCRITOEL SUTRA DE BENARÉS
Dhammacakkappavattana Sutta
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa
Estoy convencido de que este libro y su desarrollo han debido basarse en una inspiración forjada por la compasión hacia todos los seres. Su sencillez hace que llegues al corazón de su contenido de una forma penetrante y comprensible. La filosofía budista es amplia, densa y para muchos occidentales puede ser difícil de asimilar. La traducción del Dhammacakkappavattana Sutta del texto original pali a nuestro idioma, junto con las aportaciones del autor del libro, representa una puerta abierta a todas aquellas personas que deseen entrar en los conocimientos del budismo desde su base, “Las Cuatro Nobles Verdades”.
NGAWANG WANGJOR
PREFACIO
En esta obra nada se dice que no haya sido dicho o escrito anteriormente, simplemente se reunen conceptos e ideas de algunos maestros que han reflexionado sobre este importante sutta. Esta traducción nace con el afán de cultivar la mente, como un mero ejercicio de reflexión sobre las palabras que Siddattha Gotama pronunció ante sus compañeros en la vida ascética, brahmanes que se apartaron de él cuando abandonó las severas austeridades a las que se habían sometido.
Contiene una traducción directa al castellano, frase a frase y palabra por palabra, del primer discurso del Buddha; una introducción en la que se presenta el texto y se describe el contexto histórico, así como las diferentes escuelas budistas; algunos conceptos sobre la fonología y la escritura del idioma pali; una explicación extensa sobre los conceptos más importantes de este discurso y unos breves apéndices sobre la historia y estructura del Tipiṭaka y los principios básicos del budismo.
Por último, quiero mostrar mi agradecimiento a los diferentes maestros que he leído o escuchado y a cuyas enseñanzas se debe la mayor parte de lo que en esta obra se ha escrito:
Walpola Sri Rahula Maha TheraLuang Por Ajahn SumedhoBhante Bhikkhū NandisenaMuy Venerable Tenzin Gyatso, XIV Dalái LamaVenerable Guese Tsering PaldenVenerable Guese Ngawang LobsangVenerable Guese Tashi TseringVenerable Maestro Ngawang WangjorProf. Javier Ruiz Calderón (Amma-Shánkara)Prof. Juan José Vara FernándezDEL BUDISMO TEMPRANO A LAS ESCUELAS TARDÍAS
Cuarenta y cinco años estuvo Siddattha Gotama1 vagando por la India para divulgar sus conocimientos. Cuando murió a los ochenta años dejó un sistema lógico y filosófico de una profundidad insuperable. Se suele hablar de la doctrina del Buddha,2 pero el término no es demasiado exacto, puesto que él no entendía lo que explicó al mundo como un sistema de su invención; consideraba la doctrina (Dhamma) más como un análisis de las leyes de la naturaleza, que existen tanto si se las reconoce como si no. Todos los seres estamos sujetos a la ley del karma, aunque nunca hayamos oído hablar de esta ley.
La enseñanza básica del Buddha se resume en las Cuatro Nobles Verdades:
Del sufrimiento.De su origen.De su superación.Del camino para su superación.La verdad del sufrimiento identifica el dolor de todos los seres individuales. Sufrimiento (dukkhā) no quiere decir solo sucumbir a la enfermedad, a la vejez o a la muerte, experimentar tristeza o dolor, tener que estar lejos o perder a seres queridos; los sufrimientos son también los placeres y las alegrías de la vida, ya que, efímeros y pasajeros como son, llevan a la desilusión y al lamento. En la doctrina budista, sufrimiento es sinónimo de no salvación, que resulta del estado de apego al mundo.
El sufrimiento sería algo menos horrible si se extinguiera con la muerte. Sin embargo, según el Buddha, esto no es así; a excepción de los salvados o liberados del saṃsāra, todos los seres están sujetos a la ley natural de la reencarnación, que los lleva tras la muerte a una nueva existencia. El sufrimiento, supuestamente superado con la muerte, les espera como una nueva individualidad. Estar encadenado al círculo de renacimientos (saṃsāra), tener que soportar una y otra vez el sufrimiento de la existencia, es para los hinduistas, jainistas, sikhs, bonpos y budistas una idea aterradora que les obliga a esforzarse por la salvación.
Afortunadamente, el proceso de reencarnación actúa según unas leyes que se pueden conocer y aprovechar para que, aunque se siga atado a la interminable rueda de renacimientos, se logre hacerla en una forma de existencia mejor. Las leyes naturales propician que alguien que haya actuado con bondad durante su vida, en su siguiente renacimiento consiga una existencia más propicia. Según las obras y acciones que efectuemos en esta vida (kamma), malas o buenas, alcanzaremos el correspondiente mal o buen renacimiento. Cada uno determina mediante su pensamiento y mediante sus obras en quién y dónde renacerá; cada uno crea su propio futuro.
El concepto budista de la reencarnación sería más fácil de entender si el Buddha hubiera reconocido la existencia del alma más allá de la muerte, alma que trasciende la muerte pasando de una existencia a otra en diferentes cuerpos como el que se pone un nuevo vestido. Pero el Buddha se opone tajantemente a la transmigración de las almas y plantea una doctrina del no yo. La persona concreta, según el Buddha, se compone solamente de cinco agregados o grupos (khandhā), de los que ninguno se conserva más allá de la muerte. De ahí que a nadie se le pueda considerar alma, yo o sí mismo (attā). La persona es un conjunto de factores existenciales efímeros, ninguno de los cuales sobrevive a la muerte. La persona carece de alma y, por ello, está vacía (suñña). Pero no todo se pierde con la muerte. La reencarnación o, mejor dicho, renacimiento se consuma sin transmigración. La forma de existencia que ha perecido y su forma de existencia renacida, ni son idénticas ni son interdependientes; lo que les vincula es una condicionalidad; son los impulsos kármicos de su existencia anterior los que condicionan su reconexión –este término sería más acertado que reencarnación–, y es la tendencia ética de este impulso la que determina la forma y la calidad de la nueva existencia.
En la Segunda Noble Verdad, sobre el origen del sufrimiento, el Buddha desvela el impulso que mantiene el círculo sin fin de las reencarnaciones o reconexiones: el ansia (taṇhā). El ansia o, literalmente, la sed (de los deseos, de alegría, placer y riqueza) es lo que induce a los seres a aferrarse a la existencia y lo que les empuja de vida en vida. También el Buddha señala al odio (dosa) y a la ignorancia (avijjā) como causas de la insatisfactoriedad y el sufrimiento, ya que el ignorante que desconoce la función del ansia y del odio como generadores de reencarnaciones y de sufrimiento dará rienda suelta a las pasiones.
La Tercera Noble Verdad afirma que, para la superación y liberación del sufrimiento, es necesaria la eliminación o cesación del ansia, así como del odio y la ignorancia. Solamente arrancando de raíz la causa de dukkhā se puede alcanzar un estado en el que no vuelva a surgir dicho dukkhā.
La Cuarta Noble Verdad señala el camino hacia la supresión del sufrimiento y las formas de comportamiento que conducen a esto.
El abandono del mal, el cultivo del bien y la purificación de la mente: tal es la enseñanza de los Buddhas.3
El Buddha no prohíbe ni ordena nada, solo desaconseja maneras poco saludables de comportarse y aconseja aquellas más saludables, mediante diez normas negativas, cinco de ellas generales (no matar, no robar, evitar el libertinaje sexual, no mentir, no tomar intoxicantes), otras cinco solo para monjes y las ocho normas positivas del Óctuple Noble Sendero, que debería seguir todo el mundo: Recto Entendimiento, Recto Pensamiento, Recto Lenguaje, Recta Acción, Recto Modo de Vida, Recto Esfuerzo, Recta Atención y Recta Concentración.
El ascenso a una forma superior de vida en el círculo de las reencarnaciones es una meta digna, pero no es la meta definitiva. Hasta las formas existenciales más elevadas, como, por ejemplo, los devas,4 están sometidas a la caducidad, y pierden su forma celestial tan pronto como han hecho disminuir o han agotado el mérito que requería esta forma existencial.
La auténtica liberación solo se encuentra fuera del círculo sin límite de las reencarnaciones (saṃsāra), y solo se conseguirá con la total cesación y extinción del ansia, el apego, el odio y la ignorancia. Quien se ha liberado de estas presiones es considerado un Arahant.5
TRADICIONES Y ESCUELAS
Poco antes de su muerte, Siddattha Gotama, el Buddha, dejó dispuesto que no hubiera un jefe para dirigir en adelante la orden budista, solo la doctrina debería ser la pauta para la comunidad.
El budismo no está organizado con una jerarquía vertical. No existe una iglesia o alguna especie de papa o máxima autoridad, como ocurre en el catolicismo o en otras religiones. La autoridad religiosa descansa primeramente en los textos sagrados, especialmente en los sutras o discursos del Buddha. En su interpretación se otorga cierta autoridad a maestros y personajes importantes que los comentan y analizan a lo largo de la historia.
La comunidad monástica se organiza históricamente por líneas de transmisión en el tiempo, en donde las cadenas de relaciones entre maestros y discípulos son centrales. Los laicos tienen distinto papel dependiendo de los tres grandes movimientos: Theravāda, Mahāyāna y Vajrayāna.
En resumen, no existe una estructura jerárquica central. Algunos monjes pueden tener mayor influencia, pero esta no depende de una jerarquía.
En las comunidades budistas, son los monjes los encargados de organizar actividades sociales y religiosas. El centro de organización es el monasterio, a cargo de un maestro.
Esta organización religiosa totalmente descentralizada ha permitido una enorme flexibilidad de puntos de vista, variaciones y enfoques. A menudo incluso se habla de “tipos de budismo”. No obstante, todas la variantes de budismo se unen en el tiempo en puntos de partida comunes doctrinales e históricos.
TRADICIÓN THERAVĀDA
Theravāda es una de las diecinueve escuelas Nikāya6 del budismo. Estas escuelas solo aceptan como auténticos los sutras contenidos en el Canon Pali, considerándolos la palabra directa y original del Buddha.
La escuela Theravāda se deriva de la escuela Vibhajjavāda o “doctrina del análisis”, continuación de los antiguos Sthaviravāda o “enseñanza de los Sabios”, que tuvo gran importancia en el Tercer Concilio Budista, alrededor del año 250 a.C., durante el reinado del emperador Aśoka en la India. Después del Tercer Concilio, los Vibhajjavādins evolucionaron en cuatro grupos: Mahīśāsaka, Kāśyapīya, Dharmaguptaka y Tāmraparnīya. La escuela Theravāda actual es descendiente de la Tāmraparnīya, que significa “el linaje de Sri Lanka”.
La escuela Theravāda se considera a sí misma la forma budista primigenia que se conserva en el canon de la lengua pali. Sus partidarios se denominan, en pali, Theravadā, que significa “enseñanza de los antiguos o de los ancianos”. Esta escuela se ciñe a la primera recopilación de escrituras budistas realizada en el siglo I a.C. Este tipo de budismo se caracteriza por una ausencia casi total de rituales, dando la mayor importancia al estudio, al análisis y a la sistematización de los diferentes estados de meditación.
Es la escuela más antigua, es relativamente conservadora y la más cercana al budismo temprano, por lo cual se podría considerar dentro de la ortodoxia. Promueve el concepto de la enseñanza del análisis. Sostiene que la introspección clara debe ser el resultado de la experiencia individual, la investigación crítica y el razonamiento; es, por tanto, opuesta diametralmente a la fe ciega. Sin embargo, las escrituras tradicionales ponen énfasis en seguir los consejos de los sabios, porque ellos, y la evaluación de las propias experiencias, deben ser los instrumentos para juzgar las prácticas.
El Canon Pali es considerado por el budismo Theravāda como la versión autorizada de las enseñanzas del Buddha. Este canon fue compilado en los tres grandes concilios budistas, en los primeros tres siglos después de la muerte del Buddha: el primero, en Rājagaha, convocado tres meses después del parinibbāna7 del Buddha por quinientos monjes bajo el liderazgo del monje Mahākassapa; allí se recitaron por primera vez al unísono los textos budistas bajo el auspicio de Ānanda el segundo, en Vaiśālī (Vesali), cien años después; y el tercero, en Pataliputta, doscientos años más tarde. El canon que resultó de estos concilios se conserva en un lenguaje indio medio, ahora llamado pali; a este canon se le conoce como Tipiṭaka (Las tres canastas).
El objetivo theravādin es la liberación del sufrimiento (dukkhā), según las Cuatro Nobles Verdades, lo que se consigue al alcanzar el nibbāna, que completaría y acabaría con el continuo ciclo de nacimiento y muerte. La tradición Theravāda enseña que, para alcanzar el nibbāna, antes se debe ser un noble discípulo del Buddha: un Arahant.
En opinión de los theravādines, el nibbāna alcanzado por los Arahants es el mismo que el obtenido por el propio Buddha. Pero el de él es superior, debido a que lo alcanzó por sí mismo y supo enseñar a otros. Los Arahants alcanzan el nibbāna en parte debido a sus enseñanzas. Los theravādines reverencian al Buddha Śākyamuni, pero reconocen la existencia de otros Buddhas en tiempos pasados y futuros, como Metteyya,8 por ejemplo, mencionado en el Canon Pali como el futuro Buddha.
El budismo Theravāda es hoy la religión predominante en algunos países asiáticos, como Camboya, Laos, Myanmar, Tailandia y Sri Lanka. La literatura sagrada budista Theravāda fue la primera conocida en Occidente.
TRADICIÓN MAHĀYĀNA
El Mahāyāna, como movimiento o escuela separada, comenzó alrededor del siglo I en el sur de la India. El desarrollo del Mahāyāna fue un proceso lento y gradual. No era una escuela rival de la Theravāda, no fue la consecuencia de ningún cisma (saṃghabheda). Monjes Mahāyāna podían vivir sin discordia en el mismo monasterio con monjes de otras escuelas, siempre que sostuvieran el mismo código ético, moral y de convivencia.
Mientras el Theravāda se atiene estrictamente a las enseñanzas que podemos atribuir al Buddha histórico, el Mahāyāna reconoce en la enseñanza del propio Buddha más un método que una doctrina; un método similar al método científico, que indaga para descubrir la verdad, sin prejuicios y con total libertad para criticar o poner en duda enseñanzas o teorías del pasado. En otras palabras, lo que el Mahāyāna enseña puede verificarse de una forma esencialmente idéntica a como se confirma la validez de las teorías científicas.
Las escrituras Mahāyāna fueron fijadas por escrito en el siglo I. Algunas de ellas, tales como los sutras de La Perfección de la Sabiduría, se presentan como sermones reales del Buddha que habrían estado ocultos. Según algunas fuentes, estos sermones fueron transmitidos por tradición oral como otros sutras, pero otras fuentes afirman que fueron ocultados y después revelados varios siglos más adelante por una vía mitológica. Además de los sutras, algunos textos importantes Mahāyāna son esencialmente comentarios.
Las escuelas no Mahāyānas niegan la autenticidad de los sutras Mahāyāna y solamente reconocen la autenticidad de los sutras del Tipiṭaka. Aunque las escuelas Mahāyāna defienden que sus sutras son literalmente la palabra del Buddha, históricamente es difícil sostener esta teoría. Es muy posible que sean tan antiguos como el Tipiṭaka, pero su forma de redacción casi con toda seguridad indica que fueron redactados, ampliados y compilados por muy diversas manos durante siglos. Sin embargo, esto no quita ni un ápice al gran valor espiritual que poseen. Entre ellos se encuentran algunos de los documentos filosóficos y espirituales más sublimes de la historia de la humanidad, como los sutras de La Perfección de la Sabiduría (Prajñāpāramitā).
TRADICIÓN VAJRAYĀNA
La tradición Vajrayāna, el budismo del Vehículo del Diamante (en pali y sánscrito, vajra significa “diamante”, y yāna, “camino” o “medio”), también conocido como budismo tántrico, Tantrayāna, Mantrayāna o budismo esotérico, es una extensión o evolución de la tradición Mahāyāna, que se diferencia de esta en la adopción de técnicas adicionales (upāya o “medios hábiles”), pero no en sus aspectos filosóficos. Algunas de estas técnicas son prácticas esotéricas que solo pueden ser iniciadas y transmitidas por un maestro espiritual.
El Vajrayāna existe hoy en la forma de dos grandes sub-escuelas: budismo tibetano, que se extiende por el Tíbet, Bután, el norte de la India, Nepal, el sudoeste de China, Mongolia y el único estado budista de Europa, Kalmukia, y budismo Shingon, que se encuentra únicamente en Japón.
LAS ESCUELAS TIBETANAS
En orden cronológico, las cuatro escuelas principales del budismo tibetano son: Nyingma, Kargyü, Sakya y Gelug. Las tres primeras se conocen como escuelas antiguas, mientras que a la última se le llama la nueva escuela. La principal diferencia entre estas escuelas radica en que las tres escuelas más antiguas son de origen indio, fueron fundadas por indios o por tibetanos que habían estudiado en la India, pero la escuela gelug es autóctona. Je Tsong-khapa, su fundador, nunca salió del Tíbet, y la escuela que fundó es de origen tibetano puro.
Filosóficamente, todas las escuelas tibetanas siguen el modelo Mahāyāna, en especial las dos grandes tradiciones del pensamiento budista indio: el Mādhyamika (las enseñanzas del camino medio) y el Yogācāra (la doctrina que dice que todo es mente, ya que la realidad percibida no existe, sino que solo parece real en virtud de la capacidad de la mente para percibir patrones de continuidad y regularidad).
El comienzo del budismo en Tíbet data del siglo VII. Según la tradición, fue el rey Songtsen Gampo (617-649) quien introdujo esta filosofía. Sin embargo, nobles y súbditos siguieron aferrados a la religión tradicional del Tíbet, el Bön.
El budismo evolucionaría lentamente en el Tíbet hasta el siglo VIII, cuando se funda la tradición Nyingma, que literalmente significa “antiguo”, y llega el famoso ācārya indio Padmasambhava, que fue un brillante erudito y dialectólogo. Solía vencer a los brahmanes en los debates. Fue un respetado sabio y maestro, un prolífico autor y un famoso yogui y asceta. Enseñó el sistema Vajrayāna consiguiendo captar para la doctrina budista no solo a parte de la población, sino también a los sacerdotes chamánicos del Bön, tomando así la escuela Vajrayāna algunas prácticas Bön, como las profecías, la cura mágica y la expulsión de demonios.
Siglos más tarde, el budismo en el Tíbet alcanza su mayoría de edad con Atisa. Poco después de su muerte, Dontöm (1003-1064), un discípulo suyo, funda el monasterio de Reting, que se convirtió en la célula central de la escuela Kadam. Los kadampas ponían de relieve el significado de los libros de sabiduría Prajñāpāramitā y de aquellos textos que exponían la carrera de un Bodhisattva. Concedían la máxima importancia al celibato, a la ética y a la disciplina monástica. A causa de su pureza, la escuela Kadam fue integrada más tarde por el Lama Tsong-Khapa en la Escuela de la Virtud (Gelup).
A Marpa, contemporáneo de Atisa y Domtön, se le atribuye la creación de la escuela Kargyü, conocida como la escuela del linaje de práctica impecable, que no considera el matrimonio como un obstáculo para la santidad. El principal discípulo de Marpa fue Milarepa (1052-1135), uno de los grandes meditadores y poetas religiosos del Tíbet.
La enseñanza central de Kargyü es la doctrina de Mahāmudrā (el Gran Sello), dilucidada por Gampopa en sus trabajos. Esta doctrina se enfoca en cuatro etapas principales de la práctica de la meditación, los cuatro Yogas de Mahāmudrā, que son: (1) el desarrollo de una mente simple sin sentido, (2) la trascendencia de toda elaboración conceptual, (3) la cultivación de la perspectiva de que todos los fenómenos son de naturaleza simple y (4) la posesión del camino, que está más allá de cualquier acto de meditación logrado. A través de estas etapas de desarrollo, el practicante se supone que obtiene la realización perfecta del Mahāmudrā.
La escuela Sakya toma su nombre del lugar donde se asentara su primer monasterio en el año 1073. En tibetano, sakya (Sa skya) significa “tierra amarillenta”. Sus principales maestros descienden de los primeros discípulos de los sabios indios Padmasambhava y Śāntarakṣita. Esta escuela combina la adoración del Bodhisattva transcendente Mañjusri con las concepciones Tantrayāna. Fue fundada en el año 1073 por el gran maestro Drokmi Lotsawa, que estudió en la India durante muchos años con diversos maestros espirituales. Sin embargo, generalmente se considera fundador a Khön Konchok Gyalpo (1034-1102), que fue discípulo de aquel. Más tarde la tradición fue continuada por los llamados Cinco Patriarcas. La escuela Sakya es la custodia principal de la enseñanza del Lam’bras9 (Mārgaphala en sánscrito) o Camino del Fruto o del Resultado. Este fue transmitido en la India por el maestro Gayādhara, discípulo de Virūpa al erudito y traductor Drogmi Lotsawa (992-1074) quien lo llevará al Tíbet.
La escuela Gelug fue fundada por Je Tsong-khapa (1357-1419), quien introdujo fuertes medidas disciplinarias en la vida monástica, y valoró el camino medio entre la sabiduría y la praxis. Se le conoce como el reformador del budismo en el Tíbet, ya que proscribió muchos abusos. Además, fue el gran organizador, unificó la sangha monástica hasta un nivel considerable e impuso una disciplina coherente.
Llegó a reunir gran cantidad de discípulos que, en virtud de su devoción y dedicación al Dharma y por el estado de pureza y santidad en que vivían, se fueron conociendo poco a poco como los virtuosos (gelugpas). También se les llamó así porque, al seguir el ejemplo de Tsong-khapa, observaban estrictamente el Vinaya tradicional de aquella época, que incluía la total prohibición de contraer matrimonio e ingerir alcohol.
La alta estima que creció en torno a los gelugpa, debido a su carácter estricto, hizo que la población del Tíbet esperase de los abades gelugpa decisiones justas en cuestiones administrativas y políticas. Así, el quinto Dalái Lama, Lobsang Gyatso el Grande, en 1642 se convirtió en el jefe nominal del estado del Tíbet, fue proclamado rey y fundó los palacios de Ganden y Potala. Desmilitarizó totalmente el país y consiguió que el emperador de los manchúes, Shunzhi, garantizara la independencia del Tíbet.
LA ESCUELA SHINGON
La escuela Shingon es una forma del budismo esotérico japonés; también es llamada Shingon Mikkyō.
La tradición Shingon surgió en Japón durante el período Heian (794-1185), cuando el monje Kūkai viajó a China, estudió el tantra y volvió a Japón para desarrollar su propia síntesis de la práctica y doctrina esotérica, centrada en el Buddha transcendental Vairocana.10
Las enseñanzas del Shingon están basadas en el Mahāvairocana Sutra y el Vajrasekhara Sutra. El budismo tántrico se centra en los rituales y los procesos meditativos que conducen a la Iluminación. Según el Shingon, la Iluminación no es una realidad distante y lejana que puede tardar eones en alcanzarse, sino que es una posibilidad real a lo largo de esta vida. Con la ayuda de un auténtico maestro, y a través de un entrenamiento correcto del cuerpo, el habla y la mente, se puede alcanzar la perfección de todas las cualidades de un Buddha, mientras uno está todavía viviendo en su cuerpo físico actual, y así liberar esta capacidad iluminada para nuestro bien y para el bien de los demás.
CONTEXTO HISTÓRICO LOS RENUNCIANTES
Nos situamos alrededor del siglo V a.C. en el noreste de la India en los aledaños del curso bajo del río Ganges, en lo que hoy sería el estado de Bihar. Aunque actualmente es una de las regiones más atrasadas y pobres de la India, hace 2500 años era un lugar muy fértil y boscoso. Donde se desarrollaba una actividad económica y comercial emergente en la que competían una amalgama de reinos cuya riqueza y poder económico se concentraba principalmente en dos varṇas (órdenes o clases sociales) en los Vaiśyas (comerciantes) y en los Kṣhatriyas (militares y nobles), mientras los Brāhmaṇas, que tradicionalmente eran los sustentadores del poder, se dedicaban esencialmente al estudio de la liturgia, los rituales y la jurisprudencia.
En la época, a esta zona se la podía considerar periférica en relación con los grandes centros filosóficos y culturales del Hindostán situados más al oeste; sin embargo, esta región era un mundo en constante movimiento y evolución, tanto social, económico como espiritual. De hecho esta zona es la que verá nacer y evolucionar con más fuerza los movimientos heterodoxos al brahmanismo, tal vez, fruto del constante ascenso cultural, económico y social de los Kṣhatriyas.
Las enseñanzas del Buddha nacen en un contexto individualista crítico y disidente con el brahmanismo tradicional dominante. Es aquí donde la tradición Śramaṇa (samana, en pali) encuentra un caldo de cultivo muy importante. Los ascetas engrosan por voluntad propia en las filas de las órdenes renunciantes monásticas, en las cuales sería imposible la subsistencia si no existiera un marco de excedente riqueza donde las realezas, nobles y comerciantes desarrollaran una labor importante de mecenazgo de estas comunidades.
Hay certeza histórica y científica sobre la existencia del Buddha Gotama, originalmente llamado Siddattha Gotama y conocido después también como Śākyamuni o el Tathāgata. Se sabe que provenía de la segunda varṇa hindú, la Kṣhatriya compuesta por guerreros y nobles.
Los Śramaṇa, ascetas mendicantes y frecuentemente itinerantes, abandonaban la vida social y se internaban en los bosques para entregarse al ascetismo y la meditación. Para ellos, la iluminación, la completa liberación era accesible para todo ser humano independientemente de su origen o nacimiento, aún cuando el camino para lograrlo exigiera de un gran esfuerzo y sacrificio interior. Siddattha Gotama, Kṣhatriya de nacimiento, tras renunciar a sus riquezas se convertirá en uno de estos ascetas mendicantes en busca incesante del conocimiento y la Iluminación.
Gotama comenzó su aprendizaje dirigiéndose a Vaiśālī (Vesali) donde un maestro yóguico, Ālāra Kālāma, enseñaba posiblemente una especie de Sāṃkhya11 preclásico. Pronto asimiló estas enseñanzas aunque le parecieron insuficientes, y así decidió dirigirse a Rājagaha, capital de Māgadha; allí se hizo discípulo de un influyente maestro Uddaka Rāmaputta. Con facilidad también llegó a dominar las técnicas yóguicas que este enseñaba, pero insatisfecho con las enseñanzas abandonó al maestro, y en unión de otros cinco ascetas se dirigió a Gayā. Donde durante seis años se entregó a las prácticas ascéticas más severas.
Esta aptitud de renuncia era relativamente frecuente en el entorno espiritual de la zona. Junto a religiosos que seguían las enseñanzas brahmánicas tradicionales existían diversos grupos de Śramaṇas (el término deriva de la raíz verbal –sram–, que significa hacer un esfuerzo o trabajo) aunque ellos así mismos se solían llamar parivrājaka, término que se podría traducir como vagabundo o sin hogar. Entre estos ascetas itinerantes se encontraban grupos de yoguis de muy variado tipo, de algunos de ellos simplemente se conoce el nombre o escasamente alguna de sus prácticas. La mayoría se esforzaban por conocer y comprender, mediante la práctica extrema de la ascesis, el ciclo de los renacimientos sin fin, la ley del karma o el sentido de la impermanencia; para ello, podían utilizar desde el análisis empírico, la observación de la naturaleza, el éxtasis yóguico, hasta la metafísica más compleja, prácticas orgiásticas, el nihilismo más extravagante o el materialismo más crudo.
Algunas de estas corrientes ascéticas heterodoxas (nāstika) tuvieron en su época una gran influencia, aunque más tarde se diluyeron o desaparecieron, pero otras como el budismo y el jainismo han perdurado hasta nuestros días.
Con relación a este entorno, el Sāmaññaphala Sutta (DN2) cita a seis maestros rivales del Buddha. De cada uno de ellos se dice que es “líder de una gran comunidad, respetado por su sabiduría y venerado por una multitud”.
Pūraṇa Kassapa parece haber predicado la ausencia de valor del acto. Enseñaba la teoría de la “no-acción” (akiriyāvāda) por la cual según Kassapa, el cuerpo actúa independiente del ātman. El mérito o del demérito no tienen ningún valor inherente, niega cualquier recompensa o castigo por los actos ya sean buenos o malos. Para él ni el control de los sentidos, ni la veracidad, ni las donaciones, ni nada pueden mejorar el alma o a uno mismo. El ātman es algo absolutamente pasivo y ninguna acción puede afectarlo.
Ajita Kesakambalī profesaba un materialismo cercano al de los Cārvākas, sobre todo de la escuela Lokāyata. Según Kesakambalī con la muerte termina todo, las buenas obras de nada servirán, ya que al final el cuerpo se disolverá irremediablemente en los elementos primarios. Para él, ni Brāhmaṇas ni Śramaṇas habían alcanzado la iluminación, decía que a la muerte “tanto el loco como el sabio, perecen por igual, no sobreviven a la muerte”.
Pakudha Kaccāyana, enseñaba que existen siete elementos eternos y permanentes: tierra, agua, fuego, aire, alegría, tristeza y vida; estos elementos, según él, no interactúan entre sí. Pakudha fue un gran seguidor de las enseñanzas sassatavādā (eternalismo) que incluían la creencia de que al extinguirse cualquier cosa entraba en un estado latente estable y al producirse o crearse las cosas entraban en un estado de manifestación.





























