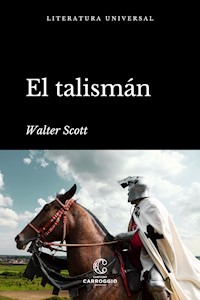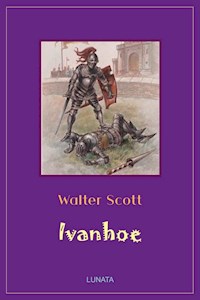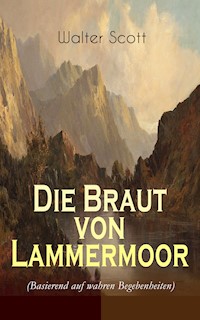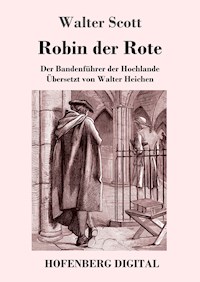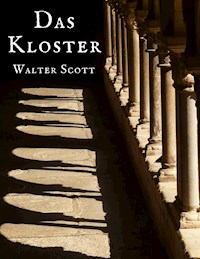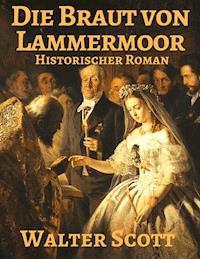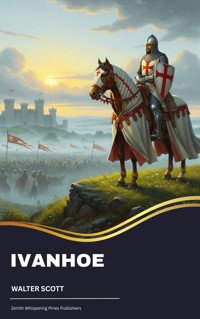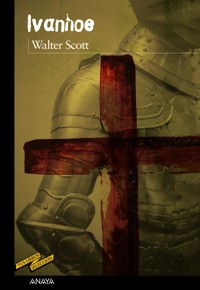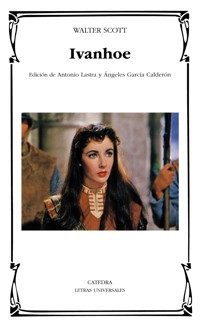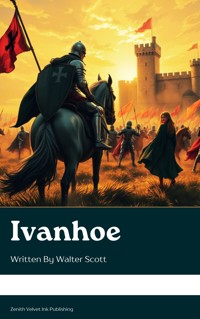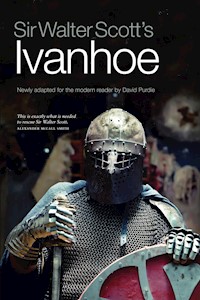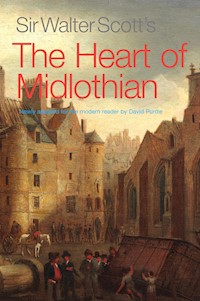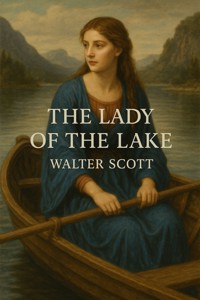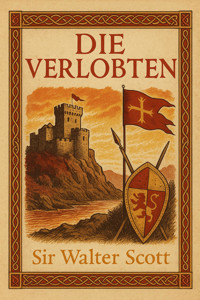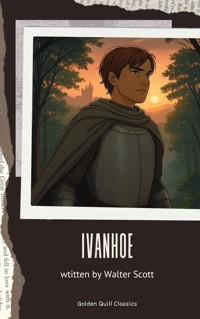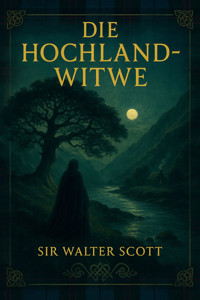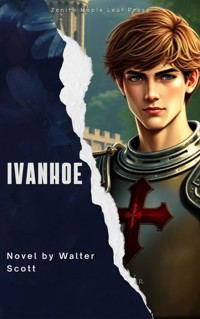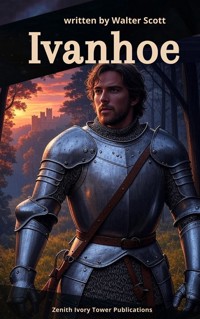El talismán
Walter Scott
Century Carroggio
Derechos de autor © 2023 Century Carroggio
Todos los derechos reservadosIntroducción: Juan Leita.Traducción: Montserrat Conill.
Contenidos
Introducción al autor y su obra
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Capítulo VI
Capítulo VII
Capítulo VIII
Capítulo IX
Capítulo X
Capítulo XI
Capítulo XII
Capítulo XIII
Capítulo XIV
Capítulo XV
Capítulo XVI
Capítulo XVII
Capítulo XVIII
Capítulo XIX
Capítulo XX
Capítulo XXI
Capítulo XXII
Capítulo XXIII
Capítulo XXIV
Capítulo XXV
Capítulo XXVI
Capítulo XXVII
Capítulo XXVIII
Notas
Introducción al autor y su obra
Por Juan Leita
La novela futurista o de ciencia-ficción, tan en boga en nuestros días, se basa fundamentalmente en el hecho de imaginar cómo serán la sociedad y los hombres del futuro, intentando a la vez hacer una crítica de los aspectos nocivos y mostrando el cúmulo de posibilidades positivas que ya se insinúan en el presente. En este sentido, se han imaginado los viajes más fantásticos, a los planetas y a las galaxias, se ha creado todo género de personajes, desde robots parlantes a extraños seres interplanetarios, se ha hecho ver la ventaja de los grandes descubrimientos científicos y la peligrosa tendencia a un mundo puramente mecánico y tecnicista. Los creadores de este género fueron, por encima de todos, Julio Verne y H. G. Wells.
Hubo, no obstante, con anterioridad en la historia de la literatura narrativa una auténtica revolución que curiosamente se basaba en los mismos elementos de la novela futurista, aunque precisamente a la inversa. Se trataba de imaginar cómo hablarían y se comportarían en concreto los seres del pasado, haciendo revivir la sociedad en la cual vivían y mostrando también tanto sus aspectos positivos como negativos. En este caso no se requería crear nuevas máquinas ni nuevos artilugios. Las ciudades y los castillos estaban ahí, en cualquier rincón de nuestra geografía, como testigos mudos de una época que verdaderamente existió. Pero faltaba un artista que hiciera revivir con su poderosa imaginación los seres y los acontecimientos que allí se habían movido y desarrollado. Faltaba un novelista que supiera recrear aquella sociedad, aproximándola a nosotros con el lenguaje vivo de las palabras más comunes y de los hechos más triviales. Este nuevo género literario iba a denominarse «novela histórica» y su genial creador fue sir Walter Scott. Si H. G. Wells y Julio Verne iniciaron la tarea imaginativa de acercarnos al futuro, el autor de El Talismán comenzó la no menos ardua y apasionante labor de aproximarnos al pasado. El hecho constituyó un hallazgo que ha perdurado hasta la actualidad, por el interés y la curiosidad que siempre suscita la revivificación de los personajes y de las épocas más sobresalientes de nuestra historia.
El padre de la novela histórica
Walter Scott nació en Edimburgo (Escocia) en el año 1771. Procedía de los Scott de Harden, una familia noble que había desempeñado una importante función en la larga contienda entre ingleses y escoceses. El joven Scott, sin embargo, daría muestras enseguida de una gran afición por las letras y la poesía, interesándose con afán por el sinnúmero de baladas y de leyendas que se transmitían oralmente en su patria escocesa, llena de sugestivas tendencias a lo fantástico y aventurero.
Obedeciendo más a inveteradas costumbres familiares que a los propios impulsos personales, inició la carrera de derecho, llegando a licenciarse en el año 1792. Pero el flamante abogado, que apenas contaba veintiún años y que no tenía demasiada necesidad de poner en práctica sus conocimientos jurídicos para hacer frente a la vida, seguía aferrado a sus aficiones poéticas y a su deseo de recoger el inestimable material que representaba la tradición de baladas y de leyendas escocesas. Fruto importante de esta secreta dedicación fueron tres volúmenes que empezaron a publicarse en los albores del siglo XIX y que obtuvieron un éxito sin precedentes: Minstrelsy of the Scottish border («Cantos juglarescos de la franja escocesa»).
Animado por los brillantes resultados obtenidos, Scott decidió abandonar definitivamente la profesión de abogacía para dedicarse por completo al campo de la literatura. Se había ganado ya una merecida fama como poeta y su intensa actividad literaria en la primera década del siglo iba a proporcionarle nuevos logros. Sucesivamente aparecen varias obras suyas: The lay of the last minstrel («El canto del último trovador», 1805), Marmion (1808), The lady of the lake («La dama del lago», 1810) y Rokeby (1813). Se hizo construir una casa solariega a la orilla meridional del Tweed, cerca de Melrose y a unos cuarenta y cinco kilómetros al suroeste de Edimburgo, y en aquella especie de castillo, llamado Abbotsford, se instaló a partir de 1812 para escribir con absoluta tranquilidad y plena dedicación.
Contando, pues, cuarenta y dos años y perfectamente establecido desde el punto de vista profesional y económico, parecía que nada podía ya turbar la carrera de aquel poeta que por fin había visto realizarse sus aficiones personales más profundas. Sin embargo, la súbita aparición en el marco poético de un joven de veinticinco años eclipsa casi enteramente la fama de Walter Scott. Se trata de un hombre dotado de las más agudas cualidades del romanticismo que lo han convertido, tanto por su personalidad deslumbrante como por su talento artístico, en el prototipo del héroe revolucionario de la época: lord Byron. En el mismo año en que Scott ha fijado su residencia en el castillo de Abbotsford, como efecto estable de su consolidación social y literaria, George Gordon Byron publica La peregrinación de Childe Harold, una serie de apasionados y arrebatadores poemas que le proporcionan una enorme popularidad y que lo ensalzan casi de la noche a la mañana al trono máximo de los poetas mundiales.
Ante un cambio tan repentino de la situación y de las condiciones básicas para que su trabajo fuera productivo, Scott se vio obligado a idear un nuevo rumbo en su tarea literaria, si no quería verse marginado y al fin desterrado del campo de las letras. Así surgió en su mente la posibilidad de crear un nuevo género narrativo en el cual se mezclasen la realidad histórica y el soporte de una trama imaginaria que diera vida y animación a unos personajes y a una época reales. Como observa acertadamente el prestigioso crítico E. M. Forster, el enorme éxito que iba a obtener el nuevo género inventado por Scott se basaba en que la novela histórica era una especie de memorias sentimentales, un recuerdo del pasado que hacía apreciar las propias tradiciones familiares y el mismo paisaje que se contemplaba. La primera obra que iba a iniciar esta larga serie de creaciones y que otorgaría a la carrera literaria de Walter Scott su rumbo definitivo se tituló Waverly.
Waverly alcanzó en seguida un éxito incomparable, haciendo que Walter Scott se dedicara desde entonces por entero a aquel nuevo tipo de novela. Ni siquiera su creador podía haber sospechado la profunda y extensa trascendencia que tendría en el futuro aquella primera obra. No solamente el nuevo género absorbería ya por completo su actividad literaria, sino que influiría en un sinfín de autores y escritores, tanto británicas como extranjeros. Sin duda alguna, Robert L. Stevenson le debió gran parte de su inspiración, incluso con tramas de ambientación muy semejante a Waverly. Pero la lista de autores que abordaron la novela histórica es interminable. Es casi superfluo mencionar a Víctor Hugo, De Vigny, Pushkin, Gógol, Tolstoi, Manzoni, Alejandro Dumas, Fenimore Cooper…
A Waverly le siguieron inmediatamente dos obras del mismo estilo: Guy Mannering, aparecida en 1815, y El anticuario, publicada en 1816. Rob Roy (1818) y The bride of Lammermoor («La novia de Lammermoor», 1819) fueron las novelas más importantes que precedieron a la singular aparición de una obra verdaderamente única dentro de la literatura juvenil: Ivanhoe. En ella, Scott no solamente sabe sumergirnos en un pasado fascinante y romántico, sino que consigue mover magníficamente todos los hilos de la emoción y de la peripecia. Una prueba del gran interés que posee su trama es que ha sido llevada varias veces al cine con inmensa aceptación por parte del público.
Desde 1820, cuando Ivanhoe superó todas las previsiones de la novela histórica y llevó el nombre de su autor a todas las civilizaciones del mundo, Walter Scott vivió una época de fecunda y tranquila actividad en su castillo de Abbotsford. El pirata (1822), Quintin Durward (1823) y El talismán (1825) fueron las principales obras de este período que acrecentaron su fama y le proporcionaron grandes sumas de dinero. Un nuevo contratiempo, sin embargo, vendría a turbar aquella sosegada y fértil tarea de Abbotsford.
Desde hacía tiempo, Scott había llevado a cabo considerables inversiones en una editorial escocesa llamada Constable, dedicada principalmente al arte, a la vida y a las costumbres de su patria. La quiebra de la empresa en 1826 representó un punto realmente crítico en la economía del escritor y el comienzo irreversible de su vertiginosa decadencia. Apremiado por las enormes deudas, Walter Scott se vio obligado a intensificar su trabajo para poder pagar a sus numerosos acreedores. Escribiendo a toda prisa y sin tener posibilidades materiales de seleccionar adecuadamente los temas y cuidar su redacción, las creaciones de su última etapa abordaron los aspectos más en boga de lo tenebroso y sensacionalista. La vida de Napoleón (1827), Ana de Geierstein (1829) y El castillo peligroso (1832) constituyen las obras más destacables de su último período.
El trabajo ininterrumpido y la constante preocupación precipitaron su fin. A la edad de sesenta y un años, desaparecía uno de los escritores que mayor influencia ha tenido en la literatura mundial y que es el padre indiscutible de la novela histórica, el género literario que aún hoy en día se practica con los acontecimientos sociales y políticos más modernos. Moría en su castillo de Abbotsford en el año 1832.
El apasionante mundo de las cruzadas
Durante la época renacentista se prestó muy poca atención a los acontecimientos de la Edad Media, por considerarla oscurantista y ajena a los auténticos valores humanos, encarnados sobre todo en el gran período clásico del mundo grecolatino. No obstante, uno de los méritos sobresalientes del romanticismo es haber descubierto la fuerza y la belleza fascinante de varios hechos medievales, revalorizando especialmente el interés por las cruzadas. Uno de los autores que más influyó en este sentido fue, indudablemente, Walter Scott. No solo supo resaltar los aspectos positivos de una época injustamente vilipendiada, sino que consiguió aproximarla a nuestra actualidad mediante formas vivas y cotidianas. Como dice muy bien J. Buchau, «inventó una manera de hablar para los personajes del pasado que era al mismo tiempo romántica y natural».
En El talismán observamos ya las principales características de la novela histórica basada en el tiempo de las cruzadas, según el punto de vista peculiar y original de Walter Scott: junto al intento de plasmar lo más fidedignamente posible aquel período histórico, se busca la renovación del interés por medio de elementos subjetivos que no carecen muchas veces de idealización o sublimación, pero que aciertan en la finalidad de acercarnos con más veracidad y humanismo a una época real de nuestra historia.
En efecto, los hechos fundamentales que constituyen el armazón básico de la obra corresponden adecuadamente a lo que en sustancia nos refieren los historiadores: en el año 1187, el sultán Saladino destruyó en Hattin al ejército del rey de Jerusalén, llamado Guido de Lusignan, apoderándose de la ciudad santa y de todo el reino latino. Con este motivo se organizó la tercera cruzada, gracias a la coalición de tres potencias europeas: la francesa, la inglesa y la alemana. Los reyes de Francia y de Inglaterra se dirigieron a Jerusalén por mar, en tanto que el emperador de Alemania lo hacía por tierra. Federico Barbarroja, sin embargo, se ahogó accidentalmente al atravesar el río Selef, con lo cual el ejército germano se disolvió en su mayoría. Mientras tanto, el rey de Francia, Felipe Augusto, y Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, conseguían llegar a Tierra Santa y concentrar todos sus esfuerzos alrededor de San Juan de Acre, a pesar de la enorme presión ejercida por Saladino que había reunido consigo todas las fuerzas musulmanas vecinas. No obstante, a raíz de la rivalidad surgida entre el rey francés y el monarca inglés, así como por el pronto regreso de Felipe Augusto a su patria, San Juan de Acre sucumbió finalmente en el año 1191, firmándose al año siguiente una paz de compromiso que dejaba al sultán Saladino el interior de Siria y de Palestina, incluida Jerusalén, mientras que los cruzados se quedaban con toda la costa.
En este marco histórico sitúa Walter Scott la trama de su novela El talismán. A través del romance amoroso entre dos jóvenes: el conde de Huntingdon y Edith Plantagenet, nos familiarizamos no solamente con los personajes principales de la tercera cruzada: Ricardo Corazón de León y Saladino, sino también con la mentalidad, con el espíritu, con las costumbres y con los acontecimientos concretos de los cruzados cristianos y de los musulmanes. Evidentemente puede existir cierta dosis de exageración, producto de la visión romántica de una época en que se pretende medir todo a partir del talante caballeresco, extremadamente noble y siempre honrado. Llama la atención, por ejemplo, el hecho de que Saladino sea presentado con las mismas virtudes de lealtad y humanismo que Ricardo Corazón de León. Sin embargo, no todo es ficción romántica incluso por lo que atañe a este punto. La historia refiere, en efecto, que la personalidad de Saladino I, Salah-al-Din. Yusuf, produjo una gran impresión tanto en Oriente como en Occidente. No se trataba de un fanático y ninguno de sus súbditos musulmanes tuvo quejas de él. Ciertamente, quería obrar de acuerdo con el Islam y se esforzó por establecer medidas interiores que hicieran prosperar sus fuerzas materiales y espirituales. Pero su actitud para con los cruzados no rebasó nunca los límites de la estricta rivalidad política. Existen testimonios de que trató a sus enemigos con respeto y humanidad, hasta el punto de que los mismos cruzados propagaron su buena reputación por toda Europa.
El intento de Walter Scott de dar una imagen fiel en sí misma de las correspondientes circunstancias históricas se pone de manifiesto en la objetividad de muchos aspectos y en la veracidad de diversos personajes que aparecen en la novela. El ideal religioso de los musulmanes, por ejemplo, es descrito imparcialmente con la misma fuerza que podía animar a los cruzados. No se considera a los defensores del Islam como fanáticos, movidos por oscuros afanes de lucro y de matanza. Si hubo entre ellos seres inicuos o poco ejemplares, no es menos verdad que también existieron entre los cristianos. Tampoco la orden militar de los Templarios fue un puro dechado de religiosidad y de misticismo. Su fundación obedeció, ciertamente, al propósito de defender los Santos Lugares y el mismo san Bernardo fue su entusiasta partidario y predicador por los países europeos. En ella se admitían caballeros nobles, hermanos laicos y sacerdotes, y el gran maestre tenía categoría de príncipe. Sus reglas, establecidas en el año 1128, eran severas y su hábito, concedido por el papa en el 1148, consistía en un manto blanco y una gran cruz roja, precisamente el vestido típico con que conocemos a los cruzados en general. Sin embargo, la orden religiosa fue transformándose progresivamente en su actividad en Tierra Santa, llegando a convertirse los Templarios en dueños de extensas propiedades y poseedores de grandes fortunas, hasta el punto de que muchos fueron acusados de defender sus propios intereses y de traicionar a la causa cristiana.
Walter Scott, pues, consiguió un tratamiento bastante ajustado del mundo de las cruzadas, teniendo ante sus ojos la visión historicista y cientifista que dominaba a la minoría intelectual de su época. Sin duda alguna, igual que todos los románticos, se entusiasmó en general por la caballería feudal y el carácter de los cruzados, lamentando abiertamente su decadencia y su ulterior desaparición. Pero al mismo tiempo encuentra expresión en sus obras la precisión objetiva de los hechos e incluso la crítica de todo fanatismo romántico. Igual que Pushkin, al describir sinceramente la figura afectada de su Eugenio Oneguin, Scott sabe también decir la verdad acerca de su Ricardo Corazón de León. Es en Ivanhoe donde hallamos ese texto sorprendente, exento de cualquier exageración y repleto de veracidad histórica: «En el rey de corazón de león se había realizado en gran medida y revivía el magnífico pero inútil carácter de un caballero de leyenda, y su excitable imaginación apreciaba mucho más la gloria personal adquirida mediante sus proezas que la que una sabia política hubiera procurado a su gobierno. Por ello su reinado se pareció al de un brillante y fugaz meteoro que cruza la bóveda celeste derramando en torno suyo una luz innecesaria y portentosa que en seguida es engullida por las tinieblas. Sus heroicas hazañas suministraron temas abundantes a bardos y juglares, pero no proporcionaron a su patria ninguno de los sólidos beneficios en los que la historia se complace en detenerse, enalteciéndolos como ejemplo para la posteridad».
El autor de la juventud por excelencia
Las obras de Walter Scott han sido editadas numerosas veces con destino a un público juvenil. Añadamos también que, en bastantes ocasiones, han sido maltratadas por quienes estimaban preciso mutilarlas para ofrecerlas a los jóvenes sin los pasajes que, a juicio de tales censores, resultarían «farragosos» o «inconvenientes» para aquellos lectores. Ello equivale a pensar que es deformante el contacto con la realidad y, en el fondo, genera incomprensión de ella. Porque si, por ejemplo, no aceptamos que el autor, protestante, caracterice como católicos a algunos de sus más antipáticos personajes, nos predisponemos para no comprender jamás que el valor del hombre está por encima de cualquier etiqueta. Nuestra edición, pues, será enormemente respetuosa a este respecto con lo que el autor escribió, precisamente porque creemos que lo contrario sería deformante.
Por lo que al aspecto literario se refiere, ha sido un lugar común entre los críticos achacar a Walter Scott diversos tipos de ingenuidades y torpezas de expresión. Para la gran mayoría de árbitros imparciales de la literatura, Scott no ha sido precisamente un dechado de perfección estilística ni un autor modélico que pusiera de realce el valor artístico de las letras. Sin embargo, en este mismo aspecto hay que observar la cualidad primordial de sus obras, que es ante todo su vigorosa juventud. G. K. Chesteston dijo con su habitual y profunda penetración: «Un juicio sobre Walter Scott puede llegar a ser una piedra de toque de la decadencia. Si perdemos el contacto con este escritor despreocupado y defectuoso, será prueba de que nos hemos formado a nuestro alrededor un cosmos falso, un mundo de perfección, mendaz y horrible.»
En efecto, su estilo libre y desaliñado no es más que la transparencia de las virtudes propias y exclusivas del joven, de aquel que no se cierra en un mundo perfectamente acabado y estructurado en moldes inamovibles, sino que se abre a todas las posibilidades sin preocuparse por efectos de detalle ni por formalismos estereotipados y artificiosos. El mundo que describe Walter Scott en sus obras es un mundo verdadero, lleno de imperfecciones, pero por esto mismo sincero y enormemente atractivo. El mismo E. M. Forster confesó en cierta ocasión que, cuando se apartase de la tarea de criticar las producciones literarias de los escritores y, dejase el arduo oficio de buscar la perfección de la gran literatura, no se retiraría a los prototipos indiscutibles del mejor estilo ni a los dechados de los valores artísticos, sino a cualquier creación de Walter Scott, porque ella lo devolvería a su juventud y no precisamente a la decadencia o a la muerte. Se rejuvenecería con su arte defectuoso y despreocupado, ya que lo sumergiría en un mar de libertad y de inmensos deseos de superación.
Ivanhoe, El talismán y El anticuario constituyen tres muestras decisivas de ese ímpetu juvenil que convierte a Walter Scott no en un autor cualquiera de novelas y narraciones adecuadas a los jóvenes, sino en un sentido muy preciso y exacto en el escritor de la juventud por excelencia. Incluso en el caso de que las exigencias actuales de la historia, mucho más estrictas y desprovistas de elementos imaginativos, juzguen los relatos de Scott como excesivamente románticos y superficiales, próximos a un teatro de pantomima, resulta innegable que sus geniales producciones literarias continúan poseyendo algo indescriptible que fascina a los jóvenes y demuestra que los mayores no han perdido todavía la fuerza de su vida y de su constante renovación. De ahí que el siguiente texto de José M. Valverde no solamente signifique un dignísimo colofón de estas palabras introductorias, sino también una síntesis espléndida del juicio y de la actitud que todo el mundo habría de tener con respecto al autor de las novelas que presentamos en este volumen: «No es fácil establecer un juicio sobre estas obras, en sede histórico-literaria. Por mucho que nuestro sentido crítico nos señale las ingenuidades y torpezas de expresión, así como, lo que más importa, el carácter convencional y libresco de la imaginación de Scott, ello no impide que la sola lectura de los títulos antes enumerados haga destellar en nuestra memoria una luminosidad imperecedera, el cielo de un mundo de leyenda que no podemos dejar atrás como un juguete roto. Se dirá que todos hemos leído en la infancia a Walter Scott y que, cuando creemos encantarnos leyéndolo de mayores, no hacemos más que rememorar nuestra prístina ilusión. Tal vez sea así, y nos es imposible demostrar lo contrario, puesto que, en efecto, Scott fue nuestro autor de los diez o doce años. Pero nos atrevemos a creer que hay algo más que esa simple reposición de una película vieja en el fondo de nuestro espíritu… No nos duele reconocer que los personajes son de cartón piedra y las batallas de papelón teatral. Algo queda detrás de esto que nos sigue encantando y no sabemos bien si es el puro deleite en la aventura, identificándonos con el zarandeo mecánico de los héroes en sus peripecias, o quizá más bien ese color de sueño que hay en el telón de fondo de este mundo de muñecos.»
Scott supo aproximarse con objetividad a las circunstancias reales que componían una situación histórica determinada, sus novelas se convirtieron en un documento vivo de los auténticas factores que mueven la historia. Fue más revolucionario que su rival literario, el joven poeta que lo hizo cambiar de rumbo, porque se dedicó a la popularización de la conciencia histórica que, en definitiva, es lo que genera los cambios y produce un avance social.
Capítulo I
No había alcanzado aún el cenit el ardiente sol de Siria cuando un caballero de la Cruz que había abandonado su distante hogar en un país del norte para unirse a las huestes cruzadas en Palestina avanzaba despacio por los arenosos desiertos que se extienden en las inmediaciones del mar Muerto o lago Asfaltite, como igualmente se llama, mar interior en el que desembocan las olas del Jordán y del que no desagua corriente alguna.
Durante las horas tempranas de la mañana el peregrino guerrero se había fatigado bordeando precipicios y despeñaderos y solo más tarde abandonando esos abruptos y peligrosos desfiladeros había penetrado en la vasta llanura donde se asentaban aquellas ciudades malditas que en épocas remotas provocaran la venganza directa y espantosa del Todopoderoso.
La sed, las fatigas y los peligros del camino quedaron olvidados al recordar el viajero la horrorosa catástrofe que convirtiera en árido y tétrico desierto el hermoso y opulento valle de Siddim, regado antaño por las aguas como el jardín del Señor y convertido ahora en una extensión seca y resquebrajada condenada eternamente a la esterilidad.
Persignándose al divisar la oscura masa de las sombrías aguas del mar, distintas en color y en calidad a las de cualquier otro lago, se estremeció el viajero al rememorar que bajo aquellas olas perezosas yacían las otrora soberbias ciudades de la llanura cuya tumba había cavado el trueno de los cielos o la erupción del fuego subterráneo y cuyas ruinas ocultaba aquel mismo mar que no contiene en su seno a pez alguno, en cuya superficie no se mecen los esquifes y que, como si su espantoso lecho fuera el único receptáculo adecuado para sus tétricas aguas, no vierte tributo alguno en el océano. Las tierras circundantes eran todas como en tiempos de Moisés «sal y azufre; no está sembrada, no rinde ni crece en ella hierba alguna». Tanto al mar como a la tierra puede llamárseles muertos pues no producen nada que se asemeje a la vegetación y hasta el mismo aire se halla enteramente vacío de sus acostumbrados habitantes alados, alejados sin duda por el olor a betún y azufre que por efecto del ardoroso sol emanan las aguas del lago en forma de nubes humeantes que con frecuencia parecen trombas marinas. En las olas lentas y tristes flotaban grandes cantidades de esa sustancia sulfurosa y viscosa denominada nafta proporcionando nuevos vapores a esas nubes humeantes y afirmando con horrendo testimonio la verdad de la historia mosaica.
Sobre esta escena de desolación brillaba el sol con intolerable esplendor obligando a todo ser vivo a ocultarse de sus rayos con excepción de la solitaria figura que avanzaba al paso por las polvorientas arenas y que parecía ser la única criatura viviente en la dilatada superficie de la llanura. El atavío del jinete y los arreos de su montura eran totalmente inadecuados para quien decidía recorrer tales regiones. Una cota de malla de manga larga, guanteletes laminados y una coraza de acero no se habían considerado armadura lo suficientemente pesada, y portaba además su escudo triangular suspendido del cuello y yelmo de acero con visera de barrotes sobre el cual se advertía una capellina y gorjal de malla que cubría los hombros y garganta del guerrero llenando el espacio dejado entre la loriga y el capacete. Al igual que su cuerpo llevaba también muslos y pantorrillas enfundados en malla flexible mientras que se protegía los pies mediante una suerte de zapatos laminados semejantes a los guanteletes. Una larga espada, ancha, recta y de doble filo con empuñadura cruciforme correspondía a un sólido puñal que le pendía del costado opuesto. Asegurada a la silla y con un extremo descansando en el estribo, el caballero también portaba la larga lanza de cabeza de acero, su arma característica y distintiva que con el avance del corcel se proyectaba hacia atrás exhibiendo el pendoncillo ondeante con la ligerísima brisa que a ratos soplaba o caído en la calma chicha que predominaba. A este pesado e incómodo equipo debe añadirse un manto de paño bordado, raído y desgastado, que era de utilidad para proteger la armadura de los ardientes rayos del sol, insoportable sin esa protección. Este manto ostentaba en varios lugares los blasones apenas reconocibles del caballero que parecían ser un leopardo yacente con el lema «Duermo, no me despiertes». En el escudo se adivinaba asimismo un esbozo de esta divisa aunque los numerosos golpes y choques habían borrado casi por completo la pintura; el remate plano de su pesado yelmo cilíndrico carecía de todo adorno o cimera. Parecía que los cruzados al empeñarse en conservar su pesada e incómoda armadura defensiva desafiasen a la naturaleza y al clima del país al que habían acudido a guerrear desde sus remotas tierras septentrionales.
Los arreos del caballo no eran en absoluto menos macizos y embarazosos que el arnés de su jinete. Consistían en una pesada silla laminada de acero que por delante se unía a una especie de coraza y por detrás con una armadura defensiva ideada para protegerle el lomo. Se advertía luego un hacha o martillo de hierro, denominada maza de armas y que pendía hasta el arzón delantero; las riendas quedaban aseguradas mediante cadenas y de la parte delantera de la brida nacía una chapa de acero con aberturas para los ojos y belfo en cuyo centro ostentaba una púa corta y afilada que se proyectaba desde la frente del animal como el cuerno del legendario unicornio.
Mas la costumbre había convertido en hábito para el caballero y su corcel el uso de tan pesada panoplia. Cierto es que un sinnúmero de los guerreros europeos que habían acudido a Palestina morían antes de habituarse al ardiente clima, pero para otros aquel calor resultaba inocuo e incluso agradable y entre esos afortunados se contaba el solitario caballero que ahora atravesaba la frontera del mar Muerto.
La naturaleza que había forjado sus miembros en un molde de inusitada fortaleza capaces de portar la loriga con tanta comodidad como si las mallas hubieran estado tejidas con telarañas, le había dotado de una constitución tan robusta como sus miembros que le permitía desafiar a casi todos los cambios climáticos, así como a la fatiga y a las privaciones de cualquier clase.
Su carácter parecía participar en cierto modo de las cualidades de su constitución física, y si la una poseía gran fuerza y resistencia unidas a la capacidad de realizar violentos esfuerzos, el otro, bajo un semblante sereno e imperturbable, revelaba una gran dosis del enardecido y entusiasta amor a la gloria que constituía el atributo principal del ilustre linaje normando que les había convertido en soberanos en todos los rincones de Europa donde hubieran desenvainado sus aventureras espadas.
Sin embargo, no todos los miembros de esa raza habían recibido de la fortuna tan tentadoras recompensas y las obtenidas por el solitario caballero durante dos años de campañas en Palestina no consistían más que en fama personal y, tal como se le había enseñado a creer, privilegios espirituales. Entre tanto su reducido caudal crematístico había ido agotándose, tanto más cuanto que no había adoptado ninguno de los métodos usuales con los que los seguidores de la Cruz se rebajaban a equilibrar sus escasos recursos a expensas de los pueblos palestinos; no exigía obsequios ni tributos de los desdichados habitantes por respetar sus bienes y posesiones cuando peleaban en el bando sarraceno y no se había aprovechado de ninguna oportunidad de enriquecerse mediante el rescate de prisioneros principales.
El reducido séquito que le había acompañado desde su país natal había ido disminuyendo paulatinamente a medida que desaparecían los medios de mantenerlo, y el único escudero que en este momento le quedaba yacía enfermo en el lecho, incapaz por tanto de atender a su amo quien, como ya hemos visto, viajaba completamente solo y sin compañía; mas ello no importaba demasiado al cruzado, habituado a considerar a su buena espada como su mejor escolta y a los pensamientos devotos como a sus más fieles compañeros.
Pero a pesar de la férrea constitución y ascético carácter del Caballero del Leopardo Durmiente, la naturaleza le exigía incluso a él alimento y reposo y hacia el mediodía, cuando el mar Muerto quedaba a cierta distancia a su derecha, divisó con júbilo dos o tres palmeras que se erguían junto a la fuente donde había decidido descansar. También su buen caballo que hasta entonces había avanzado con igual constancia y resistencia que su amo, levantó ahora la cabeza y aligeró el paso ahuecando las narices como si olfateara desde lejos las aguas vivas que señalaban el lugar donde interrumpirían su fatigoso viaje. Pero estaba escrito que intervinieran el peligro y el esfuerzo antes de que caballo y caballero alcanzaran el anhelado descanso.
Mientras el Caballero del Leopardo Durmiente mantenía fija la mirada en el todavía distante grupo de palmeras le pareció que algo se movía entre ellas. La alejada figura se separó de los árboles que en parte ocultaban sus movimientos y avanzó hacia el caballero con una velocidad que no tardó en revelar a un jinete cuyo turbante, lanza larga y caftán verde flotando al viento al aproximarse definieron como guerrero sarraceno. «En el desierto —dice un proverbio oriental— nadie se encuentra a un amigo».
Al cruzado le dejaba completamente indiferente que el infiel, que se acercaba en su soberbio corcel como transportado sobre las alas de un águila, acudiera como amigo o enemigo, aunque tal vez, como profeso campeón de la Cruz, prefiriera esto último. Desenganchó la lanza de la silla, la agarró con la mano derecha, la puso en ristre con la punta medio elevada, cogió las riendas con la izquierda tensándolas, aguijoneó los bríos de su montura con la espuela y se aprestó a enfrentarse al desconocido con la serena confianza del que se sabe vencedor de innumerables encuentros.
El sarraceno siguió aproximándose con el veloz galope de un jinete árabe manejando al caballo más con sus miembros y la inflexión de su cuerpo que mediante el uso de las riendas que pendían flojas a su costado izquierdo, lo cual le permitía empuñar el ligero escudo redondo de piel de rinoceronte ornamentado con lazos de plata balanceándolo como decidido a oponer su delgado círculo al formidable encontronazo de la lanza de su adversario. Su propia lanza no se hallaba enristrada como la de su antagonista sino que la había cogido por el centro con la mano derecha, y la blandía por encima de su cabeza agitando el brazo. Se acercaba el sarraceno a su enemigo a todo galope esperando que el Caballero del Leopardo espoleara a su caballo para salirle al encuentro, mas el caballero cristiano, conocedor de las costumbres de los guerreros orientales, no pensaba agotar a su caballo obligándole a realizar esfuerzos innecesarios y por el contrario se detuvo en seco seguro de que si su enemigo seguía avanzando hasta su encuentro, su propio peso y el de su robusto bridón le prestarían la suficiente ventaja, sin necesidad de tener que recurrir a la velocidad ni al movimiento. Igualmente conocedor y temeroso de este probable resultado, el jinete sarraceno al encontrarse a una distancia de dos yardas del cristiano hizo girar a la izquierda a su corcel con inimitable destreza y por dos veces cabalgó en torno a su adversario quien, volviéndose sin abandonar su terreno y haciendo constante frente al enemigo, frustró su intento de atacarle en el momento en que bajara la guardia, de modo que el sarraceno se vio forzado a hacer recular a su caballo retirándose a una distancia de cien yardas. Por segunda vez, como halcón que ataca a la garza, renovó su carga el pagano y por segunda vez tuvo que retirarse sin lograr entrar en pelea. Se aproximaba del mismo modo por tercera vez cuando el caballero cristiano, deseoso de terminar con tan ilusoria batalla en la que tal vez le hubiera agotado la actividad de su enemigo, agarró súbitamente la maza que pendía del arzón y con mano fuerte y puntería certera la lanzó contra la cabeza del emir, pues tal rango parecía ostentar su antagonista. El sarraceno advirtió el formidable proyectil justo a tiempo para interponer su ligero escudo entre la maza y su cabeza, mas la violencia del golpe hizo chocar al escudo contra el turbante y aunque la defensa contribuyó a amortiguar su fuerza el sarraceno cayó derribado del caballo.
Antes de que el cristiano pudiera aprovecharse del incidente, su ágil enemigo se levantó del suelo y llamando a su corcel, que al instante regresó a su lado, lo montó de un salto sin tocar el estribo recuperando la ventaja de la que el Caballero del Leopardo había confiado en privarle. Pero durante el intervalo este último había recobrado la maza y el sarraceno, que recordaba la fuerza y la destreza con que se la había arrojado, decidió mantenerse fuera del alcance de esa arma cuya violencia acababa de experimentar mostrando el propósito de librar una batalla alejada mediante el uso de sus propios proyectiles. Plantando su larga lanza en la arena a cierta distancia de la escena del combate, encordó con gran maestría un arco corto que llevaba a la espada y aguijoneando al galope a su corcel una vez más describió dos o tres círculos de mayor diámetro que los anteriores en el curso de los cuales disparó seis flechas al cristiano con tan certera habilidad que solo la excelente calidad de su armadura impidió que fuera herido en otros tantos lugares. Al parecer la séptima flecha halló un resquicio en su defensa pues el cristiano cayó pesadamente del caballo, pero cuál no sería la sorpresa del sarraceno cuando al desmontar para examinar la condición en que se hallaba su enemigo se vio súbitamente agarrado con fuerza por el cristiano que había recurrido a esta estratagema para atraer a su adversario.
Mas también en esta pelea mortal se salvó el sarraceno gracias a su agilidad y su presencia de espíritu. Se desabrochó el cinto del que le asía el Caballero del Leopardo y eludiendo de este modo su mano fatídica montó en su caballo que parecía observar sus movimientos con la inteligencia de un ser humano y de nuevo huyó a galope. Pero en el último encuentro el sarraceno había perdido la espada y el carcaj, sujetos ambos al cinto que se había visto obligado a abandonar, así como el turbante con el que se tocaba, desventajas que le indujeron a solicitar una tregua y se aproximó al cristiano extendida la mano derecha sin la menor huella de amenaza en su actitud.
—Hay tregua entre nuestras naciones —dijo en la lengua franca comúnmente utilizada para comunicar con los cruzados—. ¿Por qué, pues, debe haber guerra entre tú y yo? Haya paz entre nosotros.
—Me satisface oírte —repuso el Caballero del Leopardo—, mas ¿qué garantías me ofreces de que respetarás la tregua?
—Jamás se quebrantó la palabra de un seguidor del Profeta —contestó el emir—. Es a ti, valiente nazareno, a quien debería exigir garantías si no supiera que raro es que habite la traición con el valor.
El cruzado notó que la confianza del sarraceno le hacía sentirse avergonzado de sus propias dudas.
—Por la cruz de mi espada —exclamó poniendo la mano en la empuñadura al pronunciar estas palabras—, seré leal compañero tuyo, sarraceno, mientras nuestro destino nos obligue a la compañía.
—Por Mahoma, profeta de Dios, y por Alá Dios del Profeta —replicó su hasta ahora enemigo—, mi corazón no alberga hacia ti traición alguna. Vayamos pues hasta aquella fuente; se acerca la hora del descanso y apenas las aguas habían tocado mis labios cuando tu llegada me convocó a la batalla.
El Caballero del Leopardo Durmiente respondió con un pronto y cortés asentimiento y los antes enemigos, sin miradas enojadas ni gestos de sospecha, cabalgaron de lado hacia el grupo de palmeras.
Capítulo II
Los períodos de peligro cuentan siempre y en gran medida con momentos de buena voluntad y seguridad, y eso ocurría de modo especial en las antiguas épocas feudales en las que, como las costumbres habían designado a la guerra como la principal y más digna ocupación de la humanidad, los intervalos de paz, o mejor diríase de tregua, eran intensamente paladeados por los guerreros que rara vez podían disfrutar de ellos, realzando su valor las mismas circunstancias que los hacían transitorios. No merece la pena conservar una animosidad permanente hacia un enemigo con quien un paladín ha luchado en el día de hoy y con el que tal vez vuelva a enfrentarse mañana. El tiempo y la situación proporcionaban tantas oportunidades para la ebullición de pasiones violentas que los hombres, salvo cuando se sentían especialmente antagónicos o provocados por el recuerdo de afrentas privadas e individuales, disfrutaban alegremente en mutua compañía durante los breves intervalos de paz que su vida guerrera les permitía.
La diferencia de religiones, más aún, el celoso fanatismo que animaba por igual a los seguidores de la Cruz y de la media luna quedaba en extremo dulcificado por tal sentimiento, natural a todo combatiente generoso y altamente estimado por el espíritu de la caballería. Este fuerte impulso había ido extendiéndose gradualmente desde los cristianos hasta sus mortales enemigos, los sarracenos, tanto de España como de Palestina. Estos últimos ya no eran ciertamente los fanáticos salvajes que habían surgido del interior de los desiertos arábigos con la cimitarra en una mano y el Corán en la otra infligiendo la muerte o la fe del Profeta, o en el mejor de los casos la esclavitud y los tributos a todos cuantos osaban oponerse a la religión del profeta de la Meca. Habían ofrecido estas mismas alternativas a los pacíficos griegos y sirios, mas al pelear con los cristianos occidentales, animados por un celo tan enardecido como el suyo y dueños de un indómito valor, gran pericia y éxito indiscutible en el campo de batalla, los sarracenos habían ido adoptando paulatinamente algunas de sus costumbres y sobre todo aquellas caballerescas observancias tan bien calculadas para atraer al espíritu de un pueblo orgulloso y conquistador. Tenían sus torneos y sus juegos de caballería, tenían incluso sus caballeros o cierta jerarquía análoga y por encima de todo los sarracenos cumplían la palabra empeñada con una fidelidad que a veces avergonzaba a quienes profesaban una religión más perfecta. Sus treguas, bien fueran nacionales o acordadas entre individuos, se respetaban con escrúpulo y así ocurría que la guerra, acaso en sí el peor de todos los males, daba ocasión a alardes de buena fe, generosidad, clemencia e incluso de afectos y sentimientos, cosa que ocurre con mucha menor frecuencia en períodos más tranquilos en los que las pasiones de los hombres, alimentando afrentas o peleas que no pueden concluirse mediante decisiones instantáneas, tienden a permanecer latentes en el pecho de los que tienen la desdicha de ser su presa.
Bajo la benéfica influencia de estos sentimientos que suavizan los horrores de la guerra, el cristiano y el sarraceno, que pocos minutos antes se habían esforzado por lograr su mutua destrucción, cabalgaban despacio hacia la fuente de las palmeras a la que se dirigía el Caballero del Leopardo Durmiente cuando fue interrumpido en su camino por su veloz y peligroso adversario. Durante un rato cada cual permaneció sumido en sus propias reflexiones recobrando el aliento tras un encuentro que hubiera podido ser fatal para uno de ellos o acaso para ambos y sus buenos caballos parecían disfrutar con igual intensidad de aquel intervalo de reposo. El del sarraceno, sin embargo, aunque había sido obligado a sostener un movimiento mucho más violento y prolongado, daba la impresión de acusar menos la fatiga que el corcel del caballero cristiano. El sudor perlaba todavía los miembros de este último mientras que los del árabe aparecían completamente secos después del breve período de sosegado ejercicio exceptuando los copos de espuma que se veían aún en la brida y los jaeces. El terreno poco firme sobre el que avanzaba aumentaba de tal modo el agotamiento del caballo del cristiano, cargado con su propia armadura y el peso de su jinete, que este saltó de la silla y tomándole de la rienda lo condujo por las capas de polvo de aquel terreno margoso que el sol había quemado convirtiéndolo en una sustancia más impalpable que la más fina arena, proporcionando así alivio a su fiel caballo a costa de aumentar su propia fatiga pues, enfundado en acero como iba, se hundía con cada paso que daba sobre tan liviana y poco firme superficie.
—Tenéis razón —declaró el sarraceno siendo estas las primeras palabras que cualquiera de los dos pronunciara desde que acordaran la tregua—, vuestro fuerte caballo merece atención. Mas ¿qué hacéis en el desierto con un animal que se hunde hasta el espolón cual si deseara plantar las pezuñas a la misma profundidad que las raíces de las palmeras?
—Verdad dices, sarraceno —repuso el caballero cristiano no precisamente encantado ante el tono con que el sarraceno criticaba a su corcel favorito—, verdad según tus conocimientos y observaciones. Pero has de saber que este mi buen caballo me ha transportado en mi tierra por encima de un lago tan vasto como ese que ves allí detrás nuestro, sin mojarse ni un solo pelo más arriba de la pezuña.
El sarraceno se lo quedó mirando con tanta sorpresa como sus modales le permitían testimoniar, sorpresa que expresó mediante un ligero esbozo de una sonrisa desdeñosa que apenas si frunció perceptiblemente el ancho y espeso bigote que adornaba su labio superior.
—Cierto es lo que se afirma —replicó recobrando inmediatamente su serena gravedad habitual—: «Escucha a un franco y oirás una fábula».
—No eres cortés, infiel —repuso el cruzado—, al dudar de la palabra de un caballero, y si no fuera porque hablas por ignorancia y no por malicia, aquí terminaría nuestra tregua antes de que hubiera realmente comenzado. ¿Crees acaso que te digo mentira cuando afirmo que yo, uno entre quinientos jinetes armados de pies a cabeza, he cabalgado, sí, y cabalgando bastantes millas sobre aguas sólidas como el cristal y diez veces menos quebradizas?
—¡Qué me has de decir! —repuso el musulmán—. Ese mar interior al que señalas tiene la peculiaridad de que por una especial maldición de Dios no permite que nada se hunda en sus olas sino que lo hace flotar y lo arroja a sus orillas. Pero ni el mar Muerto ni ninguno de los siete océanos que rodean la tierra soportarían en su superficie la presión de la pezuña de un caballo como tampoco el mar Rojo permitió el avance del faraón y sus huestes.
—Verdad dices según tus conocimientos, sarraceno —contestó el caballero cristiano— y sin embargo, créeme, no invento nada, según los míos. El calor en este clima convierte a la tierra en una sustancia casi tan inestable como el agua, mas en mi tierra el frío convierte a menudo al agua en algo tan duro como una roca. Pero no hablemos más de ello. Solo el pensar en la serena refulgencia clara y azulada de un lago invernal brillando a la luz de la luna y las estrellas agrava los horrores de este ardoroso desierto donde el mismo aire que respiramos se asemeja, o así me lo parece, al vapor de un horno ardiente siete veces calentado.
El sarraceno se lo quedó mirando con cierta atención como intentando descubrir de qué modo debía interpretar unas palabras que para él habían de encerrar forzosamente misterio o imposición. Por fin dio la impresión de saber cómo recibir las afirmaciones de su compañero.
—Vos pertenecéis —le dijo— a un país que gusta de reír burlándoos de vosotros mismos y de los demás hablando de lo que es imposible y relatando cosas que jamás ocurrieron. Eres uno de los caballeros de Francia que se divierten fanfarroneando, como ellos dicen, de hazañas que sobrepasan el poder humano. Grave sería mi error si discutiera ahora el privilegio de tus palabras puesto que alardear es para ti más natural que decir la verdad.
—No nací en su patria ni comparto su costumbre que, como muy bien dices, consiste en fanfarronear de lo que no osan emprender o que aun emprendiéndolo no pueden llevar a cabo —replicó el caballero—. Mas en una cosa sí he imitado su locura, valiente sarraceno, y es que al hablarte de algo que no puedes comprender, he incurrido, aun diciendo simplemente la verdad, en la falta de aparecer ante tus ojos como un perfecto fanfarrón; por eso te ruego que olvides mis palabras.
Acababan de llegar al núcleo de palmeras y al manantial que nacía bajo su sombra con espumosa profusión.
Hemos mencionado un momento de tregua en medio de la guerra y esto, una mancha de belleza en medio de un desierto estéril, era algo apenas menos estimable para la imaginación. Era una escena que tal vez en otro lugar hubiera merecido poca atención; mas, punto único en un horizonte ilimitado que prometía el frescor de la sombra y de las aguas vivas, estos beneficios que tan poco se consideran cuando los tenemos a mano convertían a la fuente y sus inmediaciones en un pequeño paraíso. Antes de que comenzaran los malos tiempos de Palestina alguna mano generosa o caritativa había rodeado la fuente de un muro protegiéndola con un arco para impedir que la absorbiera la tierra o que la sofocaran las revoltosas nubes de polvo que el menor soplo de aire levantaba en el desierto. El arco se hallaba partido y en algún lugar en estado ruinoso, pero todavía cubría la fuente excluyendo en gran medida al sol de sus aguas que, apenas si bañadas por algún rayo mientras todo cuanto las rodeaba ardía con brillo cegador, permanecían en un sosegado reposo tan agradable a la vista como a la imaginación. Nacían con sigilo debajo del arco y lo primero que las recibía era una pila de mármol, ciertamente muy mutilada pero que seguía alegrando la mirada al demostrar que desde muy antiguo se conocía aquel lugar, que allí había operado la mano del hombre y que en cierto modo se había tenido en cuenta el acomodo del hombre. Estos signos recordaban al sediento y fatigado viajero que otros muchos habían sufrido dificultades semejantes, que habían reposado en el mismo lugar y que sin duda habían hallado el camino seguro que les conduciría a regiones más fértiles. La apenas visible corriente que desaguaba de la pila servía para nutrir a los escasos árboles que circundaban la fuente y en el lugar en el que penetraba en la tierra para desaparecer su refrescante presencia quedaba señalada por un tapiz de aterciopelado verdor.
En tan encantador lugar se detuvieron los dos guerreros y, siguiendo cada cual su costumbre, procedieron a aliviar a sus caballos quitándoles silla, bocado y riendas, permitiendo que los animales bebieran de la pila antes de refrescarse ellos mismos en la fuente propiamente dicha que nacía debajo del arco. Soltaron luego a sus corceles seguros de que su interés y sus hábitos domésticos les impedirían alejarse de las aguas puras y de la hierba fresca.
Cristiano y sarraceno se sentaron luego juntos sobre el césped y cada uno sacó la escasa provisión de comida que transportaba para alimentarse. Mas antes de dar cuenta del sobrio yantar se contemplaron ambos con aquella curiosidad que la reñida e igualada contienda en la que acababan de participar les había inspirado. Cada uno deseaba medir la fuerza y adivinar el carácter de tan formidable adversario y los dos se vieron obligados a reconocer que de haber caído en combate hubiera sido ante un noble rival.
Tanto de constitución como de facciones los paladines formaban un intenso contraste, pudiendo representar con no poca exactitud a las distintas razas a las que pertenecían. El franco era un hombre robusto, modelo de la antigua complexión gótica, de cabello castaño claro que al despojarse del yelmo se veía coronar la cabeza con espesos y abundantes rizos. A causa del ardor del clima, su fisonomía había adquirido un tinte harto más oscuro que el de aquellas partes del cuello que quedaban menos expuestas al sol o del que hacían suponer sus despiertos ojos azules y el color de sus cabellos y del bigote espeso que ensombrecía su labio superior mientras que la barbilla, cuidadosamente rasurada, carecía de barba según la moda normanda. La nariz era de tipo griego y bien formada, la boca algo grande en proporción pero adornada de una dentadura fuerte, regular y de hermosa blancura, y la cabeza, pequeña y asentada sobre el cuello con gracia. No excedía su edad de los treinta años mas teniendo en cuenta los rigores de la fatiga y del clima tal vez tuviera tres o cuatro años menos. Su cuerpo era alto, robusto y atlético, semejante al de un hombre cuya fuerza acaso años más tarde se trocaría en obesidad pero que hasta el momento se hallaba unida a la ligereza y a la actividad. Al despojarse de los guanteletes aparecieron unas manos largas, hermosas y bien proporcionadas, con unas muñecas sorprendentemente anchas y fuertes y unos brazos bien formados y musculosos. El vigor militar y una descuidada franqueza de expresión caracterizaban su lenguaje y sus movimientos, y su voz poseía el tono de alguien más habituado a mandar que a obedecer y que acostumbraba a expresar sus sentimientos en voz alta y sin remilgos siempre que se le requería a declararlos.
El emir sarraceno formaba un intenso contraste con el cruzado. Su estatura sobrepasaba con creces la normal pero aun así era al menos unas tres pulgadas más bajo que el europeo cuyo tamaño era realmente gigantesco. Sus miembros delgados y sus manos y brazos largos y enjutos, aunque proporcionados a su figura y acordes al aspecto de su semblante, no revelaban a primera vista el gran vigor y elasticidad que el emir acababa de exhibir; pero al contemplarlos con más atención se advertía que carecían de todo exceso de carne y grasa de modo que no quedando en ellos más que huesos, tendones y músculos resultaba una constitución extremadamente adaptada a la fatiga y al esfuerzo, harto más que la de un corpulento campeón cuya fuerza y estatura quedan compensadas por el peso y que por ello se agota con su propio denuedo. El semblante del sarraceno ostentaba en conjunto una racial similitud a la de la tribu oriental de la que descendía y era absolutamente distinto de los exagerados términos con que los juglares de la época solían representar a los paladines infieles y a la fabulosa descripción con que un arte hermano presenta todavía a la cabeza del moro en los rótulos de las tabernas. Sus facciones eran pequeñas, bien formadas y delicadas, si bien de oscuro color broncíneo debido al sol oriental, y terminaban en una barba negra, larga y rizada que aparecía recortada con extremado cuidado. Poseía nariz recta y regular, ojos negros penetrantes, hundidos y brillantes y sus dientes igualaban en belleza al marfil de sus desiertos. Para abreviar, la constitución y proporciones del sarraceno que yacía tumbado sobre la hierba junto a su poderoso antagonista, podían compararse a su lustrosa y curva cimitarra con su estrecha y ligera pero brillante hoja de Damasco, contrastando con la larga y pesada espada gótica que había sido arrojada sobre el mismo césped. El emir se encontraba en la flor de la edad y hubiera podido calificársele de extremadamente bien parecido de no ser por la estrechez de la frente y por una excesiva delgadez y agudeza de facciones, o al menos así se hubiera considerado según los cánones europeos de belleza.
Los ademanes del guerrero oriental eran comedidos, plenos de gracia y de decoro mostrando, no obstante, en ciertos detalles la habitual reserva que los hombres de temperamento enardecido y colérico suelen imponerse para refrenar su innata impetuosidad de carácter, y al mismo tiempo un cierto sentido de la propia dignidad que parece imprimir una leve formalidad de conducta en quien nutre tal sentimiento.
Seguramente el caballero europeo que acababa de conocer compartía asimismo esta altiva sensación de superioridad mas el resultado era diferente, y el mismo sentimiento que al cristiano le dictaba un comportamiento audaz, franco y en cierto modo descuidado, propio de alguien demasiado consciente de su propia importancia para preocuparse de las opiniones de los demás, imprimía en el sarraceno un estilo de cortesía más esmerado y convencional en la observancia de las formas. Ambos eran corteses, mas la cortesía del cristiano parecía nacer de un afable sentido de lo que se debía a los demás mientras que la del musulmán procedía de un elevado sentimiento de lo que se esperaba de él mismo.
Las provisiones que cada uno de ellos portaba para alimentarse eran sencillas y ordinarias pero la comida del sarraceno era realmente frugal. Un puñado de dátiles y un mendrugo de pan de avena bastaron para aliviar el apetito de este último cuya crianza le había habituado al yantar del desierto aunque, tras sus conquistas en Siria, la simplicidad de la vida árabe había dado paso con gran frecuencia al más ilimitado y profuso lujo. Unos pocos sorbos del agua de la deliciosa fuente junto a la que reposaban completaron su comida. La del cristiano aunque sencilla fue algo más sustanciosa. Carne de tocino seca, la abominación de los musulmanes, constituyó la parte primordial de su almuerzo y la bebida que extrajo de un odre contenía algo mejor que el líquido elemento. Comió demostrando más apetito y bebió con más apariencia de satisfacción de lo que el sarraceno estimaba conveniente exhibir al realizar una mera función física y sin duda el secreto desdén que cada uno albergaba hacia el otro aumentó considerablemente por la ostensible diferencia de su dieta y modales. Pero ambos habían comprobado el peso del brazo de su oponente y el mutuo respeto que la audaz contienda había despertado bastó para sojuzgar otras consideraciones de inferior categoría.
Pese a todo el sarraceno no pudo dejar de señalar los detalles de la conducta y modales del cristiano que le disgustaban y por ello, luego de contemplar un rato en silencio el voraz apetito que prolongaba el festín del caballero mucho después de que el suyo hubiese concluido, se le dirigió de este modo:
—Valiente nazareno ¿es justo que quien pelea como un hombre se alimente como un perro o como un lobo? Hasta un infiel judío se estremecería ante la comida que vos paladeáis con tanto gusto como si se tratara de la fruta de los árboles del paraíso.
—Valiente sarraceno —repuso el cristiano alzando los ojos con cierta sorpresa ante tan inesperada acusación—, sabe que no hago otra cosa más que ejercitar mi libertad cristiana al utilizar lo que les está prohibido a los judíos por hallarse sometidos a la antigua ley de Moisés. Has de saber, sarraceno, que nosotros disponemos de mejores garantías para lo que hacemos. ¡Ave María, demos gracias! —Y como desafiando los escrúpulos de su compañero, concluyó una breve plegaria de acción de gracias en latín con un largo trago del odre.
—Y a eso le llamáis una parte de vuestra libertad —replicó el sarraceno—. ¡Os alimentáis como animales y os degradáis a condiciones de bestialidad bebiendo de un licor venenoso que ellos mismos rechazan!
—Sabe, necio sarraceno —le contestó el cristiano sin vacilar—, que estás blasfemando de los dones de Dios con la blasfemia de tu padre Ismael. El zumo de la uva se le da al que sepa usar de él con mesura porque alegra el corazón del hombre tras la fatiga, le alivia en la enfermedad y le consuela en la desgracia. El que así lo disfrute, tantas gracias puede dar a Dios por su vaso de vino como por el pan que cada día recibe; y el que abusa de este clon del Cielo no es más necio en su intoxicación que tú en tu abstinencia.
La aguda mirada del sarraceno se enardeció ante este sarcasmo y su mano buscó el puño de su daga. No obstante no fue más que un pensamiento pasajero que murió al evocar al poderoso campeón con quien tenía que vérselas y al desesperado agarrón cuya impresión perduraba todavía en sus músculos y venas, de modo que se contentó con proseguir la pugna verbalmente juzgándolo más conveniente.
—Tus palabras, nazareno —le dijo—, podrían causar cólera si tu ignorancia no incitara a la compasión. ¿Acaso no ves, tú más ciego que los que piden limosna a la puerta de la mezquita, que la libertad de la que alardeas queda frenada en lo que más estima la felicidad del hombre y de su hogar, y que tu ley, si la practicas, te obliga a unirte en matrimonio a una sola compañera, sea mujer rica o enferma, sea fecunda o estéril, lleve consuelo y alegría o gritos y peleas a tu mesa y a tu pecho? A eso, nazareno, yo lo llamo esclavitud. En cambio, a los fieles el Profeta nos concede en la tierra los privilegios patriarcales de nuestro padre Abraham y de Salomón, el más sabio de los hombres, otorgándonos aquí una sucesión de bellezas para nuestro placer y más allá de la tumba a las huríes de ojos negros del paraíso.
—¡Por el nombre de Aquel a quien adoro en el cielo y por el de aquella a quien más respeto en la tierra! —exclamó el cristiano—. ¡Tú sí que eres un infiel ciego y extraviado! Dime, el diamante que adorna el sello que ostentas en el dedo tiene sin duda un incalculable valor, ¿no es cierto?
—Ni en Basora ni en Bagdad encontrarías otro igual —contestó el sarraceno—. Pero ¿qué tiene esto que ver con lo que hablábamos?
—Mucho —replicó el guerrero cristiano—, y tú mismo lo vas a reconocer. Toma mi hacha de guerra y haz añicos la piedra. ¿Tendría cada fragmento el valor del diamante original o valdrían todos juntos una décima parte de su precio?
—Infantil pregunta —repuso el sarraceno—. Los fragmentos de la piedra no valdrían ni una centésima parte de la joya original.
—Sarraceno —contestó el cristiano—, el amor que un verdadero caballero dedica a una única mujer, hermosa y fiel, es la joya entera; el afecto que tú repartes entre tus esposas esclavizadas y tus esclavas favoritas tiene en comparación tan poco valor como los brillantes fragmentos del diamante.