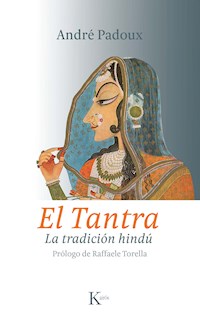
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Kairós
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Sabiduría perenne
- Sprache: Spanisch
Desde hace más de un milenio, el tantrismo es un elemento esencial de la vida religiosa de la India y de su pensamiento filosófico. De él derivan algunos de los aspectos más curiosos, pero también y sobre todo, de los rasgos fundamentales del hinduismo antiguo y moderno: culto de la diosa Kâlî, mantras, sexualidad ritual, ritos de todo tipo... Por otra parte, el tantrismo sufre en Occidente de una reputación injustificada de extravagancia y exceso, alimentada por una literatura que intenta sobre todo seducir al público antes que instruirlo realmente. Esta obra nos ofrece las claves para descubrir este universo y nos muestra la riqueza del terreno tántrico y el interés que tiene para los occidentales. En suma, El tantra constituye por hoy posiblemente la mejor guía en lengua española para profundizar en cualquiera de las dimensiones y manifestaciones prácticas del tantrismo hindú.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
André Padoux
El tantra
La tradición hindú
Traducción del francés de Miguel Portillo
Título original: COMPRENDRE LE TANTRISME
© Éditions Albin Michel, 2010
© Introduzione 2011 by Giulio Einaudi editore s.p.a, Torino
© 2011 by Editorial Kairós, S.A.
Editorial Kairós S.A.
Numancia 117-121, 08029 Barcelona, España
www.editorialkairos.com
© de la traducción del francés: Miguel Portillo
© de la traducción de la introducción del italiano: Miquel Peralta
Composición: Pablo Barrio
Primera edición en papel: Octubre 2011
Primera edición en digital: Julio 2022
ISBN papel: 978-84-9988-025-9
ISBN epub: 978-84-1121-080-5
ISBN kindle: 978-84-1121-081-2
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita algún fragmento de esta obra.
Para A.C., una atenta lectora
«El camino de los excesos conduce al palacio de la sabiduría.»
WILLIAM BLAKEThe Marriage of Heaven and Hell
Sumario
Prólogo
de Raffaele Torella
Prefacio
Parte I El ámbito tántrico hindú
1. El ámbito tántrico. Acerca del ámbito tántrico hindú, de la terminología y definición del campo tántrico
Algunos intentos de definición
La opinión india sobre el tema
La mirada occidental, o la construcción del tantrismo
2. Orígenes, historia y propagación
Los orígenes
Algunos elementos históricos
Geografía, difusión
¿Una civilización/un mundo tántricos?
3. La literatura tántrica, los textos
Los textos sánscritos
Los textos en lenguas vernáculas
4. Las tradiciones tántricas. Nociones básicas, creencias y especulaciones
Las creencias y los panteones
Algunas concepciones generales
Rasgos constitutivos de las tradiciones tántricas
Parte II La realidad/El mundo tántrico
5. El cuerpo tántrico
El
yoga
tántrico: el cuerpo yóguico
Algunas prácticas yóguicas
Las
mudrâ
Los
nyâsa
Tantra y alquimia/medicina
6. La dimensión sexual
Una teología sexuada: sexualidad y metafísica
El rito sexual
Sexualidad y mística
7. La palabra tántrica.
Los mantras
La palabra cósmica
La palabra en el ser humano: palabra y consciencia
Palabra y hálito vital
Los
mantras
8. El universo ritual
El espíritu de los ritos
El culto: la
pûjâ
Dîkshâ
, las iniciaciones
Otros ritos
Ritos mágicos, poderes sobrenaturales
9. La dimensión espiritual
Enfoques devocionales o místicos
Una mística ritual
Las vías místicas: la gracia divina
La mística devocional:
bhakti
El
guru
10. Los lugares del tantrismo. Presencias tántricas concretas
Una geografía sagrada
Peregrinaciones
La monarquía divina
El templo
La iconografía
Parte III El tantrismo en la actualidad
11. El panorama índico
De una casi omnipresencia no consciente o poco percibida…
A presencias diversas reconocidas…
Y a la presencia abierta y visible
12. Los tantrizantes de Occidente
Epílogo
Notas
Bibliografía
Glosario
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Dedicatoria
Epígrafe
Sumario
El tantra
Notas
Bibliografía
Glosario
Prólogo
¿Por qué escribir un libro sobre el tantrismo y, una vez que el libro ha sido escrito, por qué leerlo? Es verdad que se escribe de todo y se lee de todo, pero esto –por entrar inmediatamente en el interior de la civilización que ha expresado el tantrismo– no bastaría a un autor de la India clásica. Todo autor indio que se respete abre su obra con una serie de preguntas: ¿qué estoy escribiendo?, ¿por qué lo estoy escribiendo?, ¿estoy cualificado para hacerlo? Y otras.
Cambio de escena: una estación ferroviaria. En los quioscos de periódicos y de libros dedicados a entretener a los viajeros, no faltan libros sobre el tantrismo: Tantra para hacer el amor divino (con DVD, por supuesto), Tantra: cómo hacer que su mujer se vuelva loca en la cama, etcétera. Por tanto, si ya hay tantos libros sobre el tantrismo, ¿para qué escribir otro? Llegados a este punto, el lector benévolo esperará que el académico que escribe esta introducción empiece a distanciarse de la asociación del tantrismo con el sexo, denunciándola como una de las muchas deformaciones perpetradas por Occidente. Pero no es así porque, de hecho, el sexo está presente en el tantrismo de un modo bastante significativo. Negarlo significa de algún modo repetir lo que la India, o mejor dicho, una parte importante de la civilización india ya ha hecho por lo menos en dos ocasiones distintas. La primera negación surgió muy tempranamente, acompañando luego al tantrismo en toda su larga historia, y tomó la forma de la edulcoración del tantrismo por parte del establishment brahmánico. Al ser el tantrismo demasiado importante y al estar demasiado enraizado en la realidad india, el mundo brahmánico, fiel a su antigua estrategia de englobar antes que de rechazar, procedió a una obra sistemática de depuración del tantrismo a través de su “espiritualización”. Los textos no se toman al pie de la letra: cuando se habla de coito se entiende la unión con la divinidad, o bien con una shakti interior; embriagarse con bebidas alcohólicas es dejarse elevar por el éxtasis de la devoción; la frecuentación nocturna de los cementerios es en realidad la ascesis mesurada de quien no se doblega a los halagos del mundo. Es así como, poco a poco, nacen las grandes corrientes del tantrismo “desinfectado” o vedantizado, presentes todavía hoy en día, sobre todo en el Norte de la India, en particular con los cultos de Shrîvidyâ y Tripurasundarî. Aunque sea atractivo y de gran belleza literaria, un texto como el Tripurârahasya, por ejemplo, está muy lejos de poder ser considerado un texto verdaderamente tántrico. El segundo intento de depuración se llevó a cabo en tiempos relativamente recientes, cuando la ideología de los dominadores ingleses enseñó a los indios a avergonzarse de su tantrismo, reenlazando con la línea de descrédito que siempre ha acompañado al tantrismo en los ambientes brahmánicos ortodoxos. En particular, se exponen al escarnio público el desenfreno sexual y la magia negra, presentados capciosamente como los elementos identificadores del universo tántrico (al ser conocido como experto en tantrismo, este sentido de prudente perplejidad lo experimento personalmente todavía en mis contactos con interlocutores indios…). Esto hizo, por ejemplo, que en el siglo XIX se compusieran tantras nuevos, mucho más suaves e integrados, haciéndolos pasar por antiguos (véase el caso del Mahânirvâna-tantra), o que, en particular, en ambientes vishnuitas, desde siempre más preocupados que los shivaitas por no acentuar la distancia de sus escrituras reveladas (las de la escuela tántrica del Pañcarâtra) con los Veda, se prefiriera sistemáticamente aplicarles la denominación anodina de samhitâ, “colecciones”, antes que el inquietante “tantra”.
Para un fenómeno religioso, pero también social y cultural, amplio y acusadamente variado como es el tantrismo, sería válida una imagen que aparece frecuentemente en los textos jainistas, la de un elefante y unos ciegos que lo rodean curiosos: cada uno cree haberse hecho una idea precisa de lo que tiene delante y lo identifica con la trompa, con una pata, con una oreja… Uno de los muchos méritos de este libro es presentar por primera vez el fenómeno tántrico en toda la complejidad que le es propia, insertándolo en una perspectiva muy amplia en la que se hace justicia a cada una de sus dimensiones: histórica, textual, religiosa, filosófica y antropológica, sin dejar de analizar los distintos modos de percepción del tantrismo en la India y en Occidente, y su impacto –tan intenso como problemático– sobre la experiencia espiritual contemporánea en los Estados Unidos y en Europa.1
Definir el tantrismo, lo que es “tántrico” y lo que no lo es, no resulta nada fácil, y mucho menos para quien tiene un conocimiento amplio y profundo de la cuestión. André Padoux, que en este campo de estudio es una autoridad internacional indiscutible, intenta por su parte aportar una definición (véase el capítulo 1 «El ámbito tántrico»). A sus atentas consideraciones podría resultar útil añadir lo que escribí en otra ocasión para consignar la atribución al tantrismo del (re)descubrimiento del deseo y de la pasión en el mundo indio,2 percibido generalmente más bien como el mundo de la renuncia y de la ascesis rígida.
Al final de este recorrido por las capas menos visibles del tantrismo hindú –viaje que no se presta a las vías rectas sino que es necesariamente sinuoso e incierto– hemos llegado por lo menos a entender correctamente el título que le hemos dado, por sí mismo también bastante ambiguo. ¿La India debe realmente al tantrismo la invención (en el sentido etimológico de inventio) del deseo? Como hemos visto, ciertamente no: no su invención y ni siquiera su re-invención después de un período de eclipse. La India siempre ha sido muy consciente de la centralidad del cuerpo y de las pulsiones de la psique, en una palabra, de la dimensión “deseante” del hombre. Si esto no aparece en el exterior con la claridad que sería de esperar, es debido a la obra de contención que la élite brahmánica ha puesto en práctica en el arco casi bimilenario de su grandiosa tentativa hegemónica ejercitada sobre el mundo indio en su conjunto. No disponiendo directamente del poder, lo ha sustituido, consiguiendo imponer, como alternativa, una oposición entre pureza e impureza que ha marcado todos los aspectos de la civilización india: pureza del espíritu, pureza de la filosofía, pureza del rito, pureza del lenguaje, pureza de los comportamientos sociales y religiosos, etcétera. En la vertiente “impura”, se coloca tácitamente todo poder (excepto el propio), toda realidad que tienda a sustraerse por su naturaleza intrínseca al control y a la normalización, especialmente el alboroto del cuerpo, de la esfera sensorial-emocional-pasional. […] Un último error sería el de ver en las enseñanzas tántricas el fruto sofisticado de una protesta de algunos teólogos sutiles inclinados a las transgresiones privadas. Al contrario, el tantrismo representa una respuesta clara al mundo brahmánico, poseedora de tanta grandeza como el desafío que la impulsó, y con fines igualmente vastos. Y el contraataque se produce precisamente en el núcleo central, es decir poniendo en discusión la legitimidad y la consistencia de la división entre puro e impuro, destinada a resquebrajarse progresivamente bajo el empuje de un comportamiento “no dual” (advaitâchâra) deliberado, en el que debe buscarse el sentido más auténtico de la transgresión tántrica. ¿Pero quién se encarga de esta “respuesta”? Hablar, como se ha hecho comúnmente, de un empuje popular en el que volverían a aflorar una serie de doctrinas ancestrales y de motivos no-arios o hasta pre-arios, significa ante todo no darse cuenta de la profunda unidad cultural del subcontinente indio, incluso dentro de sus mil variaciones. Y aún más, significa no haberse dado cuenta de que la gran parte de los “revoltosos” tántricos también son brahmanes, ni más ni menos que sus antagonistas. En el tantrismo no hay otra India que viene al rescate, sino la única India que, en el mismo interior de su élite brahmánica, siente que ha llegado el momento de reformularse para garantizar la propia supervivencia futura.
Cuerpo, pasiones, emociones, eros, energía y transgresión se encontrarían, pues, en el centro de un fenómeno como el tántrico que es esencialmente “religioso”. ¿Resulta posible? El punto de partida del pensamiento y el comportamiento tántrico es caracterizado con una lucidez extrema en un tratado de los siglos x-xi, el Mahânayaprakâsha, perteneciente a una de las escuelas más radicales, el Krama:
La experiencia común nos muestra que todas las criaturas, en el sentido amplio del término, aman apasionadamente el sexo, la carne y las bebidas alcohólicas; la única diferencia es que unos sienten más pasión por una cosa y otros por la otra. Si se les pidiera desde el principio que dieran la espalda a todo esto, las enseñanzas de un maestro no tendrían la más mínima posibilidad de prosperar. La mente humana se dirige hacia estos objetos desde centenares de existencias previas, y es imposible apartarla de ellos, tanto como lo sería apartar a una vaca vieja de ir a pacer a los campos de cereales. Sobre este punto, el consenso es general: el abandono de estas cosas es difícil de realizar porque los hombres acabarían odiando al que les proponga una enseñanza tal. Si al contrario, la enseñanza fuera tal que preliminarmente dejara intactos todos los placeres, el hombre común se adheriría a ella con fe. [IX. 4-8.]
Sin embargo, en esta actitud meramente pragmática no se condensa la novedad de la visión del mundo propuesta por el tantrismo. En esta visión subyace un análisis profundo y articulado de la persona en toda su complejidad, al que se asocia una elaboración igualmente penetrante y original de los medios espirituales que pueden conducir a su emancipación, a la “liberación” (moksha). La mayor parte del pensamiento indio tiende a ver al ser humano como incurablemente dividido entre dos esferas que reciben caracterizaciones y definiciones varias, pero que a fin de cuentas se pueden reconducir a la oposición de espíritu y materia. En la formulación más radical –la del antiguo sistema del Sâmkhya– tenemos por una parte el espíritu, entendido como consciencia pura, luminosa e inmutable, y por la otra, separada por un abismo ontológico infranqueable, todo el resto (la dimensión cognitiva, la pasional/sensorial, la corpórea). El tantrismo, en su componente espiritual y culturalmente más elevado, el del shivaismo, identifica en el sujeto individual, a nivel profundo, una estructura soportante/limitante –las “corazas” (kañchuka)– que actúa como trait d’union entre la esfera puramente material y la espiritual. Son precisamente estas “corazas”, las que constituyen la dimensión energética, intelectual y pasional/emocional/deseante –vistas no como compartimentos estancos, sino como realidades estrechamente entrelazadas una con la otra–, las que tienen a los humanos suspendidos entre el espíritu puro y la materia pura. Son ellas las que constituyen el lugar privilegiado donde se juega la aventura humana, y las que actúan, tanto como medio de atadura como de liberación. Por tanto, el tantrismo considera al hombre, en la concreción de su cuerpo y de su conocer-actuar-sentir, como la verdadera encrucijada del universo (a los dioses les está vedada la liberación). A la búsqueda brahmánica de la pureza, el tantrismo le contrapone, pues, la búsqueda de la energía, partiendo de aquellas microenergías que anidan en la misma realidad ordinaria del ser humano, afinándolas, potenciándolas. De este modo, el hombre irá tendiendo a coincidir con la divinidad, que constituye su naturaleza esencial, divinidad que es movimiento y energía en estado puro. Al final de su recorrido de liberación, que se configura ante todo como la salida progresiva de un estado de “concentración” (samkocha) hacia una “expansión” cada vez más universal (vikâsa), el hombre tántrico liberado no es tal porque haya abolido el mundo de la manifestación –sopor del que finalmente se ha despertado (como quieren las teologías brahmánicas)–, sino porque ha aprendido a vivirlo como la forma real en la que se manifiesta libremente la divinidad-energía. Para ayudarle en este viaje circular, del cual la realidad cotidiana constituye a la vez el punto de partida y el de llegada, el hombre tántrico dispone de sus propios instrumentos: una tradición especial revelada a través de los maestros, y una serie de medios de realización espiritual como el conocimiento, el rito y el yoga. Sin embargo, cada uno de estos elementos posee una especificidad tal que no podemos seguir avanzando sin antes intentar descifrarla. Empecemos por los textos revelados, los Tantra. El lector occidental generalmente se muestra ávido de lecturas “sobre” los temas, pero se mantiene a una distancia prudente de los textos originales. En el caso del tantrismo resultaría difícil reprochárselo, porque los textos tántricos son ásperos, pesados y en ningún modo atractivos. La mayor parte de ellos estan formados por descripciones interminables de rituales, esquemáticas exposiciones doctrinales y por normas puntillosas para la construcción de templos y de imágenes. En resumidas cuentas, algo que nunca se nos ocurriría tener en la mesita de noche como elemento de sugestión nocturna. Aquí y allí, sin embargo, se abren fragmentos imprevistos, a menudo altamente enigmáticos. He aquí algunos ejemplos: «En virtud del acto de devorar, oh diosa, el cuerpo del amigo, del pariente a quien se tiene afecto, del benefactor, de la persona queridísima, levanta el vuelo la doncella celeste», «Sitúa tu mente en esta pira que está en el cuerpo, ardiente como el fuego del templo: en ella todas las cosas van a su destrucción, se quema el conjunto de los principios», «Como un buitre que volando por el cielo, oh diosa, divisando una presa, con ímpetu innato la atrapa como el rayo, así el mejor entre los yoguis lleva el elemento mental hacia el punto luminoso». Otros ejemplos los extraigo directamente de uno de los textos fundamentales del Shivaismo no dual, los Shivasûtra:3 «El que goza de la tríada, el señor de los héroes», «Las fases del yoga son asombro», «Recogiendo la mente en el corazón se obtiene la visión de lo visible y del sueño», «La expansión de la mente en el útero es un conocimiento no específico, un sueño», «Una vez despierto, tiene como rayo al segundo», «En el medio se produce el nacimiento inferior», «En los tres se debe verter, como aceite de sésamo el cuarto», «Posteriormente se tendrá un nuevo encierro». Lo que caracteriza la profunda originalidad y singularidad de la tradición tántrica shivaita es una extraordinaria cadena de exégetas que, de los siglos IX al xiii, construyeron, en torno a las escrituras shivaitas, y basándose en ellas, una de las más penetrantes y elaboradas visiones del mundo, en la cual experiencia espiritual, especulación filosófica y lingüística, pensamiento místico y devoción, epistemología y estética se entrelazan en un todo armonioso e inextricable. Las miles de páginas en sánscrito complejo y elegante en las que esta tradición se ha expresado desafían pérfidamente las competencias lingüísticas y culturales de los expertos en tantrismo a jornada completa, acostumbrados como están a tratar textos lingüísticamente elementales como son la mayor parte de los Tantra hindúes (y todavía más los Tantra budistas). Con las obras de Utpaladeva y de Abhinavagupta (por citar a los más grandes de entre estos autores), nos encontramos no solo en el vértice de la experiencia espiritual india, sino en el vértice de la cultura india clásica en el sentido más amplio de la expresión. Muy distinto es el caso de la tradición tántrica vishnuita, mucho más desvaída.
«Listas interminables de ritos», hemos dicho. En efecto, no es posible en ningún modo rebajar la importancia del rito en el universo tántrico. Los Âgama (otro nombre de los Tantra) presentan, por lo menos en principio, una división en cuatro partes (pâda), dedicadas respectivamente al rito (kriyâ), al conocimiento (vidyâ, jñâna), al yoga y a la conducta (caryâ). Según la Mrigendravritti de Nârâyanakantha (siglo X), de estas cuatro “patas” (pâda) del Gran Tantra, la primera es el conocimiento por ser el presupuesto indispensable de la acción ritual, que es la segunda; la iniciación (dîkshâ), el rito por excelencia, propicia el acceso a la liberación, que se realiza a través del yoga (la tercera “pata”), un yoga que no puede tener éxito si la conducta no se conforma a lo que está prescrito o prohibido (la cuarta “pata”). Pero esta paridad y complementariedad de principio es puesta en entredicho implícitamente por las proporciones que luego se asignan a estas cuatro partes en los textos. Las secciones dedicadas al rito y al comportamiento (en particular al rito) son siempre larguísimas, mientras que las dedicadas al conocimiento o al yoga son breves o brevísimas. En las escuelas tántricas de Cachemira no tarda en configurarse un antagonismo entre rito y conocimiento como medios de liberación. Las escuelas inspiradas en el no dualismo supremo –por ejemplo, aquellas de las que forman parte los ya citados Utpaladeva y Abhinavagupta– tienden a considerar la proliferación ritual propia de las escuelas tántricas dualistas, especialmente del Shaivasiddhânta, como un signo de inferioridad respecto al puro ímpetu transformador del conocimiento esotérico, tan fulgurante y elitista como gradual y “prosaica” resulta la servil observancia ritual. Como prueba de lo poco que se presta el mundo tántrico a las generalizaciones apresuradas, y de la atención sin límites a sus complicadas dinámicas que exige a quien a él se enfrenta, podemos distinguir muestras de la tensión rito-conocimiento incluso en el interior de las tradiciones individuales. Un caso particularmente interesante se encuentra en un verso que figura en la sección del conocimiento del Matangapârameshvara-tantra, escritura que, a pesar de pertenecer al canon del Shaivasiddhânta, reconoce un gran prestigio al conocimiento. Una lectura independiente del verso sonaría más o menos así: «Para los que por incapacidad no están en situación de decidirse por el conocimiento, para ellos el maestro expone aquí un medio [más] fácil, el rito». Una afirmación tan transparente no podía ser del gusto del famoso doctor del Shaivasiddhânta, Râmakantha (siglos x-xi), que dedicó un largo y elaborado comentario a esta obra prestigiosa. Jugando en no poca medida con la plasticidad del sánscrito, Râmakantha lee el verso así: «Para aquellos que no se deciden por el conocimiento por la incapacidad [del conocimiento para actuar sobre las máculas innatas del hombre], para ellos el maestro expone aquí el rito, medio para alcanzar la suprema beatitud». Otra afirmación en la misma línea, presente en aquel tantra4 –«Para quien no consigue alcanzar la realización a través del conocimiento, ahora se prescribe el ritual»–, es demasiado explícita para que se pueda manipular: Râmakantha simplemente se olvida de comentar este verso que, de este modo, desaparece del texto (ya que, en la India, el texto original y el comentario acaban por formar una unidad). Si a pesar de esto lo conocemos es porque otros exegetas que sostienen la primacía del conocimiento lo citan. En cualquier caso, el magnum opus del gran campeón de la primacía del conocimiento, el Tantrâloka de Abhinavagupta, ofrece un espacio extensísimo al ritual. Si se exploran los recovecos de sus obras más arduas, como el Parâtrimshikâvivarana, se asiste a una pugna incesante entre rito y conocimiento, donde cada uno de los ámbitos toma ventaja sobre el otro de forma solo provisional. La sensación que prevalece es que, para los grandes maestros de Cachemira, hay niveles del ser a los que ningún tipo de conocimiento, ni siquiera el más alto, tiene acceso y que solo la praxis, la acción, puede llegar oscuramente a tocarlo (y el rito es, justamente, la acción por antonomasia).5
Quedaría añadir unas palabras sobre otro de los medios de realización mencionados anteriormente: el yoga. A diferencia de lo que se tiende a creer habitualmente, el yoga no es el centro de las prácticas del adepto tántrico, al menos si queremos referirnos a su dimensión más elegante y extrema, es decir, una vez más, a la representada por las escuelas shivaitas no-duales de Cachemira, que no sin razón todavía siguen fascinando al buscador espiritual occidental.
Escuchemos a Abhinavagupta:
En realidad no hay ninguna parte del yoga que pueda servir verdaderamente de medio para alcanzar la condición anuttara “la que no tiene nada que la trascienda”. El medio (upâya) para alcanzarla, en realidad es un no-medio (an-upâya) desde el momento que no prevé ni prácticas rituales ni supresión de las funciones mentales. Es un bajel pensado para un viento ligero, sin expiración ni inspiración,6 que así transporta al sí mismo más allá del océano de la dualidad, aunque la mente mientras tanto permanezca inmersa en el fluido del mundo objetivo. […] Los impulsos de los sentidos solo pueden desasirse gracias a un tipo especialísimo de desapego, un desapego practicado en una elegante flexibilidad. Pero si uno, al contrario, pretende sojuzgarlos, los sentidos acaban resultando ingobernables. [Mâlinîvijayavârttika, II. 106-112.]
Antes de emprender la retirada del proscenio, y de dar la palabra a André Padoux, convendrá intentar una respuesta a la pregunta crucial: «¿Qué nos puede enseñar el tantrismo?» Si tuviese que responder con una sola palabra, lo intentaría con “atención”. El hombre tántrico se ve a sí mismo y el mundo no como una “cosa”, sino como un conjunto de delicadas y poderosas energías en movimiento. Cuando aparece la “cosa” es porque la energía, por decirlo así, se ha empantanado, porque la lava se ha solidificado en dura obsidiana. El remedio es una atención ininterrumpida y espontánea a todas la líneas de energía que animan la existencia ordinaria, manifestándose ante todo en la tensión de los sentidos, en las pasiones, en las emociones; meditando interiormente en la sucesión (krama) de estas potencias infinitas o diosas (Kâlî, Kâlikâ), organizadas en la meditación y en el rito en “ruedas” de muchos radios, el adepto tántrico se desplaza de la periferia al centro con un movimiento espontáneo en espiral, a través de la identificación con niveles de energía cada vez más altos, apoyándose, incluso, en prácticas eróticas. A diferencia de lo que enseñan las filosofías brahmánicas, el logro supremo, la liberación, no coincide con la inmersión en un estado, por elevado que pueda ser, sino con la adhesión total al mismo movimiento de la Fuerza que se manifiesta a través de las infinitas Kâlî: la kramamudrâ –por decirlo con un fragmento que ha sobrevivido del Kramasûtra, un texto perdido– es la realización del movimiento doble: del exterior penetrar en el interior, y del interior en el exterior. Por citar una vez más los Shivasûtra, el hombre tántrico no debe contentarse yendo más allá de la condición ordinaria, para alcanzar lo que la India, a partir de las Upanishad, ha llamado el “cuarto” estado, sino que una vez realizado, en lugar de intentar mantenerse apoltronado en una salida del mundo –tan provisional como imposible– en espera de la muerte, debe volver a bajar al mundo y volver a vivir su realidad cotidiana iluminada desde dentro e impregnada de esta sintonía que ha alcanzado con el poder divino, llámese este Shiva o Shakti o de cualquier otro modo: esto es a lo que se refieren los Shivasûtra cuando afirman: «En los tres se debe verter, como aceite de sésamo el cuarto», palabras citadas anteriormente como ejemplo de oscuridad… Llegados a este punto resulta claro por qué en las escuelas tántricas de Cachemira la experiencia religiosa se abre a la experiencia estética. El gozo estético salvaguarda la realidad del objeto, pero a la vez lo hace gravitar hacia el sujeto, y no al revés, como sucede habitualmente. La experiencia ordinaria se convierte en un asombro continuo, o, como me gusta traducir el término clave, chamatkâra, “un saborear maravilloso”.7
Místico apasionado y penetrante en su Shivastotrâvalî, inflexible dialéctico y epistemólogo en su Îshvarapratyabhijñâkârikâ, así cantaba Utpaladeva en sus Himnos:
«Habitando en el mar de la suprema ambrosía, con mi mente inmersa exclusivamente en tu culto, que pueda atender a todas las operaciones comunes del hombre saboreando en cada cosa lo inefable».
«Que mi deseo por los objetos pueda ser intenso, oh Bienaventurado, como el de todos los demás hombres, pero que pueda verlos como si constituyeran mi propio cuerpo, habiendo disuelto cualquier pensamiento de diferenciación».
RAFFAELE TORELLA
Rocca Priora, julio 2010
Prefacio
No es posible presentar la vida religiosa india, ni tampoco su pensamiento filosófico, tal como se han desarrollado desde hace más de un milenio, y tal como lo siguen haciendo ahora, sin tener en cuenta el fenómeno tántrico. En efecto, es un aspecto esencial desde muchos puntos de vistas. Aunque es fundamentalmente índico ha aportado novedades y marcado profundamente el desarrollo histórico del hinduismo y el budismo. Una huella que sigue siendo patente en la actualidad. Sin lo que el tantrismo ha manifestado en esos dos conjuntos religiosos, estos serían totalmente distintos. Pero como ha nacido del fondo índico y ha evolucionado con y en él a lo largo de los siglos, el universo de la visión y de la vida tántricas resulta difícil de acotar y describir.
Intentar llevarlo a cabo en alrededor de 300 páginas es un desafío muy complicado. Y no obstante, aceptarlo puede resultar interesante y útil. Interesante porque es posible mostrar no solo algunos de los aspectos más curiosos, sino también, y sobre todo, muchos de los rasgos esenciales del hinduismo antiguo y moderno. Útil porque en Occidente corre un rumor –respecto a todo lo que tiene que ver con el tantrismo– injustificado acerca de su extravagancia y exceso, basándose en las ideas falsas que surgen sobre las concepciones y prácticas tántricas. Unas ideas alimentadas por una literatura que intenta seducir al público antes que instruirlo realmente. Por ello me gustaría intentar acabar con esas ideas inexactas y sobre todo mostrar la riqueza del terreno tántrico y del interés que pudieran presentar, incluso para nuestros contemporáneos, muchas de las nociones y de los hechos que le pertenecen realmente. Ese mundo también ha tenido gran importancia en el budismo del Gran Vehículo, el Mahâyâna; nos referiremos a esa cuestión en el transcurso de este libro, pero no entraremos a tratar el tema en profundidad. Incluir el budismo tántrico exigiría, desde luego, una obra no solo bastante más amplia, sino también otra organización de esta, pues su problemática es distinta de la que afecta a la vertiente hindú, a pesar de que lo que se denomina Mantrayâna esté profundamente influido por el shivaísmo. Pero incluso limitarse al hinduismo al dar cuenta del fenómeno tántrico, a la vez antiguo y contemporáneo, ya resulta bastante complejo.
No se trata, efectivamente, de examinar solo un conjunto de hechos socio-religiosos, sino también de encarar un problema: el de la naturaleza de este fenómeno y la manera en que se ha comprendido en la India, donde existe desde siempre, y en Occidente, que lo descubrió –y en parte “inventó”– a partir del siglo XIX.
En primer lugar veremos de qué manera se ha percibido –y a veces definido– este fenómeno, desde el exterior, en Occidente y también, desde luego, en el interior, en la tradición índica. Luego se tratará de observar su nacimiento en la India, y su posterior desarrollo, con el budismo, por toda Asia: una expansión que no se llevó a cabo sin transformaciones, las cuales también entrañaron dificultades. Pero el tantrismo (si queremos utilizar ese término) cuenta con una base textual esencialmente sánscrita que es considerable, y asimismo problemática, pues sigue necesitando ser conocida y comprendida. Se la describirá muy brevemente en el capítulo 3. El capítulo 4, más extenso, intentará resumir los principales rasgos de las concepciones teológico-metafísicas –las nociones y las creencias, por así decirlo– de las principales tradiciones tántricas hindúes. Tal vez dará la impresión de ser demasiado “indianista”, pero es necesario, pues nos permitirá alcanzar a ver la fuerza de la visión tántrica del mundo y el ser humano, su originalidad y su diversidad.
La segunda parte de este libro entraña menos dificultades pues, al ser más descriptiva, aborda la realidad perceptible del ámbito tántrico, lo que la constituye desde el punto de vista tanto de las nociones, que son esenciales, como de las prácticas, que son innumerables, siendo ambas vertientes inseparables. A continuación repasaremos primero el cuerpo tántrico, que es fundamental, ya que –salvo para el teórico– no existe tantrismo más que el vivido en una indisociable totalidad de cuerpo-mente. A partir de esa base corporal abordaremos a continuación la palabra y la sexualidad tántricas, pasando luego a la ascesis y la espiritualidad. Más tarde llegaremos a lo que se podría denominar el espacio o los lugares del tantrismo: templos y peregrinaciones, así como la iconografía. Los capítulos 11 y 12 forman un último bloque, y resumirían primero lo que pudiera quedar de la presencia tántrica, una presencia a la vez constante, difusa y muy ignorada; ahí volveremos a encontrarnos con el problema de lo que es tántrico y lo que no lo es. Finalmente identificaremos algunos aspectos de lo que Occidente ha querido hacer con el tantrismo, reinventándolo a su manera a fin de responder a sus propias necesidades. Algo que a menudo es discutible y poco serio, pero es interesante porque es típico del mundo en que vivimos, y porque nos devuelve, para acabar, al problema de la naturaleza del fenómeno tántrico. Añadiría, por último, que soy consciente del aspecto arbitrario y personal de toda descripción, sobre todo cuando esta se ocupa de elementos históricos mal conocidos, y sobre todo de nociones a veces sutiles, así como de hechos socio-religiosos complejos, y por ello difíciles de captar y delimitar. Lo que aquí presento no es más que mi punto de vista sobre la cuestión tántrica; lo veo justificado, pero es evidente que se pueden considerar las cosas de forma diferente.
París, diciembre de 2009
Parte IEl ámbito tántrico hindú
1.El ámbito tántricoAcerca del ámbito tántrico hindú, de la terminología y definición del campo tántrico
«Y aunque afirmo, no por ello dejo de interrogarme.»
JACQUES RIGAUD
A causa de su naturaleza, su extensión y su duración, el fenómeno tántrico suscita un problema, pues cómo explicar la aparición y difusión poco a poco generalizada en las religiones índicas –hinduismo, budismo e incluso jainismo–, en la India y en buena parte de Asia, de prácticas y concepciones que, aunque diversas, comparten bastantes rasgos comunes, tanto en su ejecución como en su ideología, de manera que pueda considerárselas como un fenómeno específico, reconocible e incluso definible. ¿Cómo es posible que ante ciertos comportamientos y nociones pueda decirse: «Es tántrico»? ¿Cómo es posible extraer, al leer textos (¿qué categorías de textos, por otra parte?), al observar comportamientos rituales, las actitudes y concepciones que los acompañan, que los fundamentan o los interpretan a posteriori, puntos suficientemente comunes y característicos como para que se tenga la impresión, ante esos aspectos diversos, de vérselas con un fenómeno de conjunto? ¿O estamos siendo víctimas de una ilusión óptica? ¿Estaremos observando un fenómeno global cuando en realidad no serían más que cosas más o menos parecidas que guardarían, como se suele decir, un “parecido familiar”, pero sin que nada permita agrupar bajo una rúbrica común un fenómeno que, habiendo nacido en la India, ha desbordado sus límites (en particular con el budismo del Mantrayâna) para extenderse de manera intensa o diluida, por casi toda Asia: desde el Asia central al Tíbet y Mongolia, hacia el Sudeste asiático (Indochina, Indonesia y hasta Bali, en la actualidad), e incluso por Extremo Oriente?
Percibir en ello un fenómeno de conjunto tal vez sería una forma occidental y exterior de ver las cosas. Cierto es que fueron los orientalistas europeos los primeros que descubrieron o creyeron discernir, en lo que conocieron de las religiones de la India –en el hinduismo y el budismo–, rasgos que calificaron como “tántricos” y que en principio creyeron limitados a una esfera restringida y localizable, para a continuación darse cuenta de su generalidad y llegar finalmente, en la actualidad, a negar a veces su particularidad. Aunque es posible poner en tela de juicio una visión exterior, no obstante esta visión de las cosas se sustenta en una base: la India tradicional, aunque ignore la noción del tantrismo, ha reconocido, como veremos, desde hace siglos la naturaleza particular y tántrica de ciertos textos y ritos, así como de ciertas formas de la revelación divina.
Así pues, que existe un “problema con el tantrismo” es algo innegable. Para examinarlo habría que abordar también, y al mismo tiempo, una cuestión de terminología. Se trata de la palabra “tantrismo”, es decir, la manera de denominar el fenómeno que vamos a definir. Pues definir es determinar, comprender y nombrar, a la vez: nombrar, en la cuestión religiosa, es algo básico, incluso fundamental. «Grandes dioses nacieron de un juego de palabras, que es una especie de adulterio», decía Paul Valéry.
La amplitud y variedad del fenómeno tántrico hacen que no resulte nada fácil definirlo y delimitarlo. Sus fuentes textuales –esencialmente, pero no únicamente sánscritas– forman una masa considerable de la que en realidad no se conoce más que una parte abundante, que a menudo es de difícil acceso. Entre los textos que quedan, no solo por estudiar, sino también por descubrir, podrían hallarse elementos que abriesen nuevas perspectivas. Y además, el universo tántrico conforma un aspecto del hinduismo que apareció, sin lugar a dudas, hace unos 1.500 años, que existe desde entonces y que evidentemente ha evolucionado con el paso de los siglos. ¿Resulta imposible abarcarlo? Y en caso de ser así, ¿cómo poder dar cuenta de ello de forma conveniente? En realidad, nos enfrentamos a un ámbito, a una esfera, en proceso de exploración, para el que se presentan (como veremos) diferentes enfoques de interpretación, y sobre el que lo más prudente es no afirmar nada definitivo. Lo más honrado tal vez sería no escribir nada. Y en caso de hacerlo, debería tener por objeto elaborar una especie de inventario: decir lo que creemos saber en realidad del tema, una ambición limitada y, por tanto, justificada. Como dijera Georges Bataille, a propósito –es cierto– de otro tema, la ciencia humana es necesariamente incompleta: «No es más que el producto inevitable y vertiginoso de la voluntad de la ciencia».1
Algunos intentos de definición
Deberíamos iniciar este empeño a través de lo que podría dar la impresión de ser un mero detalle: ¿cómo denominar la esfera o el fenómeno tántrico? Sí, de manera general, en Francia se habla de “tantrismo”. Pero esa palabra es ajena a la India tradicional, no existe en sánscrito. Pero ahora –aunque en raras ocasiones– es posible hallarla en la India, si bien utilizada por autores que recogen una terminología y categorías de pensamiento occidentales. Al vivir la realidad de lo que nosotros hemos dado en llamar tantrismo, los indios nunca lo hipostasiaron, hasta el momento presente, convirtiéndolo en una categoría socio-religiosa particular, para presentarla como una entidad específica diferenciada en el seno del ámbito general del hinduismo. Y todo ello después de que desde hace tiempo hayan distinguido entre lo que es tántrico y lo que, al menos en teoría, no lo es.2
De paso podríamos recordar que el término “hinduista”, utilizado para designar la infinita variedad de los cultos y prácticas del universo socio-religioso que se ha desarrollado en la India en el transcurso de los siglos a partir de una base védica, también es extraño a esta civilización. Igual que el término “tantrismo” designa una realidad índica observada desde el exterior, por parte de los conquistadores musulmanes de la India y los viajeros árabes y persas (Al-Beruni en particular), y luego por todos los que los siguieron, la palabra “hindú”, al igual que “tantrismo”, tampoco existe en sánscrito, al menos antes de los siglos xv-xvi,3 y eso únicamente a causa de la presencia musulmana. Por su parte, la palabra “hinduismo” apareció en el transcurso del siglo XIX, ligada a la presencia británica. También, en la actualidad, ha hecho falta la influencia de Occidente para que el nacionalismo religioso de la India (asimismo importado) se proclame hindú e incluso llegue a crear la noción de hindutva, de hinduidad, para expresar lo que sería la realidad original de una patria india. En cuanto a la visión exterior de la India podría añadirse, a fin de acabar alejando de nosotros un enfoque colonialista, dominador de un Otro subordinado por definición, que son sobre todo los indianistas europeos y estadounidenses los que en la actualidad intentan deconstruir la visión globalizadora del hinduismo percibiéndolo como un conjunto de religiones emparentadas en lugar de una religión única de facetas diversas, y los que insisten en el hecho de que se trata de religiones que hay que comprender según sus categorías, y no según las nuestras.4 Dicho lo cual, también habría que puntualizar que “India” es igualmente un nombre que se aplica desde el exterior a este subcontinente asiático. ¿Estará la India condenada a no designarse a sí misma más que a partir de una mirada exterior? Pero dejemos ese tema y regresemos a lo nuestro: el tantrismo.
La palabra “tantrismo”, y sobre todo la idea de que existiría una entidad socio-religiosa índica que pudiera designarse así, o que al menos existiese un conjunto de textos y un mundo religioso tántricos, diferenciados del universo religioso hindú “normal” (lo que en inglés se denomina mainstream Hinduism), proceden de Occidente y son relativamente recientes. Históricamente hablando, primero hallamos los términos “tantra” y “tántrico”. “tantrismo” llegaría más tarde. La primera mención “europea” de los tantras se encuentra en el tomo 5, aparecido en 1798, de Asiatic Researches, publicados en Calcuta. El primer occidental en estudiar tantras sería H.H. Wilson, de los que trata en su Sketch of the Religious Sects of the Hindus, aparecido en 1832, en el tomo 17 de esta misma serie, donde no obstante no describió como tántricas las prácticas que trataba en dicha obra. Las atribuye a «left-hand worshippers of the Goddess», adoradores de la mano izquierda de la diosa, que afirma son muy numerosos entre los shivaítas, lo que era exacto y bien visto. La idea de que se estaría haciendo frente a un conjunto diferenciado de textos y prácticas aparecería más adelante. Eugène Burnouf empieza a sugerirlo al consagrar a los tantras (budistas) una sección de su Introduction à l’étude du bouddhisme indien (1844). Pone de manifiesto sus vínculos con el shivaísmo, con lo que él denomina: «Las prácticas ridículas y obscenas de los shivaítas». Pero, aunque en su obra puede descubrirse el término tantrika, lo cierto es que no aparece la palabra “tantrismo”. Tampoco aparece, más tarde, en la obra del pionero de los estudios tántricos, sir John Woodroffe (que utilizó el seudónimo literario de Arthur Avalon), salvo en una nota de su libro Shakti and Shakta (aparecido en 1918), pero precisamente para criticar «eso que se ha dado en llamar tantricismo». Ello no es óbice para que los orientalistas occidentales fuesen conscientes –en el siglo XIX– de la existencia en el mundo hindú de prácticas diferentes de las del brahmanismo y el hinduismo clásico, productos del Veda y de las Upanishads que conocían (bastante mal, por cierto) y que creían que abarcaban el total de la religión y de la metafísica de la India. Unas prácticas que descubrieron en textos sánscritos llamados en su mayoría tantras.
Así que utilizaron ese término (y el adjetivo “tántrico”) para designar lo que les pareció ser un conjunto aberrante de prácticas extrañas o repugnantes vinculadas al culto de divinidades múltiples y a menudo aterradoras, así como a extrañas especulaciones. Nació entonces la idea de un conjunto tántrico, ajeno a –o en todo caso distinto de– lo que era la verdadera religión y pensamiento de la India. Una idea falsa. No obstante, nadie se daría cuenta de ello hasta mucho más tarde. Este prejuicio perduró durante bastante tiempo, y con él llegó el uso de la palabra “tantrismo”, que todavía se utiliza en la actualidad, aunque resulte lamentable. Efectivamente, a causa de su terminación en “ismo”, hace creer en la existencia de una entidad religiosa particular, en un conjunto hindú separado, distinto del hinduismo general, aunque en realidad nunca ha existido nada parecido: el mainstream Hinduism (por decirlo en inglés) está repleto de elementos tántricos, y se desarrolló con ellos. Así pues, creo que debería evitarse todo lo posible utilizar la palabra tantrismo. Pero resulta cómoda. Es muy corriente en Francia. Por ello no es posible excluir totalmente su uso. Si a pesar de todo se utiliza, es necesario hacerlo como referente de un aspecto, de una tendencia en el seno del hinduismo, y de ninguna manera para designar una entidad religiosa diferenciada. Debería hablarse del tantrismo en el seno del ámbito hindú como, por ejemplo, del jansenismo en el seno del catolicismo, que no es una religión particular, ni una secta, sino una manera de interpretar y vivir el catolicismo. En el mundo anglosajón (cuyos usos y terminología son, claro está, esenciales en el caso de la India) se ha utilizado poco el término trantrism o tantricism. En su lugar (sobre todo en la actualidad) se usa el término tantra, que es, efectivamente, cómodo, pero de uso poco fácil en francés. Todo eso para decir que en este libro –a pesar del título– se evitará al máximo utilizar la palabra “tantrismo”, prefiriendo el “fenómeno o ámbito tántrico”, y en caso de hacerlo, será siempre a falta de algo mejor y en el sentido atenuado que acabo de indicar.
Tal como puede apreciarse existe una incertidumbre, no únicamente acerca de la designación del ámbito tántrico, sino también sobre su naturaleza, incluso su existencia. Entre los orientalistas, algunos han llegado incluso a negar completamente la existencia de una categoría tántrica, postura defendible sobre todo en el ámbito budista.5 Utilizando una perspectiva restrictiva más que negativa, el indianista francés Jean Filliozat, que se ha ocupado principalmente del ámbito shivaíta, decía6 del tantrismo que no es más que el aspecto técnico, ritual, de la religión, sea esta shivaíta, vishnuita, budista o jainista; un tratado de arquitectura religiosa, añadía, es necesariamente tántrico. Un juicio que, en su ámbito, no dejaba de ser exacto, en la medida en que una característica del tantrismo es, como veremos, la proliferación ritual. Esta visión tiene, no obstante, el inconveniente de desatender el terreno ideológico, pues, aparte de que no existe rito sin ideología, existen conceptos tántricos de la divinidad, una visión tántrica del mundo y del ser humano, que resultan esenciales para la definición de este fenómeno.
Que dicho fenómeno no conforma una sección limitada del mundo hindú, sino que más bien es algo a la vez particular y difuso –podría decirse que omnipresente– en el hinduismo es ahora, me parece a mí, algo admitido por todos los especialistas, y tiende a ser –en todo caso debería serlo– generalmente aceptado. No hay (salvo muy raras excepciones) hinduismo desprovisto de todo elemento tántrico. Louis Renou, el más eminente de los indianistas franceses del siglo XX, escribió: «Todos los testimonios literarios posteriores [al siglo XX] que aparecen exentos de tantrismo corren el riesgo de reflejar simplemente una voluntad casi arqueológica de regenerar el hinduismo antiguo».7 Pero aunque solo se ha aceptado y afirmado la veracidad de nuestro tema en la actualidad, lo cierto es que a veces fue así percibido o presentido en otras épocas. Así pues, Wilson, en 1832, señalaba ya la omnipresencia de los ritos tántricos «entre todas las categorías de hindúes». Más cerca en el tiempo, pero ya hace un siglo, Arthur Avalon/sir John Woodroffe, se esforzaba en plasmarlo así en sus diversas publicaciones. En efecto, en su prefacio de Principles of Tantra, aparecido en 1914, escribió lo siguiente, que sigue siendo válido: «El hinduismo (por utilizar un término más bien vago pero cómodo) medieval era, como es la ortodoxia india moderna que le ha sucedido, en gran parte tántrico. El Tantra formaba pues, y sigue formando en la actualidad, el gran Mantra y Sadhana Shastra (las escrituras sagradas) de la India. Es la fuente principal, si no única, de algunas de las nociones más esenciales que gobiernan el culto, las imágenes, la iniciación, el yoga, la supremacía del guru, etcétera».8 Aunque la forma de la intención pudiera sorprender, el fondo no deja de ser exacto en gran parte. Podríamos citar otros testimonios, sobre todo indios, en el mismo sentido, pero no es necesario insistir.
No obstante, resultaría difícil hallar, e imprudente de proponer, una formulación de ámbito global –como veremos en el transcurso de este libro–, ya que el fenómeno tántrico se ha visto en sus principios limitado, siendo por tanto definible, adquiriendo con el paso de los siglos (tal vez muy pronto) un aspecto doble. Por una parte han existido tradiciones o linajes iniciáticos, doctrinas y prácticas, a veces transgresoras, propiamente tántricas, afirmadas y vividas como tales, y ello hasta la actualidad. Y por otra parte, junto a estas tradiciones tántricas, también ha existido una presencia, un poco por todas partes, con diversos grados de penetración y maneras distintas, en todo el hinduismo, de prácticas y nociones tántricas (lo que quería señalar Arthur Avalon). Deberemos repasar y precisar ambos aspectos.
Dicho todo lo cual, lo cierto es que no habría que simplificar en exceso. Los dos aspectos que acabamos de señalar discurren en paralelo. A veces se interpenetran. Existen, como ya hemos señalado, tradiciones más o menos tántricas. Por último, aunque en el hinduismo pueden encontrarse abundantes elementos tántricos, eso no implica que sean los mismos, y no siempre están presentes de la misma manera. Su contexto puede diferir, pues no hay práctica más que en un contexto (social o ideológico). También hay obras y prácticas de carácter más o menos tántrico. Y asimismo existen, en las metafísicas y los panteones, en la visión del mundo y las prácticas tántricas, elementos que a veces se remontan al Veda, y que son comunes al conjunto del hinduismo. También veremos que las prácticas sociales o rituales brahmánicas no son necesariamente incompatibles con prácticas tántricas, ni sus concepciones tienen por qué contradecirse.
La opinión india sobre el tema
El término tantrismo, como hemos visto, es ajeno a la India tradicional, de lengua sánscrita. Solo es posible encontrar la palabra “tantra” y el adjetivo tântrika, “tántrico”, o términos compuestos (tantrashâstra, “enseñanza tántrica”; tantraprakriyâ, “regla o práctica tántrica”, etcétera). La palabra sánscrita “tantra” está relacionada con la raíz verbal TAN, que significa “tender” o “extender”, de ahí tantra en el sentido de vehículo, de cordón, de continuidad, y, a partir de ahí, de sistema, teoría, doctrina u obra. Un tantra es pues una obra, un texto, pero cualquier texto. «La compilación de hechos diversos», decía un filósofo indio del siglo V.
Numerosos textos sánscritos que no son tántricos en modo alguno se denominan tantras, por ejemplo, la gran compilación índica de fábulas, el Pañchatantra, “Los cinco libros”. Pero también, y al contrario, existen numerosos textos tántricos que no se denominan tantras: es el caso particular del budismo. Asimismo puede aplicarse al ámbito tántrico hindú, donde hay obras fundamentales que se denominan âgama, samhitâ, sûtra, etcétera, y no tantra. La frecuente expresión sánscrita «asmin tantre» puede significar “en esta obra”. Así pues, a partir de cierta época (el siglo VI, tal vez) aparecieron en la India, en una cantidad apreciable, textos denominados tantras que exponían doctrinas y prácticas nuevas, afirmando proceder de una revelación divina no védica, de ahí que, para calificar esos textos y novedades, se utilizase el adjetivo “tántrico”, tântrika, y la expresión tantrashâstra para referirse a su enseñanza.
El adjetivo tântrika se ha utilizado, en esas condiciones, por oposición a vaidika, “védico”, a fin de distinguir dos formas de la tradición religiosa revelada: la shruti, “lo escuchado”. La formulación más conocida de esta distinción, a la que se hace referencia habitualmente, se halla en el comentario de las Leyes de Manu de Kullûka Bhatta, que señaló, en el siglo XV –y por tanto tras el período de los grandes desarrollos tántricos (alrededor de los siglos VIII-XIII)–, que las diferentes formas del hinduismo estaban casi todas llenas de elementos tántricos, que la Revelación (shruti) era doble, “védica” y “tántrica”. Así se reconocía en ambas tradiciones reveladas un fundamento divino, se tratase de la Palabra divina, eterna y auto-revelada del Veda, o lo que hubiera proclamado una divinidad.
Un rasgo característico de las tradiciones tántricas es, efectivamente, que se presentan como reveladas por un ser divino que, al enunciarla, consigue, de alguna manera, “descender” su palabra desde el plano trascendente, donde existe eternamente, hasta el mundo de los humanos –lo que se denomina “el descenso del tantra” (tantrâvatâra)–,9 que casi siempre aparece descrito al principio de un tantra. Estas revelaciones se consideran superiores a las del Veda porque son, afirman ellas mismas, más eficaces que este para la salvación de los seres humanos, conduciéndolos con mayor rapidez hasta un plano más elevado de lo que consigue la enseñanza de base védica. También se presentan como mejor adaptadas a los seres que viven en la era cósmica actual, el kaliyuga, donde domina el deseo, eros (kâma).
En general, las tradiciones tántricas no rechazan completamente la tradición brahmánica resultante del Veda. La consideran válida, pero únicamente en un plano inferior, como una enseñanza a base de reglas generales básicas a las que se añaden, sin obliterarlas, las reglas más especiales y elevadas de los tantras.
Prolongada o recuperada en la actualidad, con otra terminología, con la oposición ortodoxo/heterodoxo, la oposición vaidika/tântrika no es, en modo alguno, absoluta. En primer lugar porque se halla entre dos categorías con límites inciertos, y sobre todo porque la ortodoxia hindú se define más bien por los comportamientos sociales que a través de creencias y ritos. De hecho, a veces se dice, cuando se trata del hinduismo tántrico, que es una “ortopraxis” más que una ortodoxia. Así es, uno puede comportarse socialmente como un hindú observante, respetuoso con las reglas de casta y de pureza ritual, a la vez que se es devoto de una forma de la Diosa o de Bhairava, o, más banalmente, asistiendo en los templos a cultos (donde se llevan a cabo ritos) ejecutados según las prescripciones de los âgamas por sacerdotes que, de ser shivaítas, serán normalmente iniciados tántricos.10
Veremos que las tradiciones tántricas también pueden ser más o menos heterodoxas y transgresoras. La transgresión, en los casos en los que exista, puede reconciliarse con el respeto externo a las normas brahmánicas. Entre estas están, en particular, los ritos de paso, los samskâra,11 que señalan las etapas de la vida de los “nacidos dos veces”12 y que observa el hindú de casta, aunque sea un tântrika. También están los ritos védicos, que siguen practicándose en la actualidad. Difieren del culto védico solemne a la antigua, que ya no existe en la India, salvo en algunos raros ejemplos sobrevivientes, en circunstancias excepcionales, o como regreso voluntario, “cuasi-arqueológico”, a una época pasada; regreso a veces subvencionado por grupos hinduizantes occidentales, a veces también apoyado en una ideología política india reaccionaria. (Por otra parte, a veces, en esas reconstrucciones pueden hallarse, anacrónicamente, elementos de origen tántrico, ya que están tan presentes en el hinduismo que no se les considera de naturaleza no ortodoxa.)
Así pues, aparte de esos casos, bastante excepcionales, los elementos vaidika y tântrika se codean o se conjugan un poco por doquier de diversas maneras y en diversos grados.
Esta presencia tan general, no solo de ritos y prácticas, sino también de nociones tántricas, ha hecho que en el transcurso de los siglos su validez haya sido admitida o precisada en diversas ocasiones, incluso por autores ortodoxos. Así, hacia el año 900, el filósofo Jayanta Bhatta (al que volveremos a encontrar más adelante) sostenía que podía admitirse la enseñanza de los tantras y la validez de su revelación en la medida en que respondieran a ciertos criterios de autenticidad y si no contradecían la tradición de origen védico ni las buenas costumbres. Un poco más tarde, uno de los maestros del vishnuismo tamil, Yâmunâcârya (918-1038), que fue el maestro del gran teólogo vedantín Râmânuja (que realmente era ortodoxo), escribió una obra, el Âgamapramânya, defendiendo la validez védica de los samhitâs, textos sagrados del Pâñcarâtra





























