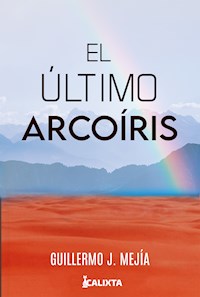
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Calixta Editores
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Arturo
- Sprache: Spanisch
En «El último arcoíris», Juan, un agrónomo, regresa a la hacienda de su familia cuando su padre sufre un infarto al intentar detener la quema de su cultivo de maíz. Allí enfrenta a AgriTek, una compañía para la que trabajó, especializada en semillas transgénicas. Por su parte, Laura, científica especializada en el clima, se enfrenta a la decisión del gobierno de realizar geoingeniería para combatir el cambio climático con aerosoles estratosféricos, algo que puede llegar a alterar los ciclos hidrológicos. ¿Qué pasará cuando Juan tome la dirección de la hacienda y los presagios de Laura sobre la ausencia de lluvias se hagan realidad?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
©️2022 Guillermo J. Mejía
Reservados todos los derechos
Calixta Editores S.A.S
Primera Edición Abril 2022
Bogotá, Colombia
Editado por: ©️Calixta Editores S.A.S
E-mail: [email protected]
Teléfono: (571) 3476648
Web: www.calixtaeditores.com
ISBN: 978-628-7540-29-3
Editor en jefe: María Fernanda Medrano Prado
Editor: Alvaro Vanegas @AlvaroEscribe
Corrección de estilo: Tatiana Jiménez
Corrección de planchas: Sofía Melgarejo / Abdiel Casas
Maqueta e ilustración de cubierta: David Avendaño @artdavidrolea
Diagramación: David Avendaño @artdavidrolea
Impreso en Colombia – Printed in Colombia
Todos los derechos reservados:
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño e ilustración de la cubierta ni las ilustraciones internas, puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin previo aviso del editor.
No sé si a la humanidad le espera un holocausto ecológico. Soy lo suficientemente viejo para tener la esperanza de no verlo, pero el peligro está latente y pueden aparecer condiciones que luego sean irreversibles. Algunos tontos ilustrados contemporáneos piensan que la ciencia siempre lo va a arreglar todo y que es posible tomar medidas, algún día, y corregir los desastres. Mientras tanto continuamos en esta fiesta, porque en realidad los intereses económicos que habría que poner en vereda son francamente intocables. Corremos el peligro de sacrificar la vida, por no tener la valentía política de enfrentar intereses económicos. ¡Vaya criatura que es el hombre! Un animal capaz, no solo de hacerse mal a sí mismo sino de llenar de maldad, por fanatismo, toda la existencia en el planeta. ¿Será así? ¿Seremos tan estúpidos?
Pepe Mujica
Tierra Fértil
1
Esa noche, mientras el sueño batallaba con el libro que no quería abandonar, y con media botella de vino aún sobre la mesa, el insistente timbre del teléfono móvil sacó a Juan de su plácida comodidad. Pensó en no contestar. Ya había hablado con Laura –su amor desde la infancia y actual compañera–, quien, desde la madrugada parisina, casi sin saludarlo ni dejarlo pronunciar palabra, lo actualizó acerca de las últimas noticas de la conferencia sobre cambio climático en la que participaba.
—¿Sí?
La voz al otro lado de la línea telefónica le sonó débil, entrecortada. Escuchó en silencio.
—Mañana estaré allí —Colgó sin despedirse.
El sueño que minutos antes lo acosaba, lo abandonó, junto con el interés por el libro. Se quedó sentado, aturdido. Sabía que este momento llegaría algún día, pero no tan pronto. Luego, se levantó y se paró en el balcón. Abajo la ciudad, aun en la medianoche, bullía y su rugido subía hasta él como ruido blanco, envolviéndolo. Le gustaba. Buscó la luna, pero estaba oculta entre las gruesas y negras nubes que presagiaban lluvias, y por más que pugnaba por asomarse por algún roto, no podía.
Se sentó frente al computador y escribió dos correos electrónicos: uno al director de la facultad en la universidad donde enseñaba, explicándole porqué debía ausentarse unos días; otro a sus asistentes de cátedra dando instrucciones sobre el trabajo a desarrollar durante su ausencia. Por último, reservó un boleto en el primer vuelo y contrató el alquiler de una camioneta 4x4 en el aeropuerto de destino, la necesitaría para ir al valle. Pensó en avisarle a Laura, pero no era de su talante hablar de sus situaciones personales, además, si estaba en medio de una de sus importantes reuniones ni siquiera lo atendería.
Cuando el sol entró por la ventana, empacó algo de ropa y un libro en un bolso de mano y se dirigió al aeropuerto.
El taxi que lo llevó se movía tan rápido como era posible, en medio del tráfico de la mañana que empezaba a espesarse. Detenidos ante el semáforo en rojo, un golpe en la ventana lo sacó de sus pensamientos. Era una mujer con un niño en sus brazos y otro de la mano. Ambos sucios, mocosos. Se molestó. No entendía a la gente que andaba en la calle buscando vivir de la caridad humana en lugar de trabajar. Tampoco entendía a las mujeres llenas de hijos sin poder ofrecerles el mínimo confort de un techo y una comida. No le gustaba dar limosna. Sentía que no tenía que ayudar. Pero allí, sin la anonimidad del vidrio polarizado de su automóvil, se sintió desprotegido, amenazado. Buscó una moneda en sus bolsillos, pero no encontró. Sacó un billete de la cartera sin mirar su denominación, bajó un poco la ventana y lo pasó a la mujer. Lo alivió que en ese momento el semáforo regresara a verde.
El timbre del teléfono móvil lo sorprendió. Miró el identificador: Alberto Sandoval. Se llevó la mano a la cabeza.
—¿Dónde estás? Es nuestro turno en la cancha ocho.
—Lo siento. Olvidé avisarte. No iré.
—¡¿Qué?! Hoy es el partido de dobles con Andrés y Mario. ¿Recuerdas que dijiste que el perdedor pagaba la comida en el club con una botella de whisky mayor de edad?
—En verdad lo siento. Tengo una emergencia familiar.
—No lo sientas. Haré que carguen la cuenta a tu nombre.
No contestó. Lamentó perderse el juego de tenis y, sobre todo, volver a humillar a Mario como en el encuentro de la semana pasada. Entre los jugadores de su grupo, acostumbra a ser un rival imbatible. Maldijo para sí mismo. Por un momento deseó no haber contestado la llamada de la noche anterior. Ahora no jugaría un interesante partido y de seguro no comería gratis. Pero pronto se arrepintió de esa idea. Era su obligación, no tenía elección. Además, algún día debía regresar.
La mano de la azafata en su hombro lo sacó del sueño. Le costó un poco de esfuerzo recordar dónde estaba. Se levantó, tomó su maletín y con paso rápido alcanzó a los viajeros que habían desembarcado antes que él, mientras encendía su móvil. Tres llamadas y un mensaje de Laura: «Una coalición de países liderada por Estados Unidos acabó con nuestras esperanzas. Con una mayoría aplastante, consiguieron que se aprobara la inyección estratosférica de sulfuros mediante naves de vuelo suborbital, para combatir el calentamiento global. No miden las consecuencias. ¿Recuerdas que te expliqué que, aunque los estudios no son concluyentes, en general indican que estas técnicas de oscurecimiento pueden causar problemas irremediables en el clima? Están locos». Ni siquiera un saludo. Típico. Iba a devolver la llamada cuando ella llamó.
—¿Escuchaste mi mensaje?
—Sí.
—¿Qué opinas?
—No sé, yo no entiendo mucho de eso —Prefería evitarse la discusión.
—Pero te lo he explicado varias veces. Si esparcimos aerosoles en la estratósfera… ¿Qué es ese ruido? ¿Estás en el aeropuerto?
—Sí. Voy a casa. Benjamín —Hacía mucho tiempo que no lo llamaba papá— está en el hospital.
Juan, cansado después de un día de viaje y estadía al lado del enfermo, conducía la camioneta 4x4 de alquiler más despacio de lo que la estrecha vía que llevaba a la hacienda lo requería. Pensaba. Cuando atravesó la entrada que daba acceso a las tierras de sus padres, tierras que no había pisado en los últimos años, encontró los cultivos calcinados. El dorado del maíz listo para cosechar, que tanto recordaba de su infancia y del cual cuatro generaciones de su familia estaban tan orgullosas, había sido convertido en cenizas por orden del gobierno. Las lágrimas recorrieron sus mejillas, tal vez por la tierra carbonizada, tal vez por el recuerdo de los años idos, tal vez por la frágil imagen de su padre en la cama del hospital. Tal vez solo por cansancio.
2
Juan pasó la primera noche en la hacienda, en su antigua habitación, acompañado de los fantasmas de su infancia, que aún permanecían allí: no los había llevado consigo cuando viajó a la ciudad. Fantasmas alimentados por las historias que su abuela le contaba mientras tejía en su silla mecedora y que él, con sus pocos años, disfrutaba escuchar acostado en el piso, a sus pies.
—Deja de asustar al niño —le reñía el abuelo mientras consumía el tercer tabaco del día y bebía la taza de café que siempre tomaba antes de acostarse. «Me ayuda a dormir», decía.
Pero Juan, aunque esa noche tuviera que cubrir su cabeza con la cobija para no ver las sombras que su imaginación convertía en la pata sola, el duende o la llorona, insistía en que continuara.
—Sigue, abuela, sigue que a mí no me da miedo. Yo ya soy grande.
Y a pesar de haber dormido mal por el miedo a las historias escuchadas, en la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a calentar, Juan estaba en la cocina listo para desayunar. Era época de vacaciones escolares y no había tiempo que perder. Saludaba a su abuela con un beso y devoraba, casi de un solo bocado, el abundante desayuno, bajo la mirada tierna de su abuelo.
—¿A dónde vas?
—Vamos al río, con Laura, Jorge, Pedro y los otros muchachos —Juan, aunque enteco, disfrutaba la aventura y siempre era el primero en cualquier correría. Así el esfuerzo físico exigiera más de él que de los otros, o tuviera que cargar en el bolsillo un inhalador para el asma.
—¿Olvidaste que hoy tenemos el día de recolección de las mazorcas?
—No, abuelo, pero…
—No importa. No es necesario que nos acompañes. Anda a jugar con tus amigos —Le pasó la mano por la cabeza y le revolvió el cabello aún húmedo.
—¿Cómo que no debe acompañarnos? —intervino su papá, que en ese momento entraba por la puerta, buscando el primer café de la mañana.
—Es que van al río. Está de vacaciones —lo defendió su abuelo.
—Las vacaciones son largas y el río siempre estará allí. Ahora debe aprender sobre el cultivo. Algún día tendrá que tomar mi lugar.
Su bisabuelo, Nepomuceno Morales, había llegado a estas tierras buscando dónde asentarse con su familia. Venía de las montañas del norte del país, del minifundio cafetero y, en principio, estas tierras planas, justo donde empezaba el piedemonte andino, apenas interrumpidas por pequeñas colinas y donde las alturas estaban allá en la lejanía, no eran una ilusión para él. Sin embargo, la oportunidad de hacerse a doscientas hectáreas, casi todas doradas por el maíz listo para cortar –porque en esa época también había otras especies de plantas, incluyendo árboles frutales y verduras, amén de cerdos, vacas, gallinas y caballos– a muy buen precio, terminó convenciendo al negociante aventurero que había en él. Y desde ese momento, los Morales abandonaron sus lazos con el cultivo del café para convertirse en agricultores de maíz.
Y parte de la tradición de ese cultivo, era recorrer la plantación poco antes de la cosecha, buscando las mejores mazorcas para usarlas como semilla para la próxima siembra.
—Abuelo, ¿te parece bien esta? —Señalaba Juan con su pequeño dedo mientras luchaba para que el sudor de su frente no llegará a sus gafas.
—No, esa no es lo suficientemente grande y, además, tiene unos granos negros. Mira —Le mostraba su abuelo—, debe ser como esta.
—Como queremos que la próxima cosecha produzca más, debemos seleccionar las mejores mazorcas, las más grandes y bonitas, para usarlas como semilla. De esta manera, las matas hijas heredan la belleza de sus madres —repetía Juan, imitando la voz del abuelo y adelantándose a la explicación que le daría.
Y todos, incluso su padre, reían, olvidando por un momento el fuerte sol y la pelusa de las matas que hacían agobiante el recorrido.
El trabajo duraba dos o tres días y se repetía cada cosecha desde que Juan tenía memoria. Años después, en la universidad, aprendió que esta metodología se llamaba «selección masal estratificada», y que no era más que la forma en la que los humanos aceleraban el proceso evolutivo por selección natural. Pero también aprendería que este método tenía sus limitaciones, y que la ciencia empezaba a cambiar hacia las semillas transgénicas. Así conocería, se enamoraría, estudiaría, trabajaría y renegaría de la ingeniería genética.
3
Juan se lavó la cara y los dientes; aplazó el baño para más tarde, cuando el sol estuviera alto porque, hasta donde él recordaba, en la casa de su infancia no había agua caliente, y él ya no disfrutaba un baño frío.
Se dirigió a la cocina en busca de una taza de café y de Eusebio, el capataz de la hacienda y la mano derecha de su padre.
—Buenos días —saludó a Matilda, la cocinera, nodriza, sirvienta y ama de llaves de toda la vida.
La anciana mulata lo miró y en sus ojos observó las ansias de abrazarlo, como cuando era un niño y él buscaba sus faldas para huir de los regaños de su padre, en especial cuando hacía llorar a su hermana. Ninguno de los dos se decidió a dar el primer paso.
—Buenos días, don Juan. ¿Va a desayunar? —La mujer retorcía su delantal casi blanco con sus manos grandes, negras, ásperas, mientras su mirada evitaba el contacto directo.
—Sí, gracias.
Juan se sentó. Su mano recorrió las heridas de la antigua mesa, construida con la madera de un samán, árbol que alguna vez estuvo a la entrada de la hacienda y que un rayo, en una de las tantas tormentas frecuentes en la zona, terminó tumbando. Recordó las noches cuando, reunidos en familia, después de la comida vespertina, los mayores contaban historias. Eso lo alegró, pero a la vez se sentía incómodo. Extraño. Solo después de un rato, su olfato le dio la respuesta. Faltaba el olor a leña quemada. No había notado la moderna estufa a gas donde Matilda se afanaba con la preparación del desayuno. Sonrió.
La taza de café lo devolvió a la realidad. Agradeció y bebió de inmediato; el sabor del café tan endulzado casi lo hace vomitar. Seguía adorando el café –aprendió a tomarlo en su casa desde niño, poco después de abandonar la leche materna–, pero había olvidado lo que era tomarlo con azúcar, y menos con algo tan acaramelado como la panela, endulzante acostumbrado en la región.
—¿No le gustó? —preguntó Matilda.
—Sí. Solo que está caliente y me quemé —mintió. Sopló y se esforzó en beber para demostrar su afirmación.
—Ya le preparo el desayuno —dijo la cocinera, satisfecha.
—¿Y Eusebio?
—Estuvo esperándolo, pero salió a ver el ganado. Ya se lo hago llamar —Salió al patio y a gritos le ordenó a uno de los niños descalzos que jugaban con los perros que lo fuera a buscar.
Juan miró el reloj. Eran casi las ocho de la mañana. Temprano en la ciudad, tarde en el campo.
Aunque había crecido, parecía que su estómago era más pequeño que el de su infancia, y hacía un esfuerzo por terminar el abundante desayuno cuando llegó Eusebio: un hombre fuerte y recio, de manos callosas, piel curtida y con el escaso pelo cubierto por un sombrero que parecía pronto a deshacerse; no aparentaba los sesenta y pico de años que Juan calculó debía tener. Desde que Juan recordaba, trabajaba para su padre como capataz; al igual que su padre, Eusebio el Viejo, trabajó para su abuelo, Benjamín el Viejo.
—Buenos días, don Juan —saludó tomando el sombrero entre sus manos y retorciéndolo—. Disculpe, pero pensé que iba a levantarse más tarde y debíamos buscar una vaca parida.
Juan no se acostumbraba al trato de «don» que los trabajadores, inclusos aquellos de mayor edad, les daban a los dueños de la tierra. Y, aunque trató de quitarse ese título en los próximos meses, no le fue posible.
—Buenos días, Eusebio. Siéntese.
El viejo se sentó, retirado, aunque había un asiento libre junto a Juan y, de inmediato, una taza de café con leche, acompañada de pan y queso blanco preparados en la hacienda, le llegó de las manos de Matilda. Juan lo dejó comer antes de preguntar.
—Quiero que me explique lo que pasó con los cultivos.
Juan ya sabía que su padre había sufrido un infarto –que lo tenía delicado de salud en el hospital local– cuando funcionarios de la Alcaldía Municipal, acompañados de la policía y del secretario del juzgado, prendieron fuego al maíz, en cumplimiento de una orden judicial. Pero lo que no entendía era por qué.
—Hace unos dos meses, vinieron funcionarios de la alcaldía acompañados de unos señores de la capital, estaban interesados en visitar los sembrados, dizque querían entender cómo hacíamos para obtener tan buenas cosechas. Don Benjamín, orgulloso como siempre de su tierra, los acompañó, y no solo les enseñó todo, sino que escogió él mismo las muestras de mazorcas que pidieron y que se llevaron en unas bolsas plásticas selladas —Sorbió el café mientras mascaba el pan de una manera ruidosa—. Unos días después, le llegó una citación del juzgado. Se le acusaba de usar, sin permiso, las semillas de AgriTek —Bebió más café, mojó el pan en el café y antes de llevárselo a la boca dijo—: ¡Qué locura! Usted sabe que el patrón no haría eso.
Juan lo sabía. Había vivido la lucha de su padre contra la entrada de las nuevas semillas. En esa época, él aún regresaba de vacaciones a casa y recordaba las peleas de su padre con sus vecinos cuando empezaron a ceder a la tentación de comprar semillas transgénicas que les ofrecía a muy bajo precio AgriTek, empresa líder en tecnología asociada al maíz, soya y otros cultivos, y donde, por paradojas del destino, él llegaría a trabajar recién terminada la universidad. No valieron sus argumentos sobre convertirse en clientes permanentes de la compañía al no poder usar, por prohibición expresa en el contrato de compra-venta, las semillas de la cosecha para una segunda siembra. Don Bartolomé, el papá de Laura, fue el último en tomar ese camino y esa decisión significó no solo la ruptura de una amistad de toda la vida, sino el alejamiento definitivo de Juan y su padre.
—Papá —En esa época aún lo llamaba así—, no puedes oponerte al futuro y las semillas mejoradas lo son. Son resistentes a muchas plagas y su rendimiento es mayor.
—¿Por qué voy a pagar por lo que la naturaleza me da gratis? ¿Por qué voy a tener que sembrar su maíz si quiero sembrar otro? Olvídalo. Es una trampa, una vez que te enganchen, vas a ser su esclavo toda la vida. ¿No dicen que no puedo usar mi propia cosecha como semilla para el próximo cultivo? —Juan no contestó—. ¿Y crees que el aumento en productividad que prometen, significará más dinero para el agricultor? Eso se lo llevará el vendedor de la semilla o el banco.
Juan siguió en silencio. Benjamín se levantó y miró por la ventana, hacia el río. Señalando la lejanía dijo:
—Y Bartolomé, que decía apoyarme, también vendió su hombría por unos pesos. Cuentan que AgriTek le ofreció la semilla casi gratis. De los grandes cultivadores, solo él y yo no habíamos cedido. ¡Traidor!
Juan mantuvo su boca cerrada, tenía muy claro que era mejor no interrumpir el monólogo de su padre.
—Espero que esto te sirva de lección y dejes de ver a esa muchachita Laura. No podemos emparentar con esa gente Salió gritando órdenes.
Días después, Juan, argumentando un trámite adicional en la matrícula de la universidad, recortó las vacaciones. Fueron las últimas vacaciones que pasaría en la hacienda. En verdad, fue la última vez en muchos años que puso un pie allí.
—¿Más café? —La voz de Matilda lo volvió a la realidad.
—Bueno. Pero…
—¿Sí?
—Me lo puede dar sin endulzar, por favor.
—¿Amargo? No tengo, pero ya se lo preparó —Se puso a la labor moviendo la cabeza de un lado a otro. De seguro pensaba en lo raro de las costumbres de la gente de la ciudad.
—Gracias. Eusebio, ¿lo acusaban de usar las semillas de AgriTek o de violar las patentes?
—¡Ay, don Juan, yo no entiendo de esas cosas! Creo haber oído algo de patentes, pero no sabría decirle. Y me imagino que debe ser algo así porque acá nunca se compró esa semilla.
—Polinización cruzada…
—¿Qué dice?
—Nada —Juan lo tenía claro. Era un caso de polinización cruzada: el intercambio de genes, entre poblaciones diferentes pero compatibles, se puede dar a través de la transferencia de polen arrastrado por el viento, sin tener en cuenta si el cultivo es convencional o tiene mejoramiento biotecnológico. Y algo es seguro, AgriTek defendía sus semillas patentadas a través de un ejército de abogados de prestigio. Aún en un caso como este, donde el cultivo de semillas tradicionales resultaba modificado por accidente, exigía que el agricultor demostrara no estar violando las patentes—. Nada, Eusebio. Solo pensaba que es normal que el viento lleve polen de un lado a otro. ¿Entonces qué pasó?
—Todos los vecinos le aconsejaron a su padre que no luchara, que era imposible ganarle a la compañía, que se declarara culpable y pagara la multa, que no era muy elevada. Pero usted sabe cómo es el patrón. Se peleó con todo el que lo aconsejaba y fue a juicio —mientras hablaba, su voz se fue llenando de tristeza y el café se enfriaba sin recibir atención—. Ningún abogado de la región quiso ayudarlo. Perdió. Un día antes de recoger la cosecha, la policía y funcionarios de la Alcaldía llegaron con una orden del juez y nos incendiaron el cultivo, fue entonces que don Benjamín tuvo el infarto.
4
Llevaban dos horas montados en los caballos, bajo un sol inclemente, con los ojos irritados por las cenizas y el polvo, y la nariz saturada de olor a quemado. Juan no estaba seguro de poder desmontar sin ayuda, pero ya no podía quejarse. Cuando pidió visitar el cultivo, o mejor, lo que quedaba de él, Eusebio le sugirió ir en la camioneta: «Aunque con la lluvia de hace dos días, los caminos están malos», dijo, pero él insistió en ir a caballo. «Montar a caballo, es como montar en bicicleta, no se olvida», aclaró cuando le recordaron que hacía varios años no cabalgaba. Y, en efecto, el caballo no lo tumbó. Lo que no recordaba era lo doloroso que podía ser.
Fue triste ver calcinadas lo que, en su momento, debieron ser esbeltas matas dobladas por el peso de las mazorcas.
—Se quedaron hasta que el fuego lo consumió todo. Si don Benjamín no los hubiera enfrentado armado, incluso hubieran quemado el depósito de semillas.
—¿El depósito de semillas?
—Sí —Señaló un cobertizo de madera que Juan conocía desde su niñez y en el cual no había advertido nada extraordinario—. ¿No lo conoce? —Eusebio encaminó el caballo a través de los potreros carbonizados, levantado una estela de polvo y cenizas. Juan espoleó su cabalgadura para darle alcance. Por un momento, la intriga lo hizo olvidar de sus nalgas doloridas.
Empujaron la puerta quejumbrosa y se encontraron con el desorden habitual de la hacienda: herramienta oxidada, cuerdas aquí y allá, algunos bultos con fertilizantes o restos de semillas, dos bombas de fumigar desbaratadas y un rastrillo oxidado. El sitio era oscuro, apenas iluminado por los rayos de sol que se colaban por las altas aberturas laterales del techo y que, a su paso, revelaban la miríada de partículas de polvo que flotaban en el aire. Adentro estaba muy fresco y de la tierra se elevaba un agradable olor a húmedo. Todo estaba sumido en el silencio, los sonidos parecían haberse quedado afuera.
Eusebio caminó esquivando los obstáculos, como si su mirada fuera de gato. Juan lo siguió. Si cuando le mencionaron el depósito de semillas se sintió intrigado, más lo estaba ahora: no veía nada fuera de lo común.
El capataz movió unas cajas que se habían derrumbado de las hileras que reposaban sobre la pared izquierda y dejó al descubierto una trampa de metal mucho más moderna que el resto de la construcción, una puerta que Juan sabía que no existía en su época en la hacienda porque de seguro la habría explorado. Eusebio, con la llave que llevaba al cuello, abrió el candado que aseguraba el pasador y levantó, con esfuerzo, la pesada hoja.
—Espere —Fue tragado por la oscuridad mientras descendía y, unos segundos después, una luz mortecina iluminó la entrada—. Puede bajar. Con cuidado.
Juan descendió por la escalera de cemento, con peldaños estrechos y desiguales. Dieciocho, los contaría cuando se convirtiera en su sitio preferido para estar a solas.
Se encontró en un salón amplio, casi cuadrado, de entre quince y veinte metros de lado y un poco más de dos metros de altura, lleno de estanterías de madera que debían recorrerse como un laberinto. Pronto, Juan descubriría que el salón se había ampliado con tres túneles que ahora estaban ocultos por la oscuridad.
En cada panel descansaban frascos de vidrio o plástico, de diversos estilos y tamaños, repletos de semillas de maíz. Cada envase estaba rotulado con una etiqueta de papel adherida con cinta transparente. Cogió uno y leyó:
«Maíz sangre toro. Predio: El Divino. 18-05-2014».
Tres líneas con la perfecta caligrafía de su padre. Otro:
«Maíz tacaloa mojoso. Predio: El Edén. 16-06-2012».





























