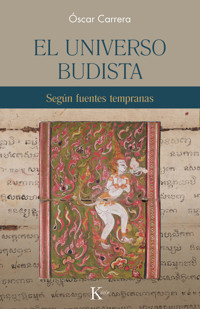
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Kairós
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Sabiduría perenne
- Sprache: Spanisch
El budismo no es solo meditación. Es también un universo ético y meditativo cuyos lugares se corresponden con estados de conciencia, entretejiendo de forma única geografía y psicología. Este libro, pionero en castellano, detalla los planos de renacimiento comunes a las escuelas budistas tradicionales, basándose en los textos más tempranos en lengua pali y en sus comentarios. Desde los tremebundos infiernos, donde se purgan las pasiones y los crímenes más abyectos, hasta planos celestiales poblados por mentes desencarnadas en profunda meditación, ascenderemos por el universo que nos legaron los primeros budistas. Con inusual amenidad y máximo rigor, El universo budista repasa la geografía de nuestro mundo y los relatos budistas sobre el origen y el futuro de la humanidad, un sistema apasionante que durante siglos ha servido de marco para nociones filosóficas como las cuatro nobles verdades, la ausencia de yo o la interdependencia.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Óscar Carrera
EL UNIVERSO BUDISTA
Según fuentes tempranas
© 2024 Óscar Carrera
© de la edición en castellano:
2024 Editorial Kairós, S. A.
www.editorialkairos.com
Composición: Pablo Barrio
Diseño cubierta: Editorial Kairós
Primera edición en papel: Octubre 2024
Primera edición en digital: Octubre 2024
ISBN papel: 978-84-1121-292-2
ISBN epub: 978-84-1121-314-1
ISBN kindle: 978-84-1121-315-8
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita algún fragmento de esta obra.
Sumario
Introducción
1. Rasgos distintivos del universo budista
Un universo moral
Un universo creativo
Un universo ¿monolingüe?
2. Región de desgracia (
apāya-bhūmi
, 4 reinos)
Infiernos (
niraya
)
Animales
Espíritus hambrientos (
peta
)
Asura
s
3. Región sensual feliz (
kāmasugati-bhūmi
, 7 reinos)
Plano humano
El reino de los Cuatro Grandes Reyes (
Cātumahārājika
)
El cielo de los Treinta y tres (
Tāvatiṃsa
)
El cielo Yāma
El cielo Tusita
El cielo de los que se deleitan en sus creaciones (
Nimmānaratī
)
El cielo de los que dominan las creaciones de otros (
Paranimmita-vasavattī
)
4. Región de la forma (
rūpa-bhūmi
, 16 reinos)
El Gran Brahmā y su corte (12-14)
Los planos que se corresponden con la segunda absorción (15-17)
Los planos que se corresponden con la tercera absorción (18-20)
Los planos que se corresponden con la cuarta absorción (21-27)
Seres no perceptivos (22)
Las cinco Moradas Puras (23-27)
5. Región inmaterial (
arūpa-bhūmi
, 4 reinos)
6. Panorámica
7. Las tentaciones del cielo
8. Geografía budista
9. Historia budista
Epílogo: el demonio Māra
Apéndice 1: los 31 planos de renacimiento
Apéndice 2: números recurrentes
Glosario
Abreviaturas de fuentes primarias
Bibliografía
Imágenes
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Índice
Dedicatoria
Comenzar a leer
Bibliografía
aparimita-lokadatuya śatana śita-śukaye
Introducción
El budismo es una filosofía. El budismo es una psicología. El budismo es una técnica para entrenar la mente. ¿Cuántas veces habremos oído afirmaciones semejantes, en conferencias, en libros, en talleres de meditación, en fotos inspiradoras…? Y sin embargo, todo el que haya visitado un país de mayoría budista habrá percibido comportamientos, imágenes, recintos que ofrecen un rostro muy diferente. Habrá visto templos, rituales, festivales, plegarias, amuletos, procesiones… ¿Es el budismo también una religión, con sus dioses, sus cielos e infiernos, sus milagros y poderes sobrenaturales? ¿O lo han convertido en una religión?
El presente libro pretende ayudar a iluminar esta cuestión.1 Una teoría popular en círculos budistas es que el budismo sí fue, originalmente, una filosofía, una psicología, una disciplina ética que con el tiempo absorbió una mitología que le era ajena. La doctrina del Buda sería única en su especie y aquellas nociones que el budismo comparte con otras religiones indias, como el hinduismo o el jainismo, vendrían a contaminar su mensaje original.
A mi juicio, esto sería como decir que el cristianismo primitivo se «contaminó» de judaísmo, o que el marxismo se «contaminó» de socialismo. Un enfoque demasiado moderno, que enfatiza lo original, lo creativo, lo novedoso y reniega de la tradición. Da la casualidad de que la cultura india antigua, en la cual surgió el budismo, tiende precisamente a lo contrario. Una máxima religiosa de la India era no decir nada que no se hubiera dicho antes. Si se cometía el pecado imperdonable de ser creativo (y, afortunadamente, se solía cometer), había que buscar algún sabio legendario del pasado que corroborase esas innovaciones... o inventarlo. En este sentido, se parecía bastante más a las tradiciones de comentaristas bíblicos medievales que al pensamiento moderno, tal como este gusta de representarse a sí mismo. Frente al tópico de que la mente india es mística e imaginativa, yo defendería el tópico opuesto: históricamente, también ha sido escolástica y muy racionalista.
Durante milenios, los budistas han creído que el buda de nuestra época es solo el último de una larga serie de budas que se pierden en la noche de los tiempos. Todos esos budas predicaron lo mismo y, de acuerdo con textos como el Buddhavaṃsa, vivieron casi los mismos acontecimientos en casi el mismo orden. Si la leyenda de un linaje de budas apunta a una verdad histórica, esa es, cuando menos, que fue la India del primer milenio a. C. la que dio a luz al budismo, y no el budismo el que se habría dado a luz a sí mismo y luego, por error o inconsciencia, copió a la India del primer milenio a. C.
Hablamos del budismo, y no de esa figura escurridiza que llamamos Siddhārtha Gautama. A estas alturas de la historia es imposible averiguar qué pasaba exactamente por la mente de aquel individuo: todavía hay debates en torno a la existencia fáctica del llamado «buda histórico» (al proceder de una cultura que no dejó registro escrito, más bien buda prehistórico).2 Los textos considerados más tempranos ni siquiera nos facilitan un nombre propio: se refieren a él como «asceta Gotama».3 Solo podemos decir que, si realmente Gotama se sustrajo a las creencias de su tiempo, si no creía, por ejemplo, en el karma y el renacimiento, en dioses y en espíritus –como han seguido creyendo sus paisanos hasta el día de hoy–, sería un milagro. Pero se le atribuyen muchos milagros.
Como no sabemos con certeza lo que pensaba el Buda, es fácil zanjar que debió de pensar lo que a nosotros nos parece más razonable. El propio término buddha, que significa «el despierto», «el inteligente», «el que conoce», favorece que cada cultura que se encuentra con este personaje lo coloque en la cúspide de su propio sistema de conocimiento, ya sea la neurociencia o el feng shui. Las culturas asiáticas históricas no se han librado de esta tentación. Los chinos vieron en él a un sabio taoísta o a un defensor de los valores familiares confucianos, mientras que los japoneses pudieron percibir a un kami, los tibetanos a un sanador entre mundos, los jemeres a un apaciguador de neak ta y los cingaleses a un soberano feudal. Los occidentales modernos son solo los últimos de la lista. El hombre siempre ha creado al Buda a su imagen y semejanza.
Nosotros emplearemos aquí el corpus budista temprano más completo –y el único conservado íntegro en una lengua índica–, el llamado Canon Pali y sus comentarios de la escuela Theravāda. Esta afirma ser la única superviviente de la primera constelación de escuelas budistas, que predomina en los actuales Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Tailandia, Laos y Camboya. Si bien el budismo Theravāda ha entrado en diálogo con culturas de lo más variadas en cada uno de sus territorios (incluyendo la cultura occidental moderna), su visión budista del mundo se ha mantenido en muchos puntos sorprendentemente fiel a sus manuscritos de hoja de palma.
Esta visión del mundo es compartida, en lo esencial, por la mayoría de las escuelas budistas antiguas y modernas: esqueleto fundamental que pudiera remontarse a un tronco común. Creo que es preciso rescatarla para equilibrar la percepción del budismo en Occidente, más centrada en los aspectos filosóficos de la tradición. Por regla general, el interés occidental por el budismo ha ignorado el mundo en el que el budismo se autoconcebía originalmente. Se ha preocupado –comprensiblemente– por qué puede significar el budismo para nosotros, y no para las mujeres y hombres que nos lo han transmitido. Y es una lástima, porque los textos que conservamos nos ofrecen una imagen detallada del universo en el que vivían, o creían vivir, los sucesores del Buda. Disuadidos por la complejidad de este universo, y por la creencia de que es innecesario para comprender el budismo en profundidad, los eruditos de Occidente han preferido centrarse en la meditación o en cuestiones filosóficas, dejando de lado una de las cosmologías más completas que conservamos de la Antigüedad.
Los budistas de ayer y hoy se han preocupado por las cuatro nobles verdades, el noble óctuple sendero, la ausencia de yo, el cese del sufrimiento y otras nociones profundas y complejas sobre las que existe una abundante literatura. Sin embargo, ese sendero recorría, esos sufrimientos caracterizaban, esas verdades diagnosticaban una realidad muy diferente a la que describen las ciencias modernas. En su histórica expansión por Asia, el budismo proporcionó a diversos pueblos no solo un escape del mundo, sino un mundo del que escapar. Darlo a conocer es provechoso en dos sentidos. Desde un punto de vista budista, beneficiará a aquellos que desconocen la mecánica kármica de la realidad. Desde un punto de vista secular, beneficiará a quienes simpatizan con el pensamiento budista temprano, pero no han divisado su telón de fondo. Su universo.
1. Rasgos distintivos del universo budista
Un universo moral
Desde tiempos de la Ilustración, las diversas cosmologías de la humanidad se han venido reduciendo a un asunto de creer o no creer, de conocer o ignorar. Son tratadas como mapas del universo o como crónicas de acontecimientos, una pseudohistoria o una pseudogeografía que los tiempos modernos habrían demostrado erróneas. Esta lectura superficial ignora que hay algo más en su interior. Algo que no se puede descartar tan fácilmente en favor de una ley física o de un «hecho» histórico: además de ofrecernos un conocimiento natural, social o político, las cosmologías sirven para dotar de un sentido a la vida humana en el mundo, una ubicación, no solo en coordenadas geográficas y temporales, sino también en coordenadas morales, coordenadas rituales, coordenadas emocionales e intelectuales. La budista lo muestra con claridad, pues es una cosmología intrínsecamente moral.
El universo, para el budismo, responde a las acciones de sus habitantes, esto es, a sus palabras, pensamientos y actos. Los seres renacen en una posición superior o inferior en función de sus acciones en vidas previas, recientes o remotas. La acción moral determina tanto las circunstancias del nacimiento como acontecimientos que sobrevendrán a lo largo de la vida. Cuando hablamos del «universo budista» hablamos, por lo general, de estos planosde renacimiento donde cualquier ser puede nacer en estricta concordancia con sus virtudes o sus vicios. Los mismos planos de renacimiento, con los mismos nombres y orden, forman el armazón cosmológico de la mayoría de las escuelas budistas. Ninguno de ellos dura eternamente: todos los seres están sometidos a las fluctuaciones del karma (pali: kamma), que los empuja a nacer y renacer. Según el Buda, no se puede conocer el origen de este ciclo de renacimientos (SN 15.1), así como tampoco tiene un final predeterminado.
El universo budista está, pues, urdido de fibras morales. Los actos, las palabras, los pensamientos generan semillas de karma, que fructificarán en forma de circunstancias futuras, de alegrías o tribulaciones, de placeres o de privaciones. El microcosmos de la ética se refleja en el macrocosmos del ciclo de los renacimientos: las intimidades de la mente están conectadas con el orden del universo. Esta clase de conexión surca no solo el pensamiento budista, sino buena parte del pensamiento indio y, según algunos autores, del pensamiento premoderno en todas las latitudes.
Podemos concluir, sin embargo, que los budistas indios eran verdaderos especialistas en conectar. Si ciertos sabios griegos construyeron su universo basándoses en cálculos astronómicos, los antiguos sabios budistas priorizaban las apreciaciones éticas y un sentido de la maravilla. Su universo no era solo físico, sino que estaba determinado por las portentosas creaciones del karma. No se divide principalmente en kilómetros, sino en estados de conciencia. Al explorar el cosmos, no les interesaba tanto aprender a dominar la realidad material como aprender a dominar la propia mente. El objetivo final no era «científico», sino salvífico, aunque por el camino desarrollaran disciplinas que hoy llamamos científicas.
La realidad, para el budismo, se pliega a sus habitantes, se ve determinada por sus acciones e intenciones (lo que evoca el descubrimiento físico moderno de que el observador altera inevitablemente la realidad observada). No se trata, sin embargo, de una realidad ilusoria, subjetiva, onírica, una simple proyección psicológica. Las aproximaciones modernas extraen esta conclusión con excesiva rapidez: el budismo –aseveran– ve el mundo como un sueño, como una proyección de la mente. Parece que es más fácil, para nosotros, zanjar que el cosmos budista está ordenado como la psique humana que asumir, con todas las consecuencias, que la psique está ordenada como el cosmos. Que la mente humana está constituida según un patrón universal, un reflejo del todo, y por consiguiente tiene en su interior todos los potenciales del saṃsāra: no el cielo y el infierno, sino sus llaves.
En este modo de pensar, la mente y el universo son como dos espejos colocados uno frente al otro. En el budismo hay cielos, pero, como veremos, las mentes de sus habitantes se corresponden con experiencias meditativas que podemos cultivar en nuestro mundo humano. Del mismo modo, los infiernos intensifican emociones agitadas y violentas que podemos experimentar –con suerte en pequeñas dosis– en esta misma vida. Si hago sufrir, habrá un plano correspondiente en el que sufriré. Si alcanzo un nuevo estado mental, existe casi por necesidad un mundo donde ese estado es el usual. Todo es, pues, cuestión de entrar ensintonía.
Un universo creativo
El cosmos budista es abigarrado. Sus proporciones son inmensas, como en el universo descrito por la física contemporánea, pero, a diferencia de este, lo pueblan seres nuevos en cada esquina. Bajo nuestros pies, arden millares de condenados; sobre nuestras cabezas, penden decenas de cielos. Nuestra superficie terrestre tampoco está vacía: cada río, cada árbol, cada risco, cada aldea puede ser la morada de algún espíritu. Pues no solo compartimos este mundo con una infinidad de especies animales, sino también con seres mucho más parecidos a nosotros, aunque no siempre más benévolos.
En términos historicistas, este universo superpoblado aparece como un collage. Diferentes épocas, lugares y culturas se dan cita en él. Creencias extrabudistas, valores y deidades del común de las gentes parecen haber sido absorbidos en forma de nuevos planos de renacimiento, nuevos seres legendarios, nuevas reglas del juego cósmico. Pero, al ser absorbidos, se transforman: en su versión final, incluso las figuras más belicosas reflejan valores, conceptos, intuiciones budistas. Deidades de origen brahmánico como Brahmā o Indra pasaron a engrosar las filas budistas, pero, como todo aquel que entra en contacto con la enseñanza búdica, nunca volverán a ser los mismos…
Esta apropiación creativa ha asombrado a algunos observadores modernos. Unos la atribuyen a Siddhattha Gotama el Buda, que es recordado como un maestro tolerante e inclusivo. Otros responsabilizan a unos discípulos en pugna por conseguir adeptos, quizá siglos más tarde. Sea como fuere, se puede saborear a ratos un fino sentido de la ironía, así como una capacidad para la fabulación, e incluso la exageración, que nos hace preguntarnos si no estaremos ante escépticos que juegan con la ignorancia del populacho, con sus dogmas y supersticiones. El Buda, o sus discípulos aventajados, retorcerían y adaptarían las creencias populares para encajarlas en su predicación, pero no se las tomarían muy en serio.
Esta conclusión es común pero problemática. La conversión del sangriento Indra a la doctrina búdica de la no violencia o que el venerado Brahmā sea –como veremos– un pedante endiosado son algo más que ironías o ardides propagandísticos. Los primeros budistas no dudarían de la existencia de esos seres supremos en los que tantos creían, pero estaban tan convencidos de la superioridad del suyo, el Buda, que tuvo que parecerles lógico que el ser que antes fuera rey del saṃsāra hubiera tomado contacto con el Dharma y lo hubiera aceptado. De lo contrario, sería un necio... Es casi un favor el que les hicieron a estos viejos dioses. Y, en cierto modo, les salvaron la vida: hoy Tailandia o Camboya mantienen numerosos altares a Indra y Brahmā (Phrom/Prohm), dos dioses cuyas variantes hindúes perdieron protagonismo cúltico a principios de la era cristiana.
Detrás de este trueque de deidades hay, por supuesto, pragmatismo, espíritu crítico y una actitud abierta hacia otras cosmologías indias. Los retratos contemporáneos del Buda como un racionalista, un satírico, un pragmático pueden ser válidos, pero solo dentro de una cultura específica, que desde luego no es la contemporánea occidental.
Por ejemplo, el buda Gotama se encuentra muy lejos de lo que hoy entendemos como un escéptico radical. En su entorno cultural pudo haber escépticos materialistas, como los seguidores de Ajita Kesakambalī, pero el Buda que retratan los textos no es sino el mayor de sus detractores (en Ja 528 se revela que lleva más de una vida refutándolo). Este Buda afirma contundentemente la existencia de seres celestiales, por haberlos conocido, visto, descubierto por sí mismo (Iti 71). Se podría replicar que es un Buda literario, un personaje ficticio que interactúa con ogros, dioses y fantasmas, pero, desgraciadamente, no tenemos otro: es él quien nos transmite todo lo que podemos saber acerca de la doctrina budista más antigua.
Además, una división tajante entre ironía y literalismo nos impide apreciar el sabor distintivo de la personalidad de este Buda de los discursos palis, quien continuamente está reformulando ideas, creando significados, jugando con las convenciones y las palabras, reinterpretando la realidad de un modo agudo y penetrante; construyendo sobre los viejos mitos, en lugar de demolerlos. Convertir este juego creador en fábulas moralistas o en ironías de un escéptico ilustrado (como lo son algunos budólogos) supone, de nuevo, retratar al Buda como alguien que se sustraía por completo a las ideas de su tiempo. En los discursos no lo hace, lo que no quiere decir que las asuma dogmáticamente: interactúa con ellas.
Otra cuestión, muy diferente, es si estas ideas tienen cabida en una visión de la realidad que se pretenda científica. No si el Buda podía creer en ellas, sino si podemos hacerlo «nosotros». Si, por ejemplo, se puede extraer la filosofía budista de la impermanencia y la interdependencia de su cultura materna y reducirla a los objetos validados por el saber científico contemporáneo, y si lo resultante puede ser todavía llamado budismo. Si «todo lo que el budismo sostiene acerca de la naturaleza de la realidad puede ser afirmado con igual verdad y fuerza sin referencia a devas o a cualquier otra clase de seres no humanos».4 Y si la doctrina del karma y el renacimiento pertenece al material «prescindible» de esa cosmología o es parte esencial de la moralidad budista, o de su comprensión de la realidad. Aunque no podemos entrar ahora en este importante debate, creemos que exponer dicha cosmología supone un necesario primer paso.
Procedemos, tras estos apuntes, a describir la cosmología tradicional de los textos palis, compuesta por treinta y un planos, en su mayoría celestiales. Por supuesto, el Nirvana (pali: nibbāna) no es ninguno de estos planos, ni siquiera el más alto cielo, sino un estado que los trasciende a todos sin necesidad de encontrarse geográfica o espacialmente «más allá». Pero estas cuestiones habremos de dejarlas para otro día. Ahora nos interesa el saṃsāra: precisamente lo contrario.
Tampoco nos ocuparemos demasiado de la santidad budista, de los budas y los arahants. Ellos son la selecta minoría que consigue escapar del mundo que ahora nos interesa.
Nuestra compilación se basa en los comentarios al Canon Pali y los discursos más cosmológicos del Canon, en particular los de la colección Dīgha Nikāya (discursos 1, 11, 18, 20, 26, 27 y 32); ciertas decisiones de estructura y terminología se deben al influyente tratado Abhidhammattha Saṅgaha (siglos xi-xii). Las fuentes modernas más consultadas son el impagable Dictionary of Pāli Proper Names de G. P. Malalasekera (primera edición, Londres, 1937) y el también enciclopédico The Buddhist Cosmos: A Comprehensive Survey of the Early Buddhist Worldview; according to Theravāda and Sarvāstivāda Sources, de Punnadhammo Mahāthero (Arrow River Forest Hermitage, 2018). Este último, de más de setecientas páginas, es quizá la mejor opción para quien desee profundizar en lo que aquí simplemente esbozamos.
Lo que vamos a presentar es una cosmología que fue sistematizada durante el primer milenio del budismo, con preferencia por los estratos considerados más antiguos, salvo en los puntos donde estos se mantienen en silencio, lo que ocurre con frecuencia. Lo esencial posiblemente quedó fijado entre los siglos v a. C. (muerte estimada del buda Gotama) y I a. C. (compilación, según la tradición, de los antiguos comentarios cingaleses, de donde se nutren los comentarios palis hoy disponibles). Pero no podemos estar seguros. En ocasiones hemos sazonado estas respetadas fuentes con interpretaciones más modernas, desparramadas por una vasta literatura popular. Sin embargo, se han evitado en lo posible las originales interpretaciones del Abhidharmakośa, perteneciente a la escuela Sarvāstivāda. A veces, en las notas, se recurre a la religión jaina con fines comparativos, ya que es un credo que surgió en el mismo entorno cultural y geográfico que el budismo, aunque también coevolucionó con él en un diálogo de siglos.
A lo largo de la exposición, hemos tomado prestadas posturas y opiniones de algunos personajes de los textos palis, lo que no quiere decir que todos los personajes del Canon –ni todos sus intérpretes antiguos y modernos– coincidan en estas apreciaciones particulares. Creemos, sobre todo, que la presentación de una cosmología tan fabulosa ha de verse compensada por inyecciones del estrato más ascético y desencantado de la enseñanza del Buda. De lo contrario, nos perderemos en los «frescos racimos» de este vasto saṃsāra...
También es preciso advertir que en esta obra empleamos lenguaje discriminatorio («hombre» en lugar de «ser humano», «monjes» en lugar de «monjas y monjes», «animales» por «animales no humanos»…) cuando sirve para capturar mejor una cosmología cuyas raíces se remontan a la Edad de Hierro (India: c. 1200-200 a. C.).
Buena parte de las escrituras palis permanecieron oscuras e inaccesibles hasta la introducción de la imprenta y las traducciones a lenguas vernáculas, en la era moderna. En algunos países, cosmografías muy posteriores al Canon Pali, como el Traibhūmikathā de Phya Lithai en Tailandia (siglo xiv), han tenido una influencia comparable sobre el conjunto de la población. No podemos garantizar, por tanto, que lo que vamos a presentar sea lo que los budistas de orientación theravāda hayan creído a lo largo de la historia, ni siquiera que sea lo que creen hoy. Si alguna creencia los hermana, puede que no sean estas (y menos en una época mitófoba como la nuestra). Pero sí es lo que debían (de) creer si asumían la primacía del Canon y sus comentarios: las fuentes autoritativas, aquello con lo que contrastar, validar, negociar, corroborar, condenar, legitimar cada creencia prebudista, cada creencia extrabudista, cada creencia postbudista. No le sorprenderá al lector de las páginas siguientes que el resultado haya sido creativo.
Un universo ¿monolingüe?
Antes de comenzar, una cuestión práctica: ¿qué lengua emplean los seres de planos diferentes, que en los discursos del Buda aparecen comunicándose sin problemas?
Según uno de los comentarios (a Vb 15), el māgadhabhāsā, lengua del noreste indio en tiempos del Buda, está bastante extendido por todos los planos. De los diecinueve idiomas que existen, solo el māgadhabhāsā es válido para proclamar la Doctrina insuperable de los budas. Es, además, el idioma que hablarían de manera espontánea los niños si no se les enseñara otro.5 Por desgracia, si esto es estrictamente cierto, solo unos poquísimos eruditos serían capaces de comunicarse hoy con los seres de otros planos, y ello si el «dialecto» que llamamos pali fuera mutuamente inteligible con el dialecto que ellos hablen.
Pesa contra esto la moderna teoría de que el pali y el māgadhabhāsā son dos lenguas diferentes (aunque quizá inteligibles en el pasado).6 También, las experiencias meditativas de algunos budistas de a pie, que logran contactar con seres de otros planos sin aparentes dificultades lingüísticas.
2. Región de desgracia (apāya-bhūmi, 4 reinos)
Nuestro viaje por el universo parte del reino sensual, en el que ahora nos encontramos. Se trata del sector del cosmos donde reina supremo el deseo de placeres. La sensualidad, como nos recuerda continuamente el Buda en los discursos palis, es fuente de mucho placer y mucho dolor. No se puede tener placer sin dolor, y solo con la indiferencia al placer llega la indiferencia al dolor... No es de sorprender, pues, que el reino sensual se divida en dos partes, dos caras de una misma moneda: la placentera y la dolorosa, la feliz y la infeliz, por la cual empezaremos.
La parte infeliz es conocida como región7 de desgracia, el «mal destino» (duggati). Consta de cuatro planos: el plano infernal, el de los animales, el de los espíritus hambrientos (petas) y el de los asuras. Las acciones (karma) que conducen a esta región son puramente negativas, influidas por el deseo, la aversión y la ignorancia. La ofuscación, la avidez, el miedo, la ira, el dolor que motivaron las malas acciones se multiplicarán aquí. Son emociones tan intensas que imposibilitan la vida espiritual: los seres en desgracia pasan la vida inmersos en un sufrimiento continuo. Los que toman consciencia de su situación solo desean escapar de allí cuanto antes.
Ante todo, son planos de retribución, donde las consecuencias de las malas obras fructifican implacablemente hasta que pasa su efecto. Cuando esto suceda, los condenados fallecerán en ese lugar y renacerán en otro, en función del karma pasado que se «active» durante la muerte. Por las descripciones de las que disponemos, en los planos de desgracia se purgan malas acciones concretas. Muchos infiernos, por ejemplo, se clasifican en función del tipo de malhechor: la tradición pictórica indochina suele representar cinco, que castigan gráficamente la ruptura de cada uno de los preceptos básicos budistas (abstenerse de matar seres sintientes, de robar, de una conducta sexual inapropiada, de mentir y de consumir sustancias embriagadoras). Esto quiere decir que un condenado podría purgar una mala acción en la región de desgracia para renacer nuevamente en ella purgando otra acción, y así hasta que detrás del «mal karma» emerja uno positivo –alguno habrá, pues innumerables son las acciones en una transmigración sin comienzo discernible– y escape provisionalmente de estos planos tremebundos.
Sobre la frecuencia de los renacimientos desgraciados difieren las opiniones. Para algunos autores modernos, después de una vida de sufrimiento constante lo habitual sería renacer fuera de esta región, en los destinos felices del reino sensual. Tras una existencia marcada por el llanto, la furia y la ansiedad, se activaría algún karma positivo que permitiera «ascender». Los textos palis recogen otra opinión. Los últimos discursos del Saṃyutta Nikāya (entre otros) advierten de que renacer en planos de desgracia es lo más común, ya sea desde el mundo humano, desde los cielos o desde otro plano de desgracia. Si es cierto, esos tristes lugares deben de ser, con diferencia, los más poblados del saṃsāra.8
Dichos discursos, atribuidos al Buda, no se distinguen tanto de las religiones que predican que la mayoría de los seres humanos («infieles», «paganos») irán de cabeza al infierno, salvo por que lo extienden a los seres no humanos: animales, dioses, fantasmas… La diferencia está en las razones: en las religiones que predican el infierno de los infieles, se debería a una cuestión de creencias; en el budismo, se trata de una cuestión de actos. Ello no quiere decir que todas las creencias sean igualmente válidas: los malos actos son, a su vez, producto de la ignorancia, del desconocimiento de sus consecuencias. Adoptar el budismo supondría la única posibilidad de saber con certeza qué está bien y qué está mal, y de actuar en consecuencia. De lo contrario, no habría garantías de tener un código moral completo… como sin duda pensaron algunos budistas cuando descubrieron a esos piadosos cristianos europeos de la era colonial, de misa y oración por la mañana y cacería por la tarde (ruptura del primer precepto).
Como decíamos, el karma creado a lo largo de un sinfín de existencias es prácticamente infinito. Por fortuna, el budismo no aspira a deshacerse del karma por completo –como, por ejemplo, el jainismo–, sino a trascenderlo: a que la mente opere fuera de los circuitos del deseo y la aversión, sin dejar ningún rastro kármico tras sus emociones, pensamientos y decisiones. Incluso cargando un karma negativo con el potencial de producir una existencia infernal o animal, se puede alcanzar el Nirvana en esta vida humana, como fue el caso de los monjes Mahā Moggallāna o Aṅgulimāla, que cometieron crímenes infames en existencias premonásticas. No obstante, las acciones más aberrantes tendrán que fructificar de una forma u otra, por lo general violenta (si bien, con suerte, no tanto como el Infierno).
Ningún plano de desgracia tiene una duración fija: la longevidad de un animal es, como sabemos, variable, y una vida infernal o espectral, en función del mal karma que la motivó, puede durar de unos segundos a millones de años. Algunos subinfiernos sí podrían tener una duración estándar: el infierno Avīci, por ejemplo, parece asignar diversos periodos a los crímenes que castiga. También puede ser fija la esperanza de vida de algunos espectros.
De estos planos –y en general de todos los planos–, los infiernos parecen ser con diferencia los más poblados: por cada ser humano sobre la tierra hay centenares de «condenados» bajo ella.
Infiernos (niraya)
A veces, el término niraya es traducido como «purgatorio», para subrayar que no es un destino eterno. Su duración corresponde a las malas acciones cometidas y para el budismo ningún pecado merece una eternidad de sufrimiento. Creemos, sin embargo, que el término «infierno» conjura mejor el terror que evoca en los espíritus piadosos que aceptan su existencia. Además, por sorprendente que pueda parecer, el budismo es una de las primeras religiones conocidas, si no la primera, que describe algo parangonable al infierno cristiano (torturas subterráneas, llamas, purgación de pecados…).
El nacimiento infernal se debe exclusivamente al funcionamiento del karma en un segmento de la cadena de renacimientos: en el budismo no hay Juicio particular, no hay juez cósmico, no hay «cadena perpetua». Los seres infernales nacen espontáneamente, a una edad ya avanzada, de cuerpo entero y sin gestación. Su aspecto, como en otras religiones, es antropomórfico, aunque con frecuencia son representados con cabezas de animales (MN 50). Se asemejan a como eran en sus vidas anteriores, solo que más feos, deformes y macilentos. Su hedor se extiende centenares de kilómetros. Su único destino en la vida es sufrir: sufrir todo lo que se merecen por atentar, con sus malas acciones, contra la mecánica kármica del universo.
Los discursos del Buda y sus comentarios contienen diferentes listas de infiernos. Por lo general, se ofrecen pocos detalles sobre su naturaleza, más allá de su nombre y el principal método de tortura. Una razón de que no tengamos tantas descripciones es que resultan extremadamente difíciles de imaginar: no lograremos encontrar un símil del sufrimiento infernal, por más que exageremos los sufrimientos terrenales (MN 129). La tradición budista (¿como todas?) los quiere subterráneos, a una enorme distancia de la superficie terrestre. El encuentro con la ciencia moderna, sin embargo, tiende a reubicarlos en otros puntos del universo o en otros planos/dimensiones.
Una lista compartida por varias escuelas budistas es la de los ocho infiernos «calientes» y ocho «fríos», que en algunas fuentes son diez. Pero existen otras, y no son necesariamente consistentes. En realidad, no siempre está claro, cuando se habla del Inframundo, si se está hablando de infiernos, subinfiernos, periodos de tiempo, advertencias morales, nombres de verdugos, sensaciones dolorosas o condenas diferentes dentro del mismo infierno.9 Lo que sigue es una antología provisional de los muchos infiernos desparramados por los textos en pali, como los Jātakas y su comentario y el Devadūta Sutta:
Kāḷūpakāḷa
, donde feroces verdugos (los
kāḷūpakāḷa
s propiamente dichos) agreden a los condenados con flechas y lanzas.
Pariḷāha
, un infierno en el que todo objeto de los sentidos, por atractivo que sea de ordinario, aparece como profundamente repulsivo, insoportable. Los colores y olores de nuestro mundo revelan allí su verdadera naturaleza: puro sufrimiento,
dukkha
.
Sataporisa





























