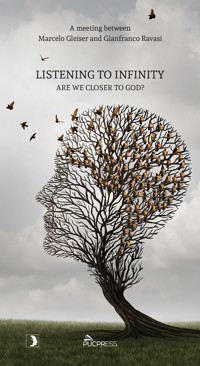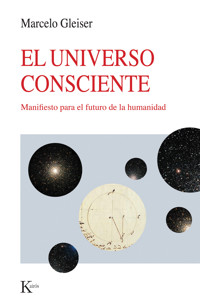
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Kairós
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Nueva Ciencia
- Sprache: Spanisch
Un astrofísico realiza un llamamiento fascinante –y urgente– a una nueva «Ilustración» para socorrer a la humanidad mientras nos enfrentamos a la crisis existencial del cambio climático. Gleiser argumenta que estamos utilizando el paradigma equivocado para relacionarnos con el universo y entender nuestro lugar en él. En El universo consciente nos invita a que adoptemos una nueva perspectiva centrada en la vida, que reconozca lo rara y valiosa que es, y por qué debería ser nuestra misión preservarla y cuidarla. El paradigma de Gleiser replantea los ideales de la modernidad y propone una nueva dirección para la humanidad, impulsada por la razón y la curiosidad (precisamente, motores de la ciencia), y cuyo propósito sería reubicarnos como el lugar donde la vida se hace consciente. De esta forma, recuperaríamos una brújula moral que podría utilizarse tanto para guiar la ciencia como la política que orbita en torno a ella.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 332
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marcelo Gleiser
El universo consciente
Manifesto para el futuro de la humanidad
Traducción del inglés de Miguel Portillo
Título original:The Dawn of a Mindful Universe: A manifesto for humanity's future
© 2023 Marcelo Gleiser
© de la edición en castellano:
2024 Editorial Kairós, S.A.
Numancia 117-121, 08029 Barcelona, España
www.editorialkairos.com
© de la traducción del inglés al castellano: Miguel Portillo
Revisión: Amelia Padilla
Diseño cubierta: Editorial Kairós
Composición: Pablo Barrio
Primera edición en papel: Octubre 2024
Primera edición en digital: Octubre 2024
ISBN papel: 978-84-1121-291-5
ISBN epub: 978-84-1121-321-9
ISBN kindle: 978-84-1121-322-6
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita algún fragmento de esta obra.
A la Tierra, el planeta que hace posible nuestra historia
Sumario
Prólogo
Parte I: Mundos imaginados
1. ¡Copérnico ha muerto! ¡Viva el copernicanismo!
2. Soñar el cosmos
Parte II: Mundos descubiertos
3. La desacralización de la naturaleza
4. La búsqueda de otros mundos
5. La vida en otros mundos
Parte III: El universo despierta
6. El misterio de la vida
7. Lecciones de un planeta vivo
Parte IV: El cosmos consciente
8. Biocentrismo
9. Un manifiesto para el futuro de la humanidad
Epílogo.
La resacralización de la naturaleza
Agradecimientos
Notas
Navegación estructural
Cubierta
Portada
Créditos
Dedicatoria
Índice
Comenzar a leer
Agradecimientos
Notas
Prólogo
«Ninguna brujería, ninguna acción enemiga había silenciado
el renacimiento de una nueva vida en este mundo asolado.
La gente lo había hecho por sí misma».
Rachel Carson, autora de Silent Spring
El Universo tiene una historia sólo porque estamos aquí para contarla. Gracias a nuestra diligencia e ingenio, hemos reconstruido los principales capítulos de la larga saga que comenzó con el Big Bang hace 13.800 millones de años. Esta historia se desarrolla en la inmensidad del espacio, narrando el drama de la materia que baila al son de fuerzas de atracción y repulsión, formando estructuras cada vez más complejas que se convirtieron en átomos, estrellas, galaxias, planetas, vida, nosotros. La forma en que contamos una historia marca la diferencia. Y es hora de volver a contar la historia de lo que somos bajo una nueva mentalidad. Este libro trata de la vida en la Tierra, de su relevancia cósmica, sobre el mandato moral de la humanidad de superar nuestro pasado para remodelar nuestro futuro colectivo. Lo escribo con un sentido de urgencia y esperanza.
La aparición de la vida lo cambió todo. La vida es materia con propósito, con un impulso de existir. En este planeta, la única morada conocida de la vida, surgió hace unos trescientos mil años una especie distinta a todas las demás, el Homo sapiens, nosotros. Lo que nos diferenciaba de nuestros antepasados bípedos era una corteza frontal que nos dotó de una capacidad expansiva para el pensamiento simbólico, combinada con la destreza manual para transformar materias primas en herramientas. Aprendimos a controlar el fuego, inventamos idiomas y aprendimos a sobrevivir en grupo, forjando lazos de amor y confianza. Aprendimos a contar historias, a inspirar, a educar, y a advertir. A través de las palabras y el arte, registramos el pasado e imaginamos el futuro.
Pero no pintemos demasiado de rosa nuestro pasado. Las tribus luchaban contra las tribus por la tierra y el poder, como seguimos haciendo nosotros, infligiendo mucho sufrimiento y derramamiento de sangre, como seguimos haciendo. Sólo que ahora somos más eficaces. A pesar de la violencia, y a diferencia de hoy, nuestros antepasados mantenían un vínculo como sagrado: el vínculo con la tierra. Para ellos, la Naturaleza era un reino sagrado, y los espíritus animaban el mundo y sus misterios. Durante milenios, las culturas indígenas de todo el mundo han honrado esta tradición, venerando la interconexión de toda la vida. Siempre han sabido que no estamos por encima de la Naturaleza, sino que formamos parte del colectivo de la vida, que nuestra existencia es frágil y depende de poderes que escapan a nuestro control. Siempre han sabido que el planeta y la vida son uno. Nosotros, sus descendientes modernos, hemos olvidado todo esto.
Nuestro éxito en la supervivencia nos cambió. De cazadores-recolectores nos agrupamos en sociedades agrarias, creciendo en número, doblegando la Naturaleza a nuestras necesidades, encontrando formas cada vez más eficientes de alimentar nuestra hambre física de comida y nuestra hambre psicológica de poder. Nos adueñamos de la tierra, empujando a los dioses a los cielos. La Tierra perdió su encanto y se convirtió en un objeto, una cosa para usar con desprecio, un lugar de cambio y decadencia, de humanos pecadores y bestias salvajes. Lo que antes era sagrado se abrió al saqueo. El colectivo de la vida se rompió, y las criaturas perdieron su derecho a existir.
La ciencia multiplicó por mil nuestro éxito. El hierro que extrajimos, el gas y el petróleo que quemamos, así como las leyes de la mecánica y la termodinámica, impulsaron la maquinaria industrial que dio forma al mundo moderno. Crecimos en número y en necesidad de recursos, minando más hondo, excavando más hondo, chupando las entrañas del planeta en busca del combustible que tan desesperadamente deseábamos. Los cielos se volvieron grises, las aguas turbias, el aire viciado, los bosques fueron arrasados, y los animales fueron sistemáticamente asesinados para comida y placer.
Un profundo cambio de perspectiva se produjo después de que Nicolás Copérnico propusiera en 1543 que, en contra de lo que todos pensaban hasta entonces, la Tierra no era el centro de todo, sino un mero planeta que orbitaba alrededor del Sol, como los demás. Este cambio de perspectiva fue tan desconcertante como revolucionario, y se conoce como copernicanismo. A lo largo de los siglos siguientes, determinó nuestra forma de ver el lugar de la Tierra en el Universo. Nuestro planeta, nos dice la astronomía moderna, no es más que una roca en órbita alrededor de una estrella común, un mundo insignificante que flota entre billones de otros en la inmensidad vacía del espacio. Lamentablemente, el copernicanismo pasó de ser la descripción correcta de la posición de nuestro planeta en el sistema solar a una afirmación sobre nuestra insignificancia cósmica. Incluso la vida perdió su magia, ya que nos situamos por encima de los animales, creyendo que los humanos éramos más como dioses que como bestias. Triunfó la visión materialista de nuestro planeta y de la vida, retratando la materia viva y no viva como cosas maquinales hechas de átomos, una visión amoral que no se preocupa por el medio ambiente ni por el colectivo de la vida. Aunque el asombro impulsa la creatividad de muchos científicos, es la inevitable alianza de la ciencia con la maquinaria del progreso la que da forma a su búsqueda. En su necesidad de pragmatismo, la visión ortodoxa del mundo científico mató el espíritu de la Naturaleza.
Ahora que entramos en una nueva era para la humanidad, la era digital, muchos aspiran a llevar esta visión a su lógica y horrible conclusión: rechazo final de nuestros cuerpos, de nuestros lazos con el colectivo de la vida, y convertir nuestra esencia en información almacenada en dispositivos digitales; el fin de la humanidad tal y como la conocemos. La inviabilidad técnica y la inmoralidad de estos locos sueños transhumanos no vienen al caso. La cuestión es la creciente convicción de que este es nuestro destino, que ser codificados en bits de información es nuestro camino hacia la autotrascendencia. Como más personas se dan cuenta cada día, esta es la visión del mundo que debe cambiar, la visión que considera el planeta y la vida como algo sin valor y prescindible, que sitúa a los seres humanos por encima de la Naturaleza, que cree que sólo nuestra destreza tecnológica asegurará el futuro de la civilización. Si esta visión debe desaparecer, la pregunta es: ¿cómo? ¿Cómo podemos cambiar nuestra mentalidad colectiva? ¿Cómo podemos eliminar la sombra que se cierne sobre la humanidad, una sombra creada por nosotros mismos que amenaza nuestro futuro colectivo?
La premisa de este libro es que necesitamos reinventarnos como especie. El meollo de este libro es mi intento de explicar cómo. No se trata de una utopía. Necesitamos reescribir la historia de lo que somos. Seguir como si no pasara nada no es sostenible. Peor aún, es delirante y suicida.
¿Y cuál es esta nueva historia para la humanidad? La ciencia puede guiarnos si cambiamos de perspectiva. Esta nueva historia nos conecta con la vida y el Universo, situándonos como parte de una biosfera que existe sólo porque el Universo nos ha permitido ser, una historia que expresa la interconexión de todo lo que existe; lo que el maestro budista Thich Nhat Hanh llamó inter-ser.
Si, en el desarrollo del tiempo, el Universo o nuestra galaxia hubieran evolucionado de manera diferente, si un solo acontecimiento hubiera cambiado en la historia de la vida en la Tierra, no estaríamos aquí. Los asteroides y cometas que se estrellaron desde los cielos y otros desastres cataclísmicos durante miles de millones de años enmarcaron el curso de la evolución, moldeando a las criaturas que podían sobrevivir en un entorno cambiante. La narrativa postcopernicana que presento aquí promueve lo preciado de nuestro planeta, su rareza como la única joya cósmica conocida que brilla con una biosfera vibrante. Esta historia nos vincula a nosotros y a toda la vida a una única bacteria que vivió hace unos tres mil millones de años en la Tierra primigenia, una historia que apunta a la multitud de mundos en nuestra galaxia para señalar lo rara que es la vida y, mucho más, la vida inteligente capaz de crear tecnologías para explorar sus orígenes cósmicos. En lugar del deprimente «cuanto más sabemos del Universo, menos relevantes nos volvemos», yo sostengo que «cuanto más sabemos sobre el Universo, más relevantes nos volvemos». Nosotros, aquí, abarcamos todo el planeta Tierra, un planeta bendecido con vida y con una especie capaz de conocer su propia historia.
Cuando nuestros antepasados empezaron a contar historias sobre los orígenes humanos, sobre nuestra búsqueda de sentido, el Universo ganó una voz que nunca había tenido. Aunque haya otras voces –y no lo sabemos–, nunca contarán la historia cósmica como nosotros. Su historia nunca será nuestra historia. Como veremos, somos los únicos humanos en el Universo, y la forma en que lo vemos es sólo nuestra. Sin nosotros, el Universo no sabría que existe. Esta es la historia que contamos. Ninguna otra inteligencia la contará de la misma manera. A través de nuestra voz, el tiempo se envolvió en la memoria, y el espacio se convirtió en el escenario donde la materia hizo maravillas. A través de nuestra voz, los átomos se formaron y remodelaron en estrellas y en criaturas vivientes. A través de nuestra voz, el Universo comenzó a cantar su canción de la creación.
La comprensión de que tenemos un papel cósmico, que estamos interconectados con todo lo que existe, que somos codependientes con el colectivo de la vida en este planeta, tiene el poder de remodelar nuestro destino. No hay «nosotros» sin la biosfera. Y sin nosotros, la biosfera no sabe que existe, no tiene voz. La narrativa mecanicista que ha dado forma a nuestro pasado debe dar paso a un relato biocéntrico, a una renovación de nuestro vínculo espiritual con la tierra y la vida, a un reencantamiento del planeta. Sólo tendremos éxito si nos vemos como una única tribu, la tribu humana, mientras abrazamos nuestro futuro colectivo con nuestros corazones encendidos por la convicción de que, juntos, podemos ser más de lo que hemos sido.
Escribí este libro como una llamada de atención. El mundo está cambiando más rápido de lo que habíamos imaginado. Los modelos climáticos llevan décadas advirtiendo de lo que estaba por venir, y ahora somos testigos de las consecuencias de nuestros métodos: especies tropicales que migran hacia el norte; tormentas cada año más potentes; la Sexta Extinción, una pérdida acelerada de biodiversidad debida a nuestra invasión de los hábitats naturales y a la caza depredadora. Antropoceno es el nombre propuesto para la actual era geológica marcada por nuestra presencia destructiva; ciudades de todo el planeta asfixiándose bajo un cielo lleno humo pesado; sequías devastando el globo. La lista es interminable. Negar el efecto del cambio climático sobre el planeta es como negar que envejecemos con el paso del tiempo. Pero este no es otro libro catastrofista, otra advertencia sobre la inevitable oscuridad que nos espera. Ya contamos con muchos y excelentes ejemplos.1
Dada nuestra inacción e incapacidad para cambiar, debería quedar claro que las tácticas del miedo no funcionan. No funcionan porque los efectos del cambio climático son graduales y dispersos, y fluctúan debido a la complejidad de cómo los sistemas geofísicos se acoplan con la biosfera. No funcionan porque el cambio reclama sacrificios en distintos frentes, desde el individual hasta el corporativo, exigiendo un profundo reajuste de la forma en que nos relacionamos con el mundo natural. El cambio climático exige que la gente piense a largo plazo, algo inaceptable en una sociedad orientada al beneficio a corto plazo. ¿Qué motivaría, entonces, un cambio tan profundo dado que hemos devaluado sistemáticamente el mundo natural durante siglos? ¿Por qué debería preocuparse la gente por la Naturaleza cuando todos creen que están por encima de ella, que está ahí para que hagamos lo que queramos con ella?
Para cambiar las cosas, primero hemos que transformar nuestra mentalidad colectiva. Tenemos que reconsiderar nuestro lugar en la Naturaleza y nuestro impacto en este planeta y su biosfera. Para conseguirlo, hay que empezar por contar una nueva historia. Este libro es mi intento de proponer una cosmovisión postcopernicana que realinee a la humanidad con el mundo natural. El principio básico de esta nueva cosmovisión es el biocentrismo, la idea de que un planeta vivo es un reino sagrado que merece respeto y veneración. Sostengo que esta toma de conciencia conlleva un nuevo imperativo moral que, de seguirse, redefinirá nuestro futuro colectivo y garantizará la longevidad de nuestro proyecto de civilización.
Parte I Mundos imaginados
1. ¡Copérnico ha muerto! ¡Viva el copernicanismo!
«En reposo, sin embargo, en medio de todo está el sol. Porque en este bellísimo templo, ¿quién colocaría esta lámpara en otra posición mejor que aquella desde la que puede iluminar todo al mismo tiempo?».
Nicolás Copérnico, Sobre las revoluciones de las esferas celestes
Paralizado por una apoplejía, el viejo astrónomo yacía postrado en la cama en una soledad impotente. Haciendo acopio de todas sus fuerzas, levantó la cabeza para echar un vistazo al cielo nocturno a través de la ventana. Sus ojos vagaban, como los planetas, escudriñando el oscuro paisaje de los cielos, el único lugar en el que se sentía a gusto. Las estrellas iban y venían, rotando lentamente hasta perderse de vista, hasta que volvían a la noche siguiente, chispas de luz fijadas en la cúpula del cielo. «Qué tontos hemos sido –murmuraba para sí– al pensar que todo es como nos dicen nuestros ojos».
Cada mañana esperaba con impaciencia la visita de Tiedemann Giese, canónigo eclesiástico como él y su único amigo de toda la vida. Copérnico se quedaba mirando la puerta, anticipando el sonido de Giese subiendo las escaleras. A las diez en punto, el viejo canónigo abrió la puerta sin llamar. «¡Estas escaleras me van a matar!», dijo, jadeando. Copérnico sonrió lo mejor que pudo e hizo un gesto a su amigo para que lo apoyara en la cama. Señaló con un dedo tembloroso el paquete cuidadosamente envuelto que Giese tenía en la mano. «¡Sí, esto es, viejo, tu libro está listo por fin! Has tardado treinta años en escribirlo, y se nota. ¡Pesa una tonelada!».
Era el trabajo de toda la vida de Copérnico, empaquetado entre dos cubiertas: Sobre las revoluciones de las esferas celestes. El mundo finalmente sabría lo que pensaba acerca de la cosmovisión equivocada de la Iglesia. Y la Iglesia no estaba sola. Los babilonios, los egipcios, los griegos, los romanos…, todos habían estado equivocados durante miles de años. La única excepción fue el griego Aristarco. Ya en el año 250 antes de Cristo vio la Tierra como lo que es, un planeta que gira alrededor el Sol. Pero nadie le hizo caso. El sistema mundial de Aristóteles con la Tierra en el centro del cosmos, con la Luna, el Sol, los planetas y las estrellas girando a su alrededor, era tan simple y convincente que había mantenido a todas las mentes bajo un hechizo. Hasta ese momento. El libro de Copérnico arreglaría esto. Incluso se lo dedicó al papa Pablo III, expresando su esperanza de que las escrituras y la astronomía no entraran en conflicto. Dios hizo los cielos. Eso era indiscutible. Para Copérnico, ser astrónomo era adorar la creación del Señor. Sólo las estrellas podían elevar las mentes de los hombres más cerca de Dios. El Libro Sagrado, sin embargo, no era un plano de la creación. No se suponía que debía describir el cosmos en detalle. Incluso aunque las almas y los planetas sean vagabundos, vagan por universos diferentes.
Y ahora le tocaba a él, Nicolás Copérnico, revelar al mundo el verdadero mensaje de las estrellas: que la Tierra se mueve alrededor del Sol al igual que Marte, Júpiter y todos los demás planetas; que la Tierra gira sobre sí misma en veinticuatro horas, la duración de un día; que la Luna es el único objeto celeste que gira alrededor de la Tierra, y, por último, que todos los planetas giran alrededor del Sol en órbitas circulares. Su disposición sigue el tiempo que tarda cada uno en completar un viaje alrededor del Sol: Mercurio, tres meses; Venus, ocho; la Tierra, un año; Marte, dos; Júpiter, doce años, y Saturno, el último, veintinueve. El tiempo es el secreto de la armonía celeste. Este es el verdadero mensaje de las estrellas.
Giese se sentó junto a su amigo y desenvolvió cuidadosamente el paquete. Cuando abrió la tapa para ver las primeras páginas, notó algo inusual: un nuevo prefacio, sin firma, que no aparecía en el manuscrito original. Johann Petreius, el editor de Nuremberg, seguro que no era el autor. Georg Joachim Rheticus, el único alumno de Copérnico, veneraba cada palabra de su maestro y no se atrevería a alterar nada sin permiso. ¿Quién, entonces?
Giese trató infructuosamente de ocultar a su amigo la página extraviada. Pero el dedo tembloroso se lo señaló. Giese carraspeó y leyó:
«Ya se han difundido informes sobre las novedosas hipótesis de esta obra, que declara que la Tierra se mueve mientras que el Sol está en reposo en el centro del Universo. De ahí que ciertos eruditos, no lo dudo, se sientan profundamente ofendidos y crean que las artes liberales, que se establecieron hace mucho tiempo sobre una base sólida, no deben ser confundidas…».1
«Quizá debería saltarme esto –dijo Giese, con una oleada de frío inundándole el estómago–. Parece un poco de paja para empezar. Quizá Rheticus escribió esto como una sorpresa para ti». El dedo seguía apuntando resueltamente a la página. Giese sabía que no había vuelta atrás. «¡Muy bien! Aquí va entonces». Se saltó unas cuantas frases:
«En esta ciencia hay otros absurdos no menos importantes, que no es necesario exponer ahora. Porque este arte, queda bastante claro, es completa y absolutamente ignorante de las causas de los aparentes movimientos no uniformes. Y si algunas causas son inventadas por la imaginación, como de hecho muchas lo son, no se exponen para convencer a nadie de que son ciertas, sino simplemente para proporcionar una base fiable para el cálculo».
«¿Simplemente para proporcionar una base fiable para el cálculo? ¡Esto es una tontería! –espetó Giese–. ¡Este idiota está diciendo que tu sistema del mundo es una fantasía!». Desgarrado por la culpa, miró a su amigo enfermo. Él y Rheticus fueron los que habían empujado a Copérnico a escribir el libro, en contra de su voluntad. «Tenía razón –pensó Giese–. El mundo no está preparado para este tipo de conocimiento».
Con estas palabras en su mente, Copérnico miró en silencio la ventana abierta. Una lágrima rodó por su ojo izquierdo, el que aún podía abrir. El dedo seguía apuntando al libro. Giese sabía que tenía que terminarlo:
«Por lo tanto, junto a las hipótesis antiguas, que ya no son probables, permitamos que estas nuevas hipótesis también se den a conocer, sobre todo porque son admirables además de sencillas y traen consigo un enorme tesoro de observaciones muy hábiles. En lo que concierne a las hipótesis, que nadie espere nada cierto de la astronomía, que no puede proporcionarlas, no sea que acepte como verdaderas ideas para otro fin y salga de este estudio más necio que cuando entró en él. Hasta la vista».
Giese sacudió la cabeza con incredulidad. «¡Llevaré esto a los tribunales mañana! ¡Arreglaremos esta escandalosa violación de tu trabajo! ¿Quién habrá hecho esto? El cobarde ni siquiera lo firmó».
En una carta de finales de 1543 a Rheticus, Giese registró la tragedia: «Copérnico sólo vio su libro terminado en el último momento, el día de su muerte». Giese trató de vengar a su amigo, pero los tribunales no lo hicieron. Durante décadas, la mayoría de los estudiosos que leyeron el libro creyeron que Copérnico había sido el autor del prefacio anónimo en el que afirmaba que el modelo centrado en el Sol era simplemente una herramienta matemática, no el verdadero orden de los planetas. El autor de esta farsa fue, de hecho, el teólogo luterano Andreas Osiander, que había mantenido correspondencia con Copérnico a lo largo de los años y argumentado en contra de sus ideas. Mientras que en aquel momento el Vaticano guardaba silencio con respecto a la disposición de los cielos, Martín Lutero había criticado públicamente las primeras ideas de Copérnico sobre un cosmos centrado en el Sol, llamándole «astrólogo insensato».
Pocos episodios en la historia de la ciencia son más significativos o más dramáticos. Rheticus, también luterano, había sido encargado de supervisar la publicación del manuscrito en Nuremberg. Sin embargo, tuvo que huir de la ciudad antes de que el libro estuviera listo, al parecer por acusaciones de homosexualidad. Osiander, un teólogo respetado, debe haber sido la única persona local que Rheticus conocía y sabía que estaba lo suficientemente bien informado como para asumir la tarea. Y así lo hizo, añadiendo su propio prefacio y cambiando el título original de Sobre las revoluciones de las esferas del mundo a Sobre las revoluciones de las esferas celestes, probablemente para conseguir que se captase de inmediato su propósito. Ningún mundo como el nuestro gira, sólo las esferas que transportan planetas en los cielos. El mensaje de Osiander era claro: el cosmos de Copérnico, centrado en el Sol, no era más que un modelo geométrico de fantasía con esferas giratorias que llevaban planetas alrededor del cielo, bueno para calcular sus ubicaciones futuras y para nada más. El modelo no tenía nada que ver con la realidad. Sólo los tontos pensarían lo contrario.
Cincuenta años pasarían antes de que alguien se diera cuenta de que Copérnico no pudo haber escrito ese prefacio. Al parecer, el detective fue el astrónomo alemán Johannes Kepler, que desenmascaró a Osiander en 1609, si no antes. El prefacio de Osiander está tachado con una gran X roja en la copia de Kepler del libro.
En El libro que nadie leyó: persiguiendo las revoluciones de Nicolás Copérnico, el astrónomo e historiador de la ciencia Owen Gingerich reconstruyó el destino de las copias existentes del libro de Copérnico, rescatándolas del olvido en monasterios y bibliotecas privadas, o cuando pasaban de propietario en propietario por toda Europa. Su conclusión: a muy poca gente le importaba el libro de Copérnico, a parte de como una guía para predecir las posiciones de los planetas y las estrellas, útil para la astrología y la navegación. El título del libro de Gingerich lo resume todo. La publicación de Sobre las revoluciones no provocó una revolución, ni siquiera una reacción notable. En su lugar, el profundo giro de un sistema centrado en la Tierra a una visión del mundo centrada en el Sol sería a fuego lento por un tiempo, llegando a un hervor completo sólo a principios de 1600, sobre todo gracias a Galileo Galilei en Italia y a Johannes Kepler en Europa Central. Estos dos pensadores pioneros se preocupaban mucho más por la verdad que podían leer en la Naturaleza que por las afirmaciones dogmáticas basadas en la fe. Para ambos, la observación y el análisis de datos tenían prioridad sobre la autoridad de la Iglesia. El libro de la Naturaleza se leía tomando mediciones.
Tras miles de años como centro del cosmos, la Tierra fue apartada para unirse a los otros planetas conocidos. Sin centralidad, ninguna importancia divina, ninguna misión especial o razón para existir. Sólo un mundo errante, como tantos, dando vueltas alrededor del Sol. Este cambio en el orden cósmico transformó la historia. Cuando la Tierra perdió su papel central, también lo perdieron la humanidad y las criaturas de este mundo. Esta pérdida de centralidad causó confusión material y espiritual. Antes, con la Tierra como centro de la creación, las cosas tenían sentido. Una roca cae al suelo para volver a donde pertenece. Hecho de carne y sangre –sucia y líquida–, los seres humanos pisan el polvo mientras sus almas inmateriales aspiran a ascender al Cielo, a reunirse con Dios. El orden vertical del cosmos físico, como reflejaba La divina comedia de Dante. Lo físico y lo religioso formaban un todo cohesionado. Ahora surgían nuevas preguntas: ¿por qué caen las cosas al suelo? ¿No deberían caer al Sol si éste es el centro de todo? ¿Dónde está el Cielo? ¿Hay seres vivos en otros planetas? Si es así, ¿también forman parte de la creación de Dios?
A menudo me pregunto si Copérnico sabía que su obra provocaría un cambio tan profundo en la visión del mundo. Sospecho que sí, pero nunca lo sabremos. Con la eliminación de la Tierra del centro de todo, lo que era único de nuestro planeta se convirtió en posible en otros lugares; especialmente la vida. En la década de 1580, el rimbombante fraile italiano Giordano Bruno, tal vez el primer copernicano franco, especuló que cada estrella era un Sol rodeado de mundos, muchos de ellos habitados, como el nuestro. Siendo así, y con otros humanos ahí fuera, los pecadores abundarían en el cosmos. ¿Tenían ellos también un redentor? ¿Era el mismo Cristo de nuestro mundo? A principios del siglo xvii, Kepler escribió una historia llamada Somnium en la que un viajero viaja a la Luna. A su llegada, el explorador se encuentra con todo tipo de criaturas, mutaciones extrañas de lo que existe aquí, cavernícolas, que se arrastran por entre sombras, cada una con sus extrañas adaptaciones a un entorno extraño, prediciendo en cierta manera lo que se convertiría en la teoría de la evolución de Darwin unos dos siglos y medio después.
Una vez que la Tierra es vista como un planeta más entre muchos otros, y dado que las leyes de la física y la química son las mismas en todo el Universo –y ahora sabemos que lo son–, la vida se convierte, al menos hipotéticamente, en un imperativo cósmico. La Tierra ya no es un mundo especial. Debería haber multitud de mundos similares a la Tierra en nuestra galaxia y probablemente otros tantos en los miles de millones de galaxias repartidas por el Universo. Si es así, si hay muchos planetas similares a la Tierra, ¿por qué no vida? Esta es, en pocas palabras, la esencia de la visión copernicana del mundo: nuestro planeta no tiene nada de especial; es sólo un mundo rocoso que gira alrededor de una estrella ordinaria en la inmensidad vacía del cosmos. Esta visión es central en la profunda crisis de identidad que amenaza el futuro de nuestra especie y de muchas de las criaturas con las que compartimos este planeta.
Las visiones del mundo cambian. Han cambiado en el pasado y seguirán cambiando mientras nos preocupemos por aprender más sobre el Universo y nuestro lugar en él. Estamos preparados para el cambio. Casi cinco siglos después de la muerte de Copérnico, tenemos un nuevo mensaje de las estrellas: el copernicanismo debe desaparecer. Es hora de que se instaure una visión del mundo postcopernicana, informada por la ciencia y por una confluencia de narrativas interculturales que, en conjunto, puedan provocar un cambio profundo para la humanidad, un cambio con el poder de reorientar nuestro futuro colectivo. Para que se produzca este cambio, la narrativa actual debe pasar de una en la que la Tierra es un planeta típico a otra que celebre la rareza de nuestro planeta y la vida que alberga. Somos la única especie que conocemos capaz de darse cuenta de ello. Tras casi cuatro mil millones de años de evolución, nuestra aparición en este raro planeta marcó el amanecer de una nueva era cósmica: la era cognitiva, la era de un Universo consciente. Saber esto e interiorizar su significado es adquirir un nuevo sentido de propósito colectivo que nos pide que reorientemos nuestra relación con nuestro planeta viviente, pasando de una de abuso y negligencia a otra de reverencia y gratitud. Somos vida capaz de contar su propia historia. La historia de lo que viene, del futuro de nuestro proyecto colectivo de civilización, está en nuestras manos.
2. Soñar el cosmos
«Los mundos sobre mundos ruedan siempre
de la creación a la decadencia,
como las burbujas de un río
chispeando, estallando, llevadas lejos».
Percy Bysshe Shelley, Hellas
De los mitos a los modelos
La curiosidad impulsa la imaginación y rescata la vida de la trivialidad de la uniformidad. Siempre ha sido así, pero rara vez con la intensidad explosiva de los filósofos que vivieron aproximadamente entre los siglos vi y iv a.C. en la antigua Grecia, conocidos colectivamente como los presocráticos. El nombre implica que vivieron antes o alrededor de la época de Sócrates, el filósofo ateniense que propuso que el diálogo era el camino hacia el aprendizaje y el entendimiento mutuo. Hasta entonces, los dioses habían sido la explicación por defecto de por qué y cómo sucedían las cosas, desde los desastres naturales hasta las batallas victoriosas, desde las hambrunas hasta las épocas de abundancia. El sol cruzaba el cielo cada día desde el este hacia el oeste como el dios Helios en su ardiente carroza voladora. En el hinduismo, Shiva creó el cosmos mediante una danza, animando la materia y dándole forma antes de destruir su creación en ciclos interminables. Estas explicaciones míticas de los fenómenos naturales son comunes a las culturas de todo el mundo, antiguas y actuales. Narraciones poéticas que ofrecen cierto control sobre poderes que nos superan ampliamente y que intentan crear una sensación de orden en un mundo complejo y a menudo impredecible. Los mitos transforman los acontecimientos naturales en historias que la gente cuenta para dar sentido a lo que parece incomprensible. Los mitos son narraciones básicas que definen valores culturales, ideas unificadoras compartidas por un grupo. Su poder no reside en que sean correctos o incorrectos, sino en que se les cree. Los mitos traducen la Naturaleza en palabras, humanizan lo asombroso de la realidad y tienden un puente entre lo concreto y lo desconocido.
Un famoso mito griego cuenta la historia de Prometeo, el Titán que robó el fuego a los dioses y se lo dio a la humanidad, entregando a nuestra especie el dominio de uno de los poderes más sobrecogedores de la Naturaleza, un dominio que nos situó por encima de todos los demás seres vivos. Pero como suele decirse y olvidarse con la misma frecuencia, el poder conlleva responsabilidad. El poder de controlar el fuego significaba que los humanos tenían que elegir cómo utilizarlo: para crear o para destruir. Zeus, a quien le disgustaba cualquier amenaza a su dominio, encadenó a Prometeo a una roca donde un águila devoraba cada día su hígado, que volvía a rehacerse cada noche. La agonía de Prometeo sólo terminó cuando Hércules acudió en su rescate. Este mito es una exploración temprana del conflicto entre religión y ciencia, lanzando la razón contra la fe: cuanto más saben los humanos sobre la Naturaleza y sus recursos, menos espacio queda para la creencia en lo sobrenatural. El control del fuego hace que los humanos se parezcan menos a los animales y más a los dioses, un estatus muy peligroso para criaturas inmaduras con una capacidad primitiva de juicio moral. El poder de controlar la Naturaleza no nos enseña nada acerca del cómo, o si este poder debe ser utilizado. El dilema moral de cómo utilizar el conocimiento científico está tan presente como entonces, con consecuencias mucho más urgentes.
Los presocráticos intentaron socavar el poder del mito con una nueva herramienta: la dialéctica, el arte de investigar la verdad de un argumento a través de la discusión razonada. Al elegir el debate racional sobre la creencia dogmática, estos primeros filósofos occidentales plantaron las semillas de lo que sería la ciencia dos mil años más tarde. Cambiaron el enfoque cultural de su época, de las historias de los dioses y sus hazañas a los mecanismos del mundo natural. También sospecharon que a menudo las cosas no son lo que parecen. Descubrir los secretos de la Naturaleza y su funcionamiento interno se convirtió en su búsqueda, impulsada por una obsesión por encontrar la verdad sobre el mundo. A través de la niebla de la magia y adivinación que prevalecía en aquellos días, los presocráticos buscaban el poder de una forma alternativa de conocimiento anclada en lo natural y cognoscible en oposición a lo sobrenatural e incognoscible.
Para comprender lo innovadores que eran estos pensadores, retrocedamos al pasado e intentemos visualizar el cosmos como lo hacía la gente hace veinticinco siglos, sin lo que sabemos ahora. Su principal herramienta de observación era el ojo desnudo. No tenían telescopios ni detectores. Sólo disponían de herramientas muy rudimentarias, como el gnomon, una varilla clavada verticalmente en el suelo que se utilizaba para saber la hora por la posición y la longitud de su sombra (por ejemplo, en los relojes de sol).
Al mirar al cielo nocturno en una noche sin luna, veían innumerables puntos de luz, igual que nosotros cuando estamos lejos de las luces artificiales. Se dieron cuenta de que algunas luces celestes parpadeaban y otras no. Curiosos, se preguntaron qué eran esas luces y por qué desaparecían durante el día. Se dieron cuenta de que todo el cielo nocturno gira de este a oeste, igual que el sol durante el día. Con paciencia, se dieron cuenta de que algunas luces celestes, las que no parpadeaban, se movían lentamente por el cielo con respecto a las luces parpadeantes. Las llamaron planetes, de la palabra griega para vagabundo. Los planetas, según ellos, eran luces celestes errantes. Las otras luces, las que parecían fijas entre sí, eran astros o estrellas. Algunas estrellas parecían agrupadas en patrones identificados con imágenes de animales, de criaturas mágicas, de dioses, de figuras geométricas, lo que llamamos constelaciones. Estas «estrellas fijas» se movían en conjunto, con centelleos ajenos al tiempo, como pequeños diamantes de luz incrustados en la oscura cúpula celeste. Toda esta majestuosa estructura de estrellas y planetas giraba alrededor de la Tierra.
La centralidad de la Tierra, el suelo que pisaban estos primeros pensadores, parecía obvia e inevitable. ¿Y no lo sigue siendo si olvidamos lo que ahora sabemos? Vemos los cielos girando sobre nosotros, no nosotros sobre los cielos. No nos mareamos como en un tiovivo. Por eso no es de extrañar que los primeros mapas del cosmos situaran la Tierra en el centro de todo. La Tierra era especial. Era diferente de las luminarias celestes de arriba. No brillaba por sí misma. Ya en el año 450 a.C., el filósofo griego Empédocles propuso que la Tierra y todo lo que hay en ella estaban compuestos por cuatro elementos básicos –tierra, agua, aire y fuego– mezclados entre sí en diferentes proporciones. Muy razonablemente, el mundo estaba hecho del tipo de cosas que podemos ver y tocar, aunque, como era de prever, los filósofos anteriores y posteriores a Empédocles discreparon sobre los detalles, como lo hicieron sobre lo que creó las estrellas y los planetas.
También estaba el problema del tiempo. Las luces de los cielos no parecían cambiar nunca. Aquí abajo, sin embargo, todo parecía estar en constante cambio. Los elementos se mezclaban para crear toda clase de brebajes vivos y no vivos: tierra húmeda, arena seca, viento polvoriento, nubes y niebla, carbón y metales ardientes y brillantes, árboles, insectos, pájaros, serpientes, caballos, personas. La aparente intemporalidad de las luminarias celestes chocaba con la naturaleza siempre cambiante de las cosas en la Tierra. Aquí abajo, nada era eterno; allí arriba, todo parecía serlo. Entonces, ¿quedaba el tiempo relegado únicamente al ámbito terrenal? ¿Eran eternos los cielos? En conjunto, la lista de propiedades que hacían a la Tierra diferente, incluso excepcional, era cada vez más larga: no sólo su posición central en el cosmos y su composición material, sino también el hecho de que el tiempo y el cambio parecían ser particulares sólo de la realidad terrestre. La Tierra, entendían estos primeros filósofos, era el reino de lo mortal, del envejecimiento y la decadencia. Pero también del nacimiento y el rebrote, del azar y lo inesperado. A pesar de todos los desafíos que conlleva el paso del tiempo, al menos concede el privilegio de presenciar cómo florece una rosa o cómo un arco iris teje de color el cielo, aunque sólo sea por un breve instante.
Y luego estaba el problema de ser humano, que, por supuesto, sigue estando muy presente entre nosotros. Somos un extraño tipo de animal, dotado de una capacidad de manipulación de símbolos complejos y de una urgencia por dar sentido al mundo. ¿Por qué somos conscientes del torrente incesante de emociones y pensamientos que inunda nuestra mente? Nuestros antepasados dibujaban en las paredes de las cuevas y construían armas y tótems, y se preguntaban por (y temiendo) el funcionamiento de la Naturaleza con un profundo sentimiento de asombro y reverencia. Avance rápido, miles de años y seguimos dibujando, construyendo y reflexionando. ¿Por qué somos tan diferentes de los demás animales? ¿Con qué fin?
Para responder a estas preguntas, nuestros antepasados contaban historias de la creación, relatos míticos que, como ya se ha dicho, desempeñaron muchas funciones, entre ellas la de diferenciarnos del resto del mundo natural. Las historias de la creación suelen tratar de nosotros, de cómo llegamos a ser. Su marco medioambiental específico reflejaba las realidades de los narradores. Los habitantes del desierto contaban historias de vida conformada por tierra y barro; las culturas rodeadas de océanos veneraban el agua y el sol; si eran de un clima frío, las historias eran de hielo y fuego; si de la selva, de los árboles y la lluvia. Estaba el mundo de lo visto, la realidad percibida por los sentidos, y el mundo de lo invisible, las fuerzas misteriosas que parecían manejar gran parte de lo que ocurría con poderes más allá de lo concebible. Esta polarización entre lo que se ve y lo que no se ve surgió de una comprensión de la realidad basada únicamente en nuestros sentidos, una comprensión que fracturó el mundo en dos reinos en conflicto: lo visto y conocido, y lo oculto e incognoscible. En este marco dual, aún no había lugar para lo desconocido, aquello que, en principio, podía entenderse a través de un proceso de indagación y el análisis. Para nuestros antepasados, nuestros poderes se limitaban al reino de lo conocido, el mundo natural sobre el que podíamos actuar, el sensorio humano. Sin embargo, incluso dentro de este limitado ámbito de lo conocido, podíamos hacer mucho, imponiendo nuestra voluntad sobre la de otras criaturas mediante el uso del fuego, las herramientas y una hábil estrategia.