
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Gran Angular
- Sprache: Spanisch
Es difícil encajar en un pueblo de pájaros cuando eres un ciervo.El verano que vi luces en la isla, yo esperaba muchas cosas. Algunas grandes y otras pequeñas. Esperaba que mi padre aceptase que quería irme del pueblo; esperaba que Samuel bajase a la playa; esperaba que Alicia y Clara me viesen tal y como era, y no como querían que fuera; esperaba encajar de alguna manera, aunque fuese para despedirme...Premio Gran Angular 2023
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 252
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Para Leo,
1
Mi abuelo era una bandada de gorriones y, cuando empeoró la guerra, voló. Mi abuela era una bandada de herrerillos y, cuando los años y la memoria se perdieron, voló también.
En mi pueblo no tenemos cementerio porque todos vuelan antes de morir. Pero Tomás no.
La noche que vi luces en la isla, Tomás murió y dejó un cuerpo.
Él, que era un corzo, no pudo huir.
2
A veces las cosas no suceden cuando quieres ni como quieres. A veces pasas años esperando y el deseo se convierte en una especie de cárcel.
El verano que vi luces en la isla, yo esperaba muchas cosas. Esperaba, por ejemplo, que me hubiesen aceptado en la universidad. Y eso significaba acudir todos los martes al colmado para ver llegar al cartero, como hacían otras chicas del pueblo.
Me daba vergüenza. No quería que el resto de vecinos pensase que yo también estaba colada por Mario. Sí, el nuevo cartero era guapo y moreno. Y tenía ese aire irresistible de galán que veíamos en el cine de verano del pueblo de al lado, que era más grande que el nuestro, pero a mí me parecía un presumido.
Mario venía con su motocicleta roja, puntual cada martes, anunciándose como un ángel redentor. Se engolaba en cuanto giraba la esquina de la plaza y en eso se notaba que era una bandada de jilgueros.
A mí no me interesaba Mario, me interesaban sus cartas. Y la mía nunca llegaba.
Aquel verano también esperaba otras cosas. Algunas grandes y otras pequeñas. Esperaba que mi padre aceptase que quería irme del pueblo; esperaba que Samuel bajase a la playa por la tarde y encendiese la radio para escuchar la radionovela que estaba de moda; esperaba que Alicia y Clara me viesen tal y como era, y no como querían que fuera; esperaba encajar de alguna manera, aunque fuese para despedirme... Pero es difícil encajar en un pueblo de pájaros.
Es difícil encajar cuando eres un ciervo.
3
Ana. Me llamo Ana.
Mi padre, Berto, y mi madre, Rena.
Vivimos junto al acantilado. Las ventanas de mi cuarto dan al mar y a la isla. Puedo ver la pequeña isla de Tomás desde la cama. Su pared escarpada, las rocas que la rodean... y luego el verde, el verde profundo del bosque que la habita. Por las tardes, cuando cambia la marea, puedo ver la cala que hay bajo el pueblo y escuchar el ruido de la risa de los pocos bañistas.
Mi padre es hijo de gaviotas, por eso él también puede convertirse en cuatro gaviotas fuertes y emprender el vuelo hasta su barca. Siempre cuenta historias de mis abuelos paternos, de cómo se conocieron en pleno vuelo, de cómo anidaron en el pueblo, de cómo construyeron la torre de nuestra casa, de cómo al principio no teníamos puerta porque nadie la utilizaba.
Yo no llegué a conocerlos y ya quedan pocas casas en el pueblo sin puerta. La mayoría de los vecinos viven más tiempo como humanos que como pájaros.
Mi madre es hija de gorriones y herrerillos. Mis abuelos maternos eran dos bandadas. Mi abuelo voló para siempre antes de que yo naciera, pero recuerdo cómo me hacía reír de pequeña el vuelo de herrerillos de mi abuela, cuando se enredaban entre mi pelo y me picoteaban con cariño las orejas.
Como mi abuelo, mi madre es una bandada de gorriones. Treinta y seis gorriones molineros de mejillas blancas. Cuando trabaja en el huerto y algo la asusta, se transforma en pájaros como una niña, como si aún no supiese controlarlo. Pero ella es un poco así: justifica cualquier falta desde la ternura y su deseo de bondad tiene más fuerza que ella.
–No ha sido para tanto, Ana –suele decir, limpiándose las manos en la falda–. Son adolescentes, no se lo tengas en cuenta.
Resulta fácil decir cosas así cuando eres un pájaro.
Pero yo nací ciervo.
–Tenías los ojos enormes y negros la primera vez que lloraste –cuenta mi padre–, y el pelo suave y canela. Te cogíamos en brazos cuando eras un bebé tierno y delicado, pero en cuanto te convertías en ciervo, correteabas por casa chocándote feliz con los muebles, sostenida por esas patas largas e inseguras.
–¿Qué vamos a hacer con un ciervo? –preguntaba entonces mi abuela–. La niña no podrá volar.
Hasta el día en que se elevó para siempre como una bandada de herrerillos, pude ver en los ojos de mi abuela esa pena escondida. Yo no podía volar. Yo era diferente.
Soy diferente.
Y todos lo saben.
4
En el pueblo vivimos 127 personas.
123 son pájaros.
No tenemos ayuntamiento ni juzgado, no tenemos oficina de correos ni banco, no tenemos colegio ni instituto, no tenemos convento ni cementerio.
Tenemos, eso sí, una iglesia con su plaza.
Y árboles.
Y torres.
En un pueblo habitado por pájaros no pueden faltar los árboles ni las torres.
–Cuando yo era chica –decía mi abuela–, todos entrábamos volando por los torreones y las arcadas de las plantas altas. ¡Cómo han cambiado las cosas! Tan civilizados, tan civilizados... ¡Tu generación olvidará convertirse en pájaro, ya lo verás!
Para ella solo existían los pájaros. Incluso a mí me trataba como a uno, aunque no pudiese volar. No le importaba que hubiera gente en el resto del planeta capaz de transformarse en otros animales. El mundo, para ella, pertenecía a los pájaros.
Cuando descubrí que no era la única incapaz de alzar el vuelo, me hice amiga de Tomás.
Un corzo y un ciervo tienen muchas cosas en común. No importó que él tuviese cincuenta años y yo solo fuese una niña. Los dos entendíamos el silencio. Los dos podíamos quedarnos quietos mirando algo fascinante durante horas. Los dos recorríamos la isla saltando entre las peñas, oliendo el verde y el mar, buscando brotes tiernos bajo las ramas de los árboles.
–Has nacido vieja –suele decirme Alicia.
–He nacido ciervo –respondo yo, con más orgullo del que siento.
Ella es una bandada de tórtolas y, aunque nunca lo diga en voz alta, me desprecia.
5
En un pueblo tan pequeño como el mío tienes dos opciones: o hacer pandilla con los que tienen más o menos tu edad, o quedarte sola.
Y lo segundo es mucho más difícil que lo primero, aunque no lo parezca, porque compartes la misma furgoneta todos los días para ir a clase, te sientas por las tardes en la misma plaza y te bañas en verano en la misma playa. No hay manera de escapar.
Bueno, sí. Crecer, como Samuel.
Samuel ya tiene diecinueve años y ahora los demás consideran que es un hombre, porque pasa los inviernos en un barco en los mares del norte, porque ahora solo lo vemos en verano. Samuel, que es dos cormoranes enormes y negros, es el único que comprende mis silencios.
Para Alicia, en cambio, soy solo una circunstancia incómoda. Nacimos el mismo año, con dos días de diferencia. Ella, al llorar, se convirtió en tórtolas, y yo en ciervo. Mi madre siempre insiste en que debemos ser amigas, en que nos unen más cosas de las que nos separan. Pero lo cierto es que solo cumplimos años la misma semana y vivimos en el mismo pueblo. Para lo demás somos totalmente distintas.
Alicia vive enamorada del cartero porque sabe que nunca lo conquistará. Ha tenido varios novios el último año y, las pocas veces que vamos al cine de verano en el pueblo de al lado, le pone ojitos a todo el que la mira durante más de medio segundo. Habla alto, ríe a carcajadas, se pone a bailar la primera en las verbenas y siempre tiene algo que decir. Además, es guapa y morena, de pelo largo y ojos verdes.
Pero a mí me agotan su energía y su crueldad.
Porque Alicia puede llegar a ser muy cruel. Cruel con todo lo diferente, con todo lo que escapa al orden que ella cree que deberían tener las cosas. En su ridícula frivolidad, soy ciervo porque no quiero volar.
Y Clara acaba bailándole el agua. Ella, que es una bandada de reyezuelos, se hace cómplice de cualquiera de sus ideas. Tiene el pelo rubio y rizado en una melena desordenada que la hace parecer una amazona. No importa que tenga un año menos que nosotras: para Alicia, Clara es todo lo que yo debería ser.
Siempre van las dos con las cabezas juntas, cotilleando y riendo, inventando fiestas y buscando la forma de comprometer a alguien para que haga algo que no le apetece lo más mínimo.
–Si me paro, me duermo –suele decir Clara, mientras salta las olas.
Y Raúl en todo la imita. A sus quince años, sus siete gavilanes siguen a Clara en vuelo certero, directo, en picado.
–Se muere por sus huesos –comenta Alicia cada vez que lo observa.
Yo no lo tengo tan claro. No me parece que Raúl esté enamorado de Clara. Me parece que quiere ser como ella, que quiere crecer rápido para alejarse de los niños del pueblo, para que nadie dude de su hueco en la pandilla de los mayores.
Raúl no quiere ser como Samuel, callado y quieto, no quiere irse a pasar el invierno a un barco helado. Raúl quiere ser un sol, quiere convertirse en el rey del verano. Su cuerpo fibroso y atlético es toda una declaración cuando trepa por las rocas del acantilado.
Teo y Laura le van a la zaga. Los mellizos de trece años suman juntos cuarenta y dos herrerillos indistinguibles en su vuelo. Son pelirrojos y pálidos, por lo que pasan más tiempo con las pecas quemadas que blancos de crema. El curso que viene entran al instituto, y se han despedido ya de los niños del pueblo para pegarse a nosotros. No hacen ningún esfuerzo por parecer mayores. Son pájaros revoltosos. A Teo no le importa lo que pensemos de él y Laura... Laura ya ha aprendido que su mejor baza para encajar en nuestro grupo es evitar imitarme.
Así que sí. Tengo amigos. Quiero creer que tengo amigos.
Pero a veces me gustaría elegir una soledad donde no me sintiese tan sola. Una soledad donde no resultase distinta.
Cuando cae el sol y, entre bromas, todos vuelan a la isla para darse un último baño, Samuel me mira, me tiende el transistor en el que suena mi radionovela y se aleja. La mancha negra de sus dos cormoranes es lo último que veo.
Entonces recuerdo a Tomás.
6
Tomás es mi mejor amigo.
Nos separan más de cuarenta años de diferencia, pero no somos tan distintos.
El día que aceptamos la amistad del otro, lo hicimos como dos almas afines que se encuentran en un desierto yermo.
–Nunca vamos a volar –le dije.
–No necesitamos volar para ser felices –me respondió él.
Y quise abrazarme a esa frase como si fuese una promesa.
Como si pudiese hacerse realidad.
7
El día en que llegaron los lobos, yo estaba con Tomás.
La casa de Tomás desentona en las afueras del pueblo. Se trata de una mansión rodeada por un muro alto de piedra que solo deja ver la segunda planta del edificio. Tiene dos torreones con cúpulas de azulejos de color añil y tantas ventanas que resulta imposible contarlas.
Antes de hacerme amiga de Tomás, me colaba en los jardines descuidados por la parte de atrás, trepando el muro junto a la entrada a las caballerizas, y me imaginaba que yo era como esa casa. Igual a las demás, pero distinta.
Cualquier vecino conocía la historia de Tomás y de su familia. Antes de la guerra, su abuelo era el dueño de todos los terrenos del pueblo y también del bosque y los campos que se extendían alrededor. Él había sido el que había levantado aquella mansión.
Al abuelo de Tomás se lo recordaba más como un benefactor que como un hombre autoritario. Había ayudado a muchas familias a salir adelante, había cedido tierras para el uso de los vecinos y había mandado construir la iglesia.
En cambio, el padre de Tomás no había sido tan generoso. Sí, había respetado los tratos que estableció su predecesor, pero su relación con los demás habitantes siempre fue mucho más fría y distante.
Por eso, cuando la guerra se cernió sobre los muros de la casa, sus padres volaron, y Tomás se quedó huérfano.
–¿Y qué pasó entonces? –le pregunté un día.
–Deja al pasado quedarse donde se quiere quedar –contestó.
–Pero ¿cuántos años tenías? –insistí.
–El doble que tú –respondió.
–¿Y tus padres volaron sin más?
–Nunca se vuela sin más, Ana, eso ya deberías saberlo –me dijo, enfrascado en los engranajes de un sistema planetario en el que estaba trabajando.
Tomás siempre tenía las manos ocupadas en algo. Era un hombre inquieto y curioso, fascinado con cualquier objeto que mostrase el menor atisbo de ingeniería o belleza.
La inmensa mansión, que con el paso de los años se había vaciado de muebles y alfombras, presentaba en cambio una rara colección de objetos curiosos, a cuál más extraordinario.
En uno de los salones, por ejemplo, había una pared entera cubierta de brújulas. Y, en la biblioteca, fascinantes tratados de biología y arte. Tomás atesoraba cuadros, esculturas, trozos de minerales, miniaturas imposibles, teatros de papel, calaveras de animales, astrolabios y cartas marítimas, extraños diccionarios, herramientas incomprensibles...
Cuando entraba en la mansión, perdía la noción del tiempo al observar todas aquellas maravillas. Sentía que me llamaban a mí también, que hablaban un lenguaje que yo podía dominar. Podía pasarme horas hojeando las páginas de un tratado sobre mariposas o dejar que los minutos se deshiciesen mientras reordenaba una colección de botones.
Aquella mañana, estaba fascinada con unos tipos de imprenta que había encontrado en uno de los pocos armarios que habían sobrevivido al expurgue de los muebles.
–¿De dónde son? –le pregunté a Tomás.
Él arreglaba una brújula según las anotaciones de uno de sus múltiples cuadernos. Sus manos de dedos largos, arrugadas y surcadas de venas, seguían siendo tan precisas como siempre.
–¿El qué? –me preguntó sin apartar la vista de su trabajo.
–Las letras –insistí.
Tomás levantó levemente la cabeza y me miró. Sus ojos azules habían perdido la intensidad del mar y se volvían cristalinos con el tiempo.
–De una vieja imprenta que cerraron en la capital hace veinte años –respondió–. Quise traerme la máquina, pero era demasiado pesada y no encontré a nadie dispuesto a transportarla. Así que me traje las letras.
–¿Las has usado alguna vez? –me interesé.
Tomás negó con la cabeza y volvió a su faena.
El día de antes se había cortado el pelo y podían verse los trasquilones en sus mechones blancos.
Le gustaba ser autodidacta, encargarse él de todo, pero estaba claro que la peluquería se le resistía. Siempre llevaba la barba blanca larga y despeinada.
Comencé a sacar los tipos para formar una palabra.
En ese momento, Candela irrumpió en la habitación, sudorosa y agitada.
–¡Han venido! ¡Han venido de verdad! –exclamó la mujer, casi sin aliento.
–¿Quién? –preguntó Tomás.
Candela lo miró como si no lo conociera. Hacía eso siempre que se desesperaba con él. La vieja criada tenía su misma edad. Había entrado a servir en esa casa con once años y, desde entonces, no se había separado de Tomás. Todavía se encargaba del poco mantenimiento del que era capaz para que la mansión no colapsase.
Candela, que es una bandada de cuervos, es gruesa y enérgica, bajita y colorada, con el pelo teñido cardado a la moda y un curioso lunar en la mejilla izquierda.
–¿Quién va a ser? –se quejó, poniendo los brazos en jarra–. ¡Los lobos!
8
No exagero si digo que alrededor del colmado se agolpaba casi todo el pueblo.
La vieja tienda, que durante toda mi vida nos había surtido tanto de alimentos como de revistas, herramientas, libros y todo tipo de trastos, había cerrado hacía cinco años. Al volar Abelina, su hijo no quería hacerse cargo del negocio y había colgado el cartel de «SE TRASPASA». Pero en el pueblo todos tenían ya bastantes preocupaciones y, aunque se habían acusado unos a otros por su falta de compromiso, ni uno solo de los vecinos había dado un paso adelante para comprar el local.
Ahora el colmado solo recibía visita los martes, cuando llegaba Mario con las cartas y las muchachas se agolpaban a esperarlo.
Pero ese día no era martes. Era jueves. Un jueves caluroso de mediados de junio. Y la puerta del colmado estaba abierta.
–¿Te lo he dicho o no te lo he dicho? –dijo Candela, empujándome para que me colase entre la gente y así pudiese ver mejor–. Los lobos han abierto la tienda.
–¿Qué lobos? –pregunté por cuarta o quinta vez.
La vieja criada estaba tan nerviosa por la novedad que era incapaz de darme una explicación coherente. Pero hablaba de aquellos lobos como si ya los conociera.
De pronto, una chica pálida y con el pelo casi blanco salió por la puerta. Los vecinos dieron un paso atrás, como si esa muchacha blanquecina y delgada supusiese algún tipo de amenaza.
Sus ojos grises nos peinaron a todos y una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro.
–Todavía no estamos abiertos –anunció con una voz cantarina–. Pero mañana ya podremos atenderlos. No habrá de todo, como es lógico: ¡tendremos que acostumbrarnos juntos al cambio!
Un chico negro y atlético, más o menos de su misma edad, salió también y tiró del brazo de la muchacha, haciéndola entrar en el negocio de malas maneras.
–¡Eh, Nadir! –se quejó ella.
Eso fue lo último que se escuchó antes de que la puerta del colmado se cerrara y comenzasen a mezclarse las voces de los vecinos como en una farsa.
–No me creo que se haya atrevido a volver –dijo Carmen, la de las uvas.
–Y dice que esos son sus hijos –soltó Miguel, el viejo barbero, que había perdido una mano cuando un cazador disparó a uno de sus mirlos.
–Sus hijos, sus hijos... ¡Eso no puede ser! ¿No ves que el chico es negro? –se envalentonó otra vecina.
–¡Como si eso significase algo! –rezongó Candela.
–Pues yo no pienso comprarles nada –escupió Ricardo, que había sido pescador toda su vida y ahora se dedicaba a sentarse en un banco de la plaza de la iglesia a ver a la gente pasar.
–Que la Virgen de la Isla nos ampare –musitó Candela a mi lado–. Esto de los lobos no va a traer nada bueno, ya te lo digo yo.
No entendía lo que estaba pasando.
–Pero ¿quiénes son los lobos? ¿Qué pasa con ellos? –inquirí.
–Ya, ya te enterarás... –renegó Candela, alejándose–. ¡Y ni se te ocurra juntarte con ellos!
Los vecinos comenzaron a alejarse, murmurando y cotilleando, cada uno de vuelta a sus quehaceres.
Entonces vi la destartalada camioneta marrón que había junto a la tienda. Estaba llena hasta arriba de cajas y muebles. El azul vibrante de una silla de comedor llamaba la atención entre los bultos.
Me giré hacia el escaparate enrejado del colmado. El papel de periódico seguía tapando los cristales y la pintura del rótulo se había descascarillado.
–Lobos... –musité para mí misma.
Lobos.
9
Me acerqué a la huerta buscando algún tipo de explicación.
El terreno donde cultivan mis padres está pegado al bosque que rodea el pueblo. Es un campo pequeño, delimitado por unas piedras blancas que lo separan de los huertos de los demás. Toda aquella zona forma parte de la herencia del abuelo de Tomás, que pensó que los habitantes del pueblo debían ser autosuficientes y comer verduras además de pescado.
Mi madre estaba sentada debajo de una sombrilla naranja, con el sombrero de paja puesto y el rostro sonrojado por el esfuerzo. Miraba al bosque, distraída. A sus pies descansaban la azada y un barreño repleto de calabacines, acelgas y patatas. Llevaba su viejo vestido amarillo, que después de haber sido el digno compañero de los domingos se había convertido en el uniforme de labranza por sus remiendos y descosidos.
–Ana –sonrió al verme e hizo un movimiento lento para apartarse el pelo de la frente.
¿En qué habría estado pensando?
Siempre me sorprendía descubrirla así, ensimismada en alguna idea que a mí se me escapaba. Lejos, muy lejos de mí, del pueblo, de mi padre. Como si mi madre pudiese entrar a otros lugares, a otras esferas, muy por encima o muy por debajo de la nuestra. Como si en cualquier momento pudiese alzar el vuelo.
–¿Quieres una zanahoria? –me ofreció, señalándome un cubo lleno de agua en el que nadaban las hortalizas.
Negué con la cabeza. No tenía hambre, tenía curiosidad.
Me senté sobre el murete blanco junto a ella, protegida por la sombrilla. El sol apretaba a esa hora de la mañana. Pronto comenzarían a cantar las cigarras en el bosque.
–Han abierto el colmado –expliqué sin más.
Mi madre tardó unos segundos en comprenderme y después asintió.
–Eso son buenas noticias –dijo–. ¿Quién se ha animado al final?
–Forasteros –respondí–. Candela dice que son lobos.
Vi a mi madre dar un respingo por la sorpresa. Sus ojos volvieron a internarse en el bosque, concentrados.
–Eso sí que no me lo esperaba –confesó, sin mirarme–. Así que ha vuelto...
–¿Quién? –pregunté–. ¿Quién ha vuelto? ¿Quiénes son los lobos?
De pronto, una risa cristalina arrancó de sus labios y mi madre se estiró para levantarse.
–A este pueblo no le viene mal cerrar viejas heridas –concluyó, emocionada–. No le viene nada mal.
Agarró el barreño de verdura y me señaló el cubo de las zanahorias. Sin esperarme, comenzó a andar hacia casa.
–Pero respóndeme –me quejé–. ¿Quiénes son los lobos?
–Unos viejos vecinos –dijo con naturalidad–. Es que parece que lo estoy viendo: alto, robusto, con aquella mata de pelo negro... ¡Ay, Andrés! ¿Qué historias tendrás que contarnos?
Mi madre hablaba para sí, como si mi curiosidad fuese una mosca molesta a la que se pudiese espantar con las manos.
–¿Qué Andrés? ¿Qué dices, mamá? –corrí a su lado, con el cubo de zanahorias derramando agua por el camino.
–Pues ¿quién va a ser? El hijo de los cucos –explicó ella–. Una familia que venía solamente en verano, en las vacaciones, porque el padre se había colocado en una fábrica de la capital, creo. La madre era quien abría la casa a mediados de junio y luego llegaban su marido y su hijo. Pero qué guapo era Andrés, nos volvía locas a todas... Claro, y así acabó.
–¿Acabó? ¿Cómo acabó? –me interesé.
Mi madre se paró en seco y me miró como si acabase de darse cuenta de que aún existía, de que la acompañaba desde hacía rato. Me regaló una sonrisa brillante, llena de secretos.
–Pues como acabamos todos, supongo. Vamos –me alentó, echando a andar de nuevo.
10
El colmado abrió, como había anunciado la chica rubia, al día siguiente.
El papel de periódico desapareció del escaparate, donde de pronto se exponían artículos que llevaban años sin venderse en el pueblo: chocolate, latas de anchoas, botellas de vino, tarros de conservas, azadas y cestos, martillos y clavos, pelotas de goma, cromos, tebeos y novelas por entregas...
Los niños eran los únicos que se acercaban a mirar. Se arremolinaban como mosquitos en una lámpara, abriendo mucho los ojos y señalando aquellos tesoros a los que, hasta aquella mañana, solo podían acceder en el pueblo de al lado.
Desde dentro del colmado salía música movida, de esa que invita a mover los pies aunque uno no se dé cuenta.
Alicia y Clara, agarradas del brazo, observaban la tienda desde la acera de enfrente, refugiadas a la sombra de un árbol. Las dos llevaban vestidos de verano a la última moda.
–¿Ya vas a casa de Tomás? –me preguntaron al verme.
–Sí –concedí, sin más explicaciones.
Me paré junto a ellas. Conociéndolas, tendrían más datos sobre los lobos de los que yo había conseguido sacar a mi familia.
Mi padre había vuelto enfadado la tarde anterior porque se había roto una de las redes con las que faenaba y se había pasado la tarde cosiendo en silencio.
–¿Qué os parece? –les pregunté.
–Novedoso –dijo en tono frío Alicia.
–A mí me parece muy bien –se rio Clara–. Sobre todo el muchacho.
Su amiga le dio un codazo.
–A Ana no le interesan los chicos –soltó sin mirarme.
Siempre hacía eso, siempre daba por hecho mis gustos, mis inquietudes, mis deseos.
–Pero me interesan los lobos –la corregí.
Clara volvió a reírse.
–¿Y a quién no? –preguntó–. Mi madre dice que se va a armar una buena cuando don Ramón se entere. Por lo visto, el tal Andrés y él eran enemigos.
Intenté imaginarme a don Ramón siendo enemigo de alguien. El representante del pueblo era el hombre más educado y serio que había conocido en mi vida. De hecho, era el único vecino al que se le trataba de don. Desde que yo tenía memoria, se dedicaba a defender nuestros intereses en el ayuntamiento vecino, del que dependíamos. Gracias a él, habían puesto dos farolas en la plaza y, tras su insistencia, también habían asfaltado la parte de carretera que aún era de tierra a la entrada del pueblo.
¿Cómo iba a tener enemigos don Ramón? Seguro que la madre de Clara estaba exagerando.
–Mira –dijo de pronto Alicia, dándole un tirón a su amiga.
Las dos se pusieron rígidas, observando el colmado.
En la puerta había aparecido, como el día anterior, la chica rubia. Llevaba unos pantalones cortos que dejaban a la vista sus muslos pálidos, y una camiseta de tirantes a rayas azules. Masticaba chicle e hizo una pompa rosa en nuestra dirección.
–Será presumida... –se quejó Alicia, levantando la nariz–. Seguro que se cree ya la reina del pueblo, y solo acaba de llegar.
–¿Crees que dará miedo cuando se convierta en lobo? –preguntó Clara–. Nunca he visto un lobo en mi vida.
En el instituto al que íbamos, en el pueblo de al lado, estudiaban con nosotras algún zorro y un buen número de caballos y jabalíes, pero no teníamos lobos. Además, estaba prohibido transformarse en clase.
De pronto, Alicia se puso detrás de mí.
–Vamos, Ana, no seas maleducada –dijo, y me empujó, sacándome de la sombra–. ¡Ve a saludar!
11
Trastabillé hasta mitad de la calle de la forma más torpe posible y me quedé parada en el centro del sol.
La chica del colmado levantó las cejas con curiosidad y yo me volví, furiosa, para dedicarle una mirada de odio a Alicia. Las carcajadas que compartía con Clara a mi costa me llenaron de valor.
Sin dejarme amilanar por sus tonterías, di dos pasos y me planté frente a la puerta de la tienda.
–Hola, soy Ana y soy un ciervo. Bienvenida –solté, tendiéndole la mano.
La chica pálida se quedó mirando mi mano durante unos segundos, pero enseguida se enderezó y me la apretó con confianza.
–Yo soy Sasha y soy un lobo –contestó–. ¿Tus amigas no se presentan?
Algo en su tono me hizo sentir que se burlaba de mí. Sasha hablaba de una forma muy particular, como si para ella todo en la vida fuese un juego.
–No sé si son mis amigas –solté, todavía enfadada.
–Pues son guapas –dijo ella–. Sobre todo la de las trenzas.
Se refería a Alicia.
Sí, lo sabía: Alicia era guapa. Mucho más guapa que yo. Mi madre decía que sabía sacarse partido, pero eso era una estupidez. Solo había que mirar a los chicos del instituto babear a su paso.
Sasha volvió a fijar los ojos en mí.
–Tú tampoco estás nada mal. ¿Tienes novio? –inquirió.
Enrojecí sin poder controlarlo, muerta de vergüenza.
–Vamos, Sasha, no empieces –soltó una voz desde dentro de la tienda.
De la oscuridad del colmado salió entonces el chico negro. Nadir, recordé que se llamaba.
–Déjame en paz, solo estoy conociendo a unas vecinas –me guiñó un ojo su hermana.
Nadir se apoyó también en la puerta.
Llevaba el pelo corto y el ceño fruncido. Su boca gruesa mostraba el mismo gesto de enfado del día anterior y su mentón cuadrado le daba a su rostro un aire de dureza. Pero, aun así, Clara tenía razón: era atractivo.
Había algo en él que tenía forma de pregunta y que, de pronto, sentí deseos de responder.
Sus ojos negros se posaron en mí y me metí la melena corta detrás de la oreja en un tic nervioso.
–Esta es Ana y es un ciervo –me presentó Sasha–. Y aquellas de allí son sus amigas –añadió, y señaló con el dedo sin ningún pudor.
Las risas de Clara y Alicia se hicieron más altas.
–Ten cuidado con mi hermana –dijo él, sin abandonar las sombras de la tienda–: disfruta seduciendo a muchachas inocentes.
–¡Nadir! –se quejó la aludida, dándole un empujón–. No te preocupes, no eres mi tipo. Me gusta más tu amiga de las trenzas.
–¿Ves? –preguntó Nadir–. Seguro que ya te ha roto el corazón.
Y, sin más, se perdió dentro del colmado.
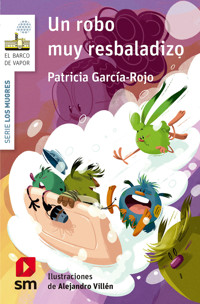


















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









