
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones SM España
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Gran Angular
- Sprache: Spanisch
Los saltadores atraviesan los cuadros para viajar entre mundos. Su objetivo es encontrar objetos de valor, pero eso implica grandes riesgos. Por ello, la vida y la muerte no significan nada para un saltador: su vida la perdió en el primer salto y la muerte espera encontrarla en el siguiente. Esta es la historia de Lobo, un saltador a quien nunca le gustó perder. Y también es la historia de Fénix, una chica a quien sorprendió la aventura cuando no esperaba nada de la vida.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 395
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A Javier,
CAPÍTULO 1
Me llaman Fénix y esta podría ser mi guerra, pero es la guerra de Lobo.
* * *
La historia comienza un día cualquiera durante las festividades de la Luna Azul. Un año antes de esa fecha había alcanzado la mayoría de edad, diecisiete años según las tradiciones. Por lo tanto, hacía dos años que había entrado al servicio de los Calaned, una de las familias más acaudaladas de la ciudad donde me crie. Cuando a mis dieciséis años mi madre comprendió que jamás encontraría un marido para mí, pensó que aseguraría mi porvenir si lograba que los Calaned me hiciesen un hueco entre la amplia lista de sus criados. Mi padre era un simple zapatero y mi madre tampoco provenía de la nobleza, así que mi futuro dependía de concertar un buen matrimonio. Mi madre siempre había albergado la esperanza de que algún joven de la ciudad, quizá el hijo del peletero o, con suerte, algún comerciante enamoradizo, se prendase de mí y pidiese mi mano. Desgraciadamente, aquello no llegó a pasar. Mi talante indiferente y el hecho de que mi cuerpo tardase más de lo normal en desarrollarse terminaron de apartarme de cualquier oportunidad de flirteo. Pese a ello, mi madre se empeñaba en culpar de mi fracaso a mi melena pelirroja. Siempre había tenido el pelo de un naranja intenso, rizado en hondos bucles, tal y como se representaba a la señora de la violencia en las pinturas del templo a la diosa de la Luna Roja. Según la cultura popular, nacer con el pelo de ese color era signo inequívoco de una vida repleta de problemas, por eso mi madre se afanaba en cubrirme la cabeza para ocultar mi cabello.
–¡Los dioses nos han castigado por no tener un hijo varón! ¡El fuego de tu cabeza nos condenará a todos! –refunfuñaba cada vez que tenía oportunidad de castigarme con su verborrea.
Quizá por todo aquello, no me molestó que decidiese apalabrar con el ama de llaves del palacio de los Calaned un puesto para mí dentro del enorme ejército de sirvientes. Incluso me sentí agradecida. Una joven de dieciséis años como yo solo podía esperar dos cosas de la vida: un marido amable que la bendijese con infinidad de hijos o un trabajo honrado que le permitiese mantenerse y mantener a sus padres en la vejez. Dado que yo no tenía demasiado interés en el matrimonio, el puesto de criada de la hija de Jokob Calaned parecía la oportunidad perfecta para escapar del hogar paterno y comenzar mi propia existencia.
Aun así, el día en que atravesé la puerta del fastuoso palacio con mi ridículo hatillo, no pude evitar pensar que mi destino estaba escrito en un pequeño párrafo en una vieja hoja de papel. Dedicaría mi vida a servir a aquella familia sin más inquietud que la de preguntarme si se habría secado ya la colada para recoger los vestidos de mi señora. Mi señora.
Arlinda Calaned, un año menor que yo, morena y malcriada, con su tez pálida y sus caprichos de camarín. Vivía recluida en las salas de las mujeres del palacio y solo se mostraba al mundo cuando su familia organizaba una de sus fiestas, donde era exhibida como una prenda más de la que presumir. Comparándome con ella, valoraba mucho más mi limitada libertad que su encierro enjoyado. No envidiaba su existencia de muñequita llena de anhelos. Y ella percibía eso con disgusto.
La verdad es que no nos soportábamos.
Arlinda pagaba conmigo todas las frustraciones de su existencia monótona y yo asumía sus pataletas con la misma paciencia con la que alguien observa crecer las plantas. Aprendí a contenerme, a respirar hondo ante sus impertinencias y a usar siempre un tono educado y cortés que me sirviese de salvaguarda si en algún momento decidía denunciarme a su padre, al que solo había visto en una ocasión mientras esperaba en las caballerizas a que estuviese dispuesto el carro de mi señora. Había oído decir que era un hombre en exceso religioso, que rendía un especial culto a los dioses de la Luna Amarilla. Tampoco tenía relación con el resto de la familia de Arlinda. Conocía a su madre, Clemerilda, una delgada y enfermiza mujer que vivía siempre rodeada de médicos, aquejada en todo momento de cualquier extraña enfermedad. Mi señora tenía dos hermanos más, pero puesto que eran varones, nunca se me había permitido aparecer en su presencia. Las normas a este respecto eran bastante firmes y Arlinda lo sabía tan bien como yo. Quizá por eso decidió saltárselas.
Como decía, todo empezó con los preparativos de las festividades de la Luna Azul. Los cinco dioses, representados cada uno por una luna, recibían en diferentes fechas amplias ofrendas y grandes tributos, pero los Calaned se preciaban de ofrecer la mejor fiesta para celebrar la desaparición de la Luna Roja y el surgimiento de la Luna Azul en nuestro firmamento. El nuevo astro aliviaba los corazones y los limpiaba de las faltas cometidas durante el tiempo de la Luna Roja, que era conocida por despertar los instintos más bajos y violentos. Las clases altas, acompañadas por los sacerdotes que servían a la Luna Azul, llevaban a cabo largos rituales de purificación en los que sumergían las manos en agua y fuego, para después disfrutar de banquetes y bailes. Los demás nos contentábamos con dejar un cazo con agua en la ventana para que la Luna Azul la bendijese: no todos podíamos permitirnos grandes fiestas y homenajes. En mi infancia, mi padre solía conseguir vino para celebrar aquella noche mágica, pero lo que más me gustaba era lavarme por la mañana con el agua que había sido purificada. Era como sentirme renovada. Desde que servía en el palacio, mis obligaciones se triplicaban durante la noche de las fiestas, y por eso no demostraba la misma ilusión que en mi niñez. Arlinda, en cambio, disfrutaba como nunca porque se le permitía participar de la celebración junto con los varones.
Mi señora luciría un vestido nuevo en el ritual de purificación que tendría lugar en los jardines del palacio, y me mandó perfumarlo con unas flores blancas que había descubierto por confidencia de una conocida. Yo le aconsejé que no deberíamos hacer tales experimentos sin saber cómo respondería el tejido de su traje al roce con los diminutos pétalos. Desgraciadamente, Arlinda no solía desistir de sus ideas y se empeñó en hacerlo ella misma. El resultado fue tan catastrófico como yo esperaba. El aroma de la prenda era exquisito, pero la savia de las flores manchó los bordados de las mangas y la media capa.
Arlinda me acusó de ensuciar el vestido con el propósito de avergonzarla durante el ritual, pero su madre, tras escuchar, aquejada de un dolor horrible de cabeza, mis explicaciones, decidió que su hija había sido demasiado despreocupada. Quedé aparentemente impune. Aun así, sabía que mi señora no iba a conformarse con aquella sentencia.
Me apenó que Arlinda hubiese salido tan mal parada ante su madre y eso me hizo mostrarme más complaciente con ella de lo normal. Debí haber sospechado de su talante sorprendentemente afectuoso la mañana del festival, pero no solía tomarme demasiado en serio sus cambios de humor, por lo que acepté su tregua como aceptaba todo lo demás.
El día de la festividad de la Luna Azul, mi señora se despertó con ganas de pasear por los jardines antes de que comenzase el festival. Tras recibir el permiso de su madre, protegí a Arlinda con una gruesa capa para que el frío del amanecer no le calase los huesos, y me dispuse a acompañarla hacia una de las puertas del palacio que daban al jardín. Yo no solía recorrer aquella parte del edificio porque las mujeres teníamos vedadas algunas zonas, reservadas al uso de los varones, y eso me hacía sentir desorientada.
Cuando nos encontrábamos en uno de los salones cercanos a la salida, Arlinda se detuvo en seco asegurando que no podía iniciar el paseo sin el amuleto que siempre la acompañaba y que había olvidado.
–No tardaré en ir a buscarlo, señora –cedí ante su ruego, inclinándome levemente como debía hacer siempre que le dirigía la palabra.
–No te preocupes, Eriane –sonrió haciendo un gesto despreocupado con el brazo–. Hoy me siento llena de energía: iré yo misma a por él.
Aunque me pareció una respuesta extraña y un poco contraria a su talante natural, cedí agradecida por librarme de recorrer de nuevo todos los pasillos del palacio, puesto que no estaba segura de ser capaz de hacer el camino de vuelta sin perderme. Además, ella parecía alegre por fin y eso me hacía sentirme confiada. Una estupidez por mi parte, como es lógico.
Llevaba un rato esperando en el salón, asomada a uno de los ventanales, cuando escuche unos pasos a mi espalda y me volví, convencida de que Arlinda había vuelto, para descubrir horrorizada que se trataba de uno de sus hermanos. Los conocía vagamente por los retratos que había visto en la sala que Clemerilda usaba para celebrar algunas de sus meriendas, pero no tenía muy claro si el joven que se aproximaba hacia mí era Piarol, el menor, o Frankin, solo dos años mayor que yo. Lo único que era capaz de pensar en aquel momento era que me estaba totalmente prohibido permanecer en su presencia.
Aturdida por la situación, me incliné con humildad y me dispuse a salir de la habitación.
–Detente, muchacha –ordenó con voz potente el hermano de mi señora–. ¿Quién eres y por qué estás aquí?
Con la cabeza gacha, evitando en todo momento ofrecerle otro plano de mí que el del pañuelo que me ocultaba el cabello, le expliqué los deseos de Arlinda de salir a pasear y el olvido del amuleto.
–Eso es imposible –sentenció, acercándose aún más a mí con aparente curiosidad–. Mi hermana sabe tan bien como cualquier otro miembro de la familia que siempre recorro este camino durante el amanecer para acudir a mis prácticas de esgrima en el jardín.
–Lo siento de veras –respondí, notando que el rubor subía a mis mejillas al comprender la trampa que mi señora me había tendido. Si me había librado del castigo por la mancha de las flores, nada me libraría de los azotes por haber estado en presencia de uno de sus hermanos–. Su hermana debió confundirse.
–¿Qué insinúas? –inquirió notando el deje de rabia en mi voz. No me atreví a responder: en el estado de nervios en que me encontraba, no era capaz de pensar con claridad–. ¡Levanta la cabeza! –ordenó–. Quiero verte.
Contabilicé los azotes que me llevaría si lo obedecía y los que podría llevarme si no lo hacía, y mantuve mi cabeza gacha. La impertinencia por mi parte solo consiguió que se adelantase hasta mí y él mismo, agarrándome de la barbilla, me levantase el rostro. Al intentar resistirme, su mano se enredó en mi pañuelo y dejó al descubierto mi melena pelirroja y rizada.
–¡Dios santo! –exclamó el hermano de mi señora dando un paso hacia atrás, sosteniendo aún en sus manos la tela que había cubierto mi vergüenza.
–Devolvedme la prenda –rogué, cada vez más disgustada y temiendo un castigo aún mayor si alguien me descubría así en presencia de Frankin. Ahora que lo había mirado a los ojos, no cabía duda de que era él.
–Primero habéis de mirarme –insistió, malhumorado pero cortés, lo que me inquietó aún más.
Frustrada y vencida, rogando a los dioses de los cinco astros que mi señora no apareciese en aquel justo momento para señalarme con su dedo acusatorio, levanté el rostro.
Cuando repaso ahora los acontecimientos que se sucedieron a continuación, sé que no me arrepiento de las decisiones que fui tomando. ¿Qué habría sido de mí si hubiese obrado de otra manera?
El hermano de mi señora quedó fascinado ante la palidez de mi piel, mis pecas y el marco rojo de mi melena rizada. Nunca antes mi aspecto había despertado el interés de los hombres, pero supongo que el aislamiento en el que él también vivía activó sus instintos y, siendo yo una de las primeras jóvenes que se mostraban en su presencia, me convertí en objeto de su devoción y sus deseos. Yo tampoco había estado en presencia de un hombre desde que abandonase el hogar de mi padre, pero reconocí en el acto el brillo que hacía arder la mirada de aquel muchacho.
–Devolvedme la prenda –repetí, tratando de mostrar en mi voz la seguridad que no sentían mis piernas. Era plenamente consciente de que aquel encuentro podía acabar mucho peor de lo que Arlinda había imaginado.
El joven tendió la mano con mi pañuelo sin acercarse a mí, así que repetí su gesto para recuperar la tela y volver a cubrirme la cabeza. Pero él aprovechó la ocasión, agarró mi muñeca y me atrajo hacia sí. No pude evitar que un grito de sorpresa escapase de mi garganta y traté de zafarme de su abrazo. Escuché su respiración acelerada mientras trataba de acercarse más y más, y deseé con todas mis fuerzas estar al otro lado de la habitación, bien lejos del depredador que me arrastraría a la vergüenza, que me conduciría a la muerte.
Entonces no supe explicarme lo que había pasado. Pero, en el mismo instante en que aquel deseo de apartarme de él se dibujó en mi mente, un vértigo momentáneo asaltó mi estómago y miré sorprendida al hermano de mi señora. Su rostro denotaba pánico. Una palabra intentaba tomar forma en sus labios, que temblaban. Por fin habló:
–¡Bruja! –me señaló con el dedo, inmóvil y pálido en el rincón de la habitación donde antes habíamos estado juntos. Pero yo ya no estaba allí. Me encontraba junto a la puerta, cerca de los ventanales, en el mismo lugar en que había deseado estar.
Era incapaz de comprender o imaginar cómo había conseguido zafarme tan rápido de él y aparecer en aquel espacio, a más de diez pasos de mi depredador. Frankin me miraba horrorizado, aún con mi pañuelo en sus manos, y yo sentía que estaba a punto de vomitar.
–¡Desobediente criaducha! –se oyó la voz de Arlinda desde la puerta que se encontraba a mi espalda–. ¡No puedo ver esto! –gritó con fingida sorpresa antes de abandonar la sala a la carrera, denunciándome ante la mirada atónita del ama de llaves que la acompañaba.
Tuve que hacer un esfuerzo para darle a los gritos de Arlinda el valor que se merecían. ¿Qué sentido tenía que me hubiesen descubierto en aquel estado, si yo misma acababa de experimentar una situación que escapaba a mi entendimiento? ¿Cómo había logrado zafarme de aquel muchacho? Su mirada aterrorizada seguía clavada en mí. Me obligué a recordar que, según el perfecto plan de Arlinda, yo me había mostrado en presencia de un hombre, el mayor de los agravios que podía cometer, pero no de cualquier hombre, sino de su propio hermano Frankin. Quizá hubiese tenido alguna oportunidad de salvarme si él no hubiese mostrado mi pañuelo entre sus manos y el gesto horrorizado de quien acaba de ver una aparición monstruosa. Mi cabellera roja recorriéndome la espalda me delataba. ¡Qué razón había llevado a mi madre al considerarla la marca de mi condena!
* * *
El castigo posterior y los acontecimientos que ese día se sucedieron hacen borrosos aquellos minutos en los que el ama de llaves me arrastró hasta los sótanos, donde fui azotada primero y encerrada después a la espera del definitivo juicio por imprudencia y desvergüenza que se llevaría a cabo tras las festividades.
Lo que sí recuerdo es que, durante aquellas horas en las que permanecí sentada en el frío suelo, donde solo la luz de un diminuto ventanuco venía a consolarme, no podía dejar de darle vueltas a lo que había pasado en aquel salón. Arlinda lo había planeado todo, la trampa era bien sencilla: su hermano tarde o temprano pasaría por allí, y ella solo tenía que esperar el momento más adecuado para reaparecer y denunciarme. Aquello no tenía ningún misterio, casi resultaba infantil. Lo que de veras hacía que mi estómago se encogiese era el modo en que había conseguido zafarme de Frankin. Intenté convencerme de que el miedo me había ayudado a escapar y de que no recordaba exactamente cómo lo había logrado, porque estaba demasiado asustada para razonar. Pero ninguno de los argumentos con los que intentaba tranquilizarme funcionaba. Lo cierto es que había saltado mágicamente al otro lado de la habitación, liberándome sin esfuerzo del abrazo del hermano de mi señora, como si me hubiese desvanecido y, después, hubiese vuelto a aparecer lejos de él.
La palabra que Frankin me había gritado con pavor volvía a mi mente con claridad absoluta: «¡Bruja!». Bruja. Era quizá una de las acusaciones más peligrosas que podían hacerse en aquella ciudad, caracterizada por el castigo indiscriminado a toda persona que mostraba la mínima habilidad especial. El gobierno del nuevo rey, Silón el Joven, se había obstinado en hacer desaparecer todas las raíces místicas que nuestro pueblo había practicado durante años. Hasta antes de mi nacimiento, era normal acudir a curanderos en busca de consuelo físico o espiritual, incluso estas personas gozaban de cierto reconocimiento. Pero al ascender al trono el hijo del viejo rey, todas aquellas prácticas se habían condenado. Las malas lenguas decían que el motivo por el que Silón había prohibido tales actividades no era otro que la venganza contra una muchacha hechicera del norte del país por un desengaño amoroso; pero lo cierto es que el pueblo nunca recibía mucha información y podía tratarse tan solo de un bulo morboso. Fuese como fuese, ser tildada de bruja por el hijo de Jokob Calaned albergaba un peligro demasiado real como para pasarlo por alto.
Si Frankin me denunciaba, si lograba poner en orden sus pensamientos antes que yo, si contaba que había sido capaz de escapar de sus brazos de aquella extraña manera, aun a riesgo de denunciarse a sí mismo, de poner en evidencia su propio deseo, estaría perdida y solo podría rezar a los dioses para que mi muerte fuese rápida.
Las habladurías sobre el castigo que sufrían los condenados por hechicería volvían a mi cabeza una y otra vez hasta que fui incapaz de refrenar el miedo. Ni siquiera los azotes que había recibido me parecían un eco de lo que la gente contaba. Estaba condenada. Arlinda jamás habría imaginado el éxito absoluto de su plan, y no podía soñar con que mi señora intercediese por mí aunque el castigo le pareciese excesivo.
Mantenía la cabeza encerrada entre mis rodillas, mis rizos rojos, acusadores, derramándose como un manto sobre mí, cuando un ruido sordo me sobresaltó. Levanté la vista, asustada, y observé a un muchacho espigado, con el pelo gris y un mechón blanco adornándole la frente. Iba ataviado con extrañas vestiduras, de tejidos que no era capaz de reconocer, y armado con una espada que blandía en alto sin dejar de mirar a todos los rincones de aquella diminuta habitación. Yo nunca había visto un arma con anterioridad.
–¿Quién...? –comencé a gritar, levantándome de un salto para protegerme de él.
El joven me miró con unos profundos ojos grises, como si supiese quién era yo, y, recobrando el control sobre sí mismo, me gritó:
–¡No hay tiempo! ¡Tengo que salir de aquí!
–¿Cómo has entrado? –le respondí, contagiada de su nerviosismo.
–¿Dónde estamos? –inquirió repasando las paredes y forzando la puerta.
–¿Qué?
–¡Muchacha, puede que ahora no comprendas nada, pero necesito que me ayudes! –volvió a gritarme, abalanzándose sobre mí y sujetando mis hombros con sus manos. Podía sentir el frío de la espada junto a mí, elevada como un estandarte antiguo–. ¿Dónde estamos?
–En el palacio de Jokob Calaned –respondí.
–¿Un palacio? –el muchacho me soltó y volvió a mirar a su espalda. No dejaba de moverse–. ¿Hay cuadros?
–¿Cómo? –no comprendía nada de lo que estaba pasando.
–Que si hay cuadros en el palacio. ¡Cuadros, pinturas! –se desesperó mirando todo el tiempo a su espalda.
–Sí... Yo... no entiendo...
–¡Escúchame! No tenemos tiempo, ¿de acuerdo? –bajó la espada y clavó sus ojos en los míos, parecía casi tan asustado como yo–. En unos segundos van a aparecer en esta habitación unos hombres dispuestos a matarme, y a ti también si permaneces conmigo. El único modo que tengo de escapar es que me conduzcas hasta un cuadro. Sé que no lo entiendes, pero nuestras vidas corren peligro.
–¡Estoy prisionera aquí! –le expliqué conmocionada señalando a la puerta–. Aunque quisiese ayudarte, no podría hacerlo –respondí, llevada por su locura.
El muchacho volvió a levantar la espada y se dirigió de nuevo a la puerta. Miró tras de sí otra vez y, después, concentró su mirada en la cerradura alzando una mano hacia ella.
–¿Es un pestillo o una llave? –inquirió con prisa.
–Un pestillo, creo –contesté pensando que estaba viviendo algún tipo de sueño, porque nada de aquello tenía sentido.
–Mucho mejor –sonrió aquel desconocido posando su mano en la madera. Guardó silencio unos instantes y yo, sin poder evitarlo, contuve el aliento.
Un clic metálico se disparó en el mismo instante en que un hombre aparecía mágicamente en mitad de la habitación, también espada en mano y con un gesto terriblemente amenazador.
–¡Vamos! –gritó el muchacho junto a la puerta, abriéndola sin ningún problema para dejarme pasar a mí primero–. ¡Corre todo lo que puedas y llévame a un maldito cuadro si quieres estar viva a la hora de la cena!
Desorientada por el miedo que me atenazaba el cuerpo, corrí sin saber muy bien adónde conducir a mi extraño acompañante. El hombre que había aparecido de la nada nos pisaba los talones sin producir ningún sonido, lo que lo hacía aún más aterrador. Atravesamos los corredores que llevaban a las escaleras hacia la segunda planta, donde la colección de pinturas de Clemerilda adornaba el salón de las meriendas. Sentía que el corazón estaba a punto de salírseme del pecho y que los pulmones me iban a estallar en cualquier momento. Nunca había hecho un esfuerzo semejante. Al enfilar las escaleras nos cruzamos con el ama de llaves, que me miró horrorizada y comenzó a dar gritos denunciando que me había escapado y que dos delincuentes habían entrado en el palacio. El ritual de la festividad de la Luna Azul se celebraba en los jardines y eso era algo que jugaba a mi favor, aunque no era muy tranquilizador que un desconocido me apremiase espada en mano mientras otro nos perseguía a los dos para darnos muerte. Al volver la cabeza, contemplé horrorizada que eran tres los hombres que en ese momento nos seguían.
–¡Corre más rápido! –me increpó mi acompañante, notablemente frustrado por tener que seguir mi ritmo.
–¡Es esa habitación! –grité señalando la puerta cerrada que había al final del corredor.
Levantando una mano y dirigiéndola hacia donde le había indicado, el muchacho abrió la puerta a cinco metros de ella sin siquiera tocarla. ¿Qué más podía pasar?
Irrumpimos como fieras salvajes en la elegante sala decorada en tonos pastel. Mi espíritu pedía seguir huyendo, pero mi acompañante se detuvo en seco en el centro de la habitación mirando los cuadros enmarcados que nos rodeaban. Muchos eran escenas de pastoras descansando en agradables prados; había también un paisaje primaveral del que eran protagonistas dos chiquillas, varias escenas de palacio, un cuadro de una plaza adornada con flores y los retratos de los hijos de los Calaned.
–¿Dónde, dónde, dónde? –comenzó a susurrar al tiempo que contemplaba una y otra vez los cuadros. Yo podía escuchar las pisadas de nuestros perseguidores: en cualquier momento entrarían en la habitación.
Justo cuando estaban a punto de irrumpir, el muchacho blasfemó con desesperación y me agarró con fuerza de un brazo, tirando de mí para abalanzarse contra una de las paredes. Grité horrorizada, pero al instante todo había desaparecido.
* * *
Sentí un profundo golpe y caí. Mi cabeza daba vueltas y era incapaz de saber dónde estaba. Escuché gritos infantiles, pero no supe reconocer las voces. Como pude, planté mis manos en el suelo y noté la frescura de la hierba. Cuando intenté enfocar la vista, mi estómago dio un vuelco y comencé a vomitar sobre el césped.
–La primera vez es horrible –oí la voz del muchacho sobre mí–. ¿Estás bien?
–¿Quién eres? –logré balbucir, todavía postrada, y sentí sus manos tirando de mí para incorporarme.
–Me llaman Grillo –sonrió con calidez al tiempo que me instaba a ponerme de pie y se aseguraba de que era capaz de mantenerme–. Pero no tenemos demasiado tiempo.
Miré a mi alrededor y quedé paralizada. Si no me equivocaba, y con el tiempo descubrí que no lo hacía, nos encontrábamos en el mismo paisaje que representaba uno de los cuadros de la sala de la merienda. Concretamente, en el cuadro de las dos niñas. Para cerciorarme las busqué con la mirada, pero solo divisé dos figuras huyendo prado abajo como si hubiesen visto un demonio.
–Estamos en el cuadro –comenté estúpidamente porque no era capaz de verbalizar otra sensación.
–Más o menos –Grillo había enfundado la espada y hurgaba en sus bolsillos con prisa, de nuevo mirando a todos lados–. ¿Cómo te llamas?
–Eriane –respondí, sintiendo que mis piernas iban a volver a fallarme–. ¿Qué está pasando?
–Verás, querida Eriane –comenzó Grillo acercándose a mí y posando una de sus manos en mi hombro–, tus preguntas tendrán que esperar... Si no calculo mal, dos saltos, ¿de acuerdo? ¿Crees que puedes confiar en mí unos minutos más, o vas a volverte loca en breves momentos?
Asentí con la cabeza, incapaz de hacer otra cosa. Trataba de racionalizar lo que me estaba pasando, pero mi mente se resistía a procesar toda esa información. Grillo me soltó, volvió a registrar sus bolsillos y, con gesto de triunfo, sacó un pequeño librito negro forrado de piel. Desató los cordones y comenzó a pasar las páginas en busca de algo. Sorprendida, observé que las páginas estaban repletas de cuadros diminutos enmarcados con finísimos hilos de madera, cada uno de un color.
–Está bien –dijo señalando una de las pinturas. Me dedicó una sonrisa tranquilizadora que consiguió el efecto contrario–. Solo es cuestión de tiempo que nos encuentren, y no queremos eso, ¿verdad? –negué con la cabeza, consciente de que me estaba tratando como a una niña–. Así que no nos queda más remedio que usar un tópico. ¿Crees que podrás correr como si te fuera la vida en ello? En realidad te va la vida en ello –asentí sin comprender nada–. Vamos a volver a saltar, ¿entiendes? Saltaremos y no tendremos tiempo para que vomites de nuevo, nada de nada, esta vez tienes que intentar caer de pie, y en cuanto sientas el suelo debajo de ti, ¡corre! ¿Sí? –mi cara debía delatar mi incomprensión–. Está bien, solo dame la mano y trata de no cerrar los ojos.
Sin esperar a que yo le tendiese la mano, él mismo me agarró con fuerza, tomó aire, miró el libro y saltó. Sentí como si una fuerza sobrenatural tirase de mí hacia lo alto y después me arrastrase con violencia contra el suelo. Aunque lo intenté, el miedo me impidió mantener los ojos abiertos. Perdí la referencia del suelo y, cuando la recuperé, mis rodillas estuvieron a punto de hacerme caer otra vez. La mano de Grillo tiró de mí.
–¡Ahora corre! –gritó, y comenzó la carrera sin soltarme.
Abrí los ojos aterrorizada y contemplé una calle atestada de gente que se apartaba disgustada. Vestían extraños atuendos de vivos colores y algunos carruajes eran tirados por caballos alados. ¿Había muerto y estaba recorriendo los infiernos de las cinco lunas?
–¡Joder! –gritó Grillo mirando a nuestra espalda–. ¡Qué rápidos han sido!
Ahora nos perseguían dos personas, una mujer y un hombre, vestidos como el resto de los transeúntes que atestaban la calle, pero armados con extrañas espadas.
–¡Tienes que correr más, Eriane!
Me esforcé por responder a su petición, pero estaba a punto de desfallecer.
–¡Corre, corre, corre! –Grillo tiraba de mi brazo y parecía que iba a arrancármelo.
Giramos por una de las bocacalles de la derecha y después comenzamos a alejarnos de la multitud, perdiéndonos por laberínticas callejuelas. Mis pulmones iban a explotar y la falda se me enredaba entre las piernas.
–Tu vestido es demasiado llamativo –se quejó, y yo pensé que bastante más estrambóticos eran los atuendos de aquellas personas.
Grillo parecía saber exactamente hacia dónde nos dirigíamos, pero nuestros perseguidores no nos daban tregua. Torcimos de nuevo a la derecha y, cuando iba a seguir la carrera, Grillo tiró de mí para ocultarme tras unos contenedores de madera que se apilaban a la sombra de unas escaleras. Me tapó la boca con la mano para que no gritase y me apretó contra él. Ambos respirábamos entrecortadamente. Sentía su pecho latir con fuerza contra el mío y sus ojos grises me miraban suplicantes. Grillo debía tener visión del callejón, pero yo le daba la espalda. Relajó la presión de su mano contra mi boca y me hizo un gesto para que guardase silencio, pero no me soltó. Sus pupilas se dilataron cuando los pasos de nuestros perseguidores se escucharon en el suelo adoquinado de la calle. Dejamos de respirar, como si el mínimo ruido pudiese delatarnos.
–Sigue por el callejón –indicó la mujer con autoridad–. No les ha dado tiempo a atravesar la calle, no nos llevaban tanta ventaja.
El hombre echó a correr y ella comenzó a escudriñar los alrededores comprobando las puertas. Grillo me apretó el hombro y levanté la cabeza para mirarlo. Volvió a hacerme un gesto de silencio y me indicó que me apartase un poco para así liberar su cuerpo. Me giré despacio, sin hacer ruido, y él se adelantó un poco para tener mejor visibilidad de la calle. Alargó levemente el brazo, como le había visto hacer en el pasillo del palacio de los Calaned antes de que la puerta se abriese mágicamente, y entrecerró los ojos. Después relajó los hombros y, sin mirarme, me hizo un gesto para que me adelantase un poco hasta donde estaba él. Obedecí temblorosa y me tomó de la mano, señalándome la calle.
La mujer estaba a punto de alcanzar la última puerta. Hasta ahora todas habían estado cerradas, pero esta vez se abrió, dejándole paso. Noté cómo su cuerpo se tensaba por el júbilo y la vi desaparecer dentro del edificio.
Grillo se incorporó un poco y presionó mi mano. Sin perder de vista la puerta, salimos de nuevo al callejón y desandamos lentamente los pocos pasos que habíamos dado al entrar en aquella calle. Cuando estuvimos fuera de la vista de nuestros perseguidores, volvimos a respirar en paz.
–Una última carrera –me prometió Grillo en un susurro y, sin soltarme, inició de nuevo la marcha.
Recorrimos varias calles antes de ralentizar el paso. Por fin llegamos al sitio indicado, o por lo menos eso me pareció. Nos encontrábamos en un barrio de casas cochambrosas acurrucadas unas contra otras como niños huérfanos en los rincones de las calles. Grillo soltó mi mano y se acercó a una de ellas, se cercioró de que no había nadie observándonos y empujó la madera, entrecerrando de nuevo los ojos. La puerta se abrió.
–Querida –bromeó sonriente, haciéndome una pequeña reverencia y cediéndome el paso.
Obedecí sin cuestionarme nada. Mi cabeza seguía siendo incapaz de razonar, solo podía cumplir instrucciones y temía el momento en que Grillo dejase de dármelas.
Cerró la puerta tras de sí y me guio escaleras arriba por la casa en penumbra. Parecía que nadie había habitado en esas habitaciones desde hacía años, y un extraño animal pasó corriendo entre nuestros pies para refugiarse en las sombras de los muebles, arrancándome un grito sordo.
–Es solo un moul –aseguró Grillo, y yo me ahorré preguntarle qué demonios debía entender por semejante palabra.
Entramos a una habitación bendecida con una sucia ventana, donde la luz hacía más fácil identificar las paredes vacías. Grillo se acercó hacia uno de los muros y comenzó a golpear con los nudillos. Hasta yo fui capaz de percibir el cambio de sonido que se producía en cierta parte de la pared. Presionó con los dedos y unos tablones se movieron, actuando como una puerta diminuta. Grillo tiró de ellos y dejó al descubierto un pequeño cuadro que representaba una extensión de arena interminable bajo el cielo nocturno.
–Si tenemos suerte –comenzó a decir tendiéndome de nuevo la mano–, te prometo que este es el último salto de hoy.
CAPÍTULO 2
–¡Has arriesgado la misión y, para colmo, nos has traído este regalito! –gritaba Lobo, mientras yo me mantenía hecha un ovillo junto a la lumbre.
El último salto nos había conducido a un lugar entre dunas de arena fría. La noche se mostraba inquietante sobre nosotros. Ninguna de las lunas que yo había conocido aparecía en aquel marco celeste. ¿Cómo de lejos estaría de mi hogar? ¿Qué habría pasado en el palacio de Jokob Calaned cuando se hubiese conocido mi extraña aventura? Estaba convencida de que Frankin habría contado una versión bien distinta de los acontecimientos sucedidos aquella misma mañana. Aquella misma mañana. Casi no podía creerlo.
Y ahora estaba allí, rodeada por tres extraños personajes que discutían sobre cosas que era incapaz de comprender. El hombre llamado Lobo parecía el jefe de todos. Era alto y fornido, con el pelo blanco recogido en una coleta baja y la sombra de una barba incipiente marcando su fuerte mentón. Sus ropas me inquietaban, jamás había visto semejante atuendo. Lobo vestía una especie de casaca roja, muy desgastada, sujeta con correas de cuero que le cruzaban el pecho, se abrigaba el cuello con una tela alargada y lucía unos pantalones negros de un tejido que parecía muy resistente. Dirigí mi mirada al fardo que había junto a él y reconocí el brillo de las espadas que descansaban entre unos sacos.
–Deja que Grillo se explique –indicó la única mujer que había en el grupo.
Ángel era una mujer espigada y atlética, que despedía elegancia en cada uno de sus movimientos. Su piel era pálida, casi transparente, y sus labios cálidos destacaban junto a su nariz diminuta y sus ojos azules. Llevaba el pelo rubio peinado con delicadas trenzas que culminaban en un perfecto recogido que dejaba al descubierto su largo y terso cuello. Nunca supe la edad que tenía. A veces, al mirarla, me parecía una niña, pero, justo al instante siguiente, aparentaba ser mucho mayor que todos los demás. Llevaba un fino vestido blanco hasta los tobillos, recogido con delgadas cintas. Envidié la extraña chaqueta con la que se abrigaba, casi le llegaba por las rodillas y parecía de lana gruesa. Yo solo sentía el frío del desierto intentando llegar hasta mis huesos.
–¡Ya no sirven las explicaciones! –gritó Lobo gesticulando con violencia, y me encogí acobardada.
–Lobo, me reconocieron –cedió Grillo, casi en una súplica–. ¿Qué querías que hiciese, que denunciase a la fuente? ¡Si no salía de allí en dos segundos, todas nuestras oportunidades de volver a dar con él se habrían esfumado!
El hombre respondió con un gruñido sordo y se dio la vuelta para mirar las dunas interminables.
–¿Llegaste a ver a la fuente? ¿Hay algún riesgo de que lo hayan descubierto? –inquirió Ángel alargando sus manos para calentarlas en el fuego.
–No. Creo que se quitó de en medio en cuanto vio la que se estaba armando.
–¿Cómo te reconocieron? –se interesó Lobo–. ¡Se suponía que habían cambiado a los guardias de ese cuadro!
–No tengo ni idea.
Grillo no me había prestado atención desde que llegamos. Solo se había lanzado como una fiera hacia uno de los sacos en busca de algo de comida, me había tendido un trozo de pan y se había bebido varias cantimploras de agua. Yo todavía abrazaba el mendrugo entre mis manos, incapaz de llevarme nada a la boca. El cansancio me habría hecho desvanecerme si el miedo y la sensación de desorientación no me hubiesen mantenido alerta.
–¿No te apetece comer? –me preguntó Ángel con dulzura. Era la primera vez que me hablaban directamente y me sobresalté por su atención. Negué con la cabeza sin mirarla–. ¿De dónde la has sacado, Grillo? Le has dado un susto de muerte a la pobre...
–Ni idea, debía ser el séptimo salto en menos de cinco minutos –explicó Grillo dejándose caer en el suelo para sentarse. Lobo y Ángel permanecieron de pie–. Estaba encerrada en un cuartucho, en los sótanos de un palacio. Tenía que encontrar como fuera un cuadro desde el que poder despistar a los tres sabuesos que me pisaban los talones, era imposible saltar a un tópico sin que me viesen. Ella me ayudó a encontrar una sala llena de pinturas, y así pude despistar a nuestros perseguidores.
–Tenías que haberla dejado allí –sentenció Lobo sin mirarme, con la mandíbula apretada.
–¡No podía hacer eso! –se quejó Grillo.
–¡Lobo, si la hubiese dejado allí, la habrían matado! Tú lo sabes mejor que nadie –defendió Ángel, y observé que lo miraba con una mezcla de sentimientos que no podía identificar todavía.
–Eran otros tiempos –respondió él, tajante–. Además, ese no es mi problema –se alejó del grupo unos pasos, y parecía que iba a largarse cuando se dio la vuelta y nos gritó–: ¡Mi problema es que ahora tenemos que cargar con una niña!
Después siguió caminando, dando patadas a la arena, que formaba pequeñas nubes brillantes a la luz de las estrellas. Clavé mis ojos en el fuego. Estaba claro que aquel no había sido mi mejor día. Y ahora era un estorbo. Quizá me dejasen allí; al fin y al cabo, no me debían nada. Apreté los dientes y rodeé mis rodillas con mis brazos.
–Grillo... –indicó Ángel.
–Voy –el muchacho se levantó de un salto y se fue en busca de Lobo.
Ángel se sentó a mi lado. Podía sentir el calor que irradiaba de ella.
–¿Estás asustada? –inquirió con su voz dulce, y volví a negar con la cabeza.
Entonces alargó una de sus delicadas manos hacia mí y me rozó la frente. En el mismo momento en que sus dedos me tocaron, comencé a llorar sin pronunciar sonido alguno, mientras un soplo templado se extendía dentro de mí.
–Esto está mejor –sonrió Ángel y, como había hecho mi madre cuando yo era una niña, me atrajo hacia sí y me acunó en sus brazos. En ese instante fui consciente de todo el tiempo que había vivido sin ser consolada por nadie cuando los ataques de Arlinda me arrastraban a la desesperación o sus caprichos infantiles intentaban desquiciarme.
Ángel comenzó a tararear una canción en voz bajita sobre mi oído mientras me acariciaba el pelo. Las imágenes del día volvieron a pasar por mi cabeza una tras otra como un torbellino incomprensible. ¿Dónde estaba? ¿Qué había sido de mi vida? ¿Qué me iba a pasar ahora?
* * *
Debí de quedarme dormida, porque no recuerdo nada más hasta que el frío me despertó. Alguien me había tendido sobre una estera, junto al fuego, y me había cubierto con una manta, pero mi fino vestido de criada no era protección suficiente para una noche a la intemperie. Me dolía todo el cuerpo y sentía la espalda agarrotada. Me sobresalté al darme cuenta de que Grillo me miraba. Estaba sentado al otro lado de la lumbre, cubierto con una gruesa tela. A la luz de la hoguera, el mechón blanco sobre su frente brillaba. Tenía el gesto serio, pero se forzó a sonreírme. Lobo y Ángel dormían, cada uno acurrucado a un lado del fuego.
Grillo se levantó y se dirigió hacia mí. Intenté moverme para incorporarme, pero no lo conseguí. Vi cómo mi secuestrador se acuclillaba a mi lado y alargaba una mano para tocarme el rostro.
–Estás helada –musitó.
Las llamas se reflejaban en sus ojos. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo y me encogí aún más. Sin preguntarme, Grillo se tendió a mi lado y me cubrió también con su manta. Todo él desprendía calor, así que me olvidé de las convenciones que había aprendido durante toda mi vida y me acerqué a su cuerpo para hacer que el frío se alejase de mí. Comencé a tiritar de pies a cabeza.
–Lobo dice que eres mi problema –susurró–. Tengo que decidir qué hacer contigo.
Yo seguía temblando.
–¿Quieres que despierte a Ángel para que se tumbe también aquí? –inquirió en voz baja–. Estás congelada.
Negué con la cabeza y cerré los ojos con fuerza para evitar que el calor se me escapase. Noté que Grillo sonreía.
–Voy a contarte una historia –volvió a hablar con voz monocorde–. Debes estar consumida por las dudas.
Asentí con un leve movimiento.
–¿Donde tú vivías existía la magia? –inquirió. Responder a eso habría sido muy complicado, así que me abstuve de decir nada y esperé a que continuase–. Vale, verás... ¿Cómo me lo explicaron a mí en su momento? Es complicado...
Poco a poco, Grillo fue desgranando un complejo argumento que no habría sido capaz de creer si no lo hubiese experimentado en mi propia piel. Me explicó que ellos eran salteadores y que eso significaba que podían viajar a través de los cuadros. Cualquier cuadro original podía llevar a un salteador hasta la escena que representase.
–¿Como cuando hemos entrado en el cuadro de las niñas? –pregunté en un susurro.
–Exacto –continuó–. Esto hace que podamos viajar a cualquier lugar. El problema es que pueden ser caminos sin retorno. Imagina que tuviésemos que viajar por este desierto hasta encontrar un cuadro o que quisiésemos volver a tu palacio. Cuando saltamos a un cuadro estamos viajando a otra dimensión, ¿entiendes eso? –negué con la cabeza–. A otro mundo... o al mismo mundo pero en otro momento, o a ese mismo mundo visto de otra manera...
Grillo me explicó que había infinidad de realidades paralelas, como si millones de espejos se estuviesen mirando los unos a los otros y solo albergasen los matices que la distancia o la inclinación de sus hojas aportasen a sus reflejos. Cuando se saltaba dentro de un cuadro, se estaba saltando a una realidad nueva. Volver al punto de partida se hacía casi imposible.
–Y ese es nuestro mayor problema –siguió–, aunque eso te lo explicaré en otro momento. Primero quiero que entiendas de qué va esto. ¿Recuerdas la libreta negra que saqué en el prado? –asentí–. La llamamos libreta de tópicos. Todos los salteadores tienen esa libreta, o por lo menos la tenían, y son lugares a los que volver cuando te has perdido. El inconveniente es que, si te están persiguiendo, tarde o temprano usarás un tópico, así que tus enemigos solo tienen que dividirse y esperarte allí para dar contigo.
–Entonces, ¿por qué fuimos al tópico si sabías que te estaban esperando allí? –comenzaba a sentir el calor en mi cuerpo y me era más fácil pensar con claridad.
–Como te he dicho, a veces no queda más remedio. Lobo y Ángel me estaban aguardando aquí, y la única manera de llegar era a través del cuadro del desierto.
Grillo intentó remontarse al principio de la historia para explicarme el origen de los salteadores. Cuando empezó todo, solo tres personas podían atravesar los cuadros para viajar entre los mundos. Grillo me los describió como tres personas sabias y poderosas, que debían salvaguardar las fronteras entre las diferentes realidades y velar por mantener el orden. Pero el tiempo y el poder los corrompieron y esto los llevó a compartir su secreto.
–Es muy fácil convertirse en salteador –continuó Grillo–. De hecho, tú ya lo eres.
Lo miré sorprendida, pero él tenía la vista clavada en las estrellas.
–Cuando saltas con alguien la primera vez, recibes la habilidad de saltar siempre que sea necesario –explicó.
–¿Puedo entrar en los cuadros sola? –pregunté sorprendida.
Al parecer participaba, sin quererlo, de aquel extraño poder que podría conducirme hacia cualquier sitio imaginable. La perspectiva me abrumaba al tiempo que me hacía experimentar cierto orgullo. Siempre había concebido que mi existencia estaba totalmente reglada y milimetrada, que no habría lugar para la sorpresa o los cambios. Había aceptado mi aburrido destino y, no puedo mentir, era relativamente feliz. Pero en aquel momento, mientras Grillo compartía conmigo toda esa información, sentí que el libro donde estaba escrita la historia de mi vida iba aumentado su número de páginas a un ritmo vertiginoso.
Los tres grandes señores de los inicios habían creado un ejército de salteadores que trabajaban para ellos y, con el paso del tiempo, se habían establecido en tres mansiones desde las que gobernaban a todos sus hombres. De ser guardianes de los mundos, habían pasado a ser algo mucho menos honrado.
–Son coleccionistas –siguió mi narrador mientras los maderos crepitaban en el fuego–. Destinaron a sus hombres a conseguir los objetos de valor de los cuadros. El poder corrompe y ellos se han vuelto avariciosos. Todo salteador trabaja para alguno de ellos, dedicando su vida a la caza de tesoros y cuadros.
–¿Para qué quieren los cuadros? –pregunté extrañada.
–Para ser dueños de más y más mundos –respondió Grillo chascando la lengua.
Según estaba entendiendo, estos tres reyes de los salteadores, que se llamaban Cleo, Gustard y Firel, habían cambiado una existencia de viajes y descubrimientos por una acomodada vida en palacios, donde eran agasajados por sus hombres con todo tipo de regalos.
–Si uno de ellos tiene conocimiento de alguna pieza valiosa en un cuadro de cierto mundo, ofrece una recompensa al salteador que consiga llevarle el objeto –continuó informándome Grillo.
–¿Por eso os peleáis unos con otros? –no acababa de entender el motivo por el que aquellos hombres habían perseguido a Grillo.
–No, lo cierto es que no –suspiró–. Es más complicado que todo eso... Verás, siempre hay suficiente trabajo para todos, te aseguro que esos viejos son bastante avariciosos como para tener entretenidos a todos sus esbirros. Digamos que lo que nos hace estar en el punto de mira es un problema de... ¿fidelidad?
La historia comenzaba a complicarse. Según me explicó Grillo, Lobo había sido uno de los hombres de confianza de Gustard, uno de los grandes señores. Su mano derecha. Su salteador más fiel. Gran parte de la fortuna que hoy disfrutaba Gustard la había conseguido gracias a Lobo.
–Tienes que tener en cuenta que, normalmente, se elige a quién convertir en salteador porque se descubre en él cierta habilidad, o por lo menos eso ocurría al principio –continuó–. Lobo tenía un poder sorprendente para escuchar entre los mundos. Eso le aportó una fama increíble: era el primero en conseguir los objetos que Gustard deseaba porque era capaz de escuchar si el resto de salteadores pretendían llegar hasta la realidad donde él se encontraba. Por eso lo llaman así, por su fino oído.
–Tú abres puertas... –recordé con inocencia arrancándole una carcajada a Grillo. Lobo se removió en su saco y se dio la vuelta.
–No solo abro puertas –explicó Grillo, divertido–. Soy capaz de mover las cosas con mi mente.
Me incorporé un poco para mirarlo, animada porque mi cuerpo había recuperado su temperatura habitual. Grillo se incorporó hasta sentarse y me cubrió los hombros con las mantas. Todo lo que estaba escuchando me parecía a la vez aterrador y fascinante. ¿Qué pintaba yo en aquella realidad de magia y mundos paralelos?

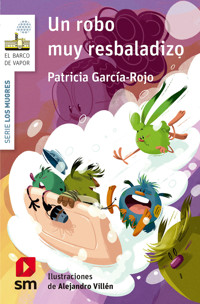

















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









