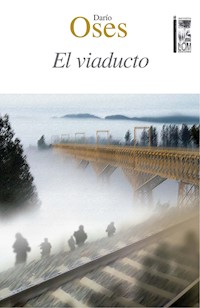
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: LOM Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El protagonista, meses antes del golpe de Estado de 1973 conforma el equipo que trabaja en una teleserie sobre la guerra civil de 1891, que lleva al suicidio de Balmaceda. La novela presenta dos épocas que se encuentran y que nos lleva a reflexionar.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© LOM ediciones Primera edición en LOM, marzo de 2021 Impreso en 1000 ejemplares ISBN impreso: 9789560013835 ISBN digital: 9789560014139 RPI: 2021-A-211 Motivo de portada: Leonardo Flores Diseño, Edición y Composición LOM ediciones. Concha y Toro 23, Santiago Teléfono: (56–2) 2860 [email protected] | www.lom.cl Tipografía: Karmina Primera edición original: editorial Planeta, agosto de 1994. Impreso en los talleres de LOM Miguel de Atero 2888, Quinta NormalImpreso en Santiago de Chile
A Carlos Orellana, mi primer editor,gran amigo, maestro y hermano,parte de lo mejor de mi vida.
Índice
Primera parte
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete
Ocho
Nueve
Diez
Once
Doce
Trece
Catorce
Quince
Dieciséis
Diecisiete
Dieciocho
Diecinueve
Veinte
Veintiuno
Veintidós
Veintitrés
Veinticuatro
Veinticinco
Veintiséis
Veintisiete
Segunda parte
Veintiocho
Veintinueve
Treinta
Treintaiuno
Treintaidós
Treintaitrés
Treintaicuatro
Treintaicinco
Treintaiséis
Treintaisiete
Treintaiocho
Treintainueve
Cuarenta
Cuarentaiuno
Cuarentaidós
Cuarentaitrés
Cuarentaicuatro
Cuarentaicinco
Cuarentaiséis
Cuarentaisiete
Cuarentaiocho
Cuarentainueve
Cincuenta
Primera parte
Uno
El hálito de la cocina donde se cuecen las berenjenas empaña los vidrios, gotea desde el cielo raso e inunda lentamente la casa.
–Berenjena, coliflor y un atado de betarragas, ¡lo único que va quedando en la feria! –rezonga Ana María y su voz se adelgaza hasta desaparecer entre el redoble de los aluminios.
La tapa de la cacerola rueda por las baldosas. Su estridencia busca a Maximiliano, quien, después de anunciar que cobraría por fin el trabajo de dos meses, llegó de amanecida, agrio de trago y sin un peso encima.
–¡Berenjenas! –piensa él–. ¡Pero si es un milagro!
Le gustaría ponerse las pantuflas e ir hasta la cocina, abrazar a Ana María y decirle que es maravilloso tener berenjenas en invierno, pero adivina la respuesta malhumorada de ella:
–Han de ser importadas. El país está gastando lo que no tiene en comprar comida, porque con las tomas el campo ya no produce ni un rábano.
–Esos son los cuentos de Radio Agricultura, y Radio Agricultura es la voz de los gremios patronales –reclamaría él, y para provocarla se pondría a cantar despacio, como si tarareara en forma distraída:
Ya perdieron la cordura, ¡qué felicidad!Sabotear la agricultura, ¡qué barbaridad!¡Qué chuecura! ¡Las verduras!¡Los culpables son de Patria y Libertad!
De ahí para adelante estallaría un conflicto que su cabeza sería incapaz de soportar, de manera que decide permanecer inmóvil, callado y aprovecha la tregua de los metales de la cocina para dormitar.
En el aire se vacía la mala combustión de la estufa. «¿No ves que tiene la mecha carbonizada? ¿Cuándo la vas a cambiar? ¿Cuándo llegará el día en que dejes de ser tan risueño de noche e inútil por la mañana? ¿Cuándo, mi vida, cuándo...?». parece canturrear la voz fantasmal de Ana María que se filtra persistente por el entresueño turbio de la resaca.
Los hervores de la cocina se confunden con los de los pañales puestos a secar y el vapor azucarado con el detergente. El agua revolotea antes de depositarse en los muros donde riega las manchas que echan raíces en el papel: hongos negros sobre ramilletes pálidos que se repiten simétricamente sobre el fondo amarillo que alguna vez fue blanco invierno.
Las pisadas de Anita se acercan removiendo las palmetas del parquet. Maucho se agazapa entre las sábanas. Las recriminaciones de ella apuntan contra sus despilfarros y sus llegadas tarde, y también contra el desabastecimiento, como si hubiera un vínculo extraño entre la situación política y los desórdenes de la vida de su esposo.
Ana María se asoma, se queja de los olores a encierro, a vino, a hombre trasnochado y, como no obtiene respuesta, hace que la aspiradora empiece su implacable rezongo matinal.
«Amo la noche, sombrero de todos los días», recita Maucho, aferrándose a una frase bien sonante para despejar las telarañas de ese despertar borroso. Tres berridos de guagua y después un llanto líquido hacen que las telarañas se tupan.
–La niña está en la casa –piensa él–. De saberlo no me habría entretenido hasta tan tarde...
Otra vez resuenan los aluminios, una olla y un cucharón que gritan las desventuras de Anita: marido izquierdista, bueno para nada; hija igual de loca que su padre, arrejuntada con un dirigente del MIR; nieta criada en el campamento Fidel-Ernesto, además de tías ricas, primas bien y un hijo de su primer matrimonio que la compadecen a ella, la parienta pobre, la mami muerta de hambre.
Maucho prefiere ni pensar en Cristina, esa chiquilla mala de la cabeza que se las da de guerrillera. Vuelve a dejarse llevar por el entresueño, flota en la superficie de un lago oscuro, trata de permanecer inmóvil, como si así pudiera conjurar las amenazas que cuelgan del aire sobrecargado. Pero entonces se derrama el chaparrón que encrespa la tersura del agua: serios incidentes se registraron cuando una columna de manifestantes chocó con la policía. Enfrentamientos, balaceras, piedrazos. «¡La subversión en Chile no pasará!», aseguró el intendente.
Es Ana María quien apunta hacia el dormitorio las andanadas del noticiario matinal.
«El país es un desastre sin vuelta» parece decir su voz.
«Una calamidad postrada, igual a ti», sigue culpándolo.
El cielo falso y los siete cielos que tiene sobre la cabeza, los siete pisos que recorre la locomotora vertical del ascensor, aplastan a Maucho. Se rasca el pelo, esa «chasca de poeta» que también es motivo de reproche, junto con el parquet, la hija guerrillera, las cañerías goteantes, con la estufa, las ollas y todos los objetos a los que Ana María sabe arrancarles sonidos que lo acusan a él de fracasado sin vuelta.
Entre cortinas musicales, el noticiario insiste en su repaso de choques de gobiernistas contra opositores, de caminos tomados y neumáticos que se incendian en medio de las carreteras. El locutor cuenta que un estudiante de filosofía se desangra sobre la cuneta, que las ambulancias no pudieron llegar a causa de las barricadas o tal vez nunca salieron del hospital en huelga, que ha quedado abierta la herida a bala que le traspasa el cuello y el breve charco rojo avanza arrastrando pequeños desperdicios hasta que termina por solidificarse. «¿Qué importa si muere?», pregunta una de las voces que recoge la grabadora. «¿Qué más da si es brasilero, si es uno de tantos extremistas infiltrados en el país bajo el amparo del gobierno?». «Mitificaciones burguesas!», rebate otra voz, indignada.
–Nada que hacer –sentencia Maucho–. La revolución debió seguir siendo una esperanza, una quimera de nuestras conversaciones nocturnas. Nunca debimos traerla a la luz del día... Pobre Anita... ¿Por qué crestas tendrá que amanecer?
Se acuerda de una difusa película francesa: Mientras amanece... ¿O fue El muelle de las brumas? Aparecía Jean Gabin fumando, haciendo más espesa la niebla que venía del mar.
Entre la bruma de las coliflores, en medio de la neblina doméstica y los restos de sombras que permanecen en el dormitorio atajando al día que se cuela por las rendijas de la persiana, aparecen fugaces como parpadeos los recuerdos de la noche: la sonrisa de Nacho Vattier, quien intenta hacer sonar su voz gastada por el cigarrillo y el teatro; el perfil de duende colorado del Tani Vera, y la doble papada que se derrama desde el rostro amplio de Rudy Lavalle.
–Braulio te anda buscando –le había anunciado Vattier, mientras el Tani le hacía un guiño de complicidad–. Braulio Chelén te necesita.
–Está en un apuro. No halla a quién recurrir –corroboró el Tani–. Le dijimos que tú eras el hombre, que eres el único que podría mover a ese elefante empantanado.
–Braulio está embarcado en una historia enoooorme –había agregado Vattier, haciendo con las manos un gesto como para abarcar una zona sin límites.
«Tengo que levantarme», se propone Maucho. «La noche dio sus frutos. Braulio me necesita, debe estar esperándome».
Se incorpora y siente que ahora sí está en situación de defender su manera de vivir. La bohemia y el desorden son parte de su trabajo. Nunca ha habido libretistas con hábitos de buenos burgueses. Tiene argumentos también para defender al gobierno y a la revolución:
–No pueden hacerse grandes cambios sin generar trastornos–proclama–. Nunca vamos a mover la historia si estamos preocupados de quedarnos sin papel confort...
A pesar del dolor de cabeza y los temblores que le recorren el cuerpo, Maucho va recuperando la confianza en sí mismo. Ve pasar a Ana María por la juntura de la puerta.
–Tengo que sacar adelante a un tremendo buque –le dice, ufano–. Voy a meterme a la ducha.
–Ni se te ocurra –contesta ella, sin mirarlo–. Apenas tenemos gas para cocinar.
Anita da un portazo que remece el departamento. Él siente la sacudida como el paso de una locomotora que hubiera estado a punto de atropellarlo. Entonces vacila. Sin saber por qué, siente miedo y el impulso de volver a hundirse en el refugio de las sábanas y no asomarse fuera en todo el día.
«Hacer esa teleserie es llamar a la muerte», piensa, pero aquella sensación es tan vaga que sospecha que no es más que una de sus tantas jugarretas para eludir el trabajo, de manera que decide ponerse en pie.
Dos
En cuanto se levanta siente que cada pulsación de la sangre va a martillarle la cabeza; todo el vino trasegado en los últimos meses parece aposado encima de sus ojos y él trata de mantenerlo quieto, de no mover ese volumen líquido que podría hacerle perder el equilibrio. Camina despacio, con cautela, como si el parquet desparejo fuera una quebradiza superficie de hielo.
Había estado tranquilizando a Ana María durante casi un mes con la promesa de que ya iba a salirle un adelanto por los derechos del libro Voces del corazón. Breve historia del Radioteatro en Chile, que escribió para la editorial Quimantú. Cuando le avisaron que estaba listo el cheque y que además podía retirar media docena de ejemplares del libro, partió y antes de salir dijo que regresaría con la billetera desbordante. Verdaderamente tenía intenciones de hacerlo así. Pero Maucho era incapaz de sopesar la cantidad de dinero que recibía. Cada vez que le pagaban algo, actuaba como si dispusiera de una fortuna inagotable. Esa actitud de gran señor era casi atávica, le venía de muy lejos, desde bisabuelos que se sintieron dueños del país y copropietarios del mundo.
A mediodía salió de la editorial con sus seis ejemplares bajo el brazo. Cambió el cheque en una sucursal bancaria a la entrada de Vicuña Mackenna, y como sentía cierta ansiedad por sentarse pronto a hojear el libro, se detuvo frente a la vitrina de un restaurante, donde un congrio yacía entre rodajas de cebollas y zanahorias. Se dejó llevar hacia dentro donde almorzó como caballero: dos pisco sour, pescado al jugo y vino blanco bien helado, mientras daba vuelta las páginas. A partir de la foto en que él mismo aparece junto con María Llopart y Alfredo Mendoza, los perfiles de sus recuerdos habían empezado a diluirse. Los lagrimones que se le saltaron cuando se acordó del tiempo en que fue uno de los libretistas más cotizados de la radiotelefonía nacional, hicieron que el mundo fuera adquiriendo una consistencia resbaladiza, acuosa, por la que se deslizaban las fotografías que iban mostrándole los hitos memorables de su carrera, las seriales «El Pecado de nacer», «Corazones en subasta», «Soy tuya porque lo dice un papel», y capítulos de «Romances de atardecer», «El gran teatro de la historia» y «El comisario Nuggett».
–Eran otros tiempos –le dijo al mozo que lo ayudó a mirar el libro diagramado con las fotos de esas actrices que vestían trajes sastres con hombreras y fruncían los labios ennegrecidos con rouge, frente al micrófono adornado con rayos metálicos.
Terminado ese almuerzo lentísimo y tardío, caminó pisando la multitud de hojas que descendían desde los sicómoros del Parque Forestal. La tarde concluía en medio de una batalla de bocinazos, frenadas y crujidos de micros llenas.
–Poca locomoción –consideró con los ojos perdidos en el raudal de vehículos–. Buses de la ETC y una que otra micro. ¡Otra vez se botaron en huelga estos carajos!
El frío empezaba a diseminarse junto con la neblina ligera. Allá abajo, en el fondo de los tajamares pintados con murales que mostraban palomas de la paz y guerreros mapuches, el río seguía desenredando su sonido sedante. Maucho se asomó por la baranda de concreto, atraído por la regularidad de ese tránsito eterno, que contrastaba con los pujos de los vehículos, con los motores que hervían a sus espaldas, en la Avenida Costanera.
Cuando se le terminó el camino de hojas humedecidas, torció hacia la Alameda, dejándose llevar por sus propios pasos, contento con el pescado que sentía deshacerse dentro de su cuerpo y con el vino volátil que le aceitaba la vida.
Se sentía ligero y en ese estado de ánimo fue a asomarse al restaurante Il Bosco cuando ya anochecía, y consideró casi natural encontrarse con personajes que parecían guiñarle el ojo desde alguna de las fotos que había prestado para la impresión del libro.
–¿Y estos fantasmas? –dijo Maximiliano.
Aquellos rostros mansos, inmóviles, lo miraban desde el rincón anegado por una mescolanza de las mortecinas luces interiores y los reflejos de neón que llegaban de afuera. Ahí estaba Estanislao Vera, el Tani, pintamonos del Topaze. Con el tiempo y el vino, su nariz y mejillas se habían coloreado con un tono parecido al de la tinta roja que usaba la revista. A su lado sonreía Rudy Lavalle; todavía sacaba pecho y conservaba algo de la apostura de esos viejos figurines con vestón cruzado, pañuelo de seda al cuello y pantalón a rayas. En un año que nadie podría precisar, Lavalle había entrado a Chile a buscar trabajo, presentando las caricaturas que había hecho en la Argentina para el Ricotipo.
El tercero del grupo era Nacho Vattier, quien dio un saludo ininteligible con su voz deshecha entre las carrasperas y el cigarro.
–Y ustedes, sombras, ¿qué se habían hecho? –preguntó Maucho.
–Aquí estamos –dijo el Tani.
–Nos botó la ola –terció Lavalle.
Nacho tragó saliva, respiró para aplacar las toses e hizo un esfuerzo tremendo para sacar la voz, mientras los otros guardaban silencio, como en espera de una revelación.
–¡Viejo querido! –dijo por fin–. Viejo verde –susurró enseguida.
–Viejo colorado –remató Lavalle.
–Sí, algo tengo de colorado. ¡Soy socialista, y qué fue! –dijo Maucho arrimándose a la mesa.
–¡Desclasado! –bromeó el Tani–. ¿Dónde se ha visto un Maximiliano Molina Zegers, de los Molina de Rengo y los Zegers de Chimbarongo, botado a comunacho?
–Soy de los Molina sin tierra, de los Zegers de ninguna parte...
–Aunque no tengas tierra, todavía te queda esa estatura patronal. Si levantaras la frente y sacaras pecho, podrías pasar por dueño de fundo y hasta por Presidente de la República. Todavía tienes buena facha –le fue diciendo laboriosamente Vattier.
Maucho se puso a repartirles su libro con pomposas dedicatorias.
Vattier se levantó para abrazarlo teatralmente.
–¡Hay que bautizar el libro! –propuso el Tani y chasqueó los dedos con aire de prestidigitador, lo que al momento atrajo un jarro de vino tibio, y así fue como Maucho ingresó en el achispamiento de esa noche en que se derramaron recuerdos de muchas otras noches, de alegrías y lances entre las piernas de tantas amadas ya olvidadas.
Después se hizo un silencio profundo. Fue entonces cuando Nacho le anunció que Braulio lo necesitaba.
Viejo querido, tú puedes hacerlo –le dijo con su voz asordinada, llena de humos y de cansancio–. Ya reventaron los guionistas verdes, los pendejos. De todos esos libretistas de pacotilla no queda ni uno en pie. Tú eres sólido. Hazte cargo de esa teleserie y a ver si consigues que me den un papel. Es cierto que no me queda voz, pero ahora con el doblaje pueden hacerse maravillas...
Maucho se quedó mirando hacia las puertas por donde entraba y salía gente. Era el mismo flujo y reflujo de siempre, pero ahora esa regularidad parecía trizada, a punto de quebrarse. Se acordó de otra noche en que una prostituta que trabajaba al frente, en los hoteles de la calle París, había entrado al Bosco con minifalda y botas. A su paso los hombres aplaudieron. Fue el último homenaje que pudieron tributarle por su consagración a ellos. Esa misma madrugada la degolló un enano. La mujer muerta y tantos otros sucesos iban sumiéndose en un curso continuo, con algunas crecidas que nunca terminaban en desborde. Maucho sentía que ese transcurrir que regulaba sus propios excesos estaba por romperse, porque se anunciaban acontecimientos de una desmesura peligrosa, trastornos que iban a interrumpir o a cortar para siempre el entra y sale de los trasnochadores, de las putas, y los chistes y las anécdotas que se contaban en las mesas. Vació su copa de un trago y llamó al mozo para pedirle otra botella. La posibilidad de seguir renovando la provisión de vino le infundía la sensación de que la vida seguía con su tranco inalterable.
–Braulio debe andar por ahí –insitió Nacho–. Tal vez se asome otra vez acá al Bosco... y si no podríamos salir a buscarlo.
–Pero si yo ni siquiera sé para qué me quiere –dijo Maximiliano.
–¿No has leído los diarios? –le preguntó el Tani–. Es esa teleserie sobre la guerra civil de 1891. Una cosa de locos. Nadie sabe dónde empieza ni dónde termina. Un grupo está filmando las batallas en el norte...
–¿Y qué monos pinta Braulio?
–Maneja el argumento central, la parte más importante –aclaró Vattier.
–Otro equipo partió a Bolivia y Argentina, para filmar la retirada de la división Camus –continuó el Tani.
–¿Qué es eso?
–Una división balmacedista que al verse acorralada regresó a Santiago por la sierra, por la pampa. ¿No sabes nada de la guerra civil?
–¡Claro que sé! –alegó Maucho, picado–. Si me dan ese trabajo puedo hacerlo.
–Este Maucho... –suspiró el Tani–. Sigue siendo el mismo sabelotodo.
–Hace tiempo tuve la idea de hacer un libro sobre Balmaceda... –dijo Maximiliano, casi con rabia.
–Desde que te conozco que vienes contándonos ideas, proyectos, borradores –sentenció el Tani.
–Esto es más que una idea. Lo empecé cuando la empresa de ferrocarriles nos invitaba a los periodistas, a la gente del teatro y de la radio a conocer Chile, ¿se acuerdan?
–Sí, eran los trenes de la amistad. Los bautizamos «cirrosis sobre rieles». Ahí viajamos los hombres de verdad. ¿Se acuerdan de Vicenzi, de Gonzalo Orrego, de Bigote Reyes y del octogenario Acario Lisboa?
Lisboa dormitaba mientras en los andenes se oía el discurso arrastrado entre la carraspera asmática del subsecretario de Transporte: «Los periodistas de Chile parten a conocer Chile, gracias a esta loable iniciativa de la Empresa de Ferrocarriles del Estado».
En realidad partían a comer, a tomar, a pasarlo bien. El tren iba agarrando velocidad y Maucho miraba por la ventana el paisaje de carros y de fierros muertos, y luego se volvía hacia dentro para encontrarse con Vattier ufano, sedoso como un gato, envuelto en las hilachas del humo de su cigarro. Ahora, entre los humos de Il Bosco, a Maucho le parecía estar viendo a Lavalle, en medio del vagón, canchero, vaso en mano, orquestando con el retintín del hielo dentro del whisky la sarta de chistes con que divertía a los que se aglomeraban en los asientos enfrentados. Maucho volvía a verlo desde una enorme distancia, como si sus gestos hubieran quedado petrificados dentro de un álbum de fotos y sus risas de ahora fueran la resonancia fantasmal de aquellos viajes.
Se deslizaban a lo largo del país. En cada estación salían a esperarlos con comida, sonrisas y buenas palabras; con el ineludible discurso del alcalde, banquetes en las sedes de leones y rotarios, actos culturales en el Instituto Comercial y recitaciones de acicaladas poetisas. Además, ofrendas líricas, asados a todo campo y escapadas donde unas putas rubicundas, a las que el agente del Banco les había abierto libretas rojas y obsequiado alcancías de latón, banderines y emblemas del ahorro.
Desde el camino enviaban artículos sobre cualquier cosa que oliera a pintoresca: lanchones maulinos en Curanipe, milagroso poder de sanación de aguas termales del sur de Chile, ancestral artesanía del mate pirograbado y así en cada detención seguían levantando vuelo bandadas de reportajes escritos sobre los manteles entintados con el vino de la sobremesa.
–Fue una de esas tardes cuando tuve la idea –dice ahora Maucho, y sin dejar de hablar levanta la botella vacía para que el más viejo de los mozos de Il Bosco venga a reemplazarla por otra llena–. Tenía el cuerpo endurecido por la digestión y a través de la modorra veía pasar los volcanes y bosques por la ventana. Y de repente, entre la llovizna y los caseríos pintarrajeados con propaganda de analgésicos, aparece esa tremenda estructura de fierro; era una armazón colosal que permanecía ahí como vestigio de una era perdida.
Por primera vez Acario Lisboa salió de su letargo y de su rumia de palabras en sordina, y comenzó a hablar a viva voz para hacerse oír entre la sonajera metálica del tren y las conversaciones entrecruzadas.
–¡El viaducto del Malleco, el sueño del Presidente! –exclamó–. Lo inauguraron cuando yo era niño. Mi padre fue agrimensor y trabajó con los ingenieros de Obras Públicas que vigilaban los ensambles. Se hacía necesario, señores, salvar el pique de más de cien metros que había detenido al ferrocarril central de la Araucanía. Esa era la tierra prometida, el país de la leche, de la madera y del suelo intacto que podía dar el trigo que ya no daban los campos extenuados de más al norte. Y el Presidente insistió en pasar por encima del barranco, porque Balmaceda, señores, creyó en los ferrocarriles.
–Balmaceda creyó en los ferrocarriles... La frase me quedó sonando –dice ahora Maucho–. Ahí mismo empecé a escribir un artículo que iba a llamarse «Las huellas de un Presidente de acero». Busqué en las páginas de la Guía del Veraneante y encontré tantas cosas: el viaducto sobre el río Traiguén y otros encima del Laja y el Biobío, y esa noche soñé con secciones ferrosas perdidas en el agua, con rieles que soportaban la corrosión persistente de la lluvia, con fragmentos de anclajes y vértebras de puentes, con vías que serpenteaban por desfiladeros y barrancos, y con pilares reblandecidos por enfermedades metalúrgicas. Al despertar me di cuenta de que el tema daba para mucho, que Balmaceda había tenido fe en que los trenes desparramarían la prosperidad por el país, pero que con su derrota en la guerra civil murieron nuestros delirios finiseculares de progreso infinito, y todos esos viaductos ya mohosos eran las únicas señales que iban quedando de un amago de grandeza, de un abortado empujón hacia el progreso que había dado allá por 1890 un Presidente solitario. De manera que decidí hacer no sólo un artículo, sino todo un libro. ¡Así es que el Presidente Balmaceda no es un desconocido para mí y puedo escribir veinte seriales sobre él si me las piden! –concluyó Maucho, categórico, y exigió más vino.
Tres
–Cálmate, Maucho. No te acalores. Nadie pone en duda que tú sigues siendo el mejor libretista, el único capaz de terminar esa teleserie tan complicada... –dijo Vattier para tranquilizarlo.
–Yo diría que es una teleserie infinita –agregó el Tani, conciliador.
A Maximiliano el vino le infundía rachas de susceptibilidad que pronto se disipaban, de manera que se entregó sin resistencias a las sonrisas amables de los tres que lo invitaban al círculo constituido alrededor de la mesa. Se aferraban a ella como náufragos sobrevivientes de un tiempo en que la ciudad todavía era amable, los cafés resultaban familiares, todos los bohemios se conocían y al despertar, a las cinco o seis de la tarde, comentaban las hazañas perpetradas la noche anterior en el Tabaris, el Goyescas o el Lucerna.
–Tú eres de los nuestros, Maucho –le dijo Vattier, quien a medida que avanzaba la noche iba recuperando un poco de voz–. En el país está la mansa cagada. La izquierda no afloja, la oposición se endurece y nosotros sabemos en qué trinchera estás. Pero entre amigos, eso da lo mismo. Nos perteneces, Maucho, sigues siendo como un hijo...
–¡O un hermano menor! –lo interrumpió Lavalle.
–Vamos –intervino Vattier–. Tenemos que llevarte donde Braulio para que te ponga a trabajar en esa teleserie, y ojalá no se te vayan los humos a la cabeza y nos eches al olvido.
Maucho hizo el gesto de escribir en el aire sobre un papel invisible para pedir la cuenta y se puso a escarbar en sus bolsillos.
–No, córtala –trató de detenerlo Vattier–. Aquí pagamos todos.
–¡No, señores! Yo pago y ustedes me llevan donde Braulio.
La calle estaba revuelta como si un estadio repleto acabara de vaciarse. Restos de un acto masivo, gente con cascos y colihues, hombres vestidos de overol y pobladoras que ya se habían puesto bajo el brazo los carteles, permanecían en las esquinas o empezaban a subir a los buses que los llevarían de regreso a las comunas suburbanas. La voz de Salvador Allende iba y venía en el reflujo de las radios transistorizadas. Algo grave se cocinaba en Chile –tal vez la dictadura del pueblo, quizás una violenta reacción– y eso le otorgaba a cada día un tinte desquiciado, festivo y heroico.
Pero esa noche Maximiliano junto con Nacho Vattier, Estanislao Vera y Rudy Lavalle avanzaban por un riel ajeno al de la historia, lejos del ánimo de carnaval y de combate que empapaba a los hombres desmigajados de la manifestación. La voz de Allende había dejado lugar al himno de la Central Única de Trabajadores, que hacía marcar el paso a los caminantes:
Yo te doy la vida entera,
te la doy, te la entrego, compañera.
Si tú tomas la bandera,
la bandera de la CUT.
–«Yo te doy la vida entera» –repitió Maucho–. Es un lugar común del bolero y la tonada: «Mi vida, te doy mi vida». Sólo que ahora la oferta no es amorosa sino revolucionaria.
–Déjate de filosofar, viejo –señaló Vattier–. Hay que sacarle el poto a la jeringa . ¿Para qué meterse en peleas de perros? Nosotros somos de otra época, de un tiempo sin peleas, cuando izquierdistas y derechistas, clericales y masones se emborrachaban en los asados y terminaban abrazados, cantando «Noche de Ronda».
Maucho asintió y trató de ausentarse del conflicto que se encaramaba por las amenazas y las consignas.
–De acuerdo, muchachos –dijo–. Dejemos que los perros ladren. Recompongamos esos viejos trenes de la amistad...
Fue así como cuatro hombres se pusieron a caminar abrazados, copando el ancho de la vereda, mientras cantaban boleros arcaicos que sonaban como una burla a tanto himno de batalla. El Tani y Vattier, sesentones, ya arrastraban los pies; Lavalle, en cambio, aún sacaba pecho, mientras Maucho, que recién había traspuesto los cincuenta, hizo la prueba de erguirse, de levantar el mentón sin que nadie se diera cuenta, pero los otros no pudieron dejar de mirar de reojo ese repentino porte principesco e intercambiaron guiños que Maucho advirtió, de manera que volvió a dejar caer los hombros y a caminar mirándose las puntas de los pies.
Los cuatro fueron reconstituyendo huellas sepultadas, deteniéndose en los lugares donde estuvieron los grandes cabarets de antes, ahora tragados por el pavimento. De vez en cuando entraban a alguno de los boliches excesivamente iluminados, acrílicos y asépticos que habían suplantado a los lugares que ellos conocieron, y husmeaban entre las mesas para ver si por ahí encontraban a Braulio, pero como este no aparecía, Maucho determinaba que no podían desperdiciar la parada, así es que se tomaban una botella o dos y conversaban agrandando sus prontuarios de trasnochadores.
Luego salían otra vez a la calle. La ciudad de la que habían estado hablando ya no existía. Todas sus noches, sus mujeres, sus pérgolas y rosedales habían muerto.
Pasó un camión lleno de banderas y de gente que cantaba himnos de triunfo. Maucho los saludó con el puño en alto y se adelantó, dejando que los otros siguieran en el ejercicio absurdo de componer los fragmentos de un mundo inexistente.
«Yo miro hacia el porvenir», se dijo tratando de seguir la sombra del camión que se perdía más allá de los semáforos. Entonces tropezó en una rotura de las baldosas y estuvo a punto de caerse. Vattier y Lavalle vinieron a tomarlo del brazo. El Tani insinuó la conveniencia de conseguir un taxi para irse a la casa del que viviera más cerca, pero Maucho insistió en que había que seguir.
El vino hizo inciertos los escalones por los que fue bajando hacia el local soterrado, donde se distinguían las chaquetas blancas de los mozos moviéndose entre parejas, grupos y hombres solos, todos oscurecidos, bultos entre la sombra apenas alterada por los pequeños haces de luz que se encendían para ubicar una mesa o examinar las cuentas.
Maucho tropezó con un hombre de aliento vinoso que acercó su cara a la de él, como para examinarlo de cerca y luego lo abrazó estrepitosamente.
–¿Qué te habías hecho, viejo perro? –le preguntó.
Maucho, aturdido, no pudo dejar de corresponder a tanta efusión, por lo que aceptó ese abrazo pegajoso y estuvo un buen rato anudado al hombre desconocido que no quería soltarlo, como un boxeador que amarra al rival para extinguir la distancia que hace eficaces los golpes.
Cuando se libró anduvo por el local en busca del baño. Entonces alguien lo tomó del brazo. «¿Dónde te habías metido?», le preguntó el Tani. Su cara colorada parecía brillar en la oscuridad.
–¿Y los otros?
–Ahí están, dormitando. Encontramos a Braulio.
Los mozos parecían oler la madrugada. Auscultaban su inminencia en la progresiva transformación de las cosas que iban perdiendo su textura anochecida para cuajar en volúmenes y bordes, en vasos arrojados a la espuma del fregadero, en botellas vacías que van a dar al traspatio y sillas que empiezan a subirse a las mesas.
La noche líquida se escurría por agujeros y rendijas, y se secaba dejando al descubierto su propio fondo endurecido, donde se precipitaban estragos y desperdicios.
El Tani guio a Maucho hasta llegar a un grupo que de pronto, como si oficiara una ceremonia para despedir la noche, se puso a cantar una patética canción mexicana:
Por la lejana montaña,
va cabalgando un jinete...
Maucho vio a Lavalle y a Vattier echados sobre los respaldos de sus sillas, durmiendo con las caras hacia el cielo y las bocas abiertas. También vio a Braulio que fumaba indiferente, mudo. Pensó que tal vez le disgustaba esa canción y los demás la coreaban sólo para molestarlo. Braulio parecía un cansado ángel de barba negra, vestido con un costoso chaleco altiplánico de lana artesanal. ¿De qué cielo venía? Maucho seguía esforzándose por recordar dónde, cuándo, y cómo se habían conocido.
Braulio Chelén fue el director de aquella serial, «La vida en rosa».
«Le escribí algunos libretos», recordó, «aquel de la familia provinciana que vive en su blanda rutina de intercambio de visitas, que existe para preparar mistelas, cebollines en escabeche, comidas y más comidas, sin reparar en la miseria rural, en la tormenta que se fragua un poco más allá de sus narices. Lo hice bien, me resultó convincente, por eso Braulio me quiere para esta teleserie».
Sí, Braulio procedía de los recuerdos de hacía dos años, de los primeros meses de la U.P., ese tiempo dorado en que la voz del Presidente, las consignas y los gritos sonaban con el timbre limpio de los discos nuevos. Braulio había venido desde esa época perdida y ahí estaba, en la mesa que compartía con otros ángeles de pelo enrulado, una que otra chica jipienta y una bellísima mujer de entre cuarenta y cincuenta años. Maucho la miró con detención: el color de sus ojos siempre estaba cambiando y su mirada quebraba la luz. Tenía algo de gitana su vestimenta cargada de trapos sueltos que dejaban desnudo un magnífico cuello, apenas cortado por una cadena casi imperceptible de la que colgaba un ídolo de obsidiana. Fue ella quien reparó en Maximiliano y lo invitó a arrimarse a la mesa y a tomarse una de las tazas de café que humeaban por todas partes.
Maucho tragó el café hirviendo y entonces se sintió reconciliado con el mundo. La aparición de Braulio se le antojaba un triunfo postrero de la noche, aunque él aún no se dignaba a dirigirle una sola mirada.
En cuanto terminó el café, que le espantó la vieja borrachera, le ofrecieron un vino magníficamente etiquetado que le infundió una embriaguez nueva, luminosa, recién salida de la botella.
Sólo entonces Maximiliano vio cómo Braulio lo apuntaba con una sonrisa empotrada en la oscuridad de las barbas.
–¿Cómo estás, viejo?
–Bien, muy bien.
–Es bueno saber que alguien esté bien.
–Me dijeron que necesitabas un libretista.
–No sé si lo necesite. Lo que sé es que se nos fundió el que teníamos. Demasiado pituto, política y partusa; el salvaje no dormía jamás. ¡Métale Ritalin, métale coca!, y ahí está con surmenage, encerrado en una pieza oscura.
–Yo podría ayudarte...
–Gracias, viejo, pero no sé si quiero seguir con esto. Dicen que no se puede parar la producción, que es la gran teleserie antiimperialista de los últimos tiempos, que se va a distribuir en toda América, desde México y La Habana hasta el Cabo de Hornos. ¡Pero ha habido tantos problemas!
–Hay que seguir echándole para adelante, compañero –intervino la mujer del colgante de obsidiana.
–Me gustaría terminarla, porque es una de las pocas cosas que podría quedar cuando todo lo demás se vaya a la cresta. La idea es mostrar nuestros afanes, trancas y pifias a través de lo que pasó en otro tiempo. Queremos mirarnos en el espejo de la guerra que perdió en 1891 el Presidente José Manuel Balmaceda...
–Sí, sí, me hablaron de eso... –dijo Maucho
–Lo que tú llamas «eso», o sea nuestra teleserie, tiene un nombre: «En medio de la muerte». Quiero terminarla pero estoy cansado y ya sin ánimos. Si no lo hago yo, debería tomarla otro para que quede un testimonio de nuestros errores, por si alguien aprende algo en el próximo intento de hacer una revolución a la chilena...
–Eres cínico y derrotista –señaló la mujer de los ojos de color cambiante.
–Nada de derrotismo, compañero... Venceremos –dijo Maucho con su tristísima voz estropajosa, y a todos debió parecerles cómico ese triunfalismo tan endeble.
–Entre nosotros sea dicho, viejo, llevamos las de perder –había seguido Braulio– . Quizás esta teleserie sea nuestro canto del cisne... Si es que la hacemos, vamos a tratar que sea un hermoso canto. No puedo asegurarte nada, pero anda a verme mañana, por si acaso... Bueno, son casi las cinco... Anda a verme hoy mismo al estudio. Te espero a las once y media en punto.
–Balmaceda triunfó, compañeros –dijo entonces Maucho–. Balmaceda sólo fue derrotado en el campo de batalla. Apenas sucumbió en Concón y en Placilla. Lo único que consiguieron sus enemigos fue destituirlo y obligarlo a suicidarse. Poca cosa, casi nada. Porque después se fueron cumpliendo sus sueños, uno por uno: surgió una clase media poderosa, los presidentes tuvieron atribuciones para hacer que el Estado tormara las riendas de la industrialización y finalmente, compañeros, se nacionalizaron nuestras riquezas básicas. La Corfo, la Constitución del 25 y la nacionalización del cobre son las victorias de Balmaceda, son la mejor venganza que pudo tomarse el pueblo de las derrotas en los campos de batalla.
Un borracho solitario se levantó allá lejos para aplaudir, mientras Braulio, los ángeles noctumos y la mujer de la mirada de color cambiante empezaban a abrigarse con intenciones de partir.
–Algo de razón tienes –concedió Braulio– . Acuérdate de que hoy día mismo, cuando el sol esté alto, hablaremos...
–¿En Televisión Nacional?
–No, estamos trabajando en otro estudio... Marta, dale la dirección.
La mujer de los ojos inquietantes le alcanzó una tarjeta.
–Tu teleserie está hecha a mi medida, Braulio. Sé más que nadie de Balmaceda. Hace años que vengo siguiéndole la pista. Lo admiro desde el día en que contemplé el viaducto del Malleco...
–Ahora, si te metes en esto, vas a tener que hacerlo a presión. Hay que escribir un capítulo por día... y para nosotros la semana tiene doce días y medio.
Los que acompañaban a Braulio se reían. Maucho optó también por reírse.
–Así es la televisión... –tartamudeó–... Me da un poco de miedo. Uno, mísero guionista, pone en movimiento a actores, escenógrafos, electricistas, productores, camarógrafos...
–Y directores –acotó Braulio.
–Y directores –repitió Maucho– . Toda una maquinaria empieza a caminar, a crujir y eres tú el que la alimenta. Es un tren que se te viene encima y ya no lo puedes parar. ¿Sabían que la locomotora tira a los carros para sacarlos de su reposo inerte, pero después son los carros los que empujan a la locomotora y la máquina gasta más fuerza en parar al tren que en hacerlo caminar?
–Lo mismo que le pasa al Chicho con los ultras –bromeó Braulio.
Habían salido a la calle Bandera. El alumbrado permanecía encendido. Era esa hora rara en que los trasnochadores se confunden con los que madrugan. Pasaban ciclistas cargando atados de diarios, obreros con bolsos de hule y hombres vacilantes que parecían no saber dónde ir.
–Esa es la suerte del guionista, compañeros –declamaba Maucho con su voz estropeada–. Una locomotora con los frenos malos. Y el libretista va ahí, desesperado, abriendo válvulas, aflojando la presión de la caldera en que bullen actrices temperamentales, actores farsantes y productoras neuróticas.
Maucho notó que sus acompañantes se retorcían de la risa.
–Para que los vayas conociendo, aquí están algunas de nuestras actrices histéricas –dijo Braulio. Luego indicó a la hermosa mujer madura que jugaba a ponerse y sacarse un pañuelo del cuello–: Y ella es nuestra productora neurótica.
«Esto es un chiste», pensó Maucho. «Todo es una broma. La teleserie de que han estado hablando nunca ha existido».
Se adelantó como para desprenderse de los que se reían y olvidarse para siempre de ese incidente y de esa noche. El mundo se le revolvía. El edificio del Mercado Central y más allá el cerro San Cristóbal se estiraban como si treparan hacia el cielo adhiriéndose a una invisible cúpula encendida por el amanecer. Pensó en devolverse a buscar a Vattier, a Lavalle y al Tani, pero enseguida se olvidó de ellos porque escuchó a la productora preguntándole a Braulio:
–¿Tú crees que sirva? Lo encuentro un tanto desparramado.
«¿Qué se habrá creído esta vieja de mierda?», pensó Maucho. «¿De dónde salió esta Cleopatra otoñal?».
Quiso darse media vuelta para cantarle aquello: Cleopatra menopáusica, pero entonces sintió la voz de Braulio que decía:
–Claro. Es el hombre. Sisigo en esto tendría que ser con él. Estoy cansado de que me escriban libretos llenos de mensajes. Necesito guionistas, no ideólogos.
Braulio le puso la mano en el hombro:
–Este compadre es puro corazón –proclamó en voz alta–. Es guionista de la vieja guardia. Además es de rancia aristocracia. Es lo que se llama linajudo, capaz que hasta sea pariente de Balmaceda.
Se apretujaron en un station Skoda. El que conducía le preguntó las señas de su dirección. Partieron cantando canciones de la guerra civil española:
Dime dónde vas, morena,
dime dónde vas, salada,
dime dónde vas, morena
a las tres de la mañana.
Lo dejaron en la puerta de su edificio. Braulio lo ayudó a bajar y lo apuntaló hasta el pórtico.
–¿Estás bien? ¿Quieres que te lleve adentro?
Maucho negó con la cabeza. «No hace falta, gracias», dijo mientras rasguñaba en sus bolsillos en busca de las llaves.
El Skoda partió. El ruido del motor y las canciones guerreras se perdieron entre los piares de los pájaros instalados en los cables de la electricidad.
Maucho se apoyó en el muro y miró las basuras acumuladas en la cuneta. «¿Para qué invocar la derrota de Balmaceda?», pensó ¿Para qué cantar los cantos de una guerra perdida? ¿Para qué llamar a gritos a la muerte?».
Se fijó en una caparazón de yeso que conservaba la forma de la pierna que había albergado. Estaba ahí, en medio de los desperdicios. Se acercó a examinarla. «Hade haber sido de una mujer que tiene lindas piernas», dijo recorriendo el arco de la pantorrilla.
La imagen de esa desechada bota de escayola fue el último recuerdo que logró convocar ahora, cuando se encerraba en el baño, perseguido por la voz de Anita que le insistía en que por ningún motivo fuera a ducharse, porque apenas si tenían gas.
Cuatro
Baldosas mojadas e incompletos azulejos blancos; el baño le parece glacial, con algo de recinto para faenar cadáveres. Maximiliano coge los restos de jabón tachonados con una tapa de gaseosa y trata de sacarle espuma con el hisopo que apenas conserva un último manojo de cerdas. Se afeita con agua helada. La hoja le raspa la piel y salpica la espuma con pequeños puntos sanguinolentos.
Los estragos de su rostro van apareciendo con detalle a medida que se quita la cubierta jabonosa: bolsas azules debajo de los ojos, mejillas sueltas, ramificaciones de arrugas que trazan un sistema fluvial por su cara de sonámbulo.
«El agua caliente habría empañado el vidrio», cavila y siente que en ese momento lo que más desea es una ducha hirviente, un abrazo de vapor que le abrigue los huesos entumidos y que borre su rostro del espejo.
Antes de enjuagarse se recorta las púas del bigote. Se rasca con furia la cabeza y luego intenta alisar el pelo enmarañado. Al quitarse la camiseta siente un escalofrío que conjura friccionándose el torso con un paño mojado. Deja correr el agua que va llevándose la espuma con los despuntes del bigote. En la cómoda encuentra ropa limpia, se la pone y eso le ayuda a aliviar la sensación de cansancio que le traspasa el cuerpo. Se aplica loción en las mejillas y entonces, medianamente restablecido, se atreve a asomarse en la cocina y a contemplar a su nieta dormida.
–Tengo un trabajo –le dice a Ana María, que sigue enjuagando cacerolas, sin mirarlo. Él inicia un movimiento para darle un beso de despedida, pero ella se escurre y va a secarse las manos y a ocuparse en dosificar los fuegos de la cocina.
–No es un pituto menor. Nada de articulitos mal pagados. Es lo mío, lo que nunca debí dejar: libretos, arte dramático... Voy a volver temprano, en cuanto me desocupe...
Ella saca un cartón de leche de los que entregan a las madres en los consultorios, pone tres medidas dentro de una mamadera, vierte el agua dentro y comienza a revolverla. Maucho se siente como en un sueño, es decir, inexistente, espectral. Estira la mano para acariciar a la niña, pero no llega a tocarla.
Se asoma a la puerta del edificio y observa hacia el cielo, tal vez para sopesar las probabilidades de viento, frío, lluvia. Luego mira la tierra. La basura está desplegada por la acera. Alguien movió la bota de yeso y se entretuvo en triturarla.
Se lanza por fin a la calle, a soportar la agresión del día... Si al menos hubiera alcanzado a lavarse el pelo, esa champa tupida que se le desparrama sin control.
La mañana se ve sucia. Espera en una esquina. No pasan micros ni tampoco esos camiones a los que autorizan a transportar pasajeros en los días de paro. Nada. Camina cuatro cuadras y alcanza a colgarse de la pisadera de un trolebús.
La voz del noticiero marca la escalada de las paralizaciones; el tono de las amenazas se hace cada vez más rotundo. Gente y más gente parada en las esquinas, inmóviles, expectantes; también, gente estancada frente a la cortina metálica de un almacén.
«Parece una ciudad sitiada», piensa Maucho. «Así debió ser el Madrid apretado por los franquistas, el Madrid que vieron Hemingway, Neruda y Huidobro». Siempre quiso ser brillante, principesco, como Huidobro, pero no pasó de poeta aficionado. «Algún día voy a dedicarme en serio a la literatura», se proponía cada cierto tiempo y por años vivió con la sensación de que bastaba que se decidiera a sacar los talentos que tenía guardados, para deslumbrar a todo el mundo. Ahora ni eso, ahora tiene la certeza de que se ha gastado en fervores de poca monta y ya nunca alcanzará a brillar.
Desaparecen las colas y los peatones congelados en las esquinas. Se abre un paisaje de ciudad arrasada. El bus transita con dificultad por la compleja orografía de escombros y tierra removida. Las ráfagas de los taladros neumáticos y los estampidos de las bombas remecen el aire, los vidrios de las ventanas y el pavimento precario, que se va diluyendo en fragmentos cada vez más pequeños, hasta morir en una enorme zanja. Una que otra barrera y tarros con mechas encendidas señalan la fisura del Metro en construcción, que quiebra a la ciudad.
El trolebús queda empantanado y actúa como tapón, detrás del cual se va inmovilizando la procesión de vehículos. Entre los bocinazos se oyen las sirenas de los carros policiales.
–Hasta aquí no más llegamos –sentencia el chofer.
Los pasajeros bajan, resignados, y pisan sobre una pasarela de madera que sustituye a la vereda borrada por las fracturas del concreto; permanecen inmóviles, contemplando la humareda que se despliega a pocos metros. Desde el suelo sube la combustión negra de los neumáticos en la que van a hundirse las azuladas estelas de los gases lacrimógenos. Siluetas rematadas en cascos y hombres con los rostros cubiertos emergen de las barricadas, apedrean el cielo y desaparecen detrás de la nube oscura.
–Son los mineros del cobre –comenta una mujer cargada con el peso de sus mamas tan abundantes como los paquetes que acomoda entre los brazos.
–No crea, no crea nada –dice un estudiante con barba que lleva un ejemplar del libro Las élites del poder, arrugado, retorcido.
–Le digo que son, ¿acaso no ha leído las noticias?
–Son mineros de cartón, supervisores, apitutados que quieren seguir aprovechándose de los privilegios que les dieron los yanquis.
–¿Qué sabe usted? ¿Acaso es minero?
– No, ¿y usted?
–Yo no, pero mi cuñado sí, y vino de Rancagua, y anda aquí con otros mineros, protestando contra tanta porquería.
–Vieja momia –alcanza a decir el otro antes de echarse a correr, porque el atolladero se ha deshecho y los buses y autos se desbandan, mientras se acerca el carro lanzaagua con la caparazón mordida por miles de piedrazos y suelta el chorro largo contra cualquier grupo que encuentre en el camino, persiguiendo por igual a los manifestantes y contramanifestantes, a los mineros de verdad y a los de mentira, y a los que toman partido por unos y otros e intercambian insultos: upeliento, momia chuchas de tu madre, vieja tetona, acaparadora, hijoeputa, y voh, hijo e’ maraco, cuando digo que no son mineros es porque no son, ya que los trabajadores no pueden estar contra su propio gobierno, entiéndanlo de una vez, ¡no pueden!
Maucho corre subiendo por colinas de tierra suelta. Sin resuello, con los ojos doloridos por esas lágrimas ácidas que provoca el gas, alcanza a detenerse antes de ir a dar al fondo del precipicio. La mandíbula de una grúa cuelga ahí, a menos de un metro. Se abre y cierra como riéndose de él. Oye un chiflido entre las sirenas ululantes y las detonaciones.
–Hágase a un lado, amigazo –le dice un operario–. ¿No ve que estamos moviendo material?
El deslizamiento de la tierra lo atrae hacia el fondo. Apenas puede retroceder para dejarle paso a la grúa que, pisando firme sobre las placas de sus 0rugas, se va descolgando por los desfiladeros que llevan hacia donde se divisan los tractores, inocentes y sabios como escarabajos, que se meten en enjambres por túneles y galerías, arrastrando a su paso haces de cañerías, manojos de raíces, trozos de cimientos y antiguos tajamares.
Maucho se sienta y se quita los zapatos para botarles la tierra. «El Santiago de 1973 es como el de los tiempos de Balmaceda: una ciudad estremecida por las obras públicas y las peleas políticas», piensa ahora, mientras camina por la ciudad en ruinas.
Formaciones de bulldozers avanzan entre el cascajo derramado como hojarasca de ladrillo. Parecen tanques pesados, herméticos, ajenos al flujo y reflujo de los manifestantes que intentan ganar calles inexistentes, avenidas sepultadas en la trama de zanjas.
Vuelven a estallar las bombas. Maucho corre semiahogado, sintiendo que a su paso el suelo se rompe, que postes y semáforos bailan como trompos, que el aire se hace áspero y le quema el esófago y los párpados. Otra detonación y muchas más echan a volar bandadas de proyectiles azules que derraman estelas azufrosas. Los faroles del alumbrado, desprendidos de sus largas patas de zancudo, vuelan como cometas amarillos. Las instalaciones emergen desde sus nichos subterráneos, desmadejadas e inconexas.
–¿Dónde iremos a cagar? –se lamenta Maucho–. La tierra nos ha devuelto todas las tuberías: las del agua y las de la mierda.
Intenta aspirar aire sólo para tragar otra bocanada de gas que lo quema por dentro y entonces rueda por la tierra en declive que sigue desmoronándose.
Cinco
Mejor hundirse en la tierra y así capear la agresión del gas. Maucho se deja llevar por el declive, cae, siente olor de humedad y raíces. Por encima saltan los proyectiles liberando las nubes que llevan comprimidas. Con cada parpadeo los ojos se le funden en chorros de lágrimas. Tosen y tosen sus bronquios enmohecidos con la nicotina. Sigue deslizándose tierra abajo hasta llegar al fondo de la zanja donde yace una arcaica motoniveladora, llena de tuberías tapadas con tierra, que van desde la caldera hacia el motor y que a veces concluyen en un recodo muerto.





























