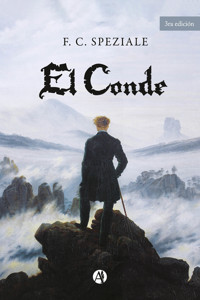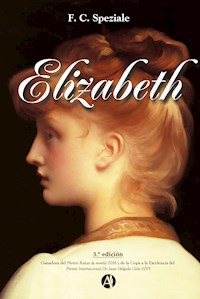
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Elizabeth es una doncella que jamás conoció el amor de un hombre. Sin embargo, el destino hace que se enamore de un misterioso joven llamado Howard, lo que cambia su vida para siempre. No obstante, la unión entre Elizabeth y Howard se ve amenazada por la voluntad del malvado príncipe Alexander, quien pretende contraer matrimonio con Elizabeth, y parece estar dispuesto a utilizar los más viles métodos para lograrlo.A partir de allí, los caminos de Elizabeth, Howard y Alexander se entrelazan para conformar una historia de venganza, pasión, amor y peligro, en la que Elizabeth es la clave de todo
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
F. C. SPEZIALE
Elizabeth
Carnero Speziale, FacundoElizabeth. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2014.
E-Book.
ISBN 978-987-711-230-6
1. Narrativa Argentina. I. TítuloCDD A863
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723Impreso en Argentina – Printed in Argentina
Nota del autor
Este libro corresponde a una obra de ficción, la cual está situada en un contexto ficticio, habitado por personajes imaginarios. Así pues, el contenido y los hechos de la presente novela no están exentos de pertenecer a tal fantasía. Por lo tanto, nada de lo que usted pueda leer a continuación es necesariamente real.
Introducción a Elizabeth
Elizabeth era una preciosa mujer de veinte años cuyo encanto difícilmente se igualaba. Tenía cabellos rubios y ondulados, ojos de color índigo y un rostro tan delicado que bien podría haberle pertenecido a una irresistible doncella extraída de algún cuento de hadas, pues su belleza era tan inmensa que, al contemplarla, los hombres solían tener la extraña sensación de hallarse en un agradable sueño novelesco. Sin embargo, la hermosura de Elizabeth no solo radicaba en su apariencia: era, además, una mujer de corazón limpio y buenos sentimientos. En la mayoría de los casos, demostraba una amabilidad, simpatía y dulzura propias de aquellas personas que no suelen conservar emociones negativas hacia los demás ni hacia sí mismas.
En efecto, a Elizabeth le sobraban el carisma, la alegría y el buen humor. Pero, por sobre todas las cosas, tenía una magnífica pasión, un sagrado talento: el canto, por lo que a ella siempre se la escuchaba cantar. Si bien no ganaba dinero con ello y lo hacía meramente por placer, no se trataba de una cantante improvisada, sino de una intérprete que desde pequeña había educado su voz, instruyéndose con las mejores profesoras de canto lírico. De cualquier manera, Elizabeth poseía una voz angelical innata. Cuando cantaba, transmitía semejante placer que hipnotizaba a quien la oyese.
La pequeña Elizabeth siempre fue una jovencita sobreprotegida y consentida —principalmente, por su hermano y su padre—, no solo por haber sido la única hija de la familia, sino también la menor. No obstante, cuando tenía algún tipo de capricho —todos ellos inofensivos y carentes de malicia—, jamás lo expresaba con altanería, soberbia o enojo, pues sus ocurrencias nunca eran malintencionadas ni de origen perverso.
Su único hermano, quien se llamaba Benjamin y tenía veintitrés años, era su principal compañero a la hora de realizar las interpretaciones musicales cotidianas. Además, Benjamin era para Elizabeth una incondicional ayuda y un oído dispuesto a escuchar cualquier tipo de confesión o problema. Tanto es así que Elizabeth y su hermano se amaban sobremanera y pasaban buena parte del tiempo en mutua compañía. De hecho, cualquiera de los dos se convertía a menudo en el cómplice del otro para realizar u ocultar alguna inocente travesura que los protocolos no solían permitir.
La madre de Elizabeth se llamaba Catherine —más conocida como “la señora Clifford”—, y su padre, Hermann —comúnmente nombrado “señor Clifford”—.
Hermann era el terrateniente más rico y con mayor patrimonio de todo el Reino de Hauer, lo que convertía a la familia Clifford en una de las más importantes del Estado. Así pues, bendecidos por las producciones agrícolas, los Clifford (madre, padre e hijos) vivían en una mansión ubicada en su finca principal, bautizada sencillamente como Finca Clifford, un lugar maravilloso y extremadamente paradisíaco que atesoraba bellísimas fuentes, decorados jardines, magníficos estanques… y lagos donde los cisnes cooperaban para recrear un paisaje verdaderamente sublime.
CAPÍTULO IUn día cualquiera en la Finca Cliffor
Elizabeth y su hermano Benjamin se hallaban en una sala de su residencia, interpretando un bellísimo fragmento musical titulado Hark! the echoing air. Acomodado sobre el asiento correspondiente, Benjamin se limitaba a tocar el clavecín, mientras que Elizabeth, parada a pocos metros de él, se ocupaba de cantar. Y cuando los hermanos Clifford concluyeron la interpretación…
—Como sigan deleitándome de esa forma, se quedarán sin padre —dijo el señor Clifford chistosamente desde algún lugar de aquel distinguido salón, al cual había accedido dos minutos antes sin que sus hijos lo percibieran.
—Si aquello ocurriese, nosotros volveríamos a deleitarte en cuanto el sopor se adueñase de tu cuerpo, padre mío, en pos de devolverte la vida de la misma forma en la que la habrías perdido —habló Elizabeth, continuando la teatralización de su padre mientras este se acercaba a ellos.
—Cómo me hubiese gustado que la seriedad con la que te inclinas hacia el canto fuese equivalente a la seriedad con la que obedeces las órdenes de tu padre —siguió bromeando Hermann Clifford, quien vestía una casaca de color marrón y una peluca de tonalidad grisácea.
—Prometo mejorar de aquí en adelante —dijo Elizabeth, luciendo un vestido blanco, mientras efectuaba una sutil reverencia.
—¿Dejarás de hacer travesuras? —preguntó Hermann, de pie frente a sus hijos.
—Para serte sincera, no creo que eso sea posible, padre; pero intentaré ser menos traviesa de lo que soy —respondió Elizabeth.
—Deja de llamarlo “padre” y llámalo “Hermann”; así se le irá el buen humor que posee y dejará de hacerse el chistoso —sugirió, en broma, Benjamin a su hermana, aún sentado sobre el asiento del clavecín.
Benjamin lucía una chupa de color dorado y llevaba la cabeza descubierta, por lo que sus cortos cabellos rubios se dejaban apreciar con claridad, sin mencionar sus refinados ojos de una delicada tonalidad celeste.
—Desde que fallecieron mis padres, su madre es la única persona en esta casa que puede llamarme “Hermann” —expresó el señor Clifford, haciéndose el enojado.
—Al fin y al cabo, ella es la que manda aquí. ¿No es cierto? —bromeó Benjamin.
—¡Muchacho insolente! —exclamó Hermann, todavía bromeando.
—Por supuesto que lo soy. Después de todo, eres mi padre. ¿No es así?
—¡Qué barbaridad! He criado a dos libertinos —profirió Hermann Clifford con gracia, mientras se retiraba de la escena.
—Creo que ha venido a decirnos que el almuerzo está listo —comentó Benjamin a Elizabeth, una vez que el señor Clifford abandonó aquella sala.
—Seguramente, querido hermano. Mas, al parecer, se ha olvidado de decírnoslo.
—Vayamos, pues, al comedor —indicó Benjamin, y se levantó del asiento—. Después de ti, querida Elizabeth —concluyó, realizando un educado gesto.
Momentos después, la familia Clifford —madre, padre e hijos— almorzó en su extenso comedor, sentada a una gigantesca mesa y disfrutando de exóticas comidas propias de una clase acaudalada.
—¿Han oído hablar de lo que le ha ocurrido al rey? —preguntó a sus hijos la madre de la familia, Catherine Clifford, durante el almuerzo.
—He escuchado algo al respecto, madre —contestó Elizabeth—. ¿Qué es, precisamente, lo que le ocurre?
—Hasta donde sé, ha caído enfermo; aunque los médicos no han podido hallar explicación alguna —dijo Catherine, quien exhibía su áurea cabellera con total naturalidad—. Aparentemente, sufre de dolores múltiples.
—Imagino lo contento que se pondría el pueblo si empeorase la enfermedad de Macbeth —expresó el señor Clifford, nombrando al popularmente despreciado soberano del Reino de Hauer.
—No estés tan seguro, padre, pues si Macbeth muriese, su hijo tomaría el mando —advirtió Benjamin—. En ese caso, ¿cuál sería la diferencia? Son exactamente iguales. El hijo del rey es un hombre tan despreciable como su padre; incluso, puede que más.
—Hasta el más vil de los hombres posee en su interior cierto grado de integridad, querido Ben —acotó Elizabeth.
—Pues yo diría que Alexander es pura vileza. ¿A quién podría gustarle ese hombre? —dijo Benjamin, refiriéndose al único hijo de Macbeth.
—De todos modos, espero que Alexander tome conciencia y deje de seguir los pasos de su padre —expresó la señora Clifford—. De lo contrario, Hauer tendrá que padecer nuevamente otra calamidad.
—Alexander no es ningún santo, mi querida Catherine; de eso no hay duda alguna —admitió Hermann a su esposa—. Pero… de lo que no estoy seguro es del grado de maldad que el príncipe podría ser capaz de tener si se convirtiese en rey.
—¿Qué grado de perversidad crees que podría llegar a tener con la educación que ha recibido de su padre? Macbeth es tan déspota que cualquier persona con vida debería dar las gracias por seguir respirando —agregó Benjamin.
—En efecto. Y si Macbeth no nos ha declarado la guerra aún, hijo mío, es porque siempre he mostrado un perfil educado y diplomático ante él y su hijo —comentó el señor Clifford—. Y así lo seguiré haciendo. Y ustedes también. ¿O acaso quieren perderlo todo? Macbeth es capaz de matarnos sin mayor excusa que la de sentirse ofendido por una pequeñez.
—La razón por la que lo sigues invitando a tus fiestas de cumpleaños —señaló Benjamin.
—Por supuesto, a él y a su hijo; aunque no los he invitado todos los años, sino algunos. En definitiva, solo los invito cuando se trata de fiestas muy concurridas —se excusó el señor Clifford—. Igualmente, si es que está enfermo como dicen, no creo que el rey pueda asistir a mi fiesta este año.
—Pero sí el joven Alexander —acotó Benjamin—. Y a propósito: ten cuidado, Elizabeth; podría tratar de acercarse a ti —bromeó luego.
—¿Alexander? ¿Por qué lo haría? —inquirió Elizabeth.
—No olvides, querida hermana, que el príncipe es todavía un hombre soltero.
—En fin, ocupémonos de comer y dejemos de hablar sobre cuestiones desagradables —ordenó Hermann, y los Clifford continuaron almorzando.
Luego del almuerzo, Elizabeth y Benjamin decidieron realizar la digestión sobre el lago más extenso de la finca; y así lo hicieron. Fue entonces cuando su bote llegó a cierto lugar donde un gigantesco árbol los cubría del sol, por lo que permanecieron allí, sentados sobre aquel cuerpo flotante.
—Es curioso —comentó Benjamin, ostentando un sombrero de tonalidad oscura.
—¿Qué es lo curioso? —preguntó Elizabeth, quien vestía un amplio sombrero emblanquecido.
—Que rechaces a todo aquel que te proponga matrimonio.
—Aceptaré cuando la propuesta venga de la persona indicada y se realice en el momento indicado.
—Tienes suerte al no necesitar casarte con un hombre rico para llevar una vida acomodada —acotó Benjamin—. No obstante, es extraño que no sientas la necesidad de tener a alguien a tu lado.
—No es que no lo desee.
—Sin embargo, de seguir así, podrías terminar esperando a tu príncipe el resto de tu vida.
—Es que… no estoy esperando a nadie, querido Ben; lo cual no quiere decir que rechazaría a un hombre si verdaderamente me convenciese —explicó Elizabeth—. Lo cierto, hermano mío, es que procuro ser feliz en cada momento; por lo tanto, no soy una doncella que vive añorando melancólicamente a un hombre imaginario.
—Pero… ¿y si nadie terminara convenciéndote? —preguntó a su hermana menor.
—Prefiero estar soltera antes que con una persona con la cual estaría solamente por temor a la soledad o a hacer el ridículo. ¿No lo crees?
—Es válido lo que dices, aunque es un pensamiento muy adelantado para nuestra época —opinó Benjamin—. En cualquier caso, no podrías negar que nuestro padre, en comparación con otros, es demasiado permisivo contigo, pues si hubieses tenido cualquier otro padre, ya te habría obligado a contraer matrimonio.
—Sé que, si me caso, nuestros padres estarían muy felices de verme junto a un hombre. Pero bien sabes lo que pienso: no estoy dispuesta a casarme solo por el hecho de que nuestros padres lo deseen.
—Sin embargo, eres una de las pocas mujeres que se pueden dar el lujo de poseer libertad semejante.
—Lo sé —afirmó Elizabeth—. De cualquier forma, sabes que nunca me quedaría sola, pues los tengo a ustedes.
—Por supuesto que sí, querida Elizabeth. Y no creas que te estoy incitando a ceder ante la propuesta de cualquier sujeto. Igualmente, suceda lo que suceda, siempre cuidaré de ti, como tú bien lo has dicho, por lo que, cuando menos, tendrás a un hermano dispuesto a soportarte el resto de tu vida.
—De eso estoy segura. Me cuidas mejor que a tu propia esposa.
—Es posible.
—Ya que la he mencionado, ¿tienes noticias de Edith? —preguntó Elizabeth, refiriéndose a la esposa de Benjamin, la cual se había retirado provisoriamente de la comarca para visitar a sus padres y abuelos, quienes residían en una ciudad lejana.
Para ser precisos, Edith había decidido visitar a su familia de sangre en pos de asistir al cumpleaños de su padre, cuyo aniversario de nacimiento coincidía con el del señor Clifford, una razón por la que tanto Benjamin como su esposa decidieron separarse temporalmente y pasar aquella fecha conmemorativa cada uno con sus respectivos progenitores.
—Todavía no he recibido ninguna carta de ella —respondió Benjamin.
—¿Y… por cuánto tiempo crees que estará ausente?
—Eso dependerá del momento en el que mi esposa se aburra de la compañía de sus propios padres y del instante en el que comience a extrañarte a ti, a la finca y, remotamente, a mí. De cualquier manera, aprovechando que ella decidió visitar a su familia para asistir al cumpleaños de su padre, seguramente, se quedará algunas semanas junto a su parentela, tal y como nos lo dijo. Aunque, con un poco de suerte, no la veré sino hasta dentro de un mes —bromeó Benjamin.
—¿Te arrepientes de no haberla acompañado?
—Bien sabes que no soporto a mis suegros. Además, es bueno que, cada tanto, Edith y yo nos separemos por algún tiempo. Aquello coopera para que la convivencia se vuelva más llevadera. Por eso me alegro de que la familia de Edith (en especial, mis suegros) no haya decidido venir aquí y festejar ambos cumpleaños al unísono, como ha ocurrido en otros años. En definitiva, el padre de Edith quería que en su fiesta de aniversario no faltasen sus amigos ni familiares cercanos, por lo que le pareció más cómodo realizar el festejo en su propia casa. No a todos los amigos de mi suegro les sería posible venir a esta parte del reino; sea por sus compromisos, por la falta de dinero o de tiempo, por problemas de salud, etcétera.
—¿Sigues preocupado por el hecho de que Edith todavía no haya quedado embarazada? —volvió a preguntar Elizabeth al cabo de unos instantes.
—Así es; y conoces la razón de mi preocupación.
—No te preocupes, Benjamin; ni tú ni tu esposa carecen de fertilidad. Edith te dará unos hermosos hijos en cualquier momento.
—Eso espero.
—Así será —concluyó Elizabeth, y se hizo el silencio durante algunos segundos—. En tres días estaré cantando frente a todos los amigos de nuestro padre —dijo de improviso, refiriéndose a la fiesta de cumpleaños de Hermann, la cual se celebraría dentro de tres días en la mansión de los Clifford; y, por supuesto, Elizabeth no podía dejar de realizar una interpretación musical para los invitados, ya que era condición sine qua non que Elizabeth cantara para cualquier persona que llegase a la residencia (si ella no lo hacía por su propia cuenta, siempre terminaban pidiéndoselo)—. Eso me recuerda que tengo un ensayo a las seis.
—Y allí estarás. Mas ahora… ¿te gustaría jugar una partida de ajedrez?
—De acuerdo —aceptó Elizabeth.
—Bien. En marcha —concluyó Benjamin, y remó hacia el muelle para que ambos se retirasen del lago.
CAPÍTULO IILa insistencia de Macbeth
Alexander, vástago del rey Macbeth, se encontraba completamente solo en su habitación personal del Palacio de Erlingham. Dicho palacio correspondía a la sede oficial de la corona de Hauer y se ubicaba en la capital del reino. El joven príncipe —quien tenía veintiún años, cortos cabellos de color negro y ojos relativamente azulados— se movía por su cuarto de aquí para allá, realizando movimientos con su espada como si estuviese combatiendo contra alguien, cuando, de pronto, uno de los sirvientes llamó a la puerta de su dormitorio.
—¿Alteza…? —dijo el servidor, sin abrir la puerta de la habitación.
—¡¿Qué sucede?! —preguntó Alexander, todavía jugando con su espada dentro del cuarto.
—Su padre desea verlo —comunicó el sirviente.
—Bien. Puedes retomar lo que estabas haciendo —ordenó el príncipe, quien lucía una chupa de color blanco sin llevar la peluca puesta.
—Como usted ordene, alteza —concluyó el sirviente, y se marchó.
Acto seguido, Alexander dejó de simular aquella lucha imaginaria, guardó su espada en una funda que colgaba de su cinturón y salió de su cuarto para dirigirse a la habitación de su padre.
—Alteza —le dijo uno de los soldados mientras el hijo del rey caminaba por un pasillo del palacio, por lo que Alexander cesó la marcha.
—¡¿Y ahora qué?! —preguntó Alexander.
—Hemos detenido a un pequeño grupo de rebeldes —comunicó el soldado—. Estaban arrojándole huevos a su estatua. Ya los hemos interrogado. No parecen pertenecer a una agrupación organizada.
—Cuélguenlos públicamente el viernes. Y comuníquenle al pueblo la razón del ahorcamiento —ordenó Alexander y continuó su marcha.
Macbeth y su hijo Alexander carecían de carisma y talento persuasivo, por lo que solo podían garantizar la obediencia produciendo el temor a través de la fuerza y la amenaza. Sumado a esto, lejos de ser queridos por su pueblo, no eran más que dos hombres a los que se les tenía miedo y un desmesurado desprecio.
—Uno de los sirvientes me comunicó que querías verme —dijo Alexander a su padre en cuanto accedió a la habitación de este.
—Así es, hijo mío —afirmó Macbeth, quien estaba acostado a noventa grados sobre su cama y no tenía la peluca puesta—. Ven, siéntate —invitó luego, por lo que su hijo se acercó a él y se acomodó sobre una silla que yacía junto a la cama de Macbeth.
Si bien el rey de Hauer poseía una relativa calvicie en la parte superior de la cabeza, mantenía tupidos cabellos en los extremos, los cuales combinaban con el tinte canoso de su prolija barba.
—He mandado a colgar a unos rebeldes que, según señaló un soldado, estaban arrojando huevos sobre mi estatua.
—¿Por qué habría de corregir tal decisión, hijo mío? Desde que asumí el trono, no dejo de dar muerte, hostigar, encarcelar o convertir en esclavo a todo aquel que se manifieste en mi contra, sea rico o pobre. Y tú, querido Alexander, no demuestras hacer lo contrario.
—¿Debería corregirlo algún día? —preguntó irónicamente Alexander.
—En absoluto, hijo mío —respondió Macbeth—. Sin embargo, sí deberías corregir otras cosas.
—¿Como cuáles?
—Bien sé que no existe mujer de la que puedas enamorarte. Nunca te has interesado en mujer alguna. De hecho, el amor no es algo que puedan llegar a sentir dos personas como tú y yo; y no te culpo por ello: así te he enseñado a vivir —declaró Macbeth—. No obstante, es preciso que contraigas matrimonio para que puedas tener un hijo legítimo y, por lo tanto, un heredero al trono. ¿O acaso deseas darle fin a la soberanía de tu sangre más directa? No olvides que no poseo hermanos, lo que significa que, si no me das un nieto, te convertirás en un monarca que deberá cederle el trono a la descendencia del hermano de mi padre —continuó el rey—. No digo que dejes de divertirte, querido Alexander; pero hace tiempo que tendrías que haberte casado, y me preocupa sobremanera que ni siquiera te ocupes de pensar en ello —concluyó luego.
—Descuida, padre —habló Alexander—; prometo ocuparme del asunto.
—Siempre dices lo mismo y nunca haces nada al respecto, hijo mío. Por ello, si no te casas dentro de unos meses, seré yo quien te elija una esposa. ¿Entendido?
—Entendido, padre.
—Bien —dijo Macbeth, cuya mujer había muerto décadas atrás al dar a luz al único hijo de ambos, el joven Alexander, quien era la única esperanza para perpetuar la soberanía de la descendencia del rey, puesto que su majestad no había vuelto a engendrar un nuevo descendiente ni había tenido ninguna pareja formal desde la muerte de su esposa. De esta forma, Macbeth debía procurar que Alexander contrajera matrimonio y engendrara al futuro heredero al trono de Hauer, cosas que Alexander todavía no había realizado—. Ya que te pondrás en campaña para elegir a una esposa, podrías empezar por ir al cumpleaños del señor Clifford. Será dentro de dos días. Estoy seguro de que allí asistirán jovencitas de muy pudientes familias.
—Pero, padre, tú estás en cama y…
—Olvídate de mí, hijo mío, y asiste a la fiesta sin tu padre. No obstante, procura estar atento y, de ser posible, entablar relación con alguna muchacha.
—Como digas, padre.
—Bien… Ahora puedes irte —permitió Macbeth—. Te veré en media hora para la cena.
—¿Acaso cenarás en el comedor?
—Así es.
—Eso quiere decir que te sientes mejor —dedujo Alexander.
—En efecto, hijo mío. Pero si pretendes cenar con el rey, deberás dejar que me cambie.
—Bien —pronunció el príncipe Alexander y se retiró de la habitación de su padre.
CAPÍTULO IIILa elección del joven Alexander
Hermann decidió festejar su cumpleaños número cincuenta y cinco el mismo día de su aniversario de nacimiento, y citó a los invitados a las siete de la tarde de un sábado que, por fortuna, parecía conservar un tiempo agradable.
Debido a que la Finca Clifford se ubicaba a pocos kilómetros de la ciudad de Erlingham —capital del Reino de Hauer—, Hermann se había podido dar el lujo de invitar a una gran cantidad de personas.
Momentos antes del crepúsculo, la gente comenzó a llegar al evento en sus finos carruajes y caballos, hasta que, finalmente, Alexander arribó a la finca dentro de una nívea carroza escoltada por algunos jinetes. Y en cuanto su coche cesó la marcha frente a la mansión de los Clifford, el joven Alexander —luciendo un rostro empolvado, una casaca azulada y una peluca de color blanco— bajó del carruaje luego de que un subordinado le abriera la puerta. Después de unos instantes, el recién llegado y su escolta caminaron hacia la residencia del cumpleañero y se detuvieron a pocos metros de distancia con respecto a la escalera de la fachada. Los cuatro integrantes de la familia Clifford se encontraban allí, de espaldas a la mansión, justo antes de las escaleras, pues habían decidido que los invitados de la fiesta serían recibidos por ellos mismos.
—Es un placer tenerlo aquí, alteza —dijo Hermann, mientras él, sus hijos y su esposa realizaban una educada reverencia. Mas el joven Alexander, haciendo uso de su injustificada soberbia, simplemente realizó un leve movimiento de cabeza—. Por desgracia, nos han llegado noticias de que su majestad el rey ha caído enfermo; por lo que, si a su alteza Alexander le parece justo, querríamos saber cómo se encuentra su majestad Macbeth —indagó luego el señor Clifford.
—Se encuentra en su cama, pero estará mejor. Me ha dicho que los salude de su parte, a usted y a su familia —pronunció el joven Alexander.
—Con gusto, aunque con cierta pena, recibimos los saludos —dijo el señor Clifford—. Por favor, pase, alteza. Mis asistentes le indicarán el camino —profirió después.
Frente a esto, el joven Alexander y su escolta subieron las escaleras de la fachada y se introdujeron en la mansión.
Elizabeth lucía un vestido nevado, y su madre Catherine, uno de tonalidad gris, mientras que Benjamin vestía una casaca roja, y su padre, una de color crema. Además, ambos hombres, quienes tenían el rostro empolvado, llevaban chupa y calzón del mismo color que su casaca, una indumentaria que se complementaba con una fina peluca, elegantes zapatos y medias blancas. Aunque, en aquella ocasión, la señora Clifford y su hija también exhibían peluca.
Momentos después, el cumpleañero y los invitados ya se encontraban en el salón principal del evento. Dicha sala exhibía una decoración indudablemente generosa, mesas repletas de exóticas comidas, personal contratado especialmente para la ocasión y criados habituales diseminados por la totalidad del ambiente. A su vez, los invitados se veían complacidos frente a la solemnidad de la fiesta mientras comían, platicaban, reían o bebían. No obstante, hubo muchas otras cosas de las que disfrutar en aquella ostentosa celebración, como una extraordinaria sinfonía en re mayor (RV 122), cuyos intérpretes supieron deleitar correctamente a la audiencia.
A las diez de la noche, ya sin música de fondo, Elizabeth platicaba con sus tíos maternos; Hermann —como era hijo único— hablaba con sus primos; Benjamin comía salmón ahumado mientras pensaba en sus cuatro abuelos fallecidos —probablemente, porque le hubiese gustado tenerlos allí—, y Catherine le hacía señas a su hija desde lejos para indicarle que ya era hora de que realizara su interpretación, por lo que, en cuanto Elizabeth se percató de las señas de su madre, se dirigió al sector de los músicos y se preparó para maravillar a los presentes.
—A continuación, la hija del señor Clifford, más conocida como Elizabeth, mi adorable sobrina, nos deleitará unos minutos con su inmaculada voz de ángel —informó uno de sus tíos, parado en algún lugar de la sala, una vez que la muchedumbre cesó de platicar entre sí.
El segmento que la hija del señor Clifford había elegido para interpretar en aquella noche se trataba de un corto fragmento vocal para soprano, titulado Bid the virtues, el cual sería ejecutado, además de por una única voz (en este caso, la de Elizabeth), por tres músicos adicionales, que harían sonar, cada uno, un instrumento diferente.
Estando Elizabeth perfectamente de pie y los tres instrumentistas preparados, los cuatro integrantes del conjunto comenzaron a extasiar los oídos de la sala. Fue entonces cuando la audiencia, bendecida por la gracia de aquella secuencia sonora, se focalizó en percibir lo más minuciosamente posible todo lo que saliera de la boca de Elizabeth.
El problema…, el único problema… fue que el joven Alexander también prestó sobrada atención a la magnificencia de la hija del señor Clifford y quedó cautivado por sus encantos. De esta forma, deseó obtenerla, hacerla suya y convertirla en un objeto de su propiedad… como símbolo no del amor, sino de la codicia. En efecto, Alexander quiso que Elizabeth fuese su trofeo, su sierva y su posesión.
Pero… ¿por qué recién ahora se veía interesado en una mujer? Posiblemente, porque su padre le había ordenado contraer matrimonio pronto. Tal vez, por ese motivo se vio, quizá, obligado no solo a agudizar la atención hacia las mujeres, sino también a observarlas desde otra perspectiva.
Lo cierto era que Elizabeth y Alexander ya se habían visto reiteradas veces en diversas ocasiones —aunque nunca estando solos—. A decir verdad, siempre que ambos estuvieron presentes en un mismo lugar fue por motivos netamente circunstanciales en los que otras personas se hallaban alrededor de ellos. Prácticamente, nunca habían cruzado palabras entre sí —fuera de un saludo cumplidor— y jamás habían tenido algún tipo de simpatía. Lujosas fiestas, eventos formales, acontecimientos públicos, cenas protocolares, etcétera: esas eran casi todas las circunstancias en las que solían, como mucho, saludarse respetuosamente para luego seguir cada uno realizando su propio cometido. De todos modos, no era la primera vez que el joven Alexander la escuchaba cantar. Pero, anteriormente, no había tenido el menor interés en la hija del señor Clifford. De hecho, el vástago de Macbeth ni siquiera se permitía disfrutar de la música, una razón por la que nunca había sentido la menor debilidad cuando, en ocasiones anteriores, había escuchado el canto de Elizabeth. Sin embargo, quizá gracias a las insistencias de su padre, Alexander consideró que la poseedora de aquella voz debería ser el medio por el cual naciese el futuro heredero al trono.
“Sí, tú serás mi infeliz pareja. ¿Cómo puede ser que antes no me haya dado cuenta?”, pensó Alexander mientras Elizabeth cantaba, ya que, en ese momento, sí se despertó en él algún tipo de sentimiento; pero dicho sentir parecía no estar relacionado con otra cosa que no fuera el ciego poder y la perversa ambición, pues lejos de conmoverse inocentemente por el canto de la pequeña muchacha de cabellos dorados, sintió deseos de adueñarse de ella, como si Elizabeth se tratase de una esclava a la que, de no poder comprarse con dinero, se la podría obtener por medio de la espada. “¿Por qué me veo subordinado a este repentino interés?”, volvió a preguntarse para sus adentros. “En efecto, mi padre me lo ha pedido por última vez, y ahora entiendo la importancia de asegurar urgentemente la preservación de la soberanía de mi sangre más directa”, concluyó en su pensamiento.
Pero… ¿por qué había elegido realmente a Elizabeth? Pues porque todo lo que era Elizabeth, todo lo que ella significaba y todas las virtudes que la hija de los Clifford poseía… correspondían a lo que él jamás había podido adquirir. De esa manera, al obtener a Elizabeth como un trofeo, conquistaría aquellas virtudes y cualidades de las que él carecía. Y cuando lo hiciera…, cuando obtuviese a su presa, la convertiría en la persona más infeliz del mundo… para demostrarse a sí mismo que la ambición del poder más perverso siempre triunfa sobre los corazones puros y alegres.
—Así es, me apoderaré de tu bondad, de tu belleza interior, de tu dulzura y de toda la luz que poseas. Aquella será mi primera conquista. Y luego, extirparé de tus entrañas todo lo bueno que tengas… como símbolo de la soberanía del veneno más depravado y malicioso que jamás haya existido —pensó nuevamente Alexander.
Cuando Elizabeth terminó de cantar, el resto de los músicos concluyó su ejecución segundos después. Acto seguido, la ovación de los invitados, contentos y satisfechos, se hizo presente.
—Haré de ti una esclava de mis propios caprichos —continuó el joven Alexander con su plática interna, parado y con las manos congeladas, mientras contemplaba cómo Elizabeth le sonreía a las multitudes, al tiempo que los presentes aplaudían hipnotizados por la magia de la hija de los Clifford—. Sonríe, Elizabeth. Sonríe todo cuanto puedas, pues cuanto más sonrías, más fuerte te arrancaré la inmaculada pureza de tu embriagadora virginidad —concluyó mentalmente.
—Has estado maravillosa, querida hija —le dijo el señor Clifford a la pequeña Elizabeth y la besó con orgullo en la frente.
—Me alegro de que te haya gustado, padre —comunicó Elizabeth.
—En verdad tienes una voz privilegiada, cuyo encanto hace desmayar a las personas por la conmoción que les provocas —elogió el señor Clifford.
—No veo a ningún desmayado en la sala, padre —bromeó Elizabeth.
—Tonterías. La voz que emana de tus cuerdas vocales podría comprar el mundo emitiendo una sola nota a capela —siguió halagando Hermann a su hija.
Cuando los aplausos y felicitaciones personales concluyeron, el joven Alexander se acercó a Elizabeth sin custodia alguna.
—Debo admitir que, si bien no poseo cualidades de músico ni he sido dotado de un oído exigente, ha estado fantástica —alabó Alexander; pero Benjamin, que se hallaba junto a su hermana, pudo escuchar las palabras del futuro heredero al trono.
—Ha sido un placer, alteza —emitió Elizabeth, efectuando una sutil reverencia.
Acto seguido, Alexander realizó un gesto con su cabeza y se retiró hacia otro lugar de la sala.
—Esto es muy extraño —comentó Benjamin a Elizabeth.
—¿Te refieres a la actitud de Alexander? —preguntó ella.
—Así es. Alexander es demasiado hostil como para acercarse por el solo hecho de felicitarte, una razón por la que debo sospechar de su repentino ataque de cordialidad.
—¿Acaso crees que ha sido demasiado amable?
—Teniendo en cuenta que se trata de él, claro que sí.
—Puede que tengas razón, querido Ben.
—Lamentablemente, puede que la tenga. No obstante, mejor sería que me esté equivocando, pues la única lógica que encuentro para explicar este cambio de personalidad por parte de Alexander es… —insinuó Benjamin, sin poder concluir la oración.
—¿Acaso crees que…?
—Así es, Elizabeth —interrumpió Benjamin—. Roguemos que Alexander no esté tratando de conquistarte.
—Entonces, procuraré no volver a cantar delante de él —bromeó Elizabeth, y la celebración continuó su curso.
CAPÍTULO IVUn misterioso caballero
Minutos más tarde, durante la magnífica fiesta del señor Clifford, Elizabeth se percató de que una extraña presencia —aproximadamente de su misma edad— se hallaba caminando entre los invitados. Dicho individuo, que intentaba con algo de éxito poseer cierta naturalidad, ostentaba una peluca blanca, una casaca de color gris y una cara finamente empolvada. No obstante, lo curioso fue que Elizabeth, tras haberlo observado por algunos segundos, no pudo descubrir la identidad de aquel sujeto. Fue entonces cuando este extraño personaje —de ojos verdes y unas cejas de color azabache— percibió que la hija del señor Clifford se acercaba a él con un rostro que le comunicaba fehacientemente que la soprano de cabellos dorados pretendía averiguar quién era. Mas el incógnito personaje, tratando de evadir la situación, comenzó a alejarse disimuladamente de la muchedumbre, siendo seguido por la pequeña Elizabeth.
En un primer momento, la soprano lo perdió de vista, ya que el sujeto se introdujo en un amplio y deshabitado pasillo.
“Está allí”, pensó Elizabeth al llegar al pasillo y ver que se cerraba una de las puertas aledañas, por lo que abrió aquella puerta y accedió a una sala oscura. Sin embargo, al no cerrar el acceso, la poca luz del pasillo le permitió obtener una relativa visión.
Apenas entró Elizabeth a aquella sala poco iluminada, trató de buscar en silencio al misterioso sujeto; mas no halló pista alguna por su propia cuenta.
—Debo admitir que su voz me ha impresionado, señorita Elizabeth —comunicó el sujeto de improviso, lo que provocó que ella, un poco asustada por la sorpresa, girase su cuerpo en dirección a la voz que había escuchado y quedase enfrentada a aquel extraño individuo.
—¿Quién es usted, noble caballero?
—Un agraciado joven que hoy tuvo el maravilloso privilegio de conocerla.
—Eso quiere decir que no nos habíamos visto antes.
—En efecto.
—Además, no me he percatado de su presencia en la fiesta sino hasta hace un momento —señaló ella.
—Aquello se debe a que no hace mucho tiempo que he llegado a la celebración —comunicó el individuo.
—Si no lo considera muy pretencioso, ¿podría preguntar de dónde conoce usted a mi padre, misterioso caballero?
—A causa del repentino agrado que siento por usted, debo admitir que no he sido invitado a esta fiesta —confesó el joven, y sorprendió a la hija del señor Clifford—. Incluso, hoy es la primera vez que he visto a su padre.
—¿Cómo dice?
—Así es, señorita Elizabeth.
—Pero… entonces, ¿qué es lo que hace aquí? —indagó la soprano.
—Desgraciadamente, y en vistas de que no pretendo mentirle, no creo que sea conveniente revelar tal información. De cualquier manera, no se preocupe, y no tema, pues en verdad no deseo hacerle nada malo a usted ni a su familia. De hecho, la concreta razón que me trajo aquí no se relaciona en absoluto con el apellido Clifford.
—¿Entonces…?
—Entonces, despreocúpese del asunto —aconsejó el extraño sujeto—. Usted y su familia no corren peligro alguno.
—¿Y qué se supone que debería hacer ahora? —preguntó Elizabeth—. ¿Acaso no sería lo más razonable comenzar a gritar?
—¿Qué le dicta su corazón?
—¿Acaso debería consultar a mi corazón en un momento como este?
—¿Usted qué opina?
—Opino que no sería prudente hacerlo.
—Tampoco lo fue haberme seguido hasta aquí; y, sin embargo, lo ha hecho. ¿Por qué motivo cree usted que lo hizo?
—¿Por curiosidad…?
—¿Y por qué más?
—¿Acaso insinúa que pretendía conocerlo por algún otro motivo?
—Puede que usted lo haya acabado de insinuar.
—En absoluto. Y déjeme informarle que mi corazón me dice que grite —fingió ella.
—¿De veras?
—Así es —afirmó Elizabeth.
Al instante, los músicos de la fiesta comenzaron a interpretar un minueto, el cual correspondía al tercer movimiento de la Sinfonía n.º 104 en re mayor, cuyo compositor se apellidaba Haydn.
—De acuerdo. Pero antes de que sea delatado por usted, ¿podría concederme el honor de bailar esta pieza en el salón principal? —pidió el desconocido mientras se acercaba a la soprano.
—¿Acaso está loco? —increpó Elizabeth dando un paso hacia atrás, por lo que el hombre cesó la marcha y permaneció frente a la joven de cabellos dorados.
—Lo estoy desde que la he escuchado cantar —confesó el sujeto.
—Pues yo creo que lo está desde mucho antes.
—No de la forma en la que lo estoy ahora —pronunció el hombre, y dejó sin palabras a la pequeña soprano—. ¿Le concederá a este inconsciente caballero el honor de bailar esta magnífica pieza? —solicitó, y le acercó su brazo para que Elizabeth lo tomara.
La hija de los Clifford parecía haberse cautivado por los encantos de aquel enigmático individuo. Por primera vez en la vida, sintió una extraña sensación de nerviosismo y pudor que no recordaba haber sentido con anterioridad.
—De acuerdo —concedió la jovencita, vencida por la repentina simpatía que sentía por aquel hombre, mientras tomaba el brazo del desconocido conquistador—. Pero, luego de bailar el minueto, lo delataré ante la audiencia —amenazó a la brevedad.
—Sospecho que, no obstante, habrá valido la pena bailar con usted, ¿no lo cree? —concluyó el sujeto, y Elizabeth esquivó su mirada para demostrar una indiferencia que, en realidad, no sentía.
Acto seguido, ambos se dirigieron a la sala principal de la fiesta y comenzaron a bailar juntos el minueto.
—Intuyo que no tiene pensado revelarme su identidad ni su propósito, ¿no es así? —le preguntó Elizabeth, mientras ellos y algunas parejas más bailaban en el salón.
—No esta noche.
—¿Y si lo amenazara con gritar en este momento?
—De cualquier manera, iba usted a delatarme en cuanto terminásemos de bailar.
—Sin embargo, podría no hacerlo a cambio de una confesión.
—Tengo la esperanza de que usted se apiade de mí sin que yo me vea obligado a confesarle mis secretos.
—¿Y cómo hará para lograr aquello?
—¿Acaso no lo estoy haciendo?
—Le recuerdo que soy yo quien tiene el poder para manejar la situación —aclaró ella.
—¿De veras? —preguntó el joven—. Pues yo creí que era al revés.
—¿Intenta probarme?
—Quizá esté intentando seducirla.
—¿Para que no lo delate?
—¿Usted qué opina?
—Opino que sí.
—Entonces, dígame, señorita Elizabeth, si he logrado o no seducirla lo suficiente como para que usted, sin recibir una confesión de mi parte esta noche, no comience a gritar cuando terminemos el baile.
—Me temo que sus artilugios no han sido suficientes —comunicó Elizabeth.
Al instante, concluyó el minueto, por lo que ambos cesaron la danza.
—Le concedo, pues, el honor de gritar —otorgó el joven, parado frente a la pequeña soprano.
Sin embargo, ella se quedó mirándolo durante algunos segundos, hasta que los músicos comenzaron a interpretar otro minueto, el cual correspondía al segundo movimiento de un quinteto de cuerdas en mi mayor (G. 275). Mas cuando Elizabeth abrió su boca para comenzar a hablar…
—¡Elizabeth! —llamó Hermann inesperadamente, mientras se acercaba a su hija, por lo que ella caminó en dirección a su padre para que este no se aproximase demasiado al misterioso joven, quien se mantuvo de pie, mirando hacia cualquier parte.
—Padre… —pronunció Elizabeth, una vez que tuvo a su progenitor a pocos centímetros de ella.
—Quería presentarte con mayor profundidad al… —dijo Hermann, y, por la intriga que le generaba el incógnito sujeto, cesó la oración que estaba pronunciando—. ¿Quién es ese hombre? —preguntó luego.
—¿A quién te refieres, padre? —disimuló ella, haciéndose la desentendida.
—A él —indicó Hermann mientras realizaba un movimiento de cabeza, señalando al sujeto al cual se refería—. El caballero con el que bailabas.
—Él es… uno de tus invitados, padre .
—Por supuesto que lo es. Pero… no puedo identificar de quién se trata. De hecho, no recuerdo haberlo recibido.
—En fin, ya nos ocuparemos de él. Por cierto, padre, ¿a quién querías presentarme? —indagó Elizabeth, tratando de distraer a su progenitor.
—Quería que conocieras con mayor detenimiento a… —dijo el señor Clifford, y cesó de emitir palabra—. Primero, me gustaría saludar a ese hombre. Puede que haya venido tarde, y sería de mala educación no darle la bienvenida —expresó luego, refiriéndose al joven desconocido—. ¿Te ha dicho quién era?
—No se lo he preguntado —respondió ella.
—Veamos… —habló Hermann, y, siendo seguido por su hija, caminó unos metros hasta llegar al incógnito caballero—. Buenas noches —lo saludó, mientras Elizabeth terminaba de acercarse a ambos.
—Buenas noches, señor Clifford. Estupenda música ha elegido usted para su fiesta —le dijo el hombre, mirándolo a los ojos.
—Es usted muy amable —agradeció Hermann—. Sin embargo, debe perdonar mi pésima memoria, ya que, francamente, no recuerdo dónde nos hemos conocido.
—Descuide, no me siento ofendido en absoluto. De hecho, teniendo en cuenta que usted es una persona sumamente sociable, no me sorprende que no me recuerde —dijo el extraño sujeto.
—No es para tanto —acotó Hermann, y el incógnito caballero manifestó una sonrisa.
—No quisiera ser maleducado, señor Clifford, pero me sería indispensable dirigirme al cuarto de baño antes de presentarme y continuar platicando con usted —expresó el desconocido joven.
—Por aquí —le indicó Elizabeth, realizando un movimiento con su brazo.
—Enseguida vuelvo, señor Clifford —aseguró el hombre.
—De acuerdo —concedió Hermann, y los jóvenes comenzaron a alejarse del cumpleañero, caminando uno junto al otro.
—¿Acaso no iba usted a delatarme? —le recordó el sujeto mientras caminaban.
—Le daré una última oportunidad.
—Le recuerdo que aún estamos a la vista de su padre, señorita Elizabeth. Ahora no es el momento adecuado para negociar. Si extendiésemos la plática aquí, despertaríamos más sospechas todavía.
—¿Cree usted que no lo sé?
—¿A dónde pretende llevarme entonces?
—¿Tiene memoria suficiente como para recordar una ubicación?
—Haga la prueba.
—Primer piso, segunda puerta a la derecha por la escalera del fondo. ¿Ha entendido? —le dijo Elizabeth.
—Imagino que no me está indicando dónde se encuentra el cuarto de baño —bromeó el caballero.
—Por supuesto que no. Le estoy indicando adónde tendrá que dirigirse usted al salir del cuarto de baño, al cual deberá ingresar primero, tenga ganas o no, para no despertar sospechas.
—Lo sé perfectamente.
—¡Estupendo!
—¿Y bien…?
—¿“Y bien” qué?
—Olvidó usted indicarme dónde se ubica el cuarto de baño.
—El cuarto de baño se encuentra allí, detrás de aquella puerta —informó Elizabeth, y detuvo sus pasos, por lo que el joven también cesó de caminar.
—Se lo agradezco. Ha sido usted muy amable.
—Primer piso, segunda puerta a la derecha, subiendo por la escalera del fondo, ¿de acuerdo?
—Entendido, señorita Elizabeth. Pero… ¿podría indicarme el pasillo que deberé tomar para subir por aquella escalera del fondo de la que usted tanto habla?
—El pasillo es aquel —pronunció ella, señalando con los ojos.
—Por casualidad, ¿me ha usted invitado a su dormitorio?
—No se confunda, señor. Simplemente…
—Bien, lo tomaré como un “sí”. Allí estaré. Aunque… procure dejar un candelabro encendido en el primer piso; de lo contrario, no podré distinguir las puertas.
Habiendo escuchado esto, y sin emitir palabra alguna, Elizabeth se marchó disimuladamente a su habitación, algo enfadada.
En cuanto el misterioso caballero se retiró del cuarto de baño, se introdujo con absoluto disimulo en el pasillo que le indicó Elizabeth para luego subir las escaleras del fondo y dirigirse hasta el primer piso, cuyo corredor se veía alumbrado por un lujoso candelabro. Una vez allí, abrió la segunda puerta a la derecha y accedió al dormitorio sin cerrar su entrada.
Ella se encontraba aguardándolo, sentada sobre su cama, por lo que, en cuanto el joven accedió al cuarto, la pequeña de cabellos dorados se levantó de inmediato a la luz de unas velas.
—Creo que debería darle las gracias, señorita Elizabeth —le dijo el hombre, parado a metro y medio de la puerta, mientras realizaba un educado movimiento inclinando su cuerpo.
—Se le olvida mencionar que también debería usted confesarme sus objetivos y su misteriosa identidad.
—¿Es ese el precio que tengo que pagar por dejarme ayudar por usted?
—¿Le parece demasiado excesivo?
—Mi silencio no tiene precio, señorita Elizabeth.
—Entonces, si no va a darme explicaciones a mí, siendo yo quien lo ha ayudado, deberá darle explicaciones a mi padre, pues el grito que saldrá de mis cuerdas vocales no pasará inadvertido.
—¿Me está usted extorsionando?
—Estoy reclamando lo que es justo.
—¿Y cuán efectivas cree usted que le resultarán sus cuerdas vocales si se tiene en cuenta la música, la distancia a la que estamos de la fiesta y el bullicio de los invitados?
—¿Realmente le gustaría saberlo? Sepa usted que utilizaría un método sumamente práctico para responder a la pregunta que acaba de formular.
—¿Para qué llegar a tales extremos?
—¿Quiere o no escuchar qué tan fuerte puedo llegar a gritar? —amenazó ella—. Le recuerdo que soy una soprano, que la puerta de mi cuarto permanece entreabierta y que no todos los invitados se encuentran en el salón principal, por lo que sería demasiado probable que alguien escuchara mi pedido de auxilio. Y por más que usted tratase de abalanzarse hacia mí, le comunico que poseo buenos reflejos y que le llevará bastante tiempo poder llegar a taparme la boca.
—Señorita Elizabeth, le ruego que aborte la idea de comenzar a gritar.
—¿Me está amenazando sutilmente?
—¿Desde cuándo la amenaza tiene forma de súplica?
—¿Desde cuándo las cosas son lo que aparentan?
—Por favor, señorita Elizabeth, le suplico que resolvamos este asunto de una forma más diplomática.
—¿Y si no aceptase su pedido?
—¿Por qué no lo aceptaría?
—Quizá no tenga ganas de hacerlo.
—¿Ese es su último veredicto?
—¿Por qué lo pregunta? Acaso… ¿estaría usted dispuesto a hacerme daño si yo comenzara a gritar?
—¿Me creería usted capaz de hacerlo?
—Estaría dispuesta a correr ese riesgo. Es por ello por lo que, si usted no me dice quién es y qué hace aquí a la cuenta de tres, gritaré lo más fuerte que pueda.
—Señorita Elizabeth…
—Uno…
—Elizabeth… —murmuró el hombre, y comenzó a acercarse a la joven.
—Dos… —profirió ella mientras extendía su brazo derecho, por lo que el misterioso caballero dejó de acercarse a la soprano. Sin embargo, entre ambos no había más que un metro y medio de distancia.
—Elizabeth… —imploró el sujeto después de unos segundos en los que el silencio se hizo presente.
—Tres —pronunció la joven de cabellos dorados, y el caballero se avecinó a la soprano para tomarla de la cintura.
Acto seguido, Elizabeth, dominada por la situación, se dejó besar encandiladamente por aquel hombre desconocido. El beso fue pausado e intenso. Durante aquel acto furtivo, ella, perpleja y anonadada, dejó que sus brazos permaneciesen en suspensión. Y después de unos pocos instantes, en cuanto el caballero quitó sus labios de los de ella…
—¿Es así como pretende pagarme? —le preguntó Elizabeth, preocupada por el miedo de haberle cedido el corazón a un vil oportunista o a un astuto embustero.
—Al contrario, señorita Elizabeth: así es como pretendo seguir endeudándome con usted —contestó el caballero, todavía tomando a la joven de la cintura—. Mas ahora sería prudente que me retirara; de lo contrario, su ausencia en la fiesta podría llegar a ser sospechosa para su padre.
—Salga entonces por mi ventana —propuso ella; y una vez que el sujeto la soltó, quitó una sábana de su cama.
Inmediatamente después, la joven abrió su ventanal con la mano derecha, sosteniendo la sábana con su mano izquierda.
—Por aquí —guió al muchacho, y ambos accedieron al balcón de la pequeña Elizabeth.
—Es usted muy ingeniosa —halagó el sujeto mientras la soprano ataba la sábana a la barandilla de su balcón.
Al instante, ella arrojó la sábana hacia abajo.
—¿Me dirá, al menos, si ha logrado usted cumplir su cometido? —le preguntó Elizabeth.
—Todavía no, y no sería prudente hacerlo hoy, ya que el señor Clifford se ha percatado de mi presencia. Asimismo, y principalmente, no quisiera arruinar este momento. Sin embargo, por fortuna, ha valido la pena haberme infiltrado en la fiesta de su padre.
—Y dígame, misterioso caballero, ¿volverá usted a infiltrarse indebidamente en mi residencia?
—No para cumplir la tarea que he venido a realizar hoy. Pero, si usted lo desea, lo haría para volver a verla.
—¿No sería más prudente programar una cita sin tener que arriesgar su pellejo?
—Ciertamente.
—Bien… Venga el jueves a las cinco. Mis padres no estarán en casa.
—Como usted ordene.
—Entre por el acceso principal. Informaré a la vigilancia que estaré esperando una visita.
—¿Está segura de que mi visita no le traerá problemas?
—Yo me encargaré de ello, descuide.
—Bien. Hasta el jueves —profirió el caballero, y se acomodó del otro lado de la barandilla para comenzar a bajar.
—¿Cómo se irá? —le preguntó la joven, quien se encontraba de pie, a pocos centímetros de él.
—Con mi caballo, por supuesto —aseguró el hombre, todavía sostenido a la barandilla del balcón.
—Pero… ¿dónde lo ha amarrado?
—¿Amarrado? No. Con Sigurd no hacen falta esa clase de cosas.
—¿Sigurd?
—Mi fiel caballo —explicó el sujeto y emitió un característico silbido, lo que logró que un níveo corcel se acercara hasta situarse por debajo de la sábana que colgaba de la barandilla—. Ha sido un placer, señorita Elizabeth. —Y besó a la damisela una vez más.
Acto seguido, bajó colgado de la sábana. A los pocos segundos, se desprendió de esta y cayó sentado sobre su caballo. Al instante, el jinete comenzó a alejarse unos metros de la mansión, frenó la marcha de Sigurd y saludó a Elizabeth con un gesto de manos y cabeza.
—Adiós —susurró la joven, mientras saludaba al caballero levantando su brazo.
Posteriormente, el misterioso hombre se alejó de la mansión cabalgando sobre su animal para desaparecer entre la oscuridad de la noche.
Apenas regresó Elizabeth al salón principal de la fiesta, trató de buscar a su padre.
—¡Elizabeth! —llamó el señor Clifford desde alguna parte de la sala, por lo que la soprano giró su cuerpo en dirección a él—. ¿Dónde has estado? —preguntó, en cuanto estuvo a pocos centímetros de su hija.
—En la cocina, platicando con Charlotte —se excusó ella, nombrando a una de las criadas de la mansión—. Discúlpame, padre, si me he retrasado mucho.
—Está bien, hija mía. No hay problema. Pero dime: ¿has visto al hombre con el que bailabas hace un momento?
—No lo he visto desde que le indiqué dónde se encuentra el cuarto de baño.
—Pues yo tampoco lo he vuelto a ver, lo cual me resulta bastante curioso —comunicó el señor Clifford.
—De cualquier manera, tiene que estar por aquí —acotó Elizabeth.
—Pues no sé dónde.
—Ya lo veremos.
—Supongo que sí. Pero… ¿no has tenido una charla con él antes de que bailaran juntos?
—En verdad, no, padre. Simplemente, me ha invitado a bailar. Y si bien yo no sabía quién era, jamás le realicé ninguna pregunta. Supuse que se trataba de alguna persona que habías conocido recientemente.
—Si te soy franco, no recuerdo haberlo visto nunca —expresó Hermann—, por lo que, si no lo volvemos a ver durante la celebración, revisaré la lista de invitados para descubrir de quién se trata… o bien para enterarme de que alguien se ha infiltrado en mi fiesta de cumpleaños.
—Ahora no te preocupes por ello, padre.
—En fin, ven conmigo, hija mía. Quiero que conozcas con mayor detenimiento al señor Hopkins.
—De acuerdo —aceptó Elizabeth, tratando de que su padre se olvidara del misterioso caballero.
Seguidamente, la fiesta continuó su curso sin problemas ni contratiempos.
Capítulo VDe padre a hijo
Los sirvientes del Palacio de Erlingham despertaron a Alexander el domingo al mediodía para que almorzara con su padre, ya que el hijo del rey había ordenado que lo dejaran dormir más de la cuenta a causa de la fiesta del señor Clifford. Fue entonces cuando Alexander, habiendo arreglado improvisadamente su aspecto personal, se retiró de su cuarto y se dirigió al comedor del palacio, vistiendo una peluca blanca y una chupa del mismo color.
—Buenos días, padre —le dijo a Macbeth en cuanto accedió a la respectiva sala.