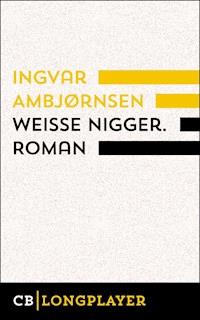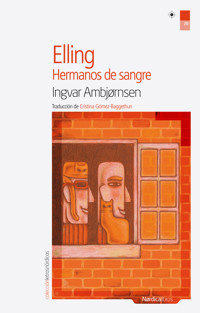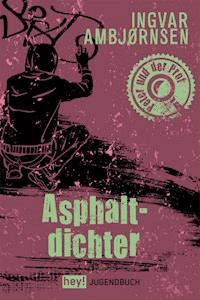Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Letras Nórdicas
- Sprache: Spanisch
El baile de los pajaritos es la segunda parte de la tetralogía que tiene como protagonista al genial Elling. Cronológicamente antecede a Hermanos de sangre, que ya publicamos en esta misma colección, y por esta novela Ingvar Ambjørnsen recibió el Brage Prize. Tras la muerte de su madre, Elling es internado en una institución psiquiátrica, que se presenta más bien como una instalación recreativa. Allí conoce al que será su compañero de habitación y su primer gran amigo: el grandullón Kjell Bjarne. También se enamorará de una de las enfermeras, Gunn, escenificando la realidad tal como la percibe e imaginando ingenuas y divertidísimas situaciones en las que se ve como un novelista al estilo de Knut Hamsun o un seductor irresistible. La parte central de la novela está dedicada a un viaje que hizo Elling a Benidorm, el paraíso del turista nórdico. Allí todo será nuevo para él y nos reconoceremos en las aventuras cotidianas que todos hemos experimentado en un país lejano.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 367
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ELLING.
El baile de los pajaritos.
Ingvar Ambjørnsen
Título original: Fugledansen
© CAPPELEN DAMM AS 1995
© De la traducción: Cristina Gómez-Baggethun
© La traducción de este libro ha sido financiada por NORLA
Edición en ebook: enero de 2014
© Nórdica Libros, S.L.
C/ Fuerte de Navidad, 11, 1.º B 28044 Madrid (España)
www.nordicalibros.com
ISBN DIGITAL: 978-84-15717-93-5
Diseño de colección: Filo Estudio
Corrección ortotipográfica: Ana Patrón y Susana Rodríguez
Maquetación ebook: Caurina Diseño Gráfico
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Contenido
Portadilla
Créditos
Autor
I
II
III
Nota
III (continuación)
Ingvar Ambjørnsen
(Tønsberg, 1956)
Ingvar Ambjørnsen (Tønsberg, 1956). Es considerado uno de los grandes narradores de la literatura noruega contemporánea. Sus libros se caracterizan por las descripciones realistas, analizando de forma magistral el lado más sórdido de la vida. Los protagonistas son a menudo descritos con ternura y cariño. La soledad y la amistad se expresan con un estilo literario conciso.
Desde su debut literario en 1981, Ambjørnsen ha escrito diecinueve novelas y tres libros de relatos cortos, así como varios libros para niños y jóvenes, destacando la tetralogía sobre el genial Elling, que ha sido aclamada por la crítica y es un éxito de ventas en Europa. De la serie Elling se han rodado tres películas y la obra de teatro ha sido representada en toda Europa.
Ambjørnsen ha recibido numerosos premios por sus libros infantiles y para adultos. Entre ellos destacan el Tabu Prize en 2001, el Telenor Culture en 2002, y el Brage Prize en 1995.
I
Me desperté y la habitación estaba a oscuras. No sabía dónde me encontraba. Sencillamente no tenía ni idea. ¿Habría estado soñando? ¿Estaría soñando en aquellos momentos? No. Aquello era la realidad. En el exterior, a lo lejos, el ruido de un coche. Al pie de la cama, el contorno de un armario. Las sábanas tiesas y desconocidas contra las yemas de los dedos, y unos olores diferentes a los acostumbrados. No olía a dormitorio de chico. Olía a… No sé. A excesivamente limpio, por decirlo así. A jabón con una pizca de lejía. Me incorporé en la cama y mis ojos se fueron acostumbrando a la oscuridad de la noche. Como ya he dicho, al pie de la cama había un armario. Un armario ropero blanco, muy neutral. A la derecha del armario, un lavabo. Y encima de la cama, una ventana, aunque alguien había echado las cortinas, que eran de una tela gruesa, áspera y sintética. En aquel momento, un niño pequeño que se encontraba en algún lugar de mi interior chilló a pleno pulmón, pero cuando abrí la boca no salió de mis labios ni el eco de aquel grito. Tenía miedo. Tenía pánico. No había tenido tanto miedo en toda mi vida. Pero era un miedo empaquetado, instalado en el estómago, y me estaba corroyendo.
Quise apartar las cortinas, pero los brazos me pesaban como el plomo. Correrlas supuso un enorme esfuerzo. Y después, con mucho empeño, conseguí ponerme de rodillas.
Pues sí. Fuera era de noche. Una oscura noche de invierno. Había nevado y las superficies blancas y negras generaban fuertes contrastes. Veía un edificio que parecía un viejo granero. Árboles grandes y pesados con líneas de nieve a lo largo de las ramas negras. Campos blancos. En algún sitio por debajo de la ventana había una lámpara eléctrica que arrojaba un semicírculo de luz amarilla sobre un patio del que habían despejado la nieve. No había bloques de pisos. Hasta donde me alcanzaba la vista, no se veía un solo bloque.
Tenía que hacer pis. La cosa urgía, pero hasta ese momento no me había dado cuenta. Probablemente me había despertado la presión en la vejiga. Me giré y me senté con cautela en el borde de la cama. El linóleo del suelo estaba caliente bajo mis pies y además era más suave que el de casa. Resultaba francamente agradable. Algo es algo, me dije. Un buen linóleo en el suelo. Un clavo ardiente al que agarrarse entre tanta confusión. Me levanté, pero enseguida empezó a darme vueltas la cabeza, así que tuve que volver a sentarme. La presión en la vejiga aumentaba. Dicho sea de paso, ¡llevaba una pinta espantosa! Si se trataba de algún tipo de broma, ¡era de muy mal gusto! Alguien me había puesto una camisola de noche que apenas me tapaba el trasero. En otras palabras, llevaba una especie de picardías. Blanco. Y por debajo estaba desnudo. No llevaba ni calzoncillos.
Fui comprendiendo que debía de haber sufrido un accidente. Que me encontraba en un hospital. No se me ocurría otra explicación. Me negaba a creer que hubiera gente que se dedicara a secuestrar a jóvenes varones para después golpearlos en la cabeza con algo duro y colocarles un picardías. Además no me dolía la cabeza. Tenía todo el cuerpo entumecido y sentía un hormigueo en las yemas de los dedos, pero la cabeza no me dolía.
Volví a levantarme. Estaba más mareado que una peonza, pero me obligué a quedarme de pie, y al cabo de un rato me sentí mejor. Logré cruzar la habitación con pasos de anciano y alcancé el lavabo.
Pero quedaba un pelín demasiado alto. Si hubiera estado unos centímetros más bajo, podría haber colocado mi miembro sobre el borde de porcelana sin mayores dificultades. Pero no podía ser. Así que me encontraba en un callejón sin salida: debía escoger entre hacer una acrobacia y, simple y llanamente, orinar en el suelo. Me eché el prepucio para atrás al mismo tiempo que combé la espalda todo lo que pude. A continuación solté aguas. Pero lo que debería haber sido un suave arco que cruzara el aire y desapareciera por el sumidero se transformó de inmediato en un chorro incontrolable. Perdí las riendas por completo. El chorro se desvió primero hacia la izquierda y después hacia la derecha, con una potencia absolutamente inusitada. La presión era tal que parecía provocada por el peso de todo el océano Atlántico. El chorro chocó contra la pared y rebotó hacia mí como una lluvia de rocío. Y sin embargo no podía parar. Tenía todas las esclusas abiertas de par en par y parecía que podía seguir orinando hasta la entrada del segundo milenio. Como una fuente bien mantenida.
Justo cuando empezaba a maldecir mi suerte, se abrió la puerta detrás de mí. Claro. Las desgracias nunca vienen solas, que se suele decir. Si no me equivocaba mucho, debía de tratarse de la enfermera de noche, Helen, que venía a echarle un ojo al paciente nuevo. Al joven que se llevó un buen golpe en la sien, propinado por dos atracadores con la culata de una escopeta, cuando se enfrentó a ellos en un banco. Al hombre que la prensa amarilla ha bautizado como el «héroe desmayado». En realidad Helen ya ha terminado su turno, pero de todos modos se pasa un momento para ver cómo va la cosa. Y resulta que me pilla así… Dios mío, ¿no podrías venir a buscarme? ¿Por qué no dejas que me muera?
No era Helen. Al girar la cabeza descubrí al hombre más grande que había visto en mi vida. Un gigante. Un gorila de dos metros de alto, ancho como las puertas de un granero y con la cabeza del tamaño de un balón de fútbol. Negra, redonda y sin pelo. El hombre se quedó parado, iluminado por la luz del pasillo, mirándome con el blanco de los ojos. Perdí pie y me precipité hacia sus enormes manos.
A la larga la cosa fue mejorando. No puedo negarlo. Pero mantuve el bastión. Aunque no soy inalcanzable, no regalo mi amistad a precio de saldo, ni me prodigo con cualquiera. Un hombre sin orgullo es un hombre sin un suelo sobre el que pisar. Así de sencillo. ¿Con qué permiso se habían inmiscuido en mi vida? Me limito a preguntar. Y la respuesta flota en el viento, por decirlo con una vieja canción protesta. Me requisaron los álbumes con recortes sobre la primera ministra, Gro Harlem Brundtland, y probablemente los destruyeron. Pero eso no basta para derrumbar a un auténtico Elling. También me prohibieron hablar de ella. De acuerdo, callé. Por lo general eso de callar sobre casi todo iba bien conmigo. Mi ideal es el indio. El hombre que es como un callado peñasco, un ser imperturbable al que no puedes tentar con una ración extra de gofres recién hechos o con una película en un estúpido cine de pueblo. Así no se consigue que abra su alma. Llegaron por la noche y me sacaron de los profundos bosques —mi piso—, donde me había sentido como un hombre libre. Dijeron que vivía como un animal y que la peste llegaba ya a todo el portal. Pero yo me pregunto: ¿qué sabe esta gente sobre la peste? ¿Sobre la verdadera peste? Me encadenaron y me atiborraron el cuerpo de veneno. Y cuando me desperté, me encontraba aquí, en la Reserva.
Fue Gunn la que me despertó, acariciándome el pelo.
Cuando pienso ahora en todas las barbaridades que le dije durante los primeros días que pasé en este lugar, casi me da vergüenza. No sé qué me pasó. Me imagino que tenía que sacar todo aquello, así de sencillo. Gunn me dice que la respuesta debe de andar por ahí, en algún sitio. «Dolor y desesperación acumulados», dice Gunn. «Y cayeron sobre mí porque dio la casualidad de que estaba aquí. Pero no pasa nada. Me han llamado cosas peores que zorra guarrindonga.»
«Zorra guarrindonga.» ¿De verdad que la había llamado «zorra guarrindonga»? ¡Qué infantil! Y absolutamente innecesario.
No recuerdo gran cosa de los primeros días. Fueron demasiados rostros al mismo tiempo. Demasiadas voces que se entremezclaban. Yo venía de una existencia ordenada en un piso de dos dormitorios y de pronto me vi sumergido en el Caos. Todo parecía flotar, y el día y la noche se fundían. Pasaba la mayor parte del tiempo en mi cuarto, preferiblemente en la cama, ¡aunque decían que había dormido más de dos días seguidos! Fue entonces cuando comprendí que tenían que haberme dado veneno. Poco a poco, también los recuerdos empezaron a aparecer en mi consciencia. Imágenes que me mostraban el último día que pasé en casa, en el piso. La policía que sencillamente derribó la puerta. La ridícula pelea que se montó cuando quisieron llevarme a su coche. Los vecinos que nos miraban descaradamente. Pero después de eso está todo negro. Negro como el carbón. He intentado sonsacarles quién me puso la inyección, pero cada vez que saco el tema empieza a vacilarles la mirada y de pronto están ocupadísimos con otra cosa. Por mí, bien. No soy rencoroso. Simple y llanamente no estoy hecho así. Además, antes o después, él o la que lo hizo tendrá que responder ante Dios. Y eso me basta.
Lo dicho: estaba muy espeso. Me costó varios días despertarme del todo. Aunque supongo que tampoco tenía demasiadas ganas de despertarme. Al fin y al cabo, cada vez que miraba a mi alrededor, me veía en un sitio que no me gustaba. Lo que yo quería era volver a casa. Quería que me dejaran en paz y poder dedicarme a mis múltiples proyectos. A mi juicio, tenía muchas cosas que hacer.
A los tres días las cosas empeoraron. Vinieron a buscarme. Otra vez, debería añadir. Hasta entonces me habían llevado la comida a la habitación, pero en ese momento me dieron a entender que las cosas iban a cambiar. Además iban a trasladarme a otro cuarto, según me dijeron. Un cuarto en el que vivía un tal Kjell Bjarne. Sencillamente tenía que mudarme a la habitación de Kjell Bjarne.
Me negué. ¡Ni hablar! ¡Nunca en la vida! Les dije la verdad, que prefería que me mataran a golpes ahí mismo. Llegué incluso a mostrarles mi punto débil justo detrás de la oreja. Un golpe bien dirigido ahí, y caería muerto como un arenque. Fuente: infinitas películas de agentes secretos en la tele. Con ese tipo de detalles no suelen hacer trampa.
¡Pero ellos se echaron a reír! ¡Se me rieron en la cara!
La única que no se rio fue Gunn. Y eso le hizo ganar muchos puntos. Ordenó a todos los demás que salieran, pese a no estar en posición de dar órdenes, y luego se sentó en el borde de la cama. Elling, me dijo, y por el tono de su voz comprendí que en el fondo a ella tampoco le iba tan bien. Elling. Sólo esta simple palabra, mi propio nombre, una y otra vez, como un mantra. Me cogió la mano y nos quedamos así un buen rato. En realidad prácticamente se aferró a mi mano tendida, con esos deditos regordetes con las uñas pintadas de rosa. ¿Por qué sufriría, la pobre? ¿En qué lío estaría metida? Me fijé en que llevaba anillo de casada, lo cual me dio mucho que pensar, claro. ¿Habría cogido alguno de sus chiquitines una enfermedad incurable durante la noche? La leucemia puede ser muy mala, yo lo sabía. ¿O quizá su marido no la tratara bien? No se requiere brutalidad física para que una mujer se deprima en una relación. Lo cierto es que el gran fantasma se llama Indiferencia, el hecho de dejar de verla a causa de un ajetreo autoimpuesto. Yo lo sentía por ella, porque me daba cuenta de que aquella mujer irradiaba una bondad interior. Pocos días antes me había jurado a mí mismo levantar un muro para defenderme de todos los desconocidos que me rodeaban. Pero, ahí sentado con Gunn, comprendí que el muro no me iba a aguantar en relación a ella. A la larga, no. Con su pelo algo descuidado y su nariz puntiaguda, me recordaba a un gorrioncillo en un comedero para aves. En un comedero vacío. Un comedero tal como lo dejan una corneja o un arrendajo después de darse un festín. La idea de meterme en el dormitorio del desconocido Kjell Bjarne no había sido suya.
Cuando llegamos, Kjell Bjarne estaba junto a la ventana toqueteando algo que resultó ser un casete. Tenía la cinta en sí hecha una maraña sobre las piernas, y estaba intentando volverla a enganchar en su sitio usando como herramienta la punta del dedo meñique. Kjell Bjarne era un tipo grande de la misma edad que yo, poco pelo y una sombría cara de bacalao que no auguraba nada bueno. Quise irme, pero Gunn me retuvo y a continuación nos presentó. Me sentí como uno de los novios de una boda prohibida entre homosexuales en Pakistán. Elling, éste es Kjell Bjarne. Es la primera vez que lo ves, pero va a ser el hombre de tu vida. A partir de ahora estaréis juntos en lo bueno y en lo malo. Él está recluido aquí, exactamente como tú, así que ya os apañaréis. Me entraron muchas ganas de echarme a llorar.
—¿Dónde está Petter? —preguntó Kjell Bjarne. Todavía no había levantado la vista de sus espaguetis. Seguía a lo suyo, como si yo no existiera.
—Petter se ha mudado —dijo Gunn.
—A mí no me dijo nada de eso la última vez que hablé con él —replicó Kjell Bjarne.
—No —respondió Gunn—. ¡Porque todavía estaba aquí!
Gunn me guiñó el ojo con picardía, al mismo tiempo que me daba un apretoncillo en la mano.
—La gente suele avisar cuando se muda —insistió Kjell Bjarne—. Aquí vive Petter y no tenemos sitio para este tipo.
Fue entonces cuando le solté la mano a Gunn y empecé a aplaudir. Con fuerza. Kjell Bjarne levantó bruscamente la vista de la cinta rota y yo me apresuré a recular hacia la pared.
—Esto ya lo hemos hablado —dijo Gunn, esta vez con una autoridad desconocida en la voz—. A partir de ahora, Elling vive en este cuarto. Hace más de una semana que Petter se mudó, ¡y no quiero oír más cuchicheos sobre él!
—A mí no me dijo ni una palabra —replicó Kjell Bjarne—. Ni pío, me dijo.
Gunn dio la impresión de darse por vencida con Kjell Bjarne durante un rato. En su lugar empezó a explicarme algunos detalles prácticos. Como por ejemplo que la cama junto a la pared izquierda era la mía. Al igual que el armario de la misma pared. El lavabo, en cambio, era compartido. Y como sólo había un escritorio, también tendríamos que compartirlo. Justo cuando dijo eso, Kjell Bjarne me dirigió una mirada amenazadora, para hacerme entender que, por ahora, podía irme olvidando del escritorio.
A continuación Gunn se fue. Sencillamente me abandonó. Mi instinto me impulsaba a seguirla, pero entonces caí en la cuenta de que no había paseado nunca solo por la planta. Había más gente, yo lo sabía perfectamente. Gente desconocida. Y además no quería ponerme en ridículo. Se había decidido que durmiera en aquella habitación y punto. A decir verdad, me era bastante indiferente lo que Kjell Bjarne opinara sobre el asunto. Por mí, podía seguir hurgando en su cinta con aquel enorme meñique. Yo no tenía ninguna cuenta pendiente con él, y en lo que respecta al tal Petter, resulta que se había mudado a la otra punta del país. Me lo había dicho Gunn. La cama estaba libre, o más bien: ahora era mía. No por mucho tiempo, esperaba yo, pero al menos por unos días. Hasta que pudiera volver a casa. Hasta que se aclarara aquel malentendido, o como quieras llamarlo. Porque nadie podía pretender que me quedara en aquel sitio. No soy idiota, me daba cuenta de que aquello era una especie de centro de convalecencia. Y… es cierto, últimamente había estado bastante estresado. Había perdido a mi madre, y esas cosas te afectan. Sobre todo porque era lo único que tenía que perder. Todo lo demás hacía ya tiempo que se había ido por la borda. Mi madre había sido mi único agarradero en la existencia, y yo había sido el suyo. Pero esa historia se había acabado y, antes de que pudiera empezar otra, cualquier hijo de vecino podía colapsar un poco mientras pasaba el luto, era evidente. Algo así debía de haber ocurrido, suponía yo. Y en el fondo era muy natural. Pero lo que no me gustaba era el modo en que había llegado a aquel lugar. Reconocía la generosidad del Estado que ponía locales a disposición de las personas que por una razón u otra estaban pasando una fase algo ajetreada en su vida. Y, sin embargo, ¿no podría haberse pasado alguien por mi casa un día para comentármelo? (¿Elling? Eres una hormiguita hacendosa, pero ya va siendo hora de que te tomes unas vacaciones del hormiguero. El Estado tiene una casona en el campo y Gro, la primera ministra, corre con la cuenta.) Lo cierto es que la cosa podría haber sido así de sencilla. En su lugar me mandaron a la policía. Dos hombres, nada menos. Dos representantes de un cuerpo que, según los medios de comunicación, prácticamente carecía de recursos propios. Resultaba casi increíble.
Me senté en el borde de la cama. ¿Qué habría sido de Petter en realidad?
—¿Tú entiendes de ganado? —me preguntó Kjell Bjarne, todavía sin levantar la vista.
¿Ganado? ¿Qué tipo de pregunta absurda era aquélla? Decidí no contestar. Aunque el destino nos hubiera reunido en aquella habitación, yo no tenía la menor intención de hacerme su amigo. Y menos después del gélido recibimiento que me había dado. Ahora no le iba a servir de nada hacerme la pelota. Ese tren había pasado, eso estaba claro.
—Petter tampoco entendía de ganado —continuó—. Y la verdad es que da igual. ¡El ganado es una mierda!
Pues muy bien. Por alguna razón u otra, me entraron muchísimas ganas de llevarle la contraria, pero me contuve. Quién sabe, quizá fuera eso lo que estaba buscando. Ya me había topado con tipos así en un par de ocasiones. Nunca se sabía dónde los tenías.
Pero quedó claro que cogió la indirecta. No dijimos una palabra más durante la siguiente hora, sin embargo al final anunció:
—¡Ya es la hora de comer!
Y desapareció por la puerta a una velocidad que realmente no le habría atribuido.
Yo me quedé un rato sentado, mirando la terrible maraña que había dejado sobre la silla. Llevaba más de una hora dedicado a aquella operación de salvamento y todo lo que había conseguido era liarlo aún más. ¿Sería así Kjell Bjarne? ¿Un desastre andante que complicaba su existencia hasta convertirla en una enorme maraña sin solución, mientras todo el rato intentaba instaurar el orden en su vida? ¿Por qué estaría aquí? ¿Habría perdido él también a un ser querido? ¿Estaría pasando un luto? Yo sabía que la gente que sufría podía comportarse de maneras muy diferentes. Había quien se cogía una depresión profunda, mientras que otros se entregaban al pensamiento superficial y desdeñaban el dolor a base de bromas y diversión. Mi método había sido consagrarme al trabajo duro. A un proyecto consistente en hacer un mapa de la realidad que me rodeaba, llevado hasta el mínimo detalle. Y me había pasado, supongo. Pero ¿y Kjell Bjarne? Contra mi voluntad, noté que empezaba a sentir cierta curiosidad. ¿Habría sido demasiado duro con él con mi frío silencio? La verdad es que no entendía ni papa de ganado, pero supongo que podría haberle contestado no. La pregunta podía haber sido un intento algo desvalido de entablar contacto con alguien más allá de su propia cabeza, no era seguro en absoluto que tuviera malas intenciones.
Gunn vino a buscarme. Me ordenó que saliera y ocupara mi sitio en la mesa. Era la hora de comer y no quería tonterías, al menos por un buen rato. En el fondo me sorprendió mi reacción a su tono algo duro, porque me agradó y me disgustó al mismo tiempo. Naturalmente era un poco molesto que me tratara como a un niño pequeño. Pero, por otro lado, tenía también buenos recuerdos asociados a esa parte de mi vida, una fase que había dejado definitivamente atrás ahora que había perdido a mi madre. Y sin embargo todo el asunto tenía también algo de cómico. Porque, mientras Gunn me reñía un poco para demostrarme que iba en serio, de pronto, en una especie de imagen doble, me imaginé a Gro Harlem Brundtland en la cafetería del Parlamento, con el representante del condado de Hedmark, al que había pillado holgazaneando. ¿Es que no se había enterado de que tenían una reunión? ¡Andando y a guardarse esa pipa apestosa!
Al llegar, los demás se quedaron mirándome descaradamente. Sus miradas eran intensas, absorbentes y estaban llenas de… No sé de qué. De verdad que no sé. Sólo Kjell Bjarne miró hacia otro lado, estaba estudiando una bandeja con fiambres a la vez que masticaba la comida despacio y a conciencia. Había allí hombres y mujeres. Unas ocho o diez personas. Decidí mostrarme reservado. Ya había abierto la compuerta al mostrar cierta confianza en Gunn, con eso tendría que bastar. Las aglomeraciones de gente siempre me habían puesto malo. Me gustan las personas, pero prefiero mantenerlas a cierta distancia. Verlas desde la ventana, por ejemplo. En realidad la cosa es bastante sencilla: me resulta simple y llanamente imposible entablar una relación íntima, una relación de confianza, con una masa de personas. Y no me lo trago cuando la gente afirma poder. Eso es mentira. Confianza se puede tener con una persona, como mucho con dos. La masa se convierte en un muro de carne e intenciones confusas. La masa es lo impredecible. El monstruo de muchas cabezas que te alaba el Domingo de Ramos y al viernes siguiente te clava a la cruz. Así que cuando Gunn me presentó como «Elling, el hombre nuevo», yo me preparé para lo peor. Al fin y al cabo ya sabía cómo se trata a los niños nuevos en el patio del colegio. Y también había aprendido un par de trucos. Lo peor que podías hacer era agachar la cabeza y aguantar. Porque si hay algo que la chusma realmente detesta es la cobardía. Por eso crucé los brazos y eché la cabeza un poquitín para atrás. Como un lord inglés que ha pillado a su hija detrás del seto con el hijo del jardinero.
—Siéntate, anda —dijo Gunn—. Siéntate aquí conmigo.
Dio unos golpecitos sobre el respaldo de una silla a su vera.
Y me senté. En el borde del asiento. Justo enfrente de una mujer increíblemente gorda que estaba intentando tomarse dos rebanadas de pan al mismo tiempo.
—¿Té o café, Elling?
Le expliqué que el café me soltaba la tripa. Y que me producía angustia.
—¡Uy, no, eso no lo queremos! —dijo ella—. ¡Pásanos el té, Kjell Bjarne!
Kjell Bjarne nos pasó el té.
—Me imagino que Petter aparecerá por aquí la semana que viene.
—Anda —dijo otro—. Pero ¿no se había mudado?
Gunn me sirvió té en una taza grande.
—Se ha mudado. Le han dado un piso tutelado en el barrio de Tøyen. ¡Le ha quedado estupendo! Tiene incluso balcón.
El té estaba malo. Dejé la taza y me puse las manos sobre las piernas. La comida no me tentaba. Aunque vi un par de cosas que me gustan, entre otras caballa en tomate y Sunda,1 nunca tomo eso para cenar. No había ni salchichón ni fiambre de pescado. Lo único que había de lo que yo suelo ponerle al pan para cenar era queso, pero lo estaba sobando un viejo canoso con uñas largas, amarillas y sucias. Me lo imaginé hurgándose las narices peludas y saltándose tranquilamente el lavado de manos después de pasar por el baño. Y recordé con repugnancia que había queso en algunas de las rebanadas que me habían llevado al cuarto los primeros días. Lo mío con el queso se había acabado para siempre. Había muerto una vieja amistad.
—Tienes que comer algo —dijo Gunn—. Vivimos de la comida. Y tú, Kjell Bjarne, puedes irte preparando para aterrizar. No soy tan estricta como los demás con tu dieta, ¡pero ya llevas siete rebanadas!
Kjell Bjarne se tragó el último pedazo y se puso también las manos sobre las piernas.
—¡Algo habrá que hacer!
—¡Exacto! —dijo Gunn—. Y lo que vas a hacer tú es empezar a salir a andar. ¡De aquí a Siberia todos los días!
Kjell Bjarne se rio por lo bajo y, al mirarle la boca, me di cuenta de que se quedó saboreando la palabra «Siberia».
—¡En serio, Elling, toma algo! Como te mueras de hambre me lo descuentan del sueldo, y te juro que no me lo puedo permitir.
—No tengo hambre —le contesté.
—¡Ah, ya! ¿Y qué es lo que te ha llenado tanto? ¿Mocos y chinches? No has probado bocado desde el almuerzo, y de eso hace cinco horas. Pero, bueno, prepárate un par de rebanadas para tenerlas para luego. Esta tienda cierra ya y no la abren hasta mañana por la mañana.
Menudo tono, pensé, e hice como me decía. Amable, pero duro. Unté mantequilla sobre dos rebanadas de pan integral y les puse algo que parecía fiambre de buey. Y cuando estaba colocando el fiambre pasó algo raro. Todo el mundo conoce la sensación que tenemos a veces de que alguien nos está mirando fijamente. Que tuviera esa sensación en aquellos momentos era casi lógico, al fin y al cabo era «el hombre nuevo», el objeto natural de la curiosidad de todo el mundo. Pero la sensación que tenía incluía algo más. Levanté la vista de las dos rebanadas y, para mi sorpresa, descubrí que había una sola persona pendiente de mí. Y era Kjell Bjarne. Parecía un niño grande cuya madre acaba de renunciar a venderlo. Observaba mis manos y las rebanadas, como si en conjunto formaran un buen misionero que quizá quisiera acogerlo. Siempre he sido ágil de cabeza, así que comprendí la situación de inmediato. Kjell Bjarne tenía hambre. Sencillamente era de esos que nunca se hartaban. Una especie de adicción a los alimentos. Aunque no quería tenerlo como amigo —al fin y al cabo eso ya estaba decidido—, lo último que necesitaba era un enemigo en el cuarto. Así que lo miré a los ojos y le mantuve la mirada, mientras acercaba la mano al cesto del pan. Kjell Bjarne empezó a sudar. Se le formaron perlitas en la frente y sobre el labio superior. Dudé. ¿De verdad podría apetecerme una tercera rebanada por la noche? Lo cierto es que no lo tenía muy claro. ¡No! Retiré la mano rápidamente. A Kjell Bjarne le crujió la nuca y se quedó con la cabeza gacha y la mirada clavada en su plato vacío. Con la rapidez de una cobra, mi mano se abalanzó sobre otras dos rebanadas. Y mientras hacía como si nada, las unté de mantequilla y les puse mortadela. Ni siquiera lo miré. Después Gunn me dio papel para envolver la comida y enseguida me sentí sobre terreno seguro. Durante todos los años de colegio, mi madre me obligó a prepararme la merienda yo mismo. Daba igual que estuviera cansado o me encontrara mal, la merienda era mi responsabilidad. Por eso, a la larga, desarrollé cierta brillantez a la hora de envolver las rebanadas en papel. Incluso en aquel momento, después de tantos años, lo hice a la velocidad de la luz. Y podía responder del resultado. Creo que me atrevo a afirmarlo. Un paquete firme y bonito, con pliegues bien rectos. Kjell Bjarne no fue el único en dirigirme una mirada de deseo. Y entonces me dejé llevar por la aprobación que de pronto sentí que me concedían y retomé un viejo arte que en realidad se me había olvidado por completo. Con rapidez y decisión empecé a pasarme el paquete de la palma de la mano derecha a la de la mano izquierda, cada vez a mayor velocidad, como en los viejos tiempos. Suena fácil, pero la gracia es que el paquete tiene que dar en plano sobre la palma para conseguir una especie de efecto de tambor. O más bien: si se hace como se debe, resuena. Siempre que no hayas apretado demasiado el papel. Tiene que quedar una capa de aire entre el papel y las rebanadas. Al notar que todo iba bien, me animé. Las cuatro rebanadas de fiambre de buey y mortadela tenían el peso perfecto y quedó claro que no había olvidado el viejo arte de los paquetes. Seguí lanzándome el paquete de lado a lado, cada vez más rápido, y en un instante de felicidad me vi en la cocina de casa una mañana de, pongamos por caso, 1971. Con mi madre como asombrado público, ejercía mis artes mientras danzaba por el suelo. Igual que ahora. Sencillamente me levanto y las palmas de las manos chascan contra el papel, de modo que suena como la caja de una batería. No soy tan temerario como para lanzarme al baile, justamente eso se lo tenía reservado a mi madre, y sólo a ella, pero por lo demás hago el mismo número que en los buenos viejos tiempos. Corre 1971, falta un año entero para el doloroso referéndum sobre la CEE y más de un cuarto de hora para que tenga que abandonar el piso y ocupar mi sitio al fondo de la clase. Estoy emocionado, es casi desesperación. ¡Las manos me van solas!
—Suelta ya ese paquete —dijo Gunn—. Y yo he acabado mi turno. ¡Gracias por hoy a todos!
Esa noche fue dolorosa. Difícil. Cuando Gunn se marchó, después de recoger la mesa, no supe qué hacer ni dónde meterme. La habitación nueva no acababa de ser mía. Tenía derecho a mi lado del cuarto, de eso estaba convencido. Pero el silencio de Kjell Bjarne y su constante cháchara sobre Petter hacían que la situación me pareciera insegura. Mi propia habitación, que se supone que debe ser como una acogedora madriguera, me resultaba un poco amenazadora y desconocida. Y la causa era evidente: aquella habitación no era la mía. La tenía prestada. Junto con un tal Kjell Bjarne. Y además no estaba acostumbrado a dormir con otras personas. Y en Kjell Bjarne, sencillamente, no podía confiar. Un hombre que se pasa horas toqueteando una cinta rota y que te hace preguntas absurdas sobre tus conocimientos de ganado no invita precisamente a la confianza. ¿Sería homosexual? La mirada que me había echado un rato antes, que yo había interpretado como que tenía hambre, ¿sería en realidad una expresión de deseo sexual? ¿Un apetito enfermo por el propio sexo? No podía estar seguro. Y cuanto más pensaba en ello, más inseguro me sentía. Ciertamente he sido siempre un hombre liberal. Siempre he pensado, y sigo pensando, que lo que hagan dos adultos en la cama por voluntad propia es asunto suyo. Pero esto era distinto. Porque la cosa era que yo no iba a pasar en absoluto la noche con otro hombre por voluntad propia. A mí me lo habían impuesto. Unas personas que no se habían tomado ni la molestia de preguntarme por mis inclinaciones sexuales. Me daban náuseas sólo de pensar en el lío en el que me habían metido. Simple y llanamente náuseas. Y si de pronto Kjell Bjarne quería que nos masturbáramos juntos… Entonces ¿qué?
Llegó el guardia de noche. El mismo gigante que me había recogido cuando me desplomé en mi propia orina unas noches antes. Me había fijado en que se llamaba Berg, pero todavía no habíamos intercambiado palabra. Cada vez que el hombre se había asomado a la puerta de mi cuarto individual, yo había fingido dormir. En esta ocasión me pilló por sorpresa en la sala común y me saludó con gran alegría. Como si nunca en su vida me hubiera visto orinando a presión, vestido con un picardías. O como si aquella imagen fuera para él algo completamente normal y cotidiano. Un punto de partida natural para conocerse. Yo, por mi parte, tenía otra visión del asunto. Todo el suceso me resultaba extremadamente embarazoso y además daba por supuesto que le habría comentado lo sucedido a un ejército entero de desconocidos. Ni se me pasaba por la cabeza devolverle el saludo. Por mí podía ser todo lo guardia de noche que le diera la gana, que no se iba a ganar mi confianza. Por otro lado tenía que admitir, con cierta reluctancia, que estaba bien tenerlo ahí, por si surgía algún babeo con Kjell Bjarne. Estaba bastante seguro de que Berg podría poner las cosas en su sitio.
Me quedé paseando por la sala común. No sabía qué hacer. Berg estaba jugando a las cartas con otros tres. El tono que mantenían decía bastante sobre la confianza mutua que se tenían y delataba una cálida amistad. El viejo de las uñas feas estaba viendo la tele. Una película americana. De vez en cuando yo me paraba un rato a verla, pero estaba demasiado desconcentrado para enterarme de lo que iba. Además me sudaban las manos y el papel de las rebanadas de pan se estaba reblandeciendo. Kjell Bjarne hojeaba un periódico viejo y de vez en cuando le lanzaba una larga mirada de deseo a mi comida, o a mi cuerpo.
—¿Juegas a las cartas, Elling?
Lo había dicho Berg. Por alguna razón me pareció inapropiado que empleara mi nombre de esa manera. Como si fuéramos viejos conocidos, digamos.
—Tienes que aprender. En esta casa todo el mundo juega a las cartas. ¿A que sí, Kjell Bjarne?
Alguien se rio.
—¡CÁLLATE LA BOCA! —bramó Kjell Bjarne. Se le había puesto la cara de color rojo oscuro y sus enormes manos estrujaron el periódico.
—Tranquilo —dijo Berg—, que era broma.
Kjell Bjarne arrojó el periódico al suelo y se marchó. Oímos cómo arrastraba los pies pasillo abajo y después un portazo. Lamentablemente no cabía ninguna duda de que se trataba de la puerta de nuestra habitación compartida.
—No le gusta perder al whist —dijo Berg a modo de explicación—. Por lo demás es un buen tipo —añadió antes de dar otra vez las cartas.
Yo no sabía bien qué pensar. ¿Habría perdido el juicio aquel hombre? Se había permitido sacar a Kjell Bjarne de quicio, lo había hecho explotar sólo por divertirse. ¡A un tipo con el que yo tenía que compartir habitación! Y no podía saber si las palabras «juego de cartas» serían una fórmula mágica que provocaba en Kjell Bjarne una psicosis y sacaba al Asesino que llevaba dentro. A Berg le daba igual, claro. Tenía el físico de una montaña y era dudoso que Kjell Bjarne lo atacara. Lo que era más probable, en cambio, era que la pagara con un tal Elling. Un compañero de cuarto no deseado que tenía el descaro de apropiarse de la cama de Petter.
Debía decir algo de inmediato. De alguna manera tenía que lograr explicarle a Berg que yo no podía pasar la noche en cierta habitación. Que mi lecho tendría que ser el blanco linóleo del suelo del pasillo y mi manta, la dura luz amarillenta. Me estremecí. Esto es, no me estremecí, temblé. Empecé a temblar convulsivamente y no lograba pronunciar palabra.
Berg dejó las cartas, se levantó y vino hacia mí con su enorme cuerpo.
—¡Acompáñame un momento al despacho, Elling! —dijo—. Creo que tenemos que hablar.
A continuación me echó el brazo por encima del hombro, me echó la descomunal rama de roble que tenía por brazo por encima del hombro. Y entonces me eché a llorar, porque me hizo pensar en mi padre, al que nunca había conocido. De pronto me parecía todo absolutamente desesperante y, sin resistencia, me dejé conducir al despacho.
Berg cerró la puerta a nuestras espaldas.
—¡He hecho una tontería, chico! ¿Quieres un café? —agarró un termo.
No, no quería café.
—¿Y un Solo? —ya estaba acercándose a la nevera.
—Sí, por favor —lo cierto es que tenía la boca muy seca y la idea de un refresco de naranja bien frío me resultaba tentadora.
Berg abrió la chapa contra el borde del escritorio y me pasó la botella. Bebí. Realmente era refrescante. Superrefrescante. Decidí que algún día aprendería a abrir botellas de refrescos al modo de Berg. Por lo que podía apreciar, todo el secreto residía en no dudar ni un segundo. Simple y llanamente había que abandonar toda inhibición en el momento en que la mano se dirigía hacia la chapa.
—¿Le tienes miedo a Kjell Bjarne? —preguntó Berg.
No respondí. Me limité a clavar la mirada en la botella de Solo.
Repitió la pregunta.
—Me quiero ir a casa —dije.
—¡Elling! Necesitas relajarte durante una temporada. Aquí vas a estar bien, te lo prometo. Al principio es todo nuevo, pero mañana puedes darte un paseo por los alrededores. Estirar un poco las piernas —bajó el tono y prosiguió—: Por Dios, Elling, ya sé que no es tan fácil compartir cuarto con alguien a quien no se conoce. Pero lo único malo que se puede decir de Kjell Bjarne es que es un lento y un torpe. ¡Por lo demás es más bueno que el pan!
Yo negué con la cabeza:
—Es furibundo.
—Sólo cuando pierde a las cartas —dijo Berg—. Ahí tiene un punto flaco, lo admito. Pero como tú no juegas a las cartas, seréis grandes amigos. No me puedo imaginar a dos compañeros de cuarto más perfectos que vosotros.
Exacto. ¡La pareja perfecta! Elling & Kjell Bjarne.
Le dije que no me fiaba de Kjell Bjarne en lo sexual.
Por decirlo brevemente: Berg estuvo a punto de morirse de la risa. El gigantón se rio tanto que se le saltaron las lágrimas. Le llevó varios minutos sobreponerse. Después se enjugó las lágrimas y, con mucha solemnidad, me tendió la mano mojada.
—No, Elling —me dijo—. Kjell Bjarne no es homosexual. Te doy mi palabra de honor.
Palabra de honor o no. Cuando, sobre las doce de la noche, me metí en la habitación de puntillas, llevaba el rabo entre las piernas. Como es obvio, había albergado la esperanza de que Kjell Bjarne estuviera dormido, pero no me cayó esa suerte. El hombre leía, tendido en la cama. Sus ojos muy juntos me valoraron por encima del borde de la revista. En la sala común me había comido las dos rebanadas con fiambre de buey, pero al entrar dejé el resto del paquete sobre el escritorio. Una acción que de ningún modo pasó inadvertida. Kjell Bjarne no dijo nada, pero tuvo que morderse la lengua, me di perfecta cuenta.
Gunn había colocado mi cepillo de dientes en un vaso de plástico claro en la parte derecha del estante sobre el lavabo. El de Kjell Bjarne estaba en el extremo izquierdo, era rojo y casi no tenía pelos. Asunto suyo. El único problema era que había un solo tubo de dentífrico sobre el estante. ¿Sería mío o de Kjell Bjarne? ¿Lo tendríamos que compartir también? ¿O sería de Petter?
—¡No aprietes el tubo por la parte de delante, anda! —dijo Kjell Bjarne.
De pronto casi me cayó bien. Pero sólo casi, eso sí. En primer lugar las palabras implicaban una aceptación de que yo también podía utilizar la pasta de dientes. En segundo lugar indicaban un cierto sentido del orden que no le había atribuido. Al mirar la parte trasera del tubo, pulcramente enrollada, no conseguí hacerlo encajar con aquellas manazas con las que lo había dotado la naturaleza. Esa misma tarde había formado una verdadera maraña con la cinta del casete, ¡y luego resultaba que era capaz de aquello! Era un hombre extraño.
Siempre he tenido debilidad por el orden. Y aunque en aquel momento no respondiera a Kjell Bjarne, ni con el más mínimo movimiento de cabeza, nunca se me habría pasado por la cabeza apretar el tubo por delante. Jamás había tenido ese vicio, ni había hecho que otros lo sufrieran.
Me cepillé los dientes a conciencia, todo el rato con su intensa mirada sobre la espalda. No podía verle la cara en el espejo, pero, por lo poco que pasaba las páginas, me daba cuenta de que no estaba leyendo. Y una pregunta endiablada me daba vueltas y vueltas por la cabeza: ¿cómo iba a desvestirme sin que él me viera? ¿Sin que Kjell Bjarne me mirara fijamente el cuerpo? ¿Debía acostarme con la ropa puesta? ¿Quitármela debajo del edredón? No. Al fin y al cabo eso sería rayar en la exageración, un lugar que yo no solía frecuentar. Si miraba el asunto fríamente, cosa que sin duda prefería hacer aunque fuera incapaz, la situación no era en absoluto peligrosa. Al fin y al cabo no tenía intenciones de desnudarme. Todavía no me habían entregado un pijama, así que tenía que dormir en calzoncillos. Aun así… me resistía.
Fue el propio Kjell Bjarne quien me brindó la solución. Y menos mal, porque ya me estaban sangrando las encías.
—¡Anda, Elling, dame una rebanada!
¡La comida! ¡Se me había olvidado!
—¡No! —dije, y me enjuagué bien la boca, haciendo gárgaras. Lo tenía en mis manos.
—¡Enróllate, anda!
Escupí.
—Me gustaría saber por qué debería enrollarme contigo —le respondí—. ¿Acaso estás especialmente satisfecho con el recibimiento que me has dado hoy al llegar? ¿Te enrollaste tú al decirme que no había sitio para mí? Lo único que tenías en la cabeza era a Petter. Un hombre que tiene su propio piso en Tøyen. Ya oíste a Gunn.
Lo miré a los ojos. Me puse implacable.
—Perdona —dijo Kjell Bjarne.
Me puse implacable, sí. Sé muy bien cuándo tengo razón. Pero tampoco soy un hombre duro. No me ensaño con una persona que me pide perdón después de haber sido desconsiderado. Sobre todo cuando esa persona podría estar dispuesta a un trueque. Por eso le dejé claro a Kjell Bjarne que podía incluso llegar a darle las dos rebanadas de pan, pero sólo si dejaba la revista y se volvía hacia la pared mientras se las comía.
Aceptó el acuerdo de inmediato. No planteó ninguna pregunta. Desenvolvió la comida como si viniera directo del Cuerno de África y se echó hacia la pared con las rebanadas de pan en la mano. Engulló como un cerdo, con la velocidad y entusiasmo del gorrino, pero yo fui más rápido. Me arranqué la ropa, me metí debajo del edredón y dejé apagada la lamparilla sobre mi cabeza.
Cuando acabó de comer, volvió a coger la revista. Aktuell Rapport. Una publicación dudosa, pero no directamente pornográfica. Fotografías de mujeres desnudas con la mirada perdida que sacaban la punta de la lengua. No exactamente del gusto de un homosexual. Pero tampoco aquello bastó para tranquilizarme. Todavía tenía en mente las carcajadas de Berg. ¿Tendría aquel incontrolado ataque de risa su origen en el hecho de que Kjell Bjarne no tenía en absoluto reputación de homosexual, sino más bien de ser el cerdo heterosexual de la planta? Y en tal caso: ¿qué había insinuado Berg al decir que nosotros dos, Kjell Bjarne y yo, éramos casi compañeros de cuarto perfectos? ¿Habrían hurgado en mis cajones de casa? ¡No podía ser verdad! ¡Me negaba a que fuera verdad!
—¿Has oído hablar de Joe Cardiff? —preguntó Kjell Bjarne.
Le dediqué un breve no. Una respuesta que en cualquier caso no podía malinterpretarse. Nunca en toda mi vida había oído el nombre de Joe Cardiff.
Pasó un minuto. Pasaron dos. Pasaron tres. ¿Y ahora qué? ¿Qué sentido tenía preguntar si sabía quién era Joe Cardiff cuando no tenía intención de contármelo si le respondía que no? ¿Sería sencillamente un estúpido truco para despertar mi curiosidad y forzarme a pasar a la ofensiva? Casi tuve que echarme a reír, porque yo tampoco soy tan fácil de engañar. A mí me daba exactamente igual quién fuera Joe Cardiff. ¿Joe Cardiff? Sonaba a tendero de pueblo, o quizá a dueño de pub. ¿Joe? ¡Ponme otra! Joe dio un empujón a la jarra de cerveza negra y ésta se deslizó por la barra de zinc hasta alcanzar la palma de mi mano con un chasquido húmedo. Después volví al lanzamiento de dardos y las palmaditas en los hombros.