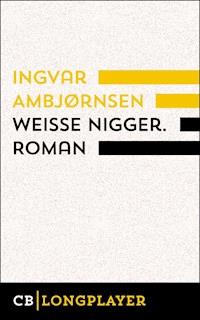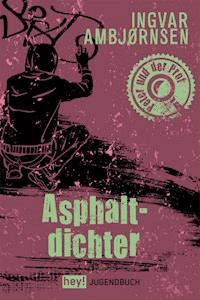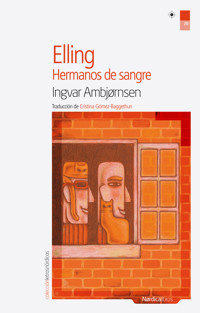
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nórdica Libros
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Letras Nórdicas
- Sprache: Spanisch
Elling, obra que recibió el Premio de los Libreros de Noruega, nos cuenta las aventuras de uno de los personajes más tiernos y entrañables que ha dado la literatura nórdica en los últimos años. Elling posee una complicada e hiperactiva imaginación y ha sido siempre mimado por su madre, así que, cuando ella muere, le cuesta adaptarse a su nueva vida y es internado en un centro, del que saldrá para compartir un piso tutelado en Oslo junto a su compañero Kjell Bjarne, su hermano de sangre, que es su contrapunto en todos los sentidos, empezando por su enorme diferencia de estatura... La tetralogía que tiene a Elling como protagonista es una de las obras de mayor importancia en la literatura noruega y se ha publicado en dieciséis países, además de haber sido adaptada con gran éxito al teatro y al cine. Este libro, que nos atrapa desde la primera página, es una comedia conmovedora e hilarante que se regocija en los pequeños placeres de la vida. "Divertidísima... Narrada con equilibrio, ritmo e ingenio... ¡Se recomienda sin vacilaciones! " The Independent
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 361
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ELLING
Hermanos de sangre
Ingvar Ambjørnsen
Título original: Brøde i blodet
© CAPPELEN DAMM AS 1996
© de la traducción: Cristina Gómez-Baggethun
La traducción de este libro ha sido financiada por NORLA
Edición en ebook: marzo de 2014
© Nórdica Libros, S.L.
C/ Fuerte de Navidad, 11, 1.º B 28044 Madrid (España)
www.nordicalibros.com
ISBN DIGITAL: 978-84-16112-04-3
Diseño de colección: Filo Estudio
Corrección ortotipográfica: Ana Patrón y Susana Rodríguez
Maquetación ebook: Caurina Diseño Gráfico
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Contenido
Portadilla
Créditos
Autor
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Contraportada
Ingvar Ambjørnsen
(Tønsberg, 1956)
Novelista británica. Séptima hija de una familia de ocho hermanos, su padre se encargó personalmente de su educación. En 1801, los Austen se trasladaron a Bath y luego a Chawton, un pueblo de Hampshire, donde la escritora redactó la mayoría de sus novelas. Apacible, sereno y equilibrado es su modo de escribir, y describe con sutil ironía el ambiente de la clase alta rural del sur de Inglaterra. El interés de sus obras reside en los diferentes matices psicológicos de sus personajes, y en la descripción, con una buena dosis de crítica, del ambiente social en que sitúa a sus protagonistas, que no es otro que el suyo propio, el de la burguesía acomodada.
Desde su debut literario en 1981, Ambjørnsen ha escrito diecinueve novelas y tres libros de relatos cortos, así como varios libros para niños y jóvenes, destacando la tetralogía sobre el genial Elling, que ha sido aclamada por la crítica y es un éxito de ventas en Europa. De la serie Elling se han rodado tres películas y la obra de teatro ha sido representada en toda Europa.
Ambjørnsen ha recibido numerosos premios por sus libros infantiles y para adultos. Entre ellos destacan el Tabu Prize en 2001, el Telenor Culture en 2002, y el Brage Prize en 1995.
1
De chiquillo me encantaban las grosellas —dijo Kjell Bjarne—. Y ahora no las soporto.
Lo dijo de tal manera que yo comprendiera que, entre tanto, algo había sucedido. Entre otras cosas, había vivido la mitad de una vida y, por algún lugar del camino, le había perdido el gusto a aquellas ácidas bayas rojas.
Yo, en cambio, no tengo nada en contra de las grosellas. Me gustan las grosellas. Lo que en gran medida me había quitado a mí el paso del tiempo era la capacidad de disfrutar de las cosas. No me parecía que la vida fuera tan agradable como cuando era un niño. Pero no lo decía. Un mensaje de ese tipo no habría hecho más que aturdirlo. Además pasa algo curioso. Al decirlo en voz alta, es como si se volviera doblemente cierto. En este caso, la mitad de agradable.
Por lo demás tampoco es que tuviera gran cosa de la que quejarme. En el fondo, no. Lo cierto es que yo debía de ser más bien un joven mimado, como tantos otros jóvenes varones de este país, por otro lado. No hacía falta acudir a los negros de África para encontrar tipos en condiciones mucho peores que las nuestras. Bastaba con echarles un vistazo a los negros de Oslo y no se tardaba en comprender dónde se encontraba el país. Por lo que tenía entendido, se les trataba simple y llanamente como a niggers. Incluso la propia policía, o quizá especialmente ellos. Ven aquí, Sambo, decía la policía. Déjanos echarle un vistazo a ese pasaporte falso que llevas. Al menos ese era el tipo de cosas que se leían constantemente en los periódicos.
Kjell Bjarne estaba apostado en la ventana mirando fijamente a la calle. Me preguntaba qué habría visto, puesto que de pronto se había acordado de que no soportaba las grosellas. Pero no se me pasaba por la cabeza preguntarle. Lo más probable es que no hubiera visto nada en absoluto, cosa que podía explicar lógicamente el que sus asociaciones se encaminaran en dirección a las grosellas. Ni un mísero Escarabajo rojo debía de haber visto. Simple y llanamente había empezado a hablar sin más, sin el más mínimo objetivo ni sentido. Porque así era él. La primera vez que lo vi, me preguntó si yo entendía algo de ganado. Cosa de la que yo no entendía, claro. Y cuando más tarde le pregunté por qué me había venido con precisamente aquella pregunta, me respondió que no tenía la menor idea. Que simple y llanamente no lo sabía. Me había costado tiempo acercarme a él, y aún más tiempo me costó permitir que él se acercara a mí.
Ahora habíamos mezclado nuestra sangre. No voluntariamente, es cierto, pero habíamos mezclado nuestra sangre. Ahora éramos hermanos de sangre.
—Siéntate —le dije—. ¡No te quedes ahí colgado!
Sabía yo muy bien lo fácil que es acabar estancado cuando uno se dedica a estudiar la realidad desde la ventana de un pequeño apartamento. En un abrir y cerrar de ojos te ves desconectado de toda realidad. Y ahora teníamos en marcha un proyecto común que consistía en que, por todos los medios, volviéramos a conectarnos, en que formáramos parte de la vida cotidiana, por decirlo así. Las trampas eran muchas, tantas como minas había en el frente de Verdún.
—¡Siéntate! —repetí.
Hizo como le decía. Se sentó sobre el borde del sofá y se puso a contemplar sus enormes manos. Sospecho que sabía lo que se avecinaba.
—Sabes qué día es hoy —le dije implacable.
—Es jueves.
—Es jueves día quince —continué yo—. Eso significa que va a venir Frank.
Empezó a restregarse las sienes con los nudillos, señal inequívoca de inseguridad y sentimiento de culpa.
—Lo siento —dije—. Pero no me queda más remedio que sacar el tema con él. Si eres incapaz de dejar esa estupidez de las llamadas a la línea erótica, nos vamos a quedar sin teléfono. Porque no nos lo vamos a poder permitir. Así de sencillo.
Dejó caer las manos y se quedó mirándolas: —Yo no he llamao a nadie.
—No —dije—. Has llamado a una cinta magnetofónica. Has llamado a una cinta magnetofónica en la que una mujer te dice que desea tu cuerpo y que sueña con que hagas de todo con ella. ¡Esta noche te he oído! Te he oído levantarte y trajinar con el teléfono.
Inspiró pesadamente: —No se lo digas a Frank, anda.
Esa mirada suya de perro era simplemente insoportable. Me recordaba a un cocker spaniel al que le hubieran quitado un solomillo tras quince días de ayuno. Pero no era este el momento de ser blando y complaciente. Por medio de un intenso entrenamiento telefónico, por fin había conseguido trabar amistad con ese instrumento tan práctico, y pretendía conservarla a toda costa. Simple y llanamente me había convertido en un hombre de teléfono. No estaba dispuesto a aceptar que Kjell Bjarne lo estropeara todo. La última factura de teléfono había sido astronómica. Durante el siguiente medio mes habíamos sobrevivido a base de pan duro y sopas de sobre. Frank había dicho que nos estaba bien merecido, que era una magnífica manera de aprender. No tenéis más que elegir, había dicho Frank, charlas guarras o comidas decentes. Con la pensión que tenéis, en realidad podéis vivir bastante holgados. Todo depende de cómo manejéis las coronas.
Y en eso tenía razón. La responsabilidad era nuestra. Eso lo había aprendido en el centro de curas de Brøynes, donde nos conocimos Kjell Bjarne y yo.
Esto es: la responsabilidad era mía. Ya que yo era el responsable de la economía en este piso compartido por dos personas. Kjell Bjarne perdía la cabeza en cuanto tenía algo de dinero entre las manos. A cambio era un buen cocinero. En la cocina tenía el poder absoluto. Yo llevaba las cuentas y Kjell Bjarne se dedicaba a freír y a asar. Perfecto. Cuando se ponía guasón, Frank solía llamarnos «los dos emprendedores solteros».
Kjell Bjarne repitió su petición de que no informara a Frank.
Eso no podía prometérselo. El papel del delator me es infinitamente ajeno, pero tal y como lo veía yo, en este caso no se trataba de delatar. Se trataba de mantener un pacto. Y el pacto era hablar con Frank sobre los asuntos turbios y las irregularidades, para que el aire pudiera limpiarse, y la vida continuar en toda su cotidiana normalidad. Y el teléfono forma parte de la normalidad. Así es como son las cosas.
Me había supuesto un calvario trabar amistad con él. Durante todos aquellos años en que mamá y yo vivimos en una especie de vibrante soledad a dos manos, había sido ella quien llevaba la palabra cuando el mundo exterior hacía aparición, o tenía que ser contactado mediante el invento del viejo Bell. Lo que es a mí, me resultaba difícil mantener un diálogo sensato si no veía al interlocutor. Perdía la concentración con mucha facilidad, porque me dedicaba a imaginar el aspecto de aquel con quien hablaba, lo que ocurría en la habitación en la que se encontraba aquella persona. Si se trataba de alguien conocido, escarbaba en mis propios recuerdos para reconstruir tan minuciosamente como fuera posible cada uno de los rasgos de su rostro. Y si se trataba de un desconocido, la situación podía desmadrarse por completo, porque se me desbordaba la imaginación. Era simple y llanamente incapaz de relacionarme con una voz aislada. Para tan solo entender lo que se decía, me era necesario invocar a una criatura de carne y hueso. En una ocasión en que me encontraba solo en casa y llamó una asistente social a la que no conocía en absoluto, no me quedó más remedio que rendirme y colgar el teléfono. Una dolorosa derrota que no pasó completamente inadvertida. Pero es que no fui capaz de ponerme de acuerdo conmigo mismo sobre lo que llevaba puesto aquella mujer, o sobre el tipo de peinado que tenía. Una parte de mi cerebro hacía aparecer la imagen de una atractiva joven con pelo oscuro cortado a lo paje, una auténtica preciosidad, recién salida de la Escuela de Trabajo Social. Nariz recta y carnosos labios rojos. Exigente y complaciente al mismo tiempo. Pero sobre esta imagen, otra parte de mi propia consciencia colocaba una distinta. Veía una cara vieja y viscosa. Poros abiertos en una piel pálida y malsana. Una mirada punzante que en esos momentos estudiaba algo que yo no conseguía agarrar, pero que percibía como indecente, quizá amenazante. Una desagradable figurilla de la Antigua Grecia que estuviera sobre su mesa, por ejemplo. Como he dicho, colgué el teléfono y, por si acaso, desenchufé también el cable. Cuando volvió mamá, me cayó una terrible reprimenda y, a partir de entonces, generalmente me metía un dedo en cada oreja cuando sonaba el teléfono.
Pero con la ayuda de Frank, todo había mejorado mucho. Él me hizo relajarme. Me hizo juguetear con el teléfono. Lo primero que hicimos fue comprar un cable de diez metros de largo, de modo que pudiera moverme libremente por la habitación con el aparato, llevarlo conmigo de cuarto en cuarto, incluso. En casa, el teléfono había tenido toda la vida un lugar fijo. Había estado sobre una mesa baja junto al televisor. El cable había tenido la longitud exacta como para alcanzar el enchufe en la pared. Ni a mamá ni a mí se nos pasó nunca por la cabeza emular la cultura telefónica que vislumbrábamos en las películas americanas que ponían por la televisión, donde las personas vagaban constantemente de una habitación a otra mientras hablaban refinadamente por el teléfono, o simplemente yacían serpenteándose sobre una colcha rosa, mientras bebían aguardiente y conversaban con la novia en Illinois. Mamá, que al fin y al cabo había vivido el teléfono como una nueva conquista, mantuvo el respeto por él durante el resto de sus días. Cuando sonaba el teléfono, todo lo demás quedaba postergado. Echaba a correr cuando sonaba, como si le aterrorizara la idea de perderse alguna cosa de vital importancia. Y al hablar, se mantenía firme y en pie hasta que la conversación finalizaba. Nunca la vi sentarse a llamar por teléfono, casi creo que lo hubiera considerado como una falta de respeto hacia Bell, o quizá hacia la persona en la otra punta. Cuando instalaron el teléfono en nuestro nuevo apartamento, Kjell Bjarne aún no se había mudado, y a mí me resultó completamente natural copiar el viejo sistema de cable corto y el teléfono junto al aparato de televisión. Y Kjell Bjarne lo aceptó, como casi todo lo demás. No recuerdo ni siquiera que habláramos del asunto.
Al principio Frank me animó a entrenarme un poco en seco por mi cuenta, a hacer como si hablara con alguien, mientras iba de cuarto en cuarto con el largo cable a rastras. Desde el salón a la cocina. Desde la cocina hasta el dormitorio. Me sentía como un idiota, naturalmente, por mucho que procurara dejar los entrenamientos para cuando Kjell Bjarne estaba fuera de la casa. Aunque él estuviera perfectamente al tanto de mi problema y supiera muy bien lo que me pasaba, era como si no me pareciera correcto dejarle escuchar las artificiosas conversaciones que mantenía con mi difunta madre, o con el padre que había perdido ya antes de nacer. Por no hablar de las broncas a políticos diversos, además de las tiernas palabras dirigidas a mujeres no existentes. Daba vueltas por la casa en tono cariñoso o enfadado, todo según el estado de ánimo. Y la verdad es que con el tiempo me fue gustando. La fase dos consistió en que Frank me llamaba a una hora previamente acordada. Al principio estaba tieso y tenso, y no soltaba prenda, pero lentamente fui notando cómo se me iban relajando los músculos de las mandíbulas y que las palabras iban saliendo de mi boca. Fue de gran ayuda que Frank me dejara ir a su casa a ver cómo era el despacho donde tenía el teléfono. La siguiente vez que llamó, la cabeza no me dio tantas vueltas como antes. Al menos tenía claro que, mientras yo hablaba con él, estaba sentado en la silla azul de despacho junto al escritorio y que miraba hacia el jardín donde los manzanos estaban dispuestos en filas. De todos modos, Frank pensaba que no debía darle demasiada importancia a aquello. Debía en cambio intentar frenar en parte mi imaginación y entrenarme para mantener la concentración al máximo lo que durara la conversación. Escuchar lo que se decía. Por eso a la larga empezó a llamarme desde diversas cabinas de teléfono de la ciudad, a horas arbitrarias. Lentamente se me fue pasando la fobia y ahora me encontraba en una fase en la que mi propia voz sonaba llamativamente firme al aparato. Me presentaba con nombre y apellidos. Exponía mi recado o escuchaba atentamente lo que se decía en el otro extremo. La idea de tirar la toalla en medio de una conversación y colgar el aparato me resultaba ahora lejana, y no poco lerda.
En esto de las llamadas sexuales al principio éramos los dos. Lo admito. Durante el tiempo que estuvimos en Brøynes, este particular servicio telefónico experimentó una evolución espectacular, y cuando tuvimos nuestro propio aparato y ya nadie nos podía coger con las manos en la masa, simple y llanamente caímos en la tentación. Había dos tipos de servicio, al parecer. Uno en el que conversabas con una mujer vivita y coleando, y otro algo más económico donde el monólogo femenino estaba grabado en una cinta. La primera variante, por causas evidentes, no entraba en cuestión. Lo intentamos un par de veces con Kjell Bjarne llevando la voz cantante, pero todo quedó en carraspeos y desorden. Simple y llanamente él tampoco sabía cómo manejar una situación semejante. Pero durante una temporada nos lo pasamos en grande con las cintas. Con esta imaginación mía tan considerablemente desarrollada, no me resultaba nada difícil imaginarme a Patricia en el diván, informando entre jadeos del uso que hacía de plátanos y otros objetos arbitrarios. ¡Y menudo lenguaje empleaban aquellas niñas! Casi nos hacían sonrojarnos ahí donde estábamos, sentados con las cabezas juntas y tonteando entre nosotros. Una de ellas usaba el propio auricular del teléfono como vara de masajes, un crepitante sonido de plástico contra rizado vello púbico, y la oíamos gritar pidiendo más con una voz ahogada por el llanto. Kjell Bjarne y yo nos quedábamos paralizados de excitación.
Pero como ya he dicho: un día llegó la factura. Fue en ese momento cuando realmente caí en la cuenta, y por tanto caímos ambos, del tipo de guarrada misógina en la que habíamos participado. Tres mil coronas es mucho dinero para dos hombres que están ahorrando de su pensión del Estado para comprarse un reproductor de vídeo. Según mis cálculos el proyecto del vídeo se había retrasado medio año, y fue este dato el que hizo a Kjell Bjarne comprender la seriedad de la situación. Al menos eso creía yo. Hasta este momento.
—Como te chives a Frank, vas a empezar a hacerte la comía tú solito —me amenazó Kjell Bjarne—. Porque yo me mudo a otro sitio.
—Como no dejes esa bobada tuya, ¡ni tú ni yo vamos a tener nada con lo que hacer comida! —le paré—. ¿Y adónde te vas a mudar tú, con una deuda de dos mil coronas en tu cuenta? No te van a coger ni en el albergue del Ejército de Salvación. Si tú ni siquiera bebes. ¿Llevas mucho tiempo haciendo esto a mis espaldas?
—No. Solo que esta noche no he podío dormir. Me estaba entrando la depre, con toas las tonterías que estaba pensando.
—¿Solo esta única vez? Responde honestamente, porque de todos modos serás descubierto cuando llegue la factura.
—Solo esta única vez, y una vez más.
—Está bien —dije magnánimamente—. No voy a decir nada. Pero a cambio tienes que prometerme hablar con Frank de esas tonterías que piensas.
—¿A qué te refieres? —me miraba de reojo, pero pude ver lo aliviado que estaba.
—Se te va a tener que ocurrir algo mejor que ponerte a escuchar guarradas a precio de oro cada vez que te asustas —dije.
—No estaba asustao. Estaba cabreao con mi madre.
—Es igual. Los pasos del teléfono cuestan exactamente lo mismo, estés asustado o cabreado. Sería mejor que empezaras a llamar al SOS de la Iglesia. Creo que es gratis.
—Como que no es lo mismo.
—Quién sabe —dije—. Han pasado muchas cosas en la Iglesia desde que tú y yo nos confirmamos. Si creyéramos lo que dicen los periódicos, corres el riesgo de topar con una sacerdote lesbiana. Y si le hablas de tu malvada madre, no es nada descabellado que consigas hacerla jadear un poco.
Ya volvíamos a ser hermanos de sangre. Nos reíamos como se ríen los hermanos de sangre. Alta y escandalosamente.
Kjell Bjarne salió a la cocina para hacer la comida. Le oía trajinar con las latas de conserva, mientras murmuraba algo sobre sacerdotes lesbianas.
—¿Joika o Snurring?
—Joika y Snurring —lo vitoreé yo.
Por un motivo u otro estaba de un humor endemoniado, y blandía el periódico a mi alrededor.
Frank llega a las siete como estaba acordado. A las siete sharp, como dice él. Cuando entra por la verja del patio trasero, Kjell Bjarne y yo estamos ya apostados en la ventana de la cocina del tercer piso. Alzamos las manos en forma de saludo y Frank nos saluda de vuelta. Me recorre un calor en el momento de saludarnos, y sé que a Kjell Bjarne le pasa lo mismo. Un sentimiento de compacto compañerismo.
No siempre ha sido así. Al principio odiábamos a Frank. Nos pasábamos las noches fantaseando sobre cómo podíamos martirizarlo hasta la muerte. Nos lo imaginábamos colgado de unas esposas del funicular de Bergen en pleno invierno. Llorando en un baño de ácido. A solas con unos pitbull-terriers torturados.
Nada más que fantasías y palabrería, naturalmente. No es mi estilo ni el de Kjell Bjarne maltratar a gente que no seamos nosotros mismos.
¡Pero es que llegaba y se inmiscuía en todo! Frank se entrometía en todo lo que decíamos y hacíamos. ¡No había quien lo soportara! Nada era lo bastante bueno para él y las raras veces en que me envalentonaba y le mandaba a freír espárragos, él me dejaba bien claro que cerrara la boca. Fue una época dolorosa y muchas veces añoraba el hogar de restablecimiento de Brøynes, donde gobernaba la bondadosa enfermera Gunn. Le escribí diciendo que había acabado en un sitio extremadamente cercano al infierno, pero ella se limitó a responderme diciendo que no exagerara tantísimo y que por lo demás le pusiera buena voluntad. Además, mi buen amigo Kjell Bjarne no tardaría en seguirme. Mandaba saludos de su parte.
¿Exagerar? ¿Ponerle buena voluntad, cuando Frank desdeñaba mis ideales y pisoteaba mi sentido estético? ¿Era yo el que iba a vivir en aquel piso, o era él? Cómo decidiera pintar las habitaciones de su propio chalet, sería asunto suyo; pero en decencia debería ser asunto mío decidir el aspecto que iba a tener mi propia casa. Yo quería pintar todas las paredes del piso de naranja, y sanseacabó. Compré pintura naranja por todo el presupuesto. Y no me dio tiempo ni a abrir la primera lata antes de que apareciera Frank y confiscara todo el pastel. Blanco, opinaba él, y cambió hasta el último litro delante de mis narices. Y encima tuve que ayudarle a cargar con las latas y permanecer junto a él en la tienda, mientras Frank y el tendero, un tipo insoportable por otro lado, se dedicaban a hacer chistes sobre mi elección del color. Si me aventuraba a dar la más mínima lección de pensamiento democrático, se reía en mi cara y decía que eso hacía siglos que estaba pasado de moda. Aquí era él quien mandaba. Además el piso no era en absoluto mío, sino más bien del Ayuntamiento de Oslo, y al parecer él tenía allí algo que decir.
Ese tipo de cosas me dolía. Me gustaba pensar en el piso como mío. Como nuestro. Mío y de Kjell Bjarne. Kjell Bjarne me escribía desde Brøynes preguntando cómo iban los arreglos y yo le respondía que iban mal, que un cierto Frank se entrometía en todo. Nuestra idea de montar unos jardines colgantes en el salón, podíamos irla olvidando. Frank no quiso ni oír hablar del asunto.
Los pasos de Frank en las escaleras. Era el único hombre que yo hubiera conocido que subía consecuentemente corriendo toda escalera. Cuanto más larga y empinada fuera la escalera, tanto mejor. Frank corría. Luego la archiconocida contraseña: tres golpes cortos y uno largo. La contraseña secreta del grupo de resistencia. Hice un gesto con la cabeza a Kjell Bjarne y se apresuró a acudir al recibidor para abrir. Les oí hablar entre ellos y darse palmadas en la espalda y, entonces, se me hicieron agua los ojos. ¡Que esto me hubiera sido concedido! Un sabroso compañerismo sin sentimentalismo. Me sequé rápidamente con un paño de cocina y entré en el salón.
A Frank ni se le había entrecortado la respiración. Está tan en forma como un guepardo. Se dejó caer en el sofá y se puso a mesarse sus grisáceos bigotes.
—¿Va todo bien, Elling?
Le aseguré que la vida prácticamente había alcanzado un equilibrio perfecto. Lo de que echaba de menos el calor y el goce de la infancia, no lo mencioné. Él no estaba en condiciones de entenderlo. Ciertas cosas han de mantenerse bajo llave, incluso para los amigos íntimos del Ayuntamiento de Oslo.
—Muy bien —dijo—. Y encima esto está impoluto, mejor que mi propia casa, por lo que puedo ver.
Dejó que la mirada vagara por la habitación.
Sí, lo estaba. Impoluta. Mi estancia en Brøynes me había enseñado un truco o dos, en lo que respecta a mantener la limpieza a mi alrededor. Lo cierto es que concedía mucha importancia a que todo estuviera en orden. Si se era lo suficientemente activo con la bayeta y el agua caliente, el bienestar se podía incrementar varios grados.
—¿Qué tal le va a Janne? —dijo Kjell Bjarne hurgándose las narices.
—Bien, creo —dijo Frank—. Está en Mallorca. Solo una semana o así, el viernes está de vuelta.
—¿Sola? —dijo Kjell Bjarne.
—Sí, ya sabes que yo no puedo cogerme días libres. Yo tengo que correr por ahí controlando que los tipos como vosotros dos no os desmadréis. La semana pasada, un chalado de Bjølsen intentó abrirse paso a través de la pared, hasta la casa del vecino.
—¡Nosotros no somos así! —dijo Kjell Bjarne.
—¿Qué habéis estado haciendo desde la última vez que nos vimos? —dijo Frank, como si no hubiera oído lo que había dicho Kjell Bjarne—. ¿Habéis salido a echarle un vistazo a la realidad, u os habéis quedado aquí mirando las musarañas?
—Si yo estuviera con una churri, no la dejaría viajar sola al extranjero —dijo Kjell Bjarne—. Te aseguro que se las iba a tener que ver conmigo.
—¿De qué estás hablando tú, cacho rinoceronte? ¿Quién dice que me haya preguntado a mí? Lo que yo quería saber era si Elling y tú habíais salido a ventilaros desde la última vez. Eso es lo que quiero saber.
Tan chulo, tan chulo de boquilla. Pero ahora ya lo conocía. Me di cuenta de que quería dejar el tema ese de Janne lo más rápidamente posible. Kjell Bjarne tenía razón. La salud de una pareja de hecho no permitía que una de las partes se fuera de vacaciones sin ni siquiera preguntarle a la otra. Eso no estaba bien. Ahora estaba ahí haciéndose el chulo, mientras hacía lo que podía por disimular su propia desesperación. Sentí verdadera lástima por él. Cualquier idiota se podía imaginar el tipo de tentaciones a las que Janne se expondría en Mallorca. Yo mismo había estado en el sur, y sabía de lo que hablaba. Los viajes organizados baratos no se habían inventado para salvaguardar la monogamia, eso estaba claro. Frenético ajetreo de la mañana a la noche. Me obligué a borrar la imagen de Janne con el equipo de fútbol local.
—¿Quieres una Coca-Cola? —dijo Kjell Bjarne.
—¡Por Dios, no tenéis remedio! ¡Sí, quiero una Coca-Cola! ¿Habéis hecho algo durante los últimos quince días?
Me estaban entrando muchísimas ganas de mentir. Lo cierto es que sabía perfectamente lo que quería oír. Quería recibir informes sobre una vasta actividad de carácter extrovertido. Soñaba con un día a día en el que Kjell Bjarne y yo nos dedicáramos a recorrer la ciudad como semigamberros, mientras trabábamos contactos sociales a diestro y siniestro. Nuevos amigos en cadena. Seguridad en nosotros mismos en los bares y cafés. Dos criaturas vencedoras que noquearan su entorno con implacable encanto.
Pero nosotros no habíamos sido creados así. Kjell Bjarne y yo simplemente no éramos así. Éramos un poco aprensivos. Los ruidos fuertes de los lugares de alterne nos asustaban. Y puesto que no teníamos claro quiénes eran nuestros vecinos, preferíamos que no nos vieran por las escaleras. Nos sentíamos más seguros en nuestra propia casa. ¿Qué tenía de malo?
—Yo bajo cada dos por tres al supermercado, al REMA 1000, para agenciarnos comida —dijo Kjell Bjarne colocando ante Frank una botella de litro y medio de Coca-Cola y un vaso—. Con el tipo de la caja registradora estoy empezando a saludarme un poquitín. P Jonnson, se llama. Unos veinte años, diría yo.
Frank aplaudió con desánimo y desenroscó el tapón de la botella de Coca-Cola: —¿Tú no podrías sentarte, Elling? No te quedes ahí mirándome. Me pones nervioso.
Me senté y me esforcé por no mirarle directamente.
—¿Y tú?
—¿Yo?
—¿Tú también te has dado una vuelta por el REMA 1000?
Le explique que eso del supermercado era el departamento de Kjell Bjarne. Y que era la primera vez que oía hablar una palabra sobre P Jonnson.
Frank se bebió el vaso de Coca-Cola de un trago y eructó: —Esto no funciona, chicos. ¡No tenéis ni un ápice de espíritu emprendedor!
—¿Y qué es lo que quieres que hagamos? —dije, notaba que un justificado enojo hacía que me temblara la voz—. ¿Quieres que asaltemos a la gente por la calle y la obliguemos a venir a casa con nosotros?
Frank apartó el vaso y se levantó: —Nos vamos al cine —dijo.
Fuimos a ver A troche y moche. Una película bastante boba, en mi opinión. Trataba de una pareja joven que no conseguía tener hijos, había algún problema con el semen de él. Pero niños querían a toda costa, y los iban a tener. A la larga el asunto se fue convirtiendo en una obsesión para los dos. Al final no se les ocurrió nada mejor que acordar que ella saliera sola de bares para aparearse con el primer idiota que apareciera. Y cuando el idiota apareció en la forma de un antipático lírico, yo por mi parte había tenido bastante. El resto de la película no era más que celos y complicaciones, como era de esperar. ¡Y la gente se moría de risa! No sé yo, la verdad. Me considero un urbanita moderno, con todo lo que ello conlleva de actitudes liberales y ánimo abierto, pero me niego a aplaudir la disolución de las normas. Lo que más me fastidiaba de aquella película era que acababa donde en realidad debería haber comenzado. Acababa cuando la pareja se veía, no con uno, sino con tres niños. Trillizos. Toda una trilogía, inscrita en la matriz de aquella mujer por un lírico mediocre al que ni siquiera conocía. Y su marido, aquel a quien en realidad amaba, se quedaba sentado con una sonrisa bobalicona. A él le daba todo igual, se suponía. Desde luego que se había puesto celoso cuando su mujer andaba como loca intentando extraerle al poeta el mayor número posible de células de semen activas. Pero ahora que los niños habían llegado al mundo, todo estaba en perfecto orden. ¡Qué chorrada! No hacía falta ser precisamente un experto en la psique del Hombre para entender que aquel único coito, aquel apareamiento consciente, sería usado en contra de aquella mujer mientras siguiera con vida. Cada vez que nuestro hombre sintiera que la vida iba en su contra, saldría con la historia del perro semental escritor de poemas. Ella, por su parte, aseguraría a toda costa que no había sacado nada de aquel coito, que ni siquiera había tenido un orgasmo y que, a decir verdad, la pilila del poeta había sido algo escasa. Apenas la había notado, y estuvo mirando fijamente el techo durante toda la sesión, además de que no le permitió besarla.
Todo para nada, por supuesto. Ni la mentira más piadosa ni los más lastimosos lloriqueos podrían cambiar el hecho de que los tres niños no eran el resultado del amor recíproco de los dos personajes principales. Al acabar la película, vemos una familia nuclear artificial. Una imagen falsa. Ni más ni menos.
—¡La mejor película que he visto en la vida! —sentenció Kjell Bjarne, cuando salimos.
A Kjell Bjarne siempre le pasaba lo mismo. Cada vez que íbamos al cine con Frank, veía la mejor película de su vida. Especialmente convincente resultaba cuando había vislumbrado un cuerpo de mujer desnudo. Entonces le temblaba la voz. Como ahora. En un corte de unos dos segundos habíamos sido testigos de que Anneke von der Lippe mostrara su blanca popa. En mi opinión la escena había sido algo corta como para elevar la película sobre el barrizal que realmente le correspondía.
—Divertida —dijo Frank—. ¿No es verdad, Elling?
No era verdad. Le expliqué tanto a Frank como a Kjell Bjarne lo que pensaba de los tiempos en los que vivíamos. Y de la falta de capacidad de las productoras de cine noruegas para asumir un papel corrector en la evolución de la sociedad. A mi entender, los trabajadores culturales de este país tenían ciertas responsabilidades.
—¡Por Dios, hombre! —dijo Frank—. ¡Pero si no era más que una comedia!
Kjell Bjarne se echó a reír: —¿No te has enterao de que era de risa, o qué?
—¡Me he enterado de que no era de risa! —lo atajé—. Y tú no te has enterado de nada en absoluto.
—¡Y tú qué sabes! —dijo Kjell Bjarne—. Yo entiendo exactamente lo que me parece.
—Estupendo —dijo Frank—. Está muy bien que la cultura genere implicación.
Yo no dije nada. La misma charlatanería superficial cada santa vez que íbamos al cine. Kjell Bjarne había visto la mejor película del mundo y, junto con Frank, hacía oídos sordos a mis objeciones.
—Nunca nada es lo suficientemente bueno para ti —dijo Kjell Bjarne—. Siempre está to’ mal.
Yo no respondí. No tenía el menor sentido censurar a Kjell Bjarne cuando se ponía así.
—No son más que las nueve —dijo Frank—. Os invito a una pizza.
Yo hubiera preferido ir a casa a hojear unas revistas de divulgación científica que me había agenciado, pero me daba cuenta de que hubiera sido descortés por mi parte decir algo así. Además: ¿qué había más natural que pasarse por una pizzería con dos viejos compañeros después de ir al cine? Resultaba correcto, en algún sentido. Un pedazo de pan italiano crujiente, mientras la conversación fluía sin esfuerzo.
—¡Mega! —dijo Kjell Bjarne.
Desde que estaba en Oslo se había dado prisa en adoptar una jerga juvenil que no le sentaba nada bien. Era como si a Kåre Willoch le hubiera dado por ponerse vulgar.
Fuimos a Pepes Pizza y pedimos una grande con jamón y pepperoni, tras hacer una votación. Dos contra uno. Era lo normal. Yo prefería atún. Curioso, por cierto, la rapidez con la que te acostumbras a que te avasallen una vez que te echas amigos. Al principio me oponía con uñas y dientes, y defendía los derechos de la minoría. Ahora notaba con cada vez mayor frecuencia que una suave resignación me diluía la adrenalina. Nos llevábamos bien. Nos conocíamos de cabo a rabo. Cuando tres hombres adultos van por la ciudad como nosotros habíamos cogido por costumbre hacer dos veces al mes, el tono con frecuencia se vuelve un poco burdo. Eso lo había aprendido. Y la verdad es que me gustaba.
Cuando la humeante pizza llegó a la mesa, Frank dijo: —Bueno, antes de que se me olvide... He estado investigando lo que me preguntasteis la última vez. No hay ningún problema con que os hagáis con un gato.
Kjell Bjarne y yo nos miramos.
2
Era una casa adosada de dos pisos completamente normal, paredes de madera pintadas de marrón. Me sudaban las manos y el corazón me latía pesadamente en el pecho. Nunca antes había contactado con una persona completamente desconocida. Al mirar de reojo a Kjell Bjarne, me di cuenta de que tampoco él tenía mucha experiencia en cosas así. Daba la impresión de que tenía buenas ganas de restregarse las sienes con los nudillos, pero no lo hizo. Con la mano derecha sostenía la jaula de gatos gris, la izquierda la tenía hundida en el bolsillo del abrigo.
—Bueno, bueno —dijo—. ¡Ya no nos podemos echar atrás, compi!
La palabra «compi» me animó como de costumbre. Esa palabra me crecía. Y en un abrir y cerrar de ojos, dije vamos, viejo amigo, o algo así, y me dirigí hacia la corta escalera. Me responsabilicé. Actué. Al presionar el timbre con el dedo índice, algo se me derrumbó por dentro. Durante un instante de vértigo caí en la cuenta de que había vuelto a nacer a mediados de la vida, de que el hombre que en aquellos momentos apretaba con fuerza el timbre, que no pensaba rendirse hasta que abrieran, incluso, no era la misma persona que vivió una existencia parapetada junto a su madre durante treinta y cuatro años. El hombre de pie ante aquella escalera tenía una actitud considerablemente más beligerante ante la realidad. Ahora, por ejemplo, había decidido hacerse cargo de un gato. ¡Y gato iba a haber! Primero el intenso estudio de las páginas de anuncios breves del periódico, justamente esta actividad le recordaba a los viejos tiempos, la lectura milímetro a milímetro de El Periódico Obrero en el dormitorio, la avidez de la mirada que impedía que se le escapara una coma. Se regalan crías de gato de ocho semanas de edad. El teléfono. La ruptura definitiva con un viejo yo. Sí, su nombre era tal y tal. Con la boca seca pero la voz segura. ¿Era correcto que en este número regalaban crías de gato?
—¡Virgen María purísima! —la pequeña mujer me miraba con ojos desorbitados desde la puerta.
Solté el timbre.
—Buenos días —dijo Kjell Bjarne—. Veníamos a buscar un gatito. Fue mi compi quien te llamó ayer por la tarde.
La agarré de la mano y me presenté.
Ella se echó a reír: —¿Fuiste tú quien dijo tantas cosas raras? Adelante.
¿Raras? ¿Era raro que escogiera proporcionarle cierta información sobre mi vida cuando iba a hacerme cargo de una vida inocente que ella tenía a su cuidado? ¿Acaso no quería saber quién era yo y qué intenciones tenía? Por lo que tenía entendido, eso de hacerse cargo de un animal estaba vinculado con la responsabilidad. Lo mismo pasaba, naturalmente, con quien iba a regalar un animal. No le das un animal a una persona en la que no confías plenamente. Por eso me había esforzado en dejar claro que yo no era uno de esos psicópatas que tienen una boa constrictor hambrienta bajo la cama. Le había explicado que lo que ahora estaba a punto de cumplirse era uno de mis mayores deseos. Había anhelado el afecto de un animal desde que era un chiquillo, pero me habían entorpecido las ridículas reglas de un bloque de vecinos al este de la ciudad. Ahora vivía con un buen amigo en las proximidades de Majorstuen, rodeado de humanistas con pantalones bombachos que veían con otros ojos las relaciones entre el hombre y los animales. Bastantes de ellos tenían caniches o perros de caza.
—Querréis una taza de café, ¿no? —dijo la mujer—. ¿Y un trocito de tarta?
—¡Sí, por favor! —dijo Kjell Bjarne, aún con la jaula de gatos en la mano.
Pasteles. Café. ¡Yo quería ver a mi gato!
Entonces los vi. Estaban por todas partes. Nunca había visto tantos gatos reunidos al mismo tiempo. Uno grande y con rayas amarillas me miraba fijamente desde encima de la nevera. Cuatro grandes estaban recostados sobre el armario de la cocina. En medio de la mesa había un siamés capaz no solo de ver a través de mí, sino también de cualquier otro tipo de materia. Y entre las piernas de la mujer, que entretanto nos había contado que se llamaba Dagny Rimstad, correteaban maullando cuatro animales medio crecidos. Sus rosas cachetes del culo centelleaban entre su oscuro pelaje.
—Sentaos —dijo Dagny Rimstad—. ¿Alguno de los dos ha tenido ya gato?
A esa pregunta no nos quedó más remedio que responder que no. Pero añadí que a pesar de eso estábamos bien preparados. Habíamos ido a la biblioteca a sacar todos los libros que tenían sobre cuidado de gatos.
—Olvidaos de todo eso —dijo Dagny—. Lo más importante es mantener el baño limpio. El resto no es más que sentido común —sacó una fuente con media tarta de almendras y nos sirvió café de un termo—. En realidad no bebo café, me pone nerviosa, pero ahora me ha parecido que debía pegarle unos sorbos por cortesía —el siamés me miraba con desconfianza, pero me olisqueó el dedo índice con curiosidad cuando se lo acerqué.
—¿Dónde está nuestro gato? —dijo Kjell Bjarne, con la boca llena de tarta de almendras.
—¿Estáis seguros de que solo queréis uno? —dijo ella—. Es más fácil tener dos. Así se hacen compañía mientras vosotros estáis en el trabajo.
Yo iba a contestar, pero Kjell Bjarne se me adelantó.
—Nosotros no tenemos curro, ninguno de los dos.
Le lancé una mirada de advertencia y dije que por supuesto que consideraríamos la posibilidad de llevarnos dos. Con o sin trabajo, teníamos mucho que hacer. Muchísimo, de hecho. No parábamos quietos, así que iban a tener que ser dos. Por el baño no debía preocuparse, estaba listo en la entrada de casa. Una cosa estupenda, de plástico color nata. Con techo.
Ella asintió con la cabeza, satisfecha, y salió de la habitación. Poco después estaba de vuelta con una gran caja de cartón. De dentro salían gemidos de cosas que se arrastraban, y tras ella venía una gata blanca y negra, era la madre.
Los gatitos eran blancos y negros, igual que la madre. Formaban una gran pila, de tal manera que era casi imposible saber cuántos había.
—Seis crías —dijo, como si me hubiera leído los pensamientos.
Los fue sacando uno a uno y dejándolos en el suelo, donde la madre inmediatamente se ponía a limpiarlos.
Kjell Bjarne se reía y los señalaba: —¡Nos llevamos a ese de los bigotes, Elling! ¡Fíjate qué monada!
Pues sí. Un tipejo curioso, el pequeñín. Cara blanca, con un bigotito a lo Hitler atravesado bajo el hocico rosa. Pero por otro lado se daba la circunstancia de que yo no estaba allí de cachondeo. Además llevaba demasiado tiempo esperando aquel día. Durante treinta y cinco años había soñado con el momento en que iría a buscar a mi propio gato, o a cualquier otra mascota de sangre caliente, y por fin había llegado el momento. Y, desde luego, mi prioridad no eran las rarezas de pigmento. No estaba buscando un gato que consiguiera hacer reír a la gente, sino un animal de la familia de Felix que me pudiera mirar enigmáticamente a los ojos cuando me despertara por las mañanas. Un gato cuya mirada hiciera que mis pensamientos revolotearan automáticamente en torno a las preguntas esenciales de esta vida. ¿De dónde venimos? ¿Adónde vamos?
Entonces Dagny Rimstad empezó a darnos una pequeña conferencia. Expuso su teoría de que lo que más nos compensaba era llevarnos dos gatitos, esta vez con más peso y autoridad que antes. Luego nos desaconsejó que nos lleváramos dos de sexo distinto, por razones que no le cabía duda que entendíamos. Y a pesar de ser ella misma mujer, no nos iba a ocultar que dos gatas hembras suponían más trabajo que dos machos. Los machos, como era bien sabido, no se podían quedar preñados, y una castración era una nimiedad en comparación con la esterilización de una hembra.
Nosotros asentíamos y decíamos bienbien. Kjell Bjarne cogió con dos dedos el gatillo de los bigotes a lo Hitler y le dejó revolcarse por la enorme palma de su mano: —Pues entonces van a tener que ser chicos boys, señora Rimstad —dijo—. ¿O es que esta de aquí es una señorita, quizá?
—No, ese es un chico —dijo la señora Rimstad, estudiándolo detenidamente desde detrás.
—No nos estarás engañando —se reía Kjell Bjarne—. ¡Aquí no se ve un pimiento!