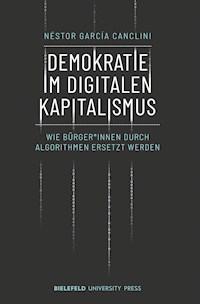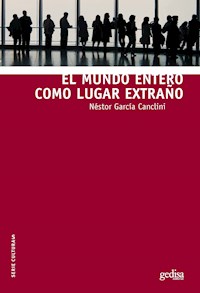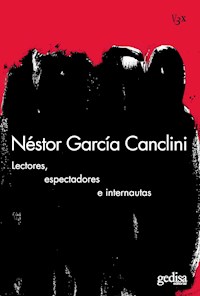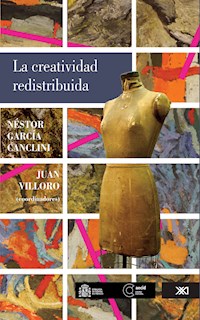Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gedisa Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Museos, cines, librerías y salas de conciertos en silencio. La Covid-19 puso en pausa y en duda a las instituciones culturales, quedaron sin empleo artistas y trabajadores. A la vez, se expandieron el teletrabajo, el streaming y las ganancias de empresas digitales. Se aceleró lo que ya venía cambiando en la comunicación entre creadores, públicos y comunidades. La presente obra contiene, además de estadísticas de empleos perdidos y consumos, estudios cualitativos realizados en Brasil y México durante los años 2020 a 2022 por Néstor García Canclini, Juan Brizuela, Sharine Machado y Mariana Martínez en la Cátedra Olavo Setubal del Instituto de Altos Estudios de la Universidad de São Paulo. En estos se exponen dos caras de la crisis: por un lado, la desolación de un sector que ya se veía afectado por la proliferación del modelo laboral freelance y el neoliberalismo rampante; por el otro, las movilizaciones masivas de las comunidades culturales que llevaron a la promulgación de la Ley Aldir Blanc en Brasil o el movimiento mexicano «No Vivimos del Aplauso», entre otros. Emergencias culturales hace un llamado urgente a trabajar la esfera pública más allá de la dimensión estatal, para pensar los diálogos, los debates y la resolución de conflictos a nivel intercultural.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EMERGENCIAS CULTURALES
Instituciones, creadores y comunidades en Brasil y en México
Dirigida por Néstor García Canclini
Se ha vuelto necesario estudiar la cultura en nuevos territorios. La industrialización y la globalización de los procesos culturales, además de modificar el papel de los intelectuales y los artistas, provoca que se interesen también en este campo los empresarios y los economistas, los gestores de proyectos culturales y los animadores de la comunicación y la participación social. La serie Culturas dará a conocer estudios sobre estos nuevos escenarios, así como enfoques interdisciplinarios de las áreas clásicas, las artes y la literatura, la cultura popular, los conflictos fronterizos, los desafíos culturales del desarrollo y la ciudadanía. Daremos preferencia a estudios en español y en otras lenguas que están renovando tanto el trabajo de las disciplinas «dedicadas» a la cultura –antropología, historia y comunicación– como los campos del conocimiento que se abren para estos temas en la economía, la tecnología y la gestión sociopolítica.
ROBIN ADÈLE GREELEY
La interculturalidad y sus imaginarios: Conversaciones con Néstor García Canclini
TOBY MILLER
El trabajo cultural
ANA ROSAS MANTECÓN
Ir al cine
EDUARDO NIVÓN BOLÁN
Gestión cultural y teoría de la cultura
FRANCISCO CRUCES
Cosmópolis. Nuevas maneras de ser urbanos
NÉSTOR GARCÍA CANCLINI
El mundo entero como lugar extraño
NÉSTOR GARCÍA CANCLINI (coord.)
Conflictos interculturales
TEIXEIRA COELHO
Diccionario crítico de política cultural
ÉTIENNE BALIBAR
Violencias, identidades y civilidad
ANDREAS HUYSSEN
Modernismo después de la posmodernidad
EMERGENCIAS CULTURALES
Instituciones, creadores y comunidades en Brasil y en México
Néstor García Canclini
Juan Ignacio BrizuelaSharine Machado C. MeloMariana Martínez Matadamas
Emergencias culturales: Instituciones, creadores y comunidades en Brasil y México es el resultado de la Investigación «La Institucionalidad de la Cultura y los Cambios Socioculturales», realizada durante la gestión de Néstor García Canclini en la Cátedra Olavo Setubal de Arte, Cultura y Ciencia, asociación entre el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de São Paulo y el Itaú Cultural.
© Néstor García Canclini, Juan Ignacio Brizuela, Sharine Machado C. Melo, Mariana Martínez Matadamas, 2023
© Traducción: Diego Molina
Corrección de estilo: Sérgio Molina
Montaje de cubierta: Equipo Gedisa
Primera edición: mayo de 2023
Derechos reservados para todas las ediciones en castellano
© Editorial Gedisa, S.A.
www.gedisa.com
ISBN: 978-84-19406-05-7
Diseño de colección: Silvia Sans
Queda prohibida la reproducción parcial o total por cualquier medio de impresión, en forma idéntica, extractada o modificada, de esta versión castellana de la obra.
Índice
Cambiar las instituciones desde dentro: desafíos para los mediadores culturales. Una conversación con Néstor García Canclini
por Trànsit Projectes
Presentación
Néstor García Canclini
Introducción. Instituciones, comunidades y creadores: de la precariedad a la emergencia
Néstor García Canclini
Por la onda luminosa: La articulación en red a favor de la ley Aldir Blanc en las políticas culturales brasileñas y de la pandemia
Sharine Machado C. Melo
¿Fuera de juego? Territorios latinoamericanos e instituciones culturales en Brasil
Juan Ignacio Brizuela
México: instituciones, monumentos y movimientos
Néstor García Canclini y Mariana Martínez Matadamas
Epílogo. Brasil y México: miradas recíprocas
Néstor García Canclini, Juan Ignacio Brizuela, Sharine Machado C. Melo y Mariana Martínez Matadamas
Autores
CAMBIAR LAS INSTITUCIONES DESDE DENTRO: DESAFÍOS PARA LOS MEDIADORES CULTURALES. UNA CONVERSACIÓN CON NÉSTOR GARCÍA CANCLINI
por Trànsit Projectes
A finales de 2022, Néstor García Canclini viajó a Barcelona a propósito de una conversación en #plantauno con Alfons Martinell sobre «Instituciones culturales y movimiento». En el marco de esta visita, Trànsit Projectes le realizó una entrevista en la que conversaron alrededor de su trayectoria, su labor como director de la colección CulturaS, su perspectiva sobre el rol social de la cultura (y las relaciones de esta con su entorno) pero, sobre todo, acerca de esta publicación, Emergencias culturales, una investigación realizada por un equipo dirigido por Néstor García Canclini junto a Mariana Martínez Matadamas, Sharine Machado y Juan Brizuela, que analiza cómo se han transformado las relaciones entre instituciones, artistas, trabajadores culturales y públicos a raíz del estallido de la pandemia provocada por la COVID-19. Una sacudida que, en palabras de Canclini, ha representado todo un estado de emergencia para ellas.
Escanea el código para acceder a la conversación completa de Néstor García Canclini con Alfons Martinell.
TRÀNSIT PROJECTES: Permíteme comenzar mostrándote una imagen. Es una fotografía antigua, fechada en 1940. Pertenece a la Hulton Press Library Collection, el antiguo archivo de la revista fotográfica británica Picture Post. Se trata, la describo para las lectoras, de la biblioteca del Holland House de Londres. La casa de los duques de Holanda, que hoy, es el bello Holland Park en el barrio de Kensington. El edificio, como ves, está totalmente destruido, se encuentra así tras haber sufrido los bombardeos del blitz alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Te la muestro por dos cosas. La primera, porque una versión a gran escala de esta imagen preside la sala de reuniones de Trànsit Projectes, la organización dedicada a la gestión cultural a la que pertenezco y que, en alianza con la editorial Gedisa, organiza la conferencia que impartirás esta tarde en Barcelona.
La segunda razón, que es en realidad por la que la traigo a colación, se explica por lo que la escena retratada es capaz de simbolizar. Está la devastación causada por la barbarie de la guerra pero, al mismo tiempo, está también algo que prevalece después de la catástrofe. Todo se ha derrumbado pero, curiosamente, lo único que sigue en pie son las estanterías de la biblioteca repletas de volúmenes. Y los hombres que husmean entre ellas, como si nada más ocurriera alrededor. No creo que haga falta decir mucho más al respecto de la fotografía, pero me parece una muy buena forma de entrar a tu más reciente libro Emergencias culturales.
En esta obra dedicas un apartado a situar a los lectores en los dos polos de lo que significa la palabra emergencia. Aquello que está en un límite de la destrucción, de la amenaza, de la desaparición quizá, y por el otro, el de la posibilidad de renacer, de reinventarse, de emerger entre las ruinas. Tú has hecho un análisis que pretende ser una fotografía del estado de la cuestión de las instituciones culturales, de sus creadores y sus comunidades (en México, Brasil y más recientemente en España), en esta especie de mundo arrasado por la experiencia de la pandemia, así que, finalmente, te pregunto: ¿Cuál es esa emergencia de la que hablas ¿Puedes describirla?Y también, ¿qué posibilidades atisbas tú de un renacimiento; de un emerger distinto de esas instituciones en emergencia (o de otras nuevas que no hemos imaginado aún)?
NÉSTOR GARCÍA CANCLINI: Me gustó desde el comienzo que la palabra emergencia tuviera esa ambivalencia, ese juego de sentidos que no son contradictorios pero se refieren de maneras diferentes a la cultura. Históricamente los procesos culturales han sido pensados de muchas maneras, y en culturas y continentes distintos, también con enormes diferencias. Por un lado se ha fantaseado con las artes y la cultura como creadoras de un lenguaje universal, de reconciliación. Una obra musical, por ejemplo, se suponía que debía ponernos en un diálogo con nosotros y los otros sin importar las condiciones de formación del gusto, de educación, las diferencias de clase, procedencia, género, etc. Sin embargo, sabemos desde hace mucho tiempo, gracias en parte a la sociología y a la historia social de las artes, que esto no es así, las artes son también lugares de elaboración simbólica más o menos compensatoria, y de fractura social entre grupos. Este doble sentido se manifiesta muy concretamente en muchas emergencias culturales. La última es la de la pandemia, pero algo que hacemos en la investigación que realizamos en Brasil y México, con un horizonte más amplio, es recordar que la cultura ha vivido muchas veces entre viudos, podríamos decir. Entre quienes decían que murió el teatro porque apareció el cine, murió el cine porque apareció la televisión; pero luego ni el cine, ni el teatro, ni la radio, ni otros medios de comunicación y de organización institucional de lo social, desaparecieron. Se reformularon con la aparición de otros formatos, estilos comunicativos y necesidades o demandas sociales. Ese es un tipo de emergencia que ha sido frecuente, casi incesante en el desarrollo de la vida cultural y artística. Pero algunas otras emergencias tienen larga duración, o al menos dan un tiempo amplio para recuperarse. Los regresos revitalizan las escenas de distintas décadas. Entonces, más que una desaparición, menos aún un progreso, lo que encontramos son reencuentros con el pasado y expectativas de futuro en las que se imagina esta tarea básica de la actividad artística y del trabajo cultural.
TP: Hablas de posibilidades de futuro, no parecerían muy alentadoras en este presente pospandémico. Tu retrato del estado de las instituciones culturales, como decíamos antes, se centra en México y Brasil aunque, en la charla de hoy, hablarás un poco también sobre el caso de España, tres territorios que conoces muy bien, y que, también, pueden servir para hacer un retrato muy interesante del mundo actual. Con gobiernos populistas a su manera, que han barrido con institucionalidades culturales históricas, pienso en recintos, en programas de apoyo a creadores, en espacios de convivencia, en fondos e inversiones en materia cultural, cada uno a su manera, pero en los tres territorios hay esta degradación desde el poder administrativo, una devaluación respecto del papel de la cultura... Es una práctica global, y podríamos agregar a los nombres de López Obrador y Bolsonaro, los Trump o hasta los Elon Musk. La pregunta sería: ¿Nos han quitado las instituciones? ¿Es ahí donde se podría justificar su devaluación (y su emergencia)? o ¿Se han muerto ellas de muerte natural? ¿Tenemos una oportunidad de refundarlas?
NGC: Así como decíamos que casi todas las crisis de las culturas y las artes han tenido temporalidades diferentes, pero en general más prolongadas que las de la pandemia, hay que pensar también que esta crisis en particular, muy radical, es cierto, no solo hizo vacilar a cada una de las industrias y disciplinas culturales en sí mismas, sino que puso en una crisis sin precedentes al conjunto de los espacios cerrados vinculados a estas actividades. De pronto no había teatros abiertos, no había salas o festivales de música, no había cines o aulas, ni muchos otros espacios habituales de experiencia presencial de lo cultural y de convivencia alrededor de la cultura, porque también una plaza o un parque pueden ser pensados como lugares culturales. Así, tuvimos que reformular, en cierto sentido, lo que entendíamos por cultura, de manera íntima, confinada, desde la casa, y usando la mayoría de las veces las pantallas televisivas, de los ordenadores y aun de los celulares, como mejor podíamos. Esto cedió a las grandes corporaciones, a las plataformas, un espacio que no habían conquistado, aunque iban avanzando en su influencia. En el otro extremo de esa reclusión, en lo cercano, lo familiar, lo hogareño, tuvimos una posibilidad de apertura a lo global mucho mayor que en el pasado, y con una aparente democratización o redistribución, porque solo con una pantalla y un servidor de YouTube podíamos acceder a contenidos que no estaban a nuestra disposición en otro momento. Aun así, se hizo patente en poco tiempo que esa redistribución o reorganización del campo cultural estaba en realidad atravesada por nuevas desigualdades. Surgieron grandes preguntas: ¿quién podía tener acceso al streaming, a según qué plataformas? o ¿cómo las plataformas se reubicaban también en esta nueva conquista de los públicos?, o ¿cómo formaban a esos públicos en un nuevo entrenamiento para el acceso? En pocos meses tuvimos que aprender a relacionarnos con los bienes y mensajes culturales en otras claves, con otros hábitos. No se forman hábitos de una semana para la otra, pero aparecieron una multiplicación de recursos, de soportes. Se fueron creando actitudes nuevas, y aun los de más edad fuimos adquiriendo esas prácticas, no necesariamente en relación con un mayor nivel educativo. Hubo una desestabilización de jerarquías, la creación de nuevas desigualdades, es un aprendizaje vertiginoso y muy significativo respecto a los puntos de conflicto y contradicción en las escenas y los circuitos culturales, que no eran tan patentes antes...
TP: Ya que estás tocando explícitamente el tema de lo digital, me interesaría que nos acerquemos a uno de los planteamientos más rotundos que haces a este respectoen Emergencias culturales. Ahí te preguntas abiertamente si no serán las plataformas las nuevas instituciones culturales, o si el acceso al consumo cultural en lugares públicos será sustituido por el streaming. Es en cierto modo algo que tú ya has tratado en otros libros respecto al tema de la lectura, pienso en Lectores, espectadores e internautas. Las transformaciones de los hábitos, llamémoslos aquí, de consumo, de los cambios en las prácticas de los públicos y lo que va quedando o ganándose por el camino. ¿Qué pasa, entonces, con este cambio? ¿Son o pueden ser realmente las plataformas las nuevas instituciones? ¿Es ahí donde hay que volcarse? ¿Y el rol del que cura, del que prescribe, del que incluso, aunque la palabra nos haga ruido ahora, legitima? Al mismo tiempo, esa transformación que tú ya has monitoreado, por así decir, en el ámbito del mundo del libro, ¿nos puede servir de espejo, respecto a la que se le viene al mundo de las instituciones culturales?
NGC: Se ha dicho varias veces que vivimos una época de convergencia de los lenguajes culturales. Antes había una industria editorial que se encargaba de lo impreso en papel, otra industria audiovisual que trabajaba con el cine, las pantallas televisivas; y otra industria musical, separadas. Se unían en algunos productos como las películas, donde se combinan, pero la organización industrial estaba fragmentada. Ahora, al tener todos estos recursos, palabras, imágenes, sonidos, en la pantalla de nuestro móvil, todo se cruza. Sabemos cuántas experiencias han hecho primero los artistas, pero también los gestores culturales, para entrelazar esos lenguajes y formatos, y sin embargo subsisten industrias relativamente separadas. Especialmente la industria editorial ha demostrado poca flexibilidad para reubicarse en ese escenario. Los contratos que firman las editoriales con los autores piden que cedamos nuestros derechos para todos los formatos impresos en papel, digitales, y los que puedan existir a futuro, pero en la práctica, cuando uno ve cómo actúan las editoriales, siguen pensando sobre todo en librerías, o en algunos países como Estados Unidos, en las bibliotecas, que van a comprar un 10 o 20 por ciento de la edición en automático, para tener bibliotecas muy nutridas, al día... y hay un acomodamiento laborioso, mejor o más dúctil en inglés, más lento en castellano, para incorporar esos nuevos circuitos virtuales de acceso y de descargas. Hay muchas trabas, muchos divorcios, mucho desentendimiento; malestar entre autores, editores, libreros. Este es uno más de los tantos malestares que estas transiciones aceleradas nos provocan. Sin embargo, estamos en un momento muy desafiante para los mediadores culturales, para los centros que tienen inserción local y quieren comunicarse internacionalmente; ahora tienen la capacidad práctica de estar hablando con destinatarios de sus mensajes en países de todo el mundo, y a veces hasta en lenguas distintas. La diferencia entre industrias sigue siendo significativa, aunque con este enorme cruce de lenguajes y formatos.
Ahora, refiriéndonos explícitamente a nuestra investigación en México y Brasil, se nos imponía la conclusión de que las plataformas digitales ya cumplen muchas funciones de las antiguas instituciones, casi nunca las sustituyen enteramente. Si una institución se caracteriza por institucionalizar, valga la redundancia, la vida social, organizarla con ciertas reglas de comunicación de los productos culturales, de acceso, de transmisión... esas funciones han pasado, en gran parte, a ser compartidas con las plataformas. Entonces, esas instancias, que son grandes aparatos empresariales, también son instituciones, cumplen funciones semejantes. Son espacios donde se organiza la vida social, con otras reglas, o compartiendo parte de las viejas con nuevos dispositivos de comercialización o de subordinación de las obras artísticas, literarias, musicales, cinematográficas, a una expansión acelerada e inestable, así como la relación de los públicos con esos bienes. Esto tiene muchas consecuencias sobre algo que en cualquier centro cultural o en cualquier institución, no solo en el museo, es muy importante, que es la memoria...
TP: Nosotras percibimos, a veces con bastante desconsuelo, que eso que pasa a nivel institucional, ocurre también en términos de percepción social. Parecería que, como en ningún otro tipo de actividad, hay que encontrar maneras de justificar la actividad cultural más allá del interés. Hay una devaluación de la percepción de la importancia de la cultura y sus instituciones también por parte de la sociedad, de las personas, de los públicos posibles. Parece no haber razones incluso para echar de menos esas posibles pérdidas... Por otro lado, venimos de un frenazo dramático de nuestros sistemas e inercias a causa de una pandemia. Ya se dijo entonces que la cultura era necesaria, que la cultura nos sanaba o salvaba o ayudaba sobremanera a sobrellevar el confinamiento, por ejemplo. Al mismo tiempo vimos campañas para intentar no perder por completo el tejido, pienso en la Red de Emergencia Cultural en Costa Rica, en una propuesta de ley de emergencia cultural en Argentina, incluso aquí, en España, la campaña más reciente del Ministerio de Cultura y Deporte dice: Es el año del renacimiento cultural.
¿Cómo vencer esa devaluación? ¿Cómo colarse en la fiesta de los nuevos intereses o motivaciones —pienso en los públicos más jóvenes—? ¿Cómo reivindicar la importancia de la cultura y, claro, de sus espacios, instituciones, lugares...?
NGC: Me parece que hay varias cuestiones implicadas que deberíamos tratar de manera separada. Es inevitable, ante todo, precisar de qué estamos hablando cuando decimos cultura o procesos culturales; si nos referimos a aquello que se exhibe en las instituciones llamadas culturales y también a otras maneras que tiene de manifestarse el desarrollo cultural. Si miramos, por ejemplo, no solo la moda, sino la manera en que va vestida la gente por la calle, a cada momento encontramos, desde hace décadas, que el arte contemporáneo está circulando. Con el arte Op o con el Pop, hubo una explosión de entrecruzamientos con el mundo de la moda. Personas que no sabían quién era Julio Le Parc, Victor Vasarely o Robert Rauschenberg usaban ropas que aludían a lo que ellos habían experimentado o inventado en sus cuadros y en sus obras lumínicas. No importaba mucho que supieran de dónde venía, ya lo recibían, lo vivían, les gustaba, y eso genera una transmisión de saberes, estilos y sensibilidades, que andan por las calles. Sin duda eso es cultura. Implica modos de posicionarse en relación con el cuerpo, el cuerpo mío y el de los otros, los lugares por los que transitamos, la comodidad o la perturbación del cuerpo, la búsqueda de esas perturbaciones o el registro en esos cuerpos de esas nuevas instancias. Lo que a veces se ha llamado, no muy afortunadamente, el ‘pobrismo’ en la vestimenta, rasgar los jeans, ciertos cortes de pelo, etc. Se parece bastante a lo que vi esta semana en el MACBA, una exposición en la que están estilizadas ciertas formas de habitar la calle por los llamados homeless, pero que están dentro de un museo, que es también, por cierto, una gran obra de un arquitecto famoso. Entonces, van y vienen los procesos culturales, no están solo contenidos en las instituciones, ni las instituciones les están cediendo tampoco todo el espacio a lo que va aconteciendo en la vida pública. Una reformulación, ya sabemos, de los museos, desde hace tiempo, antes de la pandemia, busca vincularlos con el barrio, donde está el MACBA o el CCCB, o instituciones más pequeñas que tienen interés por la memoria, por la historia cultural, por la comunidad que los rodea, pero también se proyectan más allá y tratan no solamente que la gente venga al museo, a la sala de conciertos, sino situarse en espacios no previsibles para esa institución. Está también la competencia entre los medios, entre las empresas, que estimula esto, de manera que es necesario pensar de forma integral todo el escenario. Sabemos que hay problemáticas específicas, cómo se sostiene una editorial, cómo se sostiene un museo, a quiénes les pides fondos, cómo eso condiciona lo que se va a exhibir o a ofrecer en un libro, y a su vez, la cultura no es solo eso.
Me gustaría destacar que, así como esto modifica la idea de institucionalidad cultural, nos cambia la noción clásica de comunidades ligadas exclusivamente a un territorio, como son las comunidades étnicas, casi siempre, y otras comunidades barriales en las ciudades. Nada indica que lo digital vaya a extinguir ese arraigo. A la vez hablamos de otras comunidades, de las comunidades transnacionales de consumidores, de internautas, de televidentes, y están las comunidades nacionales, que están arraigadas en comunidades locales diversas.
TP: Me interesa mucho que aludas a tus recientes visitas al Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, incluso al Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona; y que hagas referencia también a esta cuestión importantísima, de la relación que la institución cultural guarda o debe guardar con lo que ocurre fuera de la institución, pero también a la relación con los propios intereses a los que la institución debe obedecer, etc. Hace algunos meses, justamente el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, organizó una conversación entre Bernd Scherer, director de la Haus der Kulturen der Welt de Berlín, Mathieu Potte-Bonneville, director del Departamento de Cultura y Creación del Centro Pompidou, y Judit Carrera, directora de CCCB, titulada Las culturas del futuro. Ahí, Bernd Scherer compartía una experiencia muy singular, incluso por su capacidad de responder de forma muy veloz a la situación actual. Una experiencia que consistía en abrir las puertas de la Haus der Kulturen de Berlín a refugiados ucranianos a partir del recrudecimiento de la guerra con Rusia. El centro está a escasos 500 metros de una estación de tren donde estaban llegando refugiados y ellos ofrecieron el centro (casi paralizando otras formas de actividad) para acogerlos momentáneamente, para que descansaran y recibieran ayuda antes de ir a otros sitios de refugio. «Las instituciones culturales han de practicar al 100% la solidaridad», decía su director. Porque «algunas veces el arte no es suficiente, la cultura no es suficiente», decía. Permíteme entonces agitar lo hablado antes y pensar en el lado contrario de esa posible reivindicación de la institución cultural. ¿Está en esa ampliación del foco la respuesta a las posibilidades de construir o reconstruir unas nuevas instituciones culturales?¿El futuro posible pasa por aquí? y, al mismo tiempo, ¿esa devaluación y emergencia institucional, está dada por el alejamiento de esas instituciones culturales de las causas y problemas de la sociedad? ¿Cómo se enfrentan las instituciones culturales al panorama actual? ¿Deben o no ser neutrales?
NGC: La investigación que hicimos en Brasil y también el contraste con lo sucedido en México durante la pandemia nos desafió de muchas formas. Nos asombró en primer lugar, porque las cifras duras de los apoyos recibidos en un país y en otro eran aparentemente contradictorias con los estereotipos internacionales, lo que uno lee en la prensa. Quiero decir: Brasil igual a Bolsonaro, igual a gobierno autoritario, igual a degradación del Ministerio de Cultura y Secretaría, igual a disminución de los fondos, etc. Por otro lado, México, con un gobierno, el de Morena, que ha hablado mucho de culturas comunitarias, que anunció explícitamente que su gobierno iba a apoyar muchos programas dirigidos a ellas; sin embargo, no ha brindado casi ningún apoyo a los trabajadores de la cultura durante la pandemia. Una disminución efectiva del 25 o 30% para cultura respecto de lo que había en 2016. ¿Cómo se explica esto? Ese fue uno de los objetivos principales de la investigación, partir de la sorpresa, del contraste, y buscar claves...
Cuento rápido algo que permite visualizar las paradojas: en Brasil, ya al mes de haber comenzado el reconocimiento oficial de la pandemia, apenas en abril de 2020, se formaron grupos en redes de más de 20.000 artistas y trabajadores culturales, gestores, que fueron organizándose y conversando para ver cómo conseguir una renta mensual para los artistas, apoyo para los centros culturales que, aunque habían cerrado temporalmente, tenían que mantener ciertas actividades, cierto equipamiento; y además tenían que conseguir otros recursos que los habilitaran para entablar comunicaciones a distancia. Descubrieron que había unos fondos dormidos de unos 3 billones de reales, o sea unos 550 millones de euros, que no se querían utilizar para cultura, pero era posible valerse de ellos. No fueron al Poder Ejecutivo ni a la Secretaría de Cultura, sino al Congreso. Comenzaron a cabildear con legisladores de muchos partidos; el Congreso era plural en ese momento en Brasil, no tenía una mayoría Bolsonaro, y empezaron a escribir en las redes, en la conversación digital, una ley, que se llamó Aldir Blanc, en homenaje a un músico muy popular, muerto durante la pandemia. Así, se consiguió que se destinara esa cantidad de fondos muy alta para que fuera entregada a los municipios, con la condición de que tuvieran un Consejo de Cultura local. De los 6.400 municipios que hay en Brasil aproximadamente, solo unos 450 tenían Consejo de Cultura local, así que muchos se apresuraron a crearlo para poder recibir los fondos. Eso generó, en medio de la reclusión de la pandemia, un proceso de agrupamiento local, de construcción de una institucionalidad más participativa, y la invención de lo que se podía hacer con ese dinero en estas condiciones hostiles. La ley se aprobó con un solo voto de oposición. Se comenzó a aplicar con dificultad, porque no había entrenamiento suficiente en muchísimos artistas para llenar los formatos de solicitud. Hubo por parte de la Secretaría de Cultura un entorpecimiento administrativo en los trámites para que el proceso fuera lento y difícil... Finalmente se fue consiguiendo que más del 70% de los municipios recibiera los fondos, y movilizaron la escena, en medio de un panorama de cierres de museos, salas de conciertos, centros culturales locales.
Después de un año decidieron hacer la ley Aldir Blanc 2, para que el apoyo se convirtiera no solo en un fondo de emergencia, sino en un programa con continuidad. Bolsonaro la vetó, con argumentos jurídicos bastante retorcidos, pero la reescribieron, le cambiaron el nombre, se llamó Paulo Gustavo, en honor a un humorista fallecido también durante la pandemia, y lograron que se aprobaran nuevos fondos con una duración más larga. Algunos hechos muestran que fue mucho más que esa movilización en redes. Ese esfuerzo participativo interrumpió sucesivos cortes presupuestarios, convirtiéndose en la mayor inversión en una política pública para esta área en Brasil, y en toda América Latina. Si bien algunos países como Argentina, Chile, Perú y otros tuvieron apoyos pequeños a situaciones de emergencia cultural, no hubo ningún país en América Latina con una inversión de este tamaño.
¿Qué fue lo que hizo posible esta diferencia de Brasil? Hay que subrayar que, desde 2004, cuando se nombró a Gilberto Gil ministro de Cultura, él promovió los llamados Puntos de Cultura, centros locales que recibieron apoyo gubernamental para lo que necesitaran, pero atendiendo a las necesidades de cada uno. Se llegó a tener entonces más de 6.000 puntos de cultura, el 60 o 70% siguen existiendo, aun cuando gobiernos posteriores o secretarios de Cultura o ministros posteriores a Gilberto Gil o a Juca Ferreira los hayan desalentado. Esa organización de base siguió existiendo y fue la clave para que, en la emergencia de la pandemia, se movilizaran. Menciono algo más porque no es menor: Brasil es un país organizado en modo federal; por ejemplo, se compraron las vacunas de forma separada según cada Estado (el equivalente en España a las comunidades autónomas), según decisiones políticas y sanitarias diferentes. En Estados como Bahía, que lo estudiamos especialmente, donde el gobernador siguió siendo del PT bajo Bolsonaro, la articulación institucional pública, hizo que pudiera haber políticas diferentes en distintas zonas del país. De ahí la importancia de lo comunitario entendido como formas de organización local que se movilizan también en las redes, como organización descentralizada del poder cultural o de administración de los fondos para o con la cultura.
TP: Viro un poco el volante hacia otro de los aspectos de tu perfil. Digamos que no solo has sido un observador del mundo editorial (otra de las institucionalidades culturales en emergencia en el contexto actual) sino que participas de él activamente. Y me refiero no solo a tu participación como autor, sino también como editor. Sin ir más lejos, diriges la colección CulturaS en Gedisa, que, para nosotras, tengo que decírtelo, es todo un faro. Entre otras cosas porque no es tan sencillo encontrar materiales que puedan considerarse realmente susceptibles de ser parte de una genealogía posible o un banco de referencias teóricas, más allá de los manuales, para quienes nos movemos en el mundo de la gestión cultural. Tú provienes del mundo de la antropología y de la comunicación, pero te has convertido para el sector en uno de esos referentes, por trabajos, obviamente como Culturas híbridas, o ahora, estoy seguro, por aproximaciones como la que haces en Emergencias culturales, pero también, por esta otra faceta que realizas con la serie CulturaS de Gedisa. Háblanos un poco de esa colección emblemática para quienes no la conozcan. ¿Qué es?, ¿en qué consiste?, ¿cómo la creaste?, ¿en qué se ha convertido? y, claro, ¿cuáles son los títulos que están por venir?
NGC: Gedisa me invitó, hace más de 20 años, a crear una colección, CulturaS, con la «s» destacada en el logo. En ese momento había un auge de los estudios culturales hegemonizado por los Cultural Studies estadounidenses, que en realidad tienen su fuente muy anterior en Gran Bretaña con Raymond Williams y otros autores que hemos leído con enorme utilidad, pero que tenían pocos antecedentes fuertes en América Latina. Lo hemos conversado con algunos de los que fueron considerados iniciadores de los estudios culturales y de la teorización sobre cultura más innovadora en los años setenta hasta la actualidad. Renato Ortiz, a quien invitaron una vez a Stanford y le pidieron que hablara como representante de Estudios Culturales en América Latina, dijo, ‘Yo no hago Estudios Culturales, o los hacía sin darme cuenta de que pertenecía a esa corriente’. Efectivamente, los hizo, con innovaciones respecto a la industria cultural. Se puede decir lo mismo de Jesús Martín-Barbero, de origen español, que vivió casi toda su vida en Colombia, y nutrió el pensamiento latinoamericano. Y también de Gustavo Lins Ribeiro, un notable antropólogo y especialista en culturas transnacionales y globalización, brasileño, que ahora vive en México. Lins Ribeiro y Renato Ortiz están publicados en esta colección de Gedisa junto a otros latinoamericanos y excelentes especialistas de otras regiones. Algunos ejemplos: el libro de Étienne Balibar sobre ciudadanía, culturas, violencias e identidades en una cultura política global; un libro de George Yúdice, y otro de Yúdice con Toby Miller, ambos anglosajones muy conocedores de la escena latinoamericana, con capacidad de diálogo internacional... Toby está ahora viviendo y enseñando en Madrid; Yúdice viene a cada rato a Europa. Fuimos armando una colección de autores, otros más jóvenes, algunas tesis de doctorado rehechas, con un enorme valor de investigación y adecuadas a la lectura como libro. Es una tarea que sigue siendo necesaria; los estantes de los llamados Estudios Culturales en las librerías de Buenos Aires, de México, de Barcelona o de Madrid se han ido encogiendo, y a la vez tenemos una explosión de experiencias nuevas, como la que estamos contando en Emergencias culturales, y otras semejantes acontecidas durante la pandemia, que necesitan ser reflexionadas. Las condiciones en las que hoy producimos, circulamos y accedemos a los bienes culturales son distintas, y hacia allí estamos encaminando las reflexiones.
Cuando empezamos la colección, los estudios sobre feminismo eran potentes, pero no tenían la energía y la diseminación mundial que hoy presentan y los hacen insoslayables, más otros movimientos de género que no se encuadran exactamente bajo el nombre de feminismo. Estamos planeando títulos al respecto, también sobre los procesos de descolonización que están experimentando una nueva etapa. No es la del momento en que surgió la palabra descolonización con Frantz Fanon y otros africanos y asiáticos, sino una época nueva que está preguntándose más cómo deconstruir estructuras perdurables más allá de que los países sean independientes y voten a sus gobernantes.
TP: Comenzamos hablando sobre libros, sobre una biblioteca destruida. Permíteme que terminemos también aludiendo a los libros y a las palabras. Hay una idea de Paul Celan que me interesa mucho, y a la que nosotras volvemos continuamente cuando, entre otras cosas, miramos la fotografía que te mostraba al inicio de esta conversación. Y que de alguna forma contradice el comprensible pesimismo de Adorno y aquello de que «No hay poesía después de Auschwitz». Celan decía, respecto justamente al momento posterior a la catástrofe y a la emergencia, algo así como que, a pesar de la aparente destrucción, algo sobrevivió en medio de las ruinas de la sociedad, esa destrucción que se llevó todo por delante nos dejó una única estructura, algo accesible y cercano: el lenguaje.
Me gustaría terminar aludiendo justamente a un vocabulario. Hablamos de lenguaje y hablamos entonces de comunicación, pero también de relato. De capital simbólico y de historias, narraciones, etc. No sé si sea muy naíf pensarlo así, pero la reconstrucción es posible también desde la enunciación, desde el relato que construyamos a partir de ahora. Nosotras hace tiempo que intentamos reconstruir nuestro vocabulario, como una forma de reconstruir también nuestra actividad, tratando, por ejemplo, pasar de palabras que antes usábamos mucho en el marco de lo que hacemos a otras que describan mejor las intenciones, necesidades y los retos del presente. Dejamos, por ejemplo, de hablar de emprendeduría cultural y comenzamos a hablar de sostenibilidad; dejamos de hablar de participación y comenzamos a pensar más (siguiendo al poeta Eduard Escoffet) en corresponsabilidad; dejamos de hablar de empoderamiento desde la cultura para, siguiendo aquí a la filósofa Marina Garcés, de emancipación.
¿Podrías compartirnos alguna o algunas palabras posibles que nos ayuden a seguir reconstruyendo nuestro vocabulario y nuestro relato?¿Cuáles serían esas nuevas o viejas palabras en las que debemos pensar para sobrellevar la emergencia?
NGC: Estoy de acuerdo en considerar el lenguaje como una dimensión específica indispensable para hacernos cargo de lo que ya está sucediendo en la sociedad, los debates sobre el lenguaje en clave de ‘a’, de ‘o’, de ‘e’ son uno de los muchos sitios donde esto está debatiéndose, practicándose de maneras novedosas. Esto es diferente según cada país. Me parece que uno de los balances evidentes, dada la importancia que ha adquirido en las cuestiones de género el debate lingüístico, es tomar consciencia de que ha sido un poco más fácil cambiar el uso de las letras que las relaciones económicas y los salarios entre hombres y mujeres... Sobre el tema de las palabras, la noción de interculturalidad está bastante ligada a mi trabajo. Sin ir más lejos, uno de los libros emblemáticos de la colección CulturaS, en Gedisa, se llamó Conflictos interculturales, y fue el resultado de una reunión hecha con autores de varios países, de España, de Estados Unidos, de América Latina, en el Centro Cultural de España, en la Ciudad de México, tratando de abordar la idea de la interculturalidad desde un lugar de interdependencias globales, y también desde una visión múltiple que cruzara literaturas, artes, visiones antropológicas, espacios de convivencia. Ahí hay una aportación al vocabulario que creo todavía vigente.
Regresando al tema específico del lenguaje, no hay duda de que está ocupando hoy un lugar clave en la reformulación de lo que pensamos y actuamos, de una manera diferente a otros momentos. Estamos de nuevo exigidos a redefinir cómo son, para decirlo con una expresión de los semiólogos o semióticos de los años sesenta y setenta, los vínculos entre lo textual y lo extratextual. También es importante preguntarnos qué es lo que resolvemos cuando cambiamos la manera de referirnos a algo.
Volviendo al tema del género y el lenguaje inclusivo, en los Estados Unidos hay distinciones más estrictas en lo académico que en el lenguaje coloquial, de la interpelación al otro como otra, otre. Y a la vez es preciso mirar todo lo que no cambia en Estados Unidos, pese al paso de presidentes republicanos o demócratas. Las esperanzas que se pusieron en Obama ya sabemos cómo se frustraron... Qué es lo que podemos cambiar a través del lenguaje y la cultura, y qué necesita otro tipo de acciones; por ejemplo, cambiar la manera de organizarnos en comunidades, las maneras físicas, materiales, económicas, de solidaridad y de participación. Para esto, además del lenguaje, debemos cambiar las instituciones, en estado de emergencia o no, y cambiarlas desde dentro, por supuesto.
PRESENTACIÓN
Néstor García Canclini
¿Cómo se están trasformando las relaciones entre instituciones, artistas, trabajadores culturales y públicos? ¿En qué sentido están cambiando las instituciones culturales cuando acontecimientos como la irrupción de redes digitales modifican la comunicación entre creadores y receptores, o catástrofes como la pandemia dejan a centenares de miles sin trabajo, cierran cines, teatros y centros comunitarios? Esta investigación documental y etnográfica, centrada en Brasil y México, con marcos de referencia latinoamericanos, nos dio visiones macrosociales, locales e íntimas. No faltaron sorpresas al comparar la visión de lo ocurrido en países cuyas historias institucionales y tipos de gobierno insinuaban resultados distintos a los encontrados.
La investigación se desarrolló en la Cátedra Olavo Setubal de Arte, Cultura y Ciencia, en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de São Paulo, de septiembre de 2020 a marzo de 2022, cuando me invitaron como catedrático en este periodo, y gracias al trabajo de los becarios posdoctorantes Juan Ignacio Brizuela y Sharine Machado C. Melo. También participó en el estudio de México mi asistente en el Sistema Nacional de Investigadores, Mariana Martínez Matadamas.
La emergencia sanitaria mundial dificultó realizar en las instituciones y comunidades el trabajo de campo. Lo desarrollamos en entrevistas por Zoom y Google Meet, con algunas presenciales. También fue virtual la comunicación entre los cuatro investigadores durante un año. Pudimos celebrar una reunión en São Paulo, en el campus de la USP, y una primera presentación de resultados, en parte presencial, en noviembre de 2021 en esa ciudad, y otro seminario, también híbrido, en la Ciudad de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en enero de 2022. En ambos recibimos comentarios de expertos en estudios culturales de muchos países. Reconocemos a Gustavo Lins Ribeiro, María Minera, Teixeira Coelho (in memoriam), Lia Calabre, Lucia Santaella, Ana Lúcia Pardo, Beatriz Jaguaribe, José Márcio Barros, Lúcia Maciel Barbosa, Maria Amélia Bulhões, Renata Rocha, Renato Ortiz, Rogério da Costa y Carla Pinochet como comentaristas que aportaron opiniones calificadas para precisar el resultado final de la investigación.
¿Qué sucedió en Brasil, bajo la presidencia de Jair Bolsonaro, para que en 2020 el Congreso entregara a los municipios más de tres mil millones de reales aproximadamente, equivalentes a unos 550 millones de dólares o euros? ¿Cómo se llegó a obtener una renta mensual de emergencia para los trabajadores culturales, reactivar espacios artísticos, cooperativas, instituciones y organizaciones comunitarias? Un 75% de los municipios recibió aportes y se crearon más de 400.000 puestos de trabajo. Analizarlo fue útil para repensar el futuro de las instituciones, la potencialidad y los tropiezos de los movimientos comunitarios, de artistas, gestores e investigadores de la cultura.
La situación de laboratorio sociocultural en que nos colocó la pandemia interrumpió la vida ordinaria de las instituciones presenciales, obligó a repensar los dispositivos y plataformas digitales como escenarios donde se instituye lo social. Incitó a reimaginar los museos, cines, festivales y otras actividades presenciales en la era del Zoom y el streaming, de qué modo remontar la caída de ingresos de taquilla y la reducción de fondos públicos, experimentar otros modos de comunicarse y hacer presentes a las artes en la vida social.
¿Son ahora las plataformas las nuevas instituciones? ¿El acceso por streaming sustituye el consumo cultural en lugares públicos, o al menos prevalecerá la descarga a distancia de YouTube o la comunicación por Zoom? ¿Qué ocurre en los centros culturales locales, en la cultura viva comunitaria? ¿Se remodelan las antiguas desigualdades en la difusión de los bienes culturales y en el disfrute del acceso? Las mutaciones iniciadas antes de la pandemia se aceleraron desde marzo de 2020: las semejanzas mundiales de experiencias hicieron, sin embargo, reconsiderar la institucionalidad múltiple, diversa, de la cultura y las acciones de los movimientos sociales centradas en la participación ciudadana.
Agradecemos el sólido sostén del Instituto de Estudios Avanzados de la USP, de su director, Guilherme Ary Plonski, del director de la Cátedra, Martin Grossmann, de Liliana Sousa e Silva, y la Fundación Itaú. También el apoyo del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana de México. Un reconocimiento especial a los entrevistados, nombrados más adelante, y, entre los investigadores y expertos internacionales que proporcionaron información reciente, destacamos a Teixeira Coelho y Fernando Vicario. Nos proporcionaron información original y valiosa para que esta exploración sociocultural fuera posible. Para comprender mejor lo que suele ocurrir en la investigación: la discordancia entre lo que nos atrae de la comparación entre culturas, luego nos desconcierta, genera paradojas y preguntas para pensar diferente.
INTRODUCCIÓN. INSTITUCIONES, COMUNIDADES Y CREADORES: DE LA PRECARIEDAD A LA EMERGENCIA
Néstor García Canclini
Vivimos tiempos... en que los viejos dioses ya se han ido y los nuevos aún no han llegado.
Friedrich Hölderlin
Esta risa por venir no está en Netflix, tampoco en los clubes de stand up.
Guillermo Espinosa Estrada
Hay que comenzar aclarando a qué nos referimos al hablar de que las instituciones, los creadores y las comunidades culturales se hallan en emergencia. Podemos admitir que las crisis de los tres están interrelacionadas, pero necesitamos distinguir si sus trastornos son diferentes y por tanto los modos de encararlos. Un deslinde necesario proviene del doble sentido que suele atribuirse a la palabra emergencia: una institución que se queda sin fondos o sufre un incendio; por otro lado, se habla de un centro innovador o artistas emergentes en la escena establecida.
El primer sentido prevalece en la conversación de los dos últimos años. Se dice que nunca habíamos tenido un colapso mundial de las actividades económicas, sociales y culturales como el generado por la pandemia en los años 2020 a 2022. Conocemos guerras y dictaduras. Alteraciones drásticas de las industrias culturales y en los comportamientos de los públicos: predominio de lo audiovisual sobre lo escrito con cierre de diarios, editoriales y librerías. La convergencia tecnológica fusionó las empresas productoras de contenidos escritos, visuales y sonoros. Al mismo tiempo, los consumidores pasamos de buscar libros, películas y discos en tiendas distintas a entrelazar todo en las computadoras y en los celulares. Diferentes generaciones nos mostramos más o menos flexibles para la mutación, pero lo que se despedía y lo que llegaba a menudo coexistían, como las pantallas personales y domésticas con las salas de cine o los festivales de música presenciales con los vistos en televisión.
En el periodo reciente, desaparecieron empresas, centenares de miles de empleos y quedaron vacíos lugares públicos de reunión. Crecieron el teletrabajo, el streaming y los mercados de recursos digitales que los hacen posibles. Zoom, que tenía 10 millones de usuarios en diciembre de 2019, subió a 300 millones en marzo de 2020. Muchas emisoras de radio y los canales de televisión ampliaron su tiempo de uso y el comercio de sus espacios comunicativos. La caída, en cambio, fue abismal en las artes escénicas y musicales, los museos y librerías.
El estudio más amplio efectuado hasta ahora, conjuntamente por la UNESCO, el BID, la SEGIB y la OEI, cubriendo Brasil, Argentina, México, Colombia, Chile, Ecuador, Costa Rica y Uruguay, registró que «por lo menos 2.647.000 puestos de trabajo en las industrias culturales y creativas están comprometidos» (UNESCOet al., 2021: 194). Es posible que un relevamiento minucioso muestre cifras mayores. En México, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP/IFO/122.2/2021) contabiliza 828.352 empleos culturales perdidos como consecuencia de la pandemia. Sin embargo, los cambios en instituciones, empresas y comunidades culturales comenzaron antes. Las mutaciones de las industrias culturales y de los hábitos de los públicos se iniciaron hace décadas. Museos prestigiosos vienen aceptando desde el siglo pasado a artistas y curadores de exposiciones que cuestionan sus financiaciones, las estrategias de exhibición y comunicación con los visitantes, su elitismo y sus alianzas con el mercado, la discriminación a mujeres, indígenas y afroamericanos. Quienes deconstruyen en museos latinoamericanos, europeos y estadounidenses las miradas coloniales de las colecciones y la interpretación de las sociedades sometidas, la estigmatización de la otredad, han modificado, aun insuficientemente, la institución museal (Fraser, 2016; Giunta, 2018; Pinochet Cobos, 2016).
Los teatros dudan como institución y sobre sus vínculos con la sociedad desde la primera mitad del siglo XX. Luigi Pirandello montó en 1921 su obra Seis personajes en busca de autor