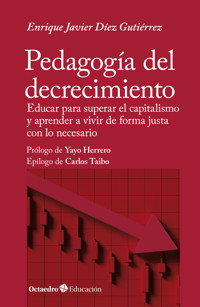Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Miño y Dávila
- Kategorie: Bildung
- Serie: Crestomatías: cuadernos para la educación crítica
- Sprache: Spanisch
Las directrices europeas y a nivel mundial establecen la necesidad de introducir el "espíritu empresarial" o "emprendimiento/emprendedurismo" como un objetivo explícito en los planes de estudios y reconocer formalmente las actividades de formación en ese espíritu empresarial. El tsunami ideológico del capitalismo como único sistema posible que inunda nuestra sociedad está utilizando todos los mecanismos de socialización y, especialmente, el sistema educativo, para penetrar y asentarse en el "sentido común" cotidiano de la población. No olvidemos que la educación es uno de los pilares fundamentales que ayudan a construir y consolidar la cosmovisión y el horizonte de posibilidades de las futuras generaciones. Por eso, ahora más que nunca, es necesario articular un amplio espacio de confluencia en la defensa de un modelo antineoliberal y postcapitalista de educación al servicio del procomún. Y en ese empeño, debemos construir colectivamente un discurso sólidamente fundamentado que se contraponga y contrarreste el lenguaje neo-orwelliano dominante, que con su ambigua retórica (competitividad, emprendimiento, talentos…) oculta intereses neoliberales puramente mercantilistas, buscando convertir este derecho en una oportunidad de negocio, a la vez que perpetúa un modelo social neoconservador segregador y excluyente, que refuerza los aspectos más autoritarios, competitivos, academicistas y religioso-confesionales. En definitiva, debemos articular un modelo de educación pública que responda al modelo de sociedad que queremos construir, es decir que ésta sea más justa, equitativa y feliz. Por eso, la comunidad educativa y social debe aunar esfuerzos y compartir iniciativas contra las políticas educativas del emprendimiento y el emprededurismo neoliberal. Debemos seguir avanzando hacia un modelo educativo que contribuya al éxito escolar y social de todo el alumnado y a la formación de personas más iguales, más libres, más críticas y más creativas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 134
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Introducción
Cuando pregunto a mi alumnado quién construye la riqueza de este país, me responden de forma casi unánime: “los empresarios”. La colonización neoliberal del sentido común es tan constante y uniforme que acaban considerando que “sin empresarios el mundo no funcionaría”. Aunque la única verdad irrefutable es que “sin trabajadores y trabajadoras el mundo no funcionaría”. Cómo se organicen para ello puede adoptar múltiples formas. Y la organización capitalista, es decir, que unos pocos (quienes controlan las empresas) exploten y se enriquezcan a costa del trabajo de los demás, no parece que sea la mejor forma, ni la más justa, ni la más humana.
Esta visión del mundo que refleja mi alumnado es un síntoma del adoctrinamiento en el que están siendo socializadas las nuevas generaciones y a la que la escuela está contribuyendo cada vez más, dejando en un segundo término enseñarles a tener capacidad de análisis crítico y pensamiento autónomo. De tal forma que la ideología neoliberal se ha convertido en el pensamiento único que ya no necesita ni siquiera justificación o argumentación para su defensa.
No tenemos más que asistir a cualquier conversación en la calle y constataremos que la mayoría de la población cree en el mercado como mecanismo más eficiente (¡casi único!) de organización de la economía, cree en la “ley de la oferta y la demanda” como forma de ordenamiento social, en el carácter sagrado de la propiedad privada, en que el Estado es un aparato lento y burocrático que carga con impuestos que lastran el despegue económico, que tiene que reducirse al mínimo y no intervenir en la economía más que para respaldar a los agentes privados y rescatarlos en caso de crisis. Como dice Susan George, parece como si “declararse en contra del libre mercado ahora fuera como declararse contra la maternidad” (George, 2001, p. 229).
Frente a la realidad sangrante y diaria del saqueo económico y ecológico que vive el planeta, y de la que somos conscientes de una forma u otra, esta “guerra ideológica” en la que estamos inmersos parece silenciada y oculta. Una labor de adoctrinamiento sutil en una ideología que se impone como una evidencia que parece indiscutible. La economía se ha convertido en teología, un “régimen de verdad” dogmático que solo admite una fe inquebrantable en su doctrina.
Es lo que ahora denominan “la batalla por la narrativa”: construir un “sentido común” de cosmovisiones compartidas, una cosmovisión que conforme el inconsciente colectivo. La disputa por el poder actualmente se da en un nuevo frente: nuestras mentes. Una guerra cognitiva y cultural desatada por el capitalismo neoliberal para instalar su ideología como condición natural y única. Colonizando nuestro “sentido común”, aplicando lo que ya Gramsci (1981) advertía: si controlan nuestra mente, el corazón y las manos también serán suyos. Pasado el tiempo de conquista por la fuerza, llega el control a través de la persuasión. La “McDonalización” (Ritzer, 1996) es, además, más profunda y duradera cuando el dominado es inconsciente de serlo.
Es como la parábola de la rana hervida: si ponemos una rana en una olla de agua hirviendo, inmediatamente saltará de la olla intentando salir. Pero si ponemos la rana en agua a temperatura ambiente, y no la asustamos, se queda tranquila. Cuando la temperatura se eleva de 21 a 26 grados, la rana no hace nada, e incluso parece pasarlo bien. A medida que la temperatura aumenta, la rana está cada vez más aturdida, y finalmente no está en condiciones de salir de la olla. Aunque nada se lo impide, la rana se queda allí y termina cocinándose.
Es hasta ingenuo preguntarse “quién enseñó” estos contenidos. En verdad, podríamos decir que no los enseñó nadie (en el sentido fuerte de una acción pedagógica formal e institucionalizada) y, sin embargo, han sido asumidos por la mayoría. Porque lo “social” se educa a través de la socialización cotidiana en la vida, en el trabajo, en la escuela, en la posición que se ocupa, en los medios de comunicación.
Se ha convertido así una ideología en una doctrina, lo cual refuerza la inculcación al racionalizarla, al convertirla en un conjunto sistemático de mantras, de frases hechas, repetidas insistentemente hasta configurarla como la única realidad plausible. “En esta era de la globalización, el capitalismo, el consumismo, el militarismo y la asunción de la superioridad occidental son una forma de fundamentalismo tan poderosa como cualquier religión” (Wrigley, 2007, p. 141).
La ideología neoliberal se ha convertido como el agua para el pez. De la misma forma que un pez, en una fábula animada, no se percataría de vivir inmerso en un ambiente diferente al resto de las especies, los seres humanos tampoco solemos caer en la cuenta de que vivimos sumergidos en el modelo capitalista del que somos parte y en el que nos hemos ido socializando y que ha ido construyendo nuestra forma de pensar y comprender la realidad que nos rodea.
A través de los medios de comunicación, que destacan idénticas informaciones y ocultan otras; mediante los discursos políticos y publicitarios reiterados, las normas y costumbres en que nos socializamos y que nos presionan a asimilar un determinado modelo de consumo, de expectativas, deseos y esperanzas; a través de los contenidos y las enseñanzas que se nos transmiten en la educación formal, desde infantil a la universidad, para enseñarnos a competir, “emprender” o asumir el mercado como forma de relación entre la especie; o tiktok, youtube, los videojuegos y las películas made in Hollywood y Netflix, que muestran una visión muy concreta de quiénes son los héroes y los villanos, dónde está el bien y dónde el mal, quiénes son los “nuestros” y cuáles son los enemigos.
Todo nuestro entorno social y educativo contribuye a crear, mantener, justificar y sostener este pensamiento único. Los disidentes, los “divergentes”, no dejan de ser minorías periféricas, consideradas exaltadas, denominadas radicales antisistema, pero que el sistema es capaz de integrar en su seno como “contestación”, mientras no afecte, por supuesto, a los núcleos centrales del modelo.
Esta batalla por la hegemonía ideológica que normaliza el neoliberalismo y justifica el saqueo capitalista tiene su campo de batalla fundamental en la educación. Es en la educación y en la socialización donde se libra también esta lucha estratégica y esencial, y es aquí donde también se han de concentrar fuerzas, especialmente desde el campo de la educación crítica.
Lo sorprendente es que las instituciones educativas se han declarado al margen de toda esta socialización, proclamando una “falsa neutralidad” que hoy día se ha revelado imposible. Pero lo cierto es que de forma global y casi unánime el currículo educativo, la organización escolar y las políticas educativas en todo el mundo construyen una red en sintonía con la ideología neoliberal imperante.
Un ejemplo clave de ello es el emprendimiento o emprendedurismo educativo (en el ámbito latinoamericano), “competencia” estrella que se está introduciendo en todos los sistemas educativos como un elemento transversal y central de la educación de las nuevas generaciones (Cardella et al., 2024). El emprendimiento no solo educa y forma en las reglas del capitalismo como si fuera la única posibilidad de configuración social y económica de las relaciones humanas y de la sociedad, sino que está construyendo un nuevo tipo de persona, el “sujeto neoliberal” formado en la pedagogía del egoísmo y la ideología del mérito personal, que alienta el individualismo competitivo y culpabiliza al pobre de su pobreza, convirtiendo a la propia víctima en culpable de su situación. Desligándose de cualquier responsabilidad colectiva y sentido de solidaridad en un proyecto de “bien común” compartido por la humanidad.
1. Emprendimiento educativo
Las propuestas pedagógicas de Freire, Freinet, Rosa Sensat, Makarenko, Dewey o Kilpatrick languidecen en los libros de pedagogía, mientras las reformas educativas son establecidas por los organismos económicos internacionales de corte profundamente neoliberal (FMI, BM, OCDE1…) a través del “gobierno en la distancia” de sus informes (PISA, TALIS…) que marcan las directrices de las políticas educativas a nivel mundial.
Reformas educativas globales emprendedoras
El neoliberalismo se ha convertido en el “telón de fondo” de los ajustes de la política educativa a nivel mundial, que no se limitan ya al recorte en la asignación de recursos o a su privatización, sino que afectan básicamente a los núcleos centrales del ideario educativo y a las políticas pedagógicas. Los conflictos que se dirimen en la escuela no son más que una parte de la crisis más general de la política y de la ciudadanía en el capitalismo global.
Se abandona de facto (aunque no se reconozca) la idea de que la educación debe estar prioritariamente al servicio del desarrollo integral de las personas y de la formación de ciudadanos y ciudadanas críticos, capaces de intervenir activamente en su mundo y transformarlo. Frente a eso se promueve un modelo educativo cuya prioridad pasa a ser el logro de la eficacia y la eficiencia, en el doble sentido de que sea útil para responder a las “necesidades del mercado”, a la vez que para homogeneizar e integrar a quienes se educan en un pensamiento pragmático, “realista”, acrítico, pero aceptable socialmente.
Las políticas educativas neoliberales y conservadoras que inundan el planeta se parecen cada día más, al menos en su motivación y objetivos, tanto en los países empobrecidos como en los enriquecidos. La aparición casi simultánea de reformas similares en distintos continentes, a pesar de materializarse en tiempos, lugares y formas diferentes, ha llevado a expertos y expertas (Gentili, 2017; Picoli y Guilherme, 2021; Bula-Villalobos, 2024) a sugerir que las reestructuraciones actuales de la educación, que siguen las directrices de los organismos internacionales, han de entenderse como un fenómeno global y coherente con la ofensiva neoliberal que se vive en todos los campos y todos los frentes, indistintamente de centros y periferias en donde, aparte de algunos matices, tan sólo cambia el grado de persuasión en los países empobrecidos2.
De hecho, se ha tornado cada vez más difícil reconocer alguna divergencia sustantiva en las acciones y en los discursos de quienes actualmente orientan las propuestas de cambio educativo en todo el mundo. La tesis central que se viene a concluir es que no sólo se está en un proceso privatizador a escala mundial abriendo la educación a los mercados y rompiendo la concepción de la educación como un derecho social que ha de ser protegido por el Estado, sino que se está adecuando la misma educación a los principios y prácticas del mercado. Lo sorprendente es que esta dinámica neoliberal se ha configurado como “sentido común” tan poderoso que ha sido capaz incluso de redefinir los límites de la discusión3.
Educación al servicio del mercado
Ya en 1989, el informe Educación y Competencia en Europa de la ERT4 recordaba “la importancia estratégica de la educación para la competitividad europea”, lamentando la “inadecuación y el arcaísmo” de los sistemas educativos europeos, afirmando alto y claro que la “oferta de cualificaciones no se corresponde con la demanda”. Criticaba, además, a una Europa que “…autoriza e incluso anima a sus jóvenes a que se tomen el tiempo necesario para realizar estudios ‘interesantes’, sin relación con el mercado laboral…” (Hirtt, 2003), y lamentaba que “…la industria sólo tenga una escasa influencia sobre los programas enseñados…, [que los enseñantes] tengan una comprensión insuficiente del entorno económico de los negocios y de la noción de beneficio…” (idem), y que esos mismos enseñantes “…no comprendan las necesidades de la industria” (idem).
Las inversiones en la educación y los currículos deben ser pensados de acuerdo con las exigencias del mercado y como preparación al mercado de trabajo (Ruiz-Vigil et al., 2025). El argumento de la inadecuación del sistema educativo al sistema productivo y la necesidad de superar ese desfase poniendo a “la empresa” al mando, ha sido machaconamente repetido desde 1989 por las patronales del sector, que se han plasmado “literalmente” en todos los informes de los responsables de educación de los organismos internacionales. Se transforma así, paulatinamente, la representación de la función de la escuela en la profesionalización, pilar fundamental del nuevo orden de la escuela.
En adelante se trata de pensar la enseñanza en términos de salidas profesionales. La problemática de la inserción laboral prevalece sobre la aspiración a la integración social y política de los futuros ciudadanos y ciudadanas. La profesionalización ya no es una finalidad entre otras de la escuela, sino que tiende a convertirse en la principal línea directriz de todas las reformas. Y en esta “profesionalización”, las directrices europeas han establecido la necesidad de introducir el espíritu empresarial, convertida en una de las ocho competencias clave para la formación continua definidas por la Unión Europea, como un objetivo explícito en todos los planes de estudios y reconocer formalmente las actividades de formación en el espíritu empresarial (Fauchald, 2025; Maragh, 2025).
La ideología del emprendimiento
Parece que, para las administraciones educativas gobernantes, tanto de orientación conservadora como socialdemócrata o progresista, la solución a todos los problemas es hacerse emprendedor. Es un bombardeo continuo desde hace años. Administraciones públicas, bancos, multinacionales tecnológicas y medios de comunicación han amplificado el mensaje con la excusa de la crisis: la solución a los millones de empleos perdidos, a la precariedad, temporalidad, a la explotación laboral está en el emprendimiento y el autoempleo.
Las jornadas y foros de emprendedores se han multiplicado exponencialmente a base de coachs y teóricos de la nueva economía que predican sobre business angels, coworking e incubadoras de proyectos5. Tras diez años de esta nueva religión, la estadística oficial dice que el número de emprendedores sigue por debajo de donde estaba al principio de la crisis de 2008 y la mayor parte se dedican a la hostelería o al comercio (Precedo, 2018).
Impulsan su promoción a través de un discurso que reviste esta categoría de “emprendedor” dentro de un hálito mágico que supone una representación ideológica del mismo provisto de cualidades personales y sociales extraordinarias, representados estereotípicamente como generadores de desarrollo y bienestar, creativos líderes innovadores y visionarios, personas “hechas a sí mismas”, que transforman y construyen nuevas realidades y cimientan el cambio social que requieren las sociedades actuales. En las televisiones afloran programas y reportajes sobre jóvenes que se hacen millonarios de la noche a la mañana con mucho esfuerzo y su “genial idea”, ideada en un garaje, que esperan que se la compre Google, de esos que hacen soñar al espectador. Se convenció a la gente de que entrar en la era pos-industrial era pasar de trabajador a emprendedor, pero se han encontrado con que, más bien, es la refundación del mito del populismo empresarial propio del “sueño americano” reconvertido en individualismo emprendedor hasta que se acaba la capitalización del paro, que se traduce en realidad con demasiada frecuencia en una pesadilla de prácticas de auto-explotación sin límites y sin seguros.
En el actual escenario laboral de neoliberalismo salvaje se avanza hacia la progresiva uberización del modelo emprendedor, como analiza Beni (2017), siguiendo el ejemplo de plataformas como Uber, en donde el capitalista ya no precisa ni arriesgar su capital, y en el que los trabajadores y las trabajadoras generan los beneficios para estas plataformas asumiendo todo el riesgo, pero felices y contentos de no ser ya “clase trabajadora”, sino avispados emprendedores, “clase media aspiracional”.
La avaricia y la explotación, transformadas en empleo precario y neoesclavitud, se cobija bajo estas empresas cínicamente denominadas de “economía colaborativa”. El último escalón para conseguir extraer el máximo beneficio apropiándose del trabajo ajeno, ha supuesto una especie de “mercantilización del comunismo”, explica el filósofo Byung-Chul Han (2014). La economía colaborativa, una fórmula originalmente casi altruista, de vuelta al sentido solidario del trueque de bienes y servicios, surgida como una opción de la ciudadanía ante el mercantilismo para ampliar la oferta, ahorrar y conseguir un desarrollo solidario6