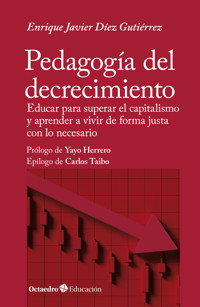
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Octaedro
- Kategorie: Bildung
- Serie: Octaedro Educación
- Sprache: Spanisch
No es posible el crecimiento continuo en un planeta limitado. La economía del «crecimiento» del actual sistema capitalista, lejos de producir bienestar y satisfacción de las necesidades para toda la humanidad, ha conseguido asentar la denominada sociedad del 20/80: unos pocos son muchísimo más ricos, mientras que la mayoría se precipita al abismo de la pobreza, la explotación y la miseria. Al mismo tiempo, el planeta es esquilmado, saqueado en sus recursos limitados y empujado hacia una catástrofe ecológica que pone en serio peligro la vida sobre la Tierra y la supervivencia de las futuras generaciones. Sabemos que únicamente la ruptura con el sistema capitalista, con su consumismo, su productivismo y su despilfarro, puede evitar el desastre. El decrecimiento es la opción deliberada por un nuevo estilo de vida, individual y colectivo, que ponga en el centro los valores humanistas: la justicia social, las relaciones cercanas, la cooperación, la redistribución económica, la participación democrática, la solidaridad, la educación crítica, el cultivo de las artes, etc. Por eso, el decrecimiento implica construir nuevas formas de socialización educativa que antepongan el mantenimiento de la vida y el bien común a la obtención de beneficios económicos de unos pocos. Esto es lo que debe permanecer en el corazón de los centros educativos: la configuración de un nuevo imaginario colectivo en las futuras generaciones que permita que aprendan a cambiar el mundo y hacerlo más justo, sostenible y habitable.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 246
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Enrique Javier Díez Gutiérrez
Pedagogía deldecrecimiento
Educar para superar el capitalismo y aprender a vivir de forma justa con lo necesario
Prólogo de Yayo Herrero
Epílogo de Carlos Taibo
Colección: Octaedro Educación
Título: Pedagogía del decrecimiento. Educar para superar el capitalismoy aprender a vivir de forma justa con lo necesario
AsesorEditorial: Jaume Carbonell Sebarroja
Primera edición (papel): febrero de 2024
Primera edición (epub): febrero de 2025
© del texto, Enrique Javier Díez Gutiérrez
© del prólogo, Yayo Herrero
© del epílogo, Carlos Taibo
© De esta edición:
Ediciones OCTAEDRO, SL
C/ Bailén, 5 – 08010 Barcelona
Tel.: 93 246 40 02
www.octaedro.com
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (papel): 978-84-19900-92-0
ISBN (epub): 978-84-19900-91-3
Diseño de la cubierta: Tomàs Capdevila
Corrección: Xavier Torras
Realización y producción: Octaedro Editorial
Índice
Prólogo Decrecer por las buenas o por las malasYayo Herrero
El decrecimiento
El caso paradigmático del ferrocarril
Cuestionar el pensamiento único
La urgencia ante la Edad del Colapso
Extractivismo y saqueo neocolonial
Quietismo climático
El capitalismo es el problema
Evitar el ecofascismo
La alternativa es el decrecimiento
Qué es el decrecimiento
No malinterpretar el decrecimiento
De la ecoeficiencia a la suficiencia
Un modelo de sociedad decreciente
Desaprender y deconstruir el imaginario neoliberal del capitalismo
Desaprender una socialización educativa para el mercado
Desaprender una educación orientada a producir
Desaprender una educación para la competitividad
Desaprender entender la educación como producto de consumo
Desaprender educar en y para el consumo
Desaprender las reglas del capitalismo
Descolonizar el imaginario dominante
Educar en y para el decrecimiento
Educar para el decrecimiento
Educar al profesorado para el decrecimiento
Un currículo transversalizado por el decrecimiento
Educar para el decrecimiento ecofeminista
Educar en y para una democracia ecosocial
Educar para cooperar, no para competir
Educación lenta frente a la aceleración
Educar para la desobediencia civil crítica
Educar para una cultura de paz y solidaridad internacional
Educar para el compromiso con el bien común
Educar en el decrecimiento
Sobriedad frente a los deseos
Justicia social y redistribución: riqueza 0
Trabajar menos para vivir mejor
Soberanía tecnológica y digital
Alfabetización ecosocial crítica
Alfabetización ecosocial relocalizada
Alfabetización ecosocial en acción en los centros
Un horizonte de transformación y emancipación
EpílogoCarlos Taibo
Bibliografía
Prólogo Decrecer por las buenas o por las malas
Enseñar y aprender en contextos de contracción de la esfera material de la economía
YayoHerrero
Los seres humanos somos una especie de las muchas que habitan este planeta y, como todas ellas, obtenemos de la naturaleza lo que necesitamos para estar vivos: alimento, agua, cobijo, energía, minerales… Por ello, decimos que somos seres radicalmente ecodependientes.
Además, desde el nacimiento hasta la muerte, las personas somos seres necesitados. Estamos encarnados en cuerpos vulnerables que necesitan comer, beber, tener refugio, usar energía… Cuerpos que enferman y envejecen, que son contingentes y finitos, que necesitan cuidados durante toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. Si un ser humano no tiene necesidades es porque está muerto. Cuando las necesidades humanas no están satisfechas, la vida humana no es posible o es precaria.
Las sociedades occidentales se constituyeron en contradicción con estas bases materiales que sostienen la vida. Por una parte, nuestra cultura avanzó considerando que el progreso era la legítima persecución de una imposible emancipación de la Tierra y de la finitud de los cuerpos. Progresar era burlar la condición encarnada y terrestre de la vida humana.
La triada que conforman el capitalismo, la disponibilidad de energía fósil y la tecnociencia hicieron creer que era posible revertir la humillante expulsión del Edén y vivir en la Tierra como si nunca se hubiese caído en ella. Vivir como si se flotase por encima y por fuera de ella.
La economía capitalista y la fantasía de la individualidad permitieron que en los lugares de privilegio, temporalmente, se arrinconasen los límites y constricciones que se derivan de la existencia de límites biofísicos y de tener cuerpos vulnerables que solo sobreviven si unas personas se ocupan de otras.
El resultado de esta forma de mirar el mundo se plasmó en una profunda colisión entre la trama de la vida y la dinámica capitalista, apuntalada sobre el extractivismo, la explotación veloz y un patriarcado que invisibiliza aunque parasita las relaciones y tareas que sostienen cotidiana y generacionalmente la existencia humana.
El resultado de este choque se hace evidente en el acelerado caos climático, en el declive de la energía fósil y de muchos otros minerales que sostienen el metabolismo económico, en una huella ecológica global creciente y desigual, en la dificultad de disponibilidad de agua dulce o en la alteración de los ciclos naturales, especialmente el del carbono y el nitrógeno.
Las consecuencias sobre la vida son obvias. Asistimos a una pérdida de biodiversidad acelerada. Animales, plantas e insectos sucumben y, en lo estrictamente humano, la profundización de las desigualdades sociales, el incremento de las violencias de todo tipo, la explotación y la expulsión, la quiebra de la razón humanitaria o al auge de los fascismos son síntomas de un modelo que se desmorona.
Pensar que se pueda salir de este atolladero a partir de meras reformas puntuales es desconocimiento, ingenuidad o nihilismo. Mientras no salgamos del fundamentalismo económico que defiende que cualquier cosa ha de ser sacrificada para que los beneficios crezcan, economía y vida decente y perdurable para todas seguirán siendo incompatibles.
Tal y como defiende Enrique Díez en este libro que tengo el orgullo de prologar, reducir el tamaño de la esfera material de la economía es la condición previa para asegurar la supervivencia. Es, además, simplemente un dato. El declive del petróleo barato y de los minerales, el cambio climático y los desórdenes en los ciclos naturales van a obligar a ello. La humanidad, globalmente, va a tener que adaptarse, quiera o no, a vivir extrayendo menos de la Tierra y generando menos residuos. Esta adaptación puede producirse por la vía de la pelea feroz por el uso de los recursos decrecientes o mediante un proceso de reajuste, decidido y anticipado, con criterios de equidad.
Hasta qué punto las sociedades están dispuestas a asumir los riesgos que supone forzar los cambios en la autoorganización de la naturaleza tiene mucho que ver con el analfabetismo ecológico de las mayorías sociales que han interiorizado en sus esquemas mentales unas inviables nociones de progreso, de bienestar o de riqueza que resultan enormemente funcionales para el sostén de los privilegios.
Una educación enfocada a la resolución de los problemas sociales, económicos y ecológicos, una educación que se vuelque en la consecución del bienestar para todos y todas, no puede obviar la situación de previsible colapso civilizatorio en la que podemos incurrir si no somos capaces de impulsar, con urgencia, importantes cambios económicos, culturales y sociales. Es preciso educar para la adquisición y conciencia de una identidad «terrícola»; para conocer la historia y evolución del territorio y los ecosistemas; comprender la organización cíclica que permite la regeneración y el mantenimiento de la vida; aprender a vivir con una reducción significativa de la energía utilizada; visibilizar, valorar y repartir el cuidado y reproducción de la vida humana... Es imprescindible entender, desarrollar y enseñar las implicaciones centrales de la insostenibilidad, obviamente también desde la educación.
El reto es garantizar las condiciones de vida digna para todos los seres humanos en una contexto de contracción material, sabiendo, además, que compartimos el planeta con el resto del mundo vivo y que habrá generaciones futuras que también deben caber en la Tierra. Esto obliga a cambiar la mirada sobre la realidad material, promover una cultura de la suficiencia (como derecho y obligación) y de la redistribución y el reparto.
Aceptando que la forma de abordar estos problemas con la infancia y las personas más jóvenes no puede ser igual que con las personas adultas, entendemos que no se les puede mantener en la ignorancia. Se trata de su mundo, del presente y del futuro. No podemos negarles este conocimiento y la capacidad de elegir cómo actuar ante él, siempre dejando claro que existen salidas posibles.
Los movimientos sociales, las pedagogías emancipadoras, la educación ambiental o el movimiento altermundista puede servir de inspiración en esta tarea de educativa. De forma más reciente, la educación ecosocial constituye una vía por la que avanzar.
En este contexto, el libro de Enrique Díez ayuda a balizar el camino. Su apuesta por mirar cara a cara el decrecimiento se combina con su propuesta radical de pedagogía antifascista y constituye, sin duda, una herramienta reflexiva y práctica para situar la educación como una apuesta por la supervivencia digna.
El decrecimiento
Es habitual oírle al profesor y experto en decrecimiento Carlos Taibo contar la parábola del pescador mexicano, readaptando el cuento de Tony de Mello en El Canto del Pájaro:
En un pueblo de la costa mexicana, un paisano se encuentra medio adormilado junto al mar. Un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el forastero pregunta: «Y usted, ¿en qué trabaja? ¿A qué se dedica?». «Soy pescador», responde el mexicano. «Caramba, un trabajo muy duro», replica el turista, quien agrega: «Supongo que trabajará usted muchas horas cada día, ¿verdad?». «Bastantes, sí», responde su interlocutor. «¿Cuántas horas trabaja como media cada jornada?». «Bueno, yo le dedico a la pesca un par de horitas o tres cada día», replica el interpelado. «¿Dos horas? ¿Y qué hace usted con el resto de su tiempo?». «Bien. Me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y, al atardecer, salgo con los amigos a beber unas cervezas y a tocar la guitarra». «Pero ¿cómo es usted así?», reacciona airado el turista norteamericano. «¿Qué quiere decir? No entiendo su pregunta». «Que por qué no trabaja más. Si lo hiciese, en un par de años tendría un barco más grande». «¿Y para qué?». «Más adelante, podría instalar una factoría aquí en el pueblo». «¿Y para qué?». «Con el paso del tiempo montaría una oficina en el distrito federal». «¿Y para qué?». «Años después abriría delegaciones en Estados Unidos y en Europa». «¿Y para qué?». «Las acciones de su empresa, en fin, cotizarían en bolsa y sería usted un hombre inmensamente rico». «¿Y todo eso, para qué?», inquiere el mexicano. «Bueno», responde el turista, «cuando tenga usted, qué sé yo, 65 o 70 años podrá retirarse tranquilamente y venir a vivir aquí a este pueblo, para levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer con los amigos a beber unas cervezas y a tocar la guitarra».
Este cuento-parábola sintetiza la filosofía que inspira el decrecimiento como una forma de entender el sentido de la vida. No solo condensa una metáfora económica, sino una cosmovisión de la vida.
Como plantean tantos expertos y expertas en este campo, y a quienes sigo en el análisis del decrecimiento que planteo en este libro, como Nicholas Georgescu-Roegen (1979), Cornelius Castoriadis (2006), Sergio Latouche (2008), Jorge Riechmann (2004), Jean Paul Besset (2005), Ecologistas en Acción (2006), Carlos Taibo (2021), Yayo Herrero (2010, 2022), Fernando Cembranos y Marta Pascual (2019), José Manuel Naredo (2020), Federico Demaria (2021), Yayo Herrero (2022), Michael Löwy y otros (2022), Jason Hickel (2023) y muchos otros y otras: en el fondo, todo el mundo lo sabe.
Todos y todas somos conscientes, de una forma o de otra, de que la humanidad corre hacia el precipicio con nuestro actual sistema económico, sustentado en la ideología neoliberal: el capitalismo. Un sistema basado en el aumento imparable del crecimiento de la producción y el consumo, vinculado inevitablemente al aumento de la desigualdad, la destrucción del planeta y el ecosistema y al expolio y saqueo de los recursos de las futuras generaciones.
Pero nos negamos a asumirlo, porque este capitalismo y la ideología neoliberal que lo alimenta han colonizado incluso nuestro imaginario mental y utópico.
Las soluciones a las crisis suelen centrarse en las mismas recetas de siempre, en el mantra de «más crecimiento, más mercado»: aumentar la producción, construir más infraestructuras, desarrollar tecnologías que no se adaptan a las dimensiones ecológicas de la Tierra, estimular el consumo y el crecimiento…
Toda la humanidad comulga en la misma creencia. Los ricos la celebran, los pobres aspiran a ella. Un solo dios, el Progreso; un solo dogma, la economía política; un solo edén, la opulencia; un solo rito, el consumo; una sola plegaria: Nuestro crecimiento que estás en los cielos…
En todos lados, la religión del exceso reverencia los mismos santos: desarrollo, tecnología, mercancía, velocidad, frenesí; persigue a los mismos herejes: los que están fuera de la lógica del rendimiento y del productivismo; dispensa una misma moral: tener, nunca suficiente, abusar, nunca demasiado, tirar, sin moderación, luego volver a empezar, otra vez y siempre. Un espectro puebla sus noches: la depresión del consumo. Una pesadilla le obsesiona: los sobresaltos del producto interior bruto. (Besset, 2005, pp. 134-135)
Los planes de recuperación de las crisis se asientan constantemente en grandes obras e infraestructuras, que deterioran todavía más la situación y aumentan el desastre ecológico a mayor velocidad.
El caso paradigmático del ferrocarril
Un ejemplo paradigmático que muestra el trasfondo de este modelo son las líneas de ferrocarril de alta velocidad que se han impuesto en España como gran avance de la modernidad.
Inversiones multimillonarias públicas en infraestructuras, que son privatizadas a grandes compañías (aplicando la tradicional regla: socializar pérdidas y privatizar ganancias), para desplazarse más rápido entre grandes capitales. Por lo tanto, nos desplazamos más a menudo y exigimos más líneas que deterioran el entorno y recortan presupuestos para invertir en trenes de cercanías, desmantelando progresivamente la red de comunicación de trenes de proximidad en todo el territorio.
La infraestructura del tren normal, para tráfico mixto, cuesta siete veces menos que la infraestructura llamada de alta velocidad o AVE, para tráfico exclusivo de personas. En España se dispondría de una red básica siete veces mayor que la actual si las cantidades invertidas los últimos años en el tren se hubieran destinado al ferrocarril normal. Con dicha red básica, que vertebraría y conectaría todo el territorio nacional, hubiésemos mejorado la función esencial del transporte, que es ofrecer accesibilidad a los bienes, servicios y contactos con las demás personas, independientemente del lugar donde se viva o de la capacidad adquisitiva que se tenga.
El ferrocarril normal ofrece, entre otras, las ventajas de ocupar menos suelo, reducir las emisiones de gases con efecto invernadero, disminuir el consumo energético, incrementar la calidad del aire, reducir el nivel de ruido generado por el tráfico, disminuir la congestión y aumentar la calidad del medioambiente urbano, metropolitano y rural. Este tipo de ferrocarril normal de doble vía electrificada y tráfico mixto da lugar también a un potente uso de la red básica por grandes trenes de mercancías, ya que llega a todos los puntos importantes del territorio y, principalmente, a los puertos y a lo que queda de las zonas industriales.
Sin embargo, el diseño de velocidades de hasta 350 km/h de la alta velocidad exige un trazado cuasi rectilíneo, con grandes radios de curvatura y pendientes mínimas, lo que obliga a grandes desmontes, terraplenes, viaductos y túneles, con sus correspondientes movimientos de tierra y la proliferación de canteras, graveras y escombreras. Esto provoca enormes impactos sobre el territorio, que queda destruido y segmentado, con graves consecuencias para el medio natural y el paso de los animales en sus ecosistemas, en especial para los espacios y las especies protegidas más sensibles.
Además, los trenes de alta velocidad provocan altos niveles de ruido y un desproporcionado consumo energético, hasta seis veces mayor que el del ferrocarril normal, para incrementar la velocidad frente a la resistencia del aire. Lo que resulta cuestionable, por su incidencia negativa en el cambio climático y en el aumento de la contaminación atmosférica.
El tren de alta velocidad español es un medio de transporte diseñado para unir grandes ciudades, con escasas paradas intermedias. De esta forma acaba marginando, incomunicando y excluyendo a las zonas rurales y ciudades medias potenciando su abandono y favoreciendo los procesos de vaciamiento de la España rural y de concentración urbana, dejando sin tren a muchas poblaciones que antes disponían de ese servicio.
Esto, junto con su alto precio, convierte el AVE en un transporte caro y elitista que se plantea para una minoría y no como un servicio público para toda la ciudadanía. Detraer inversiones del ferrocarril normal impide su mejora y lo condena al deterioro y a la extinción, abandonando, así, la concepción de transporte público al servicio de la mayoría social. Lo cual obliga a una parte importante de la población a recurrir al coche privado como medio de transporte entre poblaciones, aumentando aún más el gasto energético y la contaminación automovilística.
La construcción de nuevas líneas de alta velocidad plantea interrogantes en términos de utilidad social, ambiental o económica cuando hay necesidades mucho más urgentes en el ámbito sanitario, educativo, agroalimentario y de la protección social. Baste decir que cada kilómetro de AVE tiene un coste medio en torno a 15 millones de euros, o que un hospital medio y moderno cuesta lo mismo que 30 km de túnel.
Los únicos beneficiarios son las grandes constructoras que llevan a cabo las infraestructuras con sus correspondientes sobrecostes, la banca que les proporciona la financiación y los operadores privados que obtienen un jugoso beneficio con la privatización del sector.
De ahí la política de desmembración de la empresa pública que prestaba el servicio, Renfe, la privatización de sus servicios y la apertura de las líneas de ferrocarril a operadores privados que lo convierten en un negocio para obtener beneficios. Estos operadores privados se quedan con el beneficio de las líneas rentables, mientras nosotros nos quedamos con la deuda de la construcción de la infraestructura (más de 25.000 millones de euros, como denuncia el Tribunal de Cuentas español). Porque ninguna de las líneas de AVE tiene la más mínima rentabilidad, ni económica ni social. Es decir, que en ninguna línea se recuperará la inversión pública realizada.
Su «ahorro de tiempo» no justifica el enorme coste de construcción y explotación. Además, la alta velocidad no cumple el requisito básico de un transporte sostenible: el traspaso masivo de mercancías y pasajeros de la carretera al ferrocarril. El coste por minuto de tiempo de trayecto ahorrado asciende a más de 100 millones de euros. Esto supone una inversión pública ruinosa que conlleva desinvertir en el tren convencional y de cercanías que, aunque es el que más necesita la mayor parte de la población, se está deteriorando o desapareciendo. En veinticinco años se han perdido 3000 km de tren convencional. Cuando solo un 10% de los usuarios del tren viajan en AVE, pero el 70% del presupuesto va al AVE.
Lo cual está provocando la desaparición del ferrocarril como servicio público y barato y la conversión de las líneas de alta velocidad, construidas y mantenidas con fondos públicos, destinadas a sectores de la población de alto nivel adquisitivo, dejando la carretera como única opción para la mayoría.
Los informes del Tribunal de Cuentas europeo sobre el AVE sentencian de forma inapelable que es un modelo muy caro, ineficaz y para pocos pasajeros. Que se ha optado por este modelo por decisiones políticas, pero no por servicio o utilidad, en lugar de plantear una política de movilidad inclusiva que sea mecanismo de cohesión social y territorial.
En definitiva, la ciudadanía subvencionamos, vía impuestos, los viajes de una minoría, para que las grandes empresas puedan obtener beneficios financiando su mantenimiento, mientras el tren convencional utilizado por la mayoría es condenado al mayor de los abandonos. Este universo de la alta velocidad ferroviaria resume y sintetiza bien muchas de las aberraciones de nuestras sociedades del crecimiento capitalista: la cultura de la prisa, el individualismo más egoísta, sin ninguna consideración ni respeto por el medio…
Un análisis similar se podría aplicar igualmente al transporte en avión (que emite aproximadamente el 2% de las emisiones mundiales de carbono y es la segunda mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero del transporte, solo por detrás del coche), a los transportes por carretera (los coches son el principal contaminante, con un 60,6% del total de las emisiones del transporte en carretera de Europa; todos los coches del mundo generan diez veces más cantidad de gases contaminantes que el total de volcanes activos de la Tierra) y a los marítimos, tanto comerciales como turísticos (no olvidemos que el transporte marítimo contamina miles de veces más que el terrestre: 15 de los barcos más grandes del mundo emiten tanta contaminación atmosférica como 760 millones de automóviles al utilizar para su propulsión combustibles fósiles muy sucios –Bravo y Buschell, 2019–).
Lo sorprendente, en este caso, como en tantos otros ejemplos que podríamos desarrollar sobre el paradigma y la narrativa del crecimiento capitalista es que, a pesar de todos los datos e informes, de todas las investigaciones y recomendaciones, se mantiene inquebrantable la inercia del modelo. El «progreso» de un país se sigue midiendo en términos del número de automóviles vendidos o de la apertura de un nuevo, e insostenible, tramo de alta velocidad ferroviaria. Es más, parece impensable, inimaginable, inconcebible un modelo que no sea ese, una alternativa que no se enmarque en los mismos parámetros del capitalismo del crecimiento, la desigualdad y el consumo insostenible.
Cuestionar el pensamiento único
Parece como si estuviéramos abducidos por un pensamiento único que ya no necesita explicación, ni argumentación. Esta ideología prácticamente ha dejado de necesitar justificación. Se ha convertido en el sentido común de un naciente consenso mundial. La doctrina neoliberal ha adquirido una especie de aura sagrada, acabando por reinar en la realidad y en las conciencias de la mayoría de las gentes.
Este «evangelio» se invoca para justificar cualquier cosa, desde ampliar el AVE hasta bajar los impuestos de las grandes fortunas, dejar de lado las normas ambientales para obtener más rendimientos, privatizar la sanidad y la educación pública, o impedir regular un mínimo los inmensos beneficios de las multinacionales. Y lo más trágico, normaliza y blanquea la barbarie. Se ha convertido en una especie de dogmatismo fanático moderno que hace «impensable» siquiera plantear otras posibilidades más allá de los límites y el marco de debate que establece ese pensamiento único.
Este pensamiento único está marcado por el imperativo del aumento del crecimiento, de la productividad y la competitividad, del poder de compra y, en consecuencia, del consumo.
El sistema capitalista, para mantenerse, está condenado al crecimiento compulsivo, al sobreconsumo, a la depredación y el despilfarro, que conducen a un agotamiento de los recursos y al deterioro de los ecosistemas. Obviando que la destrucción de ecosistemas genera pobreza ecosistémica, vulnerabilidad de la vida y, en consecuencia, la vulnerabilidad de cada una de las especies que lo habitan y de la posibilidad de continuidad de la especie y del planeta.
Sabemos que la globalización neoliberal constituye el triunfo absoluto de esta teología del crecimiento económico sin límite y que únicamente la ruptura con el sistema capitalista, con su consumismo y su productivismo, puede evitar la catástrofe, plantean todos los expertos y expertas en decrecimiento. Mientras perviva el modo de producción capitalista existirá un conflicto manifiesto entre la destrucción de la naturaleza para obtener beneficios y la conservación de la misma para poder sobrevivir como especie.
Si no asumimos un decrecimiento redistributivo y justo, planificado democráticamente, se nos va a imponer por la fuerza un decrecimiento violento y salvaje. El agotamiento del petróleo, del gas y los minerales, el cambio climático y los desórdenes de los ciclos naturales están abocándonos a ello. Decrecimiento económico y material por las buenas o por las malas. Podemos optar por dos vías: de forma voluntaria y progresiva, con criterios de equidad y justicia social, o por la fuerza, de forma brutal y posiblemente ecofascista (apropiándose quienes tengan el poder de los recursos decrecientes), como analizaré de forma más extensa posteriormente.
Por lo tanto, la única opción sensata es, o debería ser, la reducción radical de la extracción sin medida de energía y materiales, y la fuerte restricción en la generación de residuos hasta ajustarse a los límites de la biosfera, a un planeta con límites como el que tenemos. El único camino posible es abandonar la lógica de este pensamiento único que se ha asentado como un parásito en el neocórtex del modelo de vida occidental: la ideología neoliberal del capitalismo.
Podemos aseverar con confianza que el presente sistema no sobrevivirá. Lo que no podemos predecir es cuál será el nuevo orden elegido para reemplazarlo, porque este será el resultado de una infinidad de presiones individuales. Pero tarde o temprano, un nuevo sistema se instalará. No será un sistema capitalista, pero puede ser algo mucho peor (aún más polarizado y jerárquico) o algo mucho mejor (relativamente democrático y relativamente igualitario) que dicho sistema. Decidir un nuevo sistema es la lucha política mundial más importante de nuestros tiempos. (Wallerstein, 2008, p. 2)
Sabemos, pues, cuál es la solución. Lo sabemos, pero procuramos mirar hacia otra parte, porque eso nos obligaría a cuestionar las bases del sistema capitalista, así como nuestra propia forma de vida social y personal, y los privilegios que ha conllevado hasta ahora en el mundo occidental del Norte en contraste con otras partes del planeta. Hay una fuerte oposición de quienes han disfrutado de los beneficios del sistema a cambiar el rumbo de la forma de vida social y personal que le ha acarreado ese estatus privilegiado.
No hay recetas preestablecidas para ello, pero sí un conjunto de principios y criterios claros, de caminos posibles. El decrecimiento implica desaprender, cambiar de mirada sobre la realidad y construir nuevas formas de socialización que antepongan el mantenimiento de la vida y el bien común a la obtención de beneficios económicos de unos pocos.
La educación puede ser parte del problema o de la solución. De la solución si se implica activa y decididamente en ese proceso de desaprendizaje del pensamiento único capitalista y de educación en el bien común y el mantenimiento de la vida. Pero puede ser parte del problema si sigue reproduciendo el actual sistema capitalista y su ideología neoliberal sin cuestionarlo en todo el proceso de aprendizaje y enseñanza, pues es la base del problema. También seguirá siendo parte del problema si mira para otro lado, con su silencio cómplice, inhibiéndose ante un problema vital para la humanidad y obviando abordarlo o diciendo que la educación tiene otras prioridades.
Ya no hay tiempo para dilatar más el convertir el decrecimiento en la prioridad de la educación. Centrar la formación de las futuras generaciones en salvar al planeta de la voracidad y depredación del sistema capitalista. No podemos educar como si nada de esto estuviese pasando. Esto debe estar en el corazón de los centros educativos: configurar un nuevo imaginario colectivo en las futuras generaciones que permita que aprendan a cambiar el mundo y hacerlo más justo, sostenible y habitable.
La urgencia ante la Edad del Colapso
Los límites del planeta han sido rebasados por la necesidad de crecimiento continuo del sistema capitalista, ignorando los límites biofísicos del planeta y la finitud de sus recursos. Este es un hecho reconocido incluso por los propios científicos del IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático). Es decir, la Edad del Colapso ya está aquí, una conjunción de crisis energética, climática y de biodiversidad sin precedentes. No obstante, y pese a la gravedad del asunto, el silencio mediático sigue siendo atronador. El pensamiento único lo impide.
En julio de 2023 se dijo que era el mes más cálido registrado en el planeta en términos de temperatura media global absoluta. El mes anterior, junio, había sido el mes con las temperaturas más altas nunca observadas. Desde mayo la temperatura promedio global de la superficie del mar ha estado muy por encima de los valores observados anteriormente para la época del año. Y así podemos seguir. Se asegura que el récord que se marque en 2023 será rápidamente superado en el año 2024 (Sainz, 2023).
Según Zachary M. Labe, climatólogo de la Universidad de Princeton:
Estamos experimentando la realidad de décadas de predicciones de los científicos que advertían del rápido aumento de las temperaturas debido al cambio climático provocado por el hombre.
Estos datos muestran la dura realidad del cambio climático y un anticipo del futuro relacionado con un aumento de fenómenos extremos como olas de calor, sequías o inundaciones. «Nuestras emisiones pasadas de CO2 se han acumulado en la atmósfera, e incluso sin ningún calentamiento adicional, este siglo será más cálido que cualquier periodo similar de los últimos 120.000 años», explica el investigador Zeke Hausfather de la Universidad de Leipzig (Alemania). El Servicio de Cambio Climático de Copernicus y la Organización Meteorológica Mundial relacionan estas altas temperaturas con las olas de calor en gran parte de América del Norte, Asia y Europa, e inciden en que producen incendios forestales que provocan decenas de muertes y miles de evacuados, arrasando millones de hectáreas de bosques, lo que afecta a la fauna y flora que habita en estos ecosistemas.
Actualmente se están extinguiendo 30.000 especies al año, mientras que en otros periodos se perdía una sola especie cada cuatro años. Dilapidando la diversidad, dilapidamos las probabilidades de supervivencia. Y, entretanto, convertimos la biosfera en un laboratorio de alto riesgo introduciendo energía nuclear, transgénicos, clonaciones, químicos artificiales…, en función de la «libertad del mercado» y el cálculo de los beneficios empresariales, sin haber demostrado ni siquiera que no son peligrosos para los ecosistemas (Herrero et al., 2019).
El pico del oro negro afectará de lleno al crecimiento económico, iniciándose una profunda recesión sin fondo y sin fin. Un siglo de decrecimiento económico global está a punto de empezar. Es decir, el decrecimiento del flujo energético global será un verdadero torpedo en la línea de flotación del actual capitalismo globalizado, basado en la necesidad de crecimiento y acumulación constante. La Naturaleza, y más en concreto su geología, pondrá finalmente límite a este loco crecimiento «sin fin», y se iniciará la Era del Decrecimiento. (Fernández-Durán, 2008, p. 70)
El recalentamiento de los mares, que va de récord en récord, causa mortandades en especies marinas, que no pueden adaptarse o huir, e influye en la cadena de ecosistemas que conduce a buena parte de la alimentación de los humanos. La circulación del océano Atlántico, que transporta agua cálida desde los trópicos hacia el norte, podría colapsar en cualquier momento por las continuas emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual podría cambiar a un estado irreversible el sistema climático de la Tierra…





























