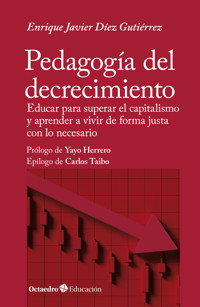8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Octaedro
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Spanisch
El modelo económico y social capitalista, basado en el egoísmo competitivo y fundamentado en la ideología neoliberal se está infiltrando en la educación. Suele racionalizarse y presentarse como "libertad de" y se envuelve en el lenguaje del individualismo y la competitividad. Exalta la iniciativa privada y el mercado, y promueve la "cultura del emprendimiento" Este modelo reemplaza el concepto de "bien común" por el de "responsabilidad personal"; el de derecho social por el de inversión individual, de modo que nos convierte en consumidores y clientes. Ahora, más que nunca, es necesario articular un amplio espacio de confluencia en defensa del bien común que desnaturalice el orden neoliberal, apostar por un modelo educativo público que garantice el bien común de todas las personas, no el de unas pocas, con un objetivo democrático, inclusivo y equitativo que desarrolle el gusto por el saber y la formación de ciudadanía crítica y comprometida con la mejora de la sociedad en la que viven. La consecución de este modelo de educación, universidad e investigación para el bien común requiere la recomposición del movimiento educativo y universitario, en pos de un modelo social de educación y universidad pública, laica e inclusiva, que ponga el conocimiento al servicio y al alcance de toda la sociedad, frente a los objetivos clasistas, privatizadores y mercantilistas de la ofensiva neoliberal. Exijamos, pues, una educación y una universidad pública de todos y para todos.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
COLECCIÓN: Recursos educativos
SERIE: El diario de la educación
TÍTULO: La educación en venta
Primera edición (papel): febrero de 2020
Primera edición electrónica: marzo de 2020
© Enrique Javier Díez Gutiérrez
© de esta edición:
Ediciones OCTAEDRO, S.L.
C. Bailén, 5 – 08010 Barcelona
Tel.: 93 246 40 02
www.octaedro.com
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
ISBN (papel): 978-84-18083-10-5
eISBN: 978-84-18083-77-8
Diseño de la cubierta: Tomàs Capdevila
Realización y producción: Editorial Octaedro
Introducción
A veces tengo la impresión de que en el mundo de la educación estamos tan preocupados por las cuestiones técnicas que se nos olvidan las cuestiones más globales y críticas. Presionados por cómo implantar el emprendimiento en el currículo escolar, cómo establecer listados de competencias o estándares de aprendizaje, cómo preparar la clase bilingüe o cómo introducir la última «moda» educativa que se ha viralizado, sea el mindfulness, la gamificación, la educación maker o la educación disruptiva, no tenemos tiempo ni posibilidades de reflexionar sobre el sentido y la finalidad de la educación.
Esta presión por el «cómo» nos dificulta centrarnos en el «para qué» y plantearnos que, por muchas técnicas y estrategias educativas que hayamos podido desarrollar en las aulas, por mucha creatividad e innovación que pongamos en el proceso educativo, al paso que vamos podemos quedarnos sin el propio sistema de educación público, gratuito y de calidad como un derecho garantizado para todos los niños y todas las niñas.
Porque, mientras nos tienen entretenidos y agobiados con esa ingente carga de estándares, competencias, reválidas y clasificaciones, nos están desviando del sentido y la finalidad de una educación pública, laica e inclusiva que durante tanto tiempo ha sido uno de los emblemas de la comunidad educativa. Están reconvirtiendo radicalmente el propósito de lo que es una educación pública, equitativa, coeducativa, ecológica, integral, intercultural, inclusiva y democrática al servicio del bien común. Una educación que sirva para ayudar a las jóvenes generaciones a comprender e interpretar el mundo, sí, pero que también les dé herramientas para mejorarlo y poder aprender a convivir con los demás y con el planeta de forma justa y solidaria, armoniosa, constructiva y respetuosa, como ha puesto de manifiesto el movimiento juvenil Fridays for Future al exigir a los gobiernos que actúen contra el cambio climático.
El problema es que, salvo casos excepcionales, la orientación global actual sobre el futuro de la educación no presenta perspectivas muy esperanzadoras. En la Estrategia de educación 2020 del Banco Mundial, asumida como guía orientadora por numerosas naciones y organismos internacionales, se considera que los sistemas educativos deben estar al servicio del crecimiento económico y del mercado.
Por eso no es de extrañar que la educación haya pasado a ser parte de las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), organización internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países a través de sucesivas rondas de privatizaciones de los servicios y bienes públicos, como la educación. Estas privatizaciones se plasman en los denominados «tratados de libre comercio», en los cuales las corporaciones tienen poder por encima de los estados, y pretenden convertir un derecho como la educación en un producto sujeto a las «reglas del libre mercado», redefinido como «sector de servicios educativos». Lo cual pone una vez más de relieve el imperativo del lucro como factor clave en este proceso de privatización y venta de la educación (Croso, 2017).
Surge así la global education industry, la cual no solo tiene que ver con la privatización de la educación, sino con un cambio radical del sentido y la finalidad de la educación, marcado por la ideología neoliberal, pasando a considerarla no como un derecho humano y social, básico para el desarrollo vital de toda la población y la cohesión de la sociedad, sino como un medio para potenciar la competitividad del sector industrial de un territorio y una oportunidad de éxito individual para quienes sean capaces de aprovecharla con el fin de triunfar en una sociedad de mercado competitiva y darwinista.
Por lo tanto, se considera que las familias y los propios estudiantes deben estar cada vez más dispuestos a invertir su dinero en una educación «rentable», en aquellos productos y servicios relacionados con la educación orientados a mejorar los resultados de los estudiantes para aumentar su empleabilidad individual en el futuro mercado laboral y, a su vez, incrementar el crecimiento y la competitividad del país a escala internacional (Burch, 2009; Lingard, Sellar, Hogan y Thompson, 2017).
Este fenómeno, como dice Laval (2004), tiende a transformar el sistema educativo mismo y el sentido de la propia educación, pone en marcha una «verdadera industrialización educativa y de la formación» y crea auténticos «mercados educativos» impulsados por los principios de la elección-selección y la competición.
De derecho social a inversión individual
Avanza, con un empuje creciente, la corriente ideológica neoliberal en educación que quiere convertir la enseñanza en un asunto esencialmente privado, una cuestión de consumidores y consumidoras que eligen este «producto» en función de sus intereses. Es la doctrina del «libre mercado» aplicada a la educación, donde, se supone, las leyes de la oferta y la demanda regularán el adecuado funcionamiento de este mercado educativo, lo cual demanda un replanteamiento total del papel de la educación en la sociedad.
En este nuevo discurso educacional, las teorías político-filosóficas de la ciudadanía y la democracia que fundamentaban la visión de la educación como un derecho social que el Estado debía garantizar han sido reemplazadas por los conceptos económicos de demanda, competencia y libertad de selección y consumo. El relato educativo sobre el derecho, la equidad y la igualdad de oportunidades en educación ha sido reemplazado por el de elección individual y oportunidad en el mercado educativo. Se ha olvidado intencionalmente la visión de la escuela como «construcción» participada, colectiva y democrática; una concepción que se contrapone al principio de selección de un «producto» por un «cliente» que aprovecha su oportunidad de inversión de futuro (Terrón, 2005: 147; Andrés, 2013).
De hecho, bajo este enfoque se separa la educación de la esfera pública, regida por el bien común, la política y el derecho, para confiarla al mercado. En el mercado, cada cual, tanto ofertante como demandante, se regula por su cuenta en función de su fuerza, sus recursos y sus posibilidades. La educación pasa así a ser un elemento de consumo individual.
Esta aplicación de la ideología neoliberal al ámbito educativo pretende adecuar los sistemas escolares y las políticas educativas a las exigencias de la actual economía capitalista (Díez, 2006). Se asienta sobre una suposición básica: la educación, como cualquier otro producto que se compra y vende, es una mercancía con la que cada cual pretende asegurar que «los suyos» tengan las mejores posibilidades de salir adelante en la lucha despiadada y competitiva de cada uno contra todos, en el sistema de darwinismo social del mercado. Y para mí y los míos invierto o «compro» las mejores oportunidades para poder competir con la mayor ventaja posible.
Lejos de ser un derecho que la comunidad social ha de asegurar y garantizar a todas las personas, dada su condición de ciudadanas, la educación debe ser establecida como una oportunidad que se les ofrece a quienes realmente saben aprovecharla. A aquellas personas «emprendedoras», a las consumidoras «responsables» que saben elegir, a quienes están dispuestos a competir y triunfar en un mercado flexible y dinámico, lleno de oportunidades futuras para los auténticos triunfadores.
La ciudadanía, siempre preocupada por lograr mayores cotas de justicia social e igualdad de oportunidades, queda desplazada por los consumidores y consumidoras, para quienes solo rigen las leyes del mercado: su preocupación es tener libertad y oportunidad para elegir y competir. De esta forma, la educación, en esta concepción neoliberal, pasa de ser un derecho que el Estado debe garantizar para toda la ciudadanía, al margen de su condición o circunstancias, a ser una oportunidad, un producto y una inversión de futuro para quienes sepan elegir adecuadamente, invertir oportunamente y competir despiadadamente. La formación se convierte en «una inversión que cada uno realiza para tratar de aumentar su valor en el mercado de trabajo» (Delapierre, 2015).
Es la «pedagogía del egoísmo», que normaliza, naturaliza e incluso exalta el interés propio, y hasta convierte la competitividad y el triunfo en virtudes. Seleccionar adecuadamente el centro educativo que más posibilidades pueda ofrecer de «prosperar» y establecer contactos y relaciones adecuadas para en el futuro poder «promocionarse» socialmente; concebir la «inversión educativa» como una apuesta para asegurar una mejor progresión en el futuro laboral y mejores puestos en la escala social; entender el aprendizaje como una constante competición por el triunfo personal, que marque la diferencia frente a los demás; cultivar el mito del éxito escolar y social como resultado del esfuerzo y el talento individual, sin considerar las condiciones socioeconómicas ni el entorno del que se parte, ni el aprendizaje como un proceso compartido; exigir que se aparte y segregue cuanto antes a quienes tienen dificultades y se consideran trabas e incluso rivales, a los «perdedores», que dificultan el ascenso personal en esa competición constante (Kynaston y Green, 2019); demandar clasificaciones que visibilicen quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores de esta competición, etc., etc. Todo ello es la plasmación de esa «pedagogía del egoísmo», eje socioemocional y pedagógico del neoliberalismo educativo (Díez, 2018a).
Toda posibilidad de proyecto comunitario, basado en los derechos humanos, la equidad y la justicia, queda desplazado o arrinconado en el imaginario de lo utópico o hipotético. Se abandona de facto (aunque no se reconozca) la idea de que la educación debe estar prioritariamente al servicio del desarrollo integral de las personas y de la formación de una ciudadanía crítica, capaz de intervenir activamente en su mundo y mejorarlo. Frente a eso se promueve un modelo educativo cuya prioridad pasa a ser el logro de la eficacia (grado de cumplimiento de objetivos «que no se cuestionan») y la eficiencia (obtención de rendimientos al menor coste), en el doble sentido de que sea útil para responder a las «necesidades del mercado», a la vez que para homogeneizar e integrar a quienes se educan en un pensamiento pragmático, «realista», aceptable socialmente.
Mientras tanto, se mantiene el analfabetismo y las más precarias condiciones de escolarización en los países empobrecidos, efectos colaterales de un modelo global regido por el mercado. Forzados a aplicar durísimas políticas de recorte de inversión social por las organizaciones internacionales «garantes del sistema» (OMC, Banco Mundial, FMI...), no solo no pueden dar prioridad a las políticas de fomento de la educación para todas las personas, sino que en muchos casos se está retrocediendo en los avances mínimos de extensión de la escolarización que se habían conseguido anteriormente (Ibagón y Gómez, 2018).
No obstante, podemos comprobar cómo las políticas neoliberales que inundan el planeta se parecen cada día más –al menos en su motivación y objetivos– tanto en los países empobrecidos como en los enriquecidos. De hecho, la aparición casi simultánea de reformas similares en distintos continentes, a pesar de materializarse en tiempos, lugares y formas diferentes, ha llevado a la mayoría de expertos/as (Whitty, Power y Halpin, 1999; Martínez Boom, 2004; Laval, 2004; Solano, 2010; Verger, Moschetti y Fontdevilla, 2017; Espinoza, 2017) a sugerir que las reestructuraciones de la educación que siguen las directrices de los organismos internacionales han de entenderse como un fenómeno global y coherente con la ofensiva neoliberal que se vive en todos los campos y todos los frentes, indistintamente de centros y periferias en donde, aparte de algunos matices, solo cambia el grado de «persuasión» a través del conocido mecanismo de los planes de ajuste estructural (si no se acepta la imposición o chantaje de la «reforma», conlleva la amenaza de la supresión de la concesión de créditos financieros que se hicieron imprescindibles para la economía nacional y, por tanto, la quiebra del país). Son mecanismos de imposición de las políticas neoliberales que se aplicaron en países de Latinoamérica, África o Asia y que más recientemente se están aplicando en Europa y los países del «norte» también a través de acuerdos y tratados.
SIEG: servicio económico de interés general
En el tratado por el que se establece una Constitución para Europa, conocido popularmente como Constitución Europea o Tratado Constitucional, los servicios públicos, como la educación, pasaron a denominarse «servicios económicos de interés general» (SIEG). Lo cual establecía que la gestión de estos servicios se ha de sujetar «en particular, a las normas sobre competencia» (artículo III, 166.2). Y aunque, en la implementación de la Directiva europea 123/2006 de Servicios, se situaba fuera de su ámbito de aplicación un conjunto de servicios ligados a la garantía de derechos sociales o fundamentales, empezó tempranamente a interpretarse de forma restrictiva, y la Comisión Europea indicó, ya en 2007, que «en cualquier caso, los estados miembros no podrán considerar todos los servicios de un determinado campo, como el de la educación, como no económicos de interés general» (Comisión Europea, 2007: 11).
Surge así un nuevo término en el lenguaje de la normatividad: «servicio de interés general», que representa para la educación pública uno de los signos más palpables del cambio que estamos describiendo. Al empezar a ser calificada como «servicio», la educación pierde buena parte del valor que tenía cuando era considerada un derecho público. Al no definirse explícita y taxativamente como derecho, el Estado termina diluyendo su responsabilidad entre otros agentes que empiezan a tener un papel activo y muy interesado; surge así la reiterada muletilla de «colaboración público-privada», utilizada como vía de privatización. Esta modificación, por tanto, no es meramente semántica, sino que marca un giro importante en las competencias y en las responsabilidades del Estado, y representa un viraje en las garantías y obligaciones que tenía respecto a la educación pública.
No se niega la obligación del Estado de cubrir las necesidades con la red pública allí donde los proveedores privados no desarrollen su iniciativa, pero debe contener su expansión, y hasta alejarse del territorio, cuando la iniciativa privada sí esté presente. La enseñanza pública queda así relegada a suministrar ese servicio a aquellos sectores sociales que no son lo suficientemente rentables para que puedan ser incluidos en el nuevo mercado de la educación: zonas rurales, periféricas, con poca población o con recursos insuficientes, etc.
El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) (GATS, en inglés), es el marco «legal» que consagra este modelo neoliberal. Establece que los servicios educativos deben ser considerados «productos» como los demás, si no son dispensados exclusivamente por el Estado a título privativo. Pero, dado que en la educación existe ya un sector privado en prácticamente todos los países del mundo, los servicios educativos entran en el campo de competencia del acuerdo. Solo han de prestarse públicamente donde no llegue la iniciativa privada, donde no se obtenga beneficio y no sean rentables, por tanto, para el mercado.
Este es el «amparo» legal y el cambio sustancial normativo que justifica el aumento de la privatización del sistema educativo y la conversión de la propia educación en un sector de negocio en auge. De ahí el fuerte impulso que los gobiernos regionales conservadores y neoliberales vienen dando en España a la educación privada, tanto en la educación no universitaria, a través de la financiación pública de los centros privados, o mediante la construcción de centros públicos cuya gestión se concede a empresas, o con cheques o deducciones fiscales por matricularse en centros privados (Sánchez Caballero y Ordaz, 2019); como en la educación superior, aprobando constantemente la creación de universidades privadas con informes desfavorables de los organismos responsables y que no responden a necesidades sociales, y de másteres on line que se han convertido en lucrativos negocios (Alias, 2019). Ciertamente, ello constituye la voluntad política de estos gobiernos, pero también tales políticas educativas siguen las directrices de tratados y acuerdos aprobados o ratificados por las instituciones que supuestamente nos representan, incluso a nivel europeo.
En este modelo neoliberal, la intervención del Estado y de las administraciones públicas se considera legítima solo para realizar la gestión y coordinación de las ofertas de iniciativa privada, así como para desarrollar políticas puntuales que, en todo caso, compensen a algunos sectores sociales necesitados. Así, la educación pública pasa a ser concebida casi como «auxilio social», destinado a contingentes sociales de escasos recursos y con dificultades, y deja de ser un derecho garantizado, que cohesiona socialmente y asegura una formación de base común para toda la ciudadanía y un proyecto de dimensión universal. Es más, la educación privada pasa a ser considerada un «servicio público», por eso se exige que sea financiada públicamente y no considerada un negocio, sino un servicio a la sociedad.