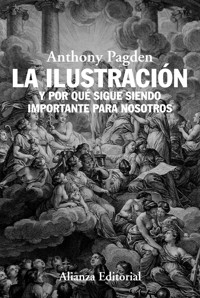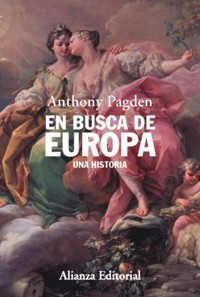
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Alianza Ensayo
- Sprache: Spanisch
Esta es la historia de una ambición, de un sueño, algunos dirían que de una ilusión. Es la historia de un proyecto, de un largo y tortuoso intento de unir una serie de grupos de gentes variadas, diversas y heterogéneas, de darles una identidad colectiva sin despojarles de sus identidades individuales - de que resulte posible hablar significativamente, como hizo Francis Bacon, de «nosotros los europeos».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 965
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Anthony Pagden
EN BUSCA DE EUROPA
UNA HISTORIA
Traducción de Alejandro Pradera
Para GiuliaSemper eadem
ÍNDICE
AGRADECIMIENTOS
NOTA SOBRE LAS CITAS Y LAS TRADUCCIONES
INTRODUCCIÓN
1. REHACER LA GRAN FAMILIA EUROPEA
2. EL NACIMIENTO DE LA NACIÓN
3. LA CARRERA POR EL MUNDO
4. LA GUERRA QUE ACABARÁ CON LA GUERRA
5. UN NUEVO ORDEN PARA EUROPA
6. REMODELAR EUROPA
7. REFUNDAR EUROPA
EPÍLOGO
BIBLIOGRAFÍA
CRÉDITOS
AGRADECIMIENTOS
Algunas de las ideas que el lector encontrará en este libro ya fueron puestas a prueba en distintas versiones ante diversas audiencias: en la Universidad de Oradea (Rumanía); en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid (España); en el Foro Kreisky para el Diálogo Internacional de Viena (Austria); y en las Universidades de Helsinki, Bolzano y la Universidad Hebrea de Jerusalén. En 2015, la Universidad de Aarhus (Dinamarca) tuvo la gentileza de invitarme a la Conferencia Anual Sløk sobre Historia de las Ideas, con el tema «Reinventar Europa 1815-1919», y la Universidad de Copenhague me ofreció pronunciar la conferencia inaugural de su Proyecto sobre la Ilustración Europea con el tema «Cosmopolitismo, patriotismo y nacionalismo: el incierto futuro de Europa». Quisiera dar las gracias a todos los asistentes a aquellos actos por su interés, por sus sugerencias y por sus objeciones, en ocasiones enérgicas. Tengo una deuda de gratitud especial con la Fundación Axel y Margaret Ax:son Johnson, que en 2012 tuvo la amabilidad de pedirme que participara en el Seminario Engelsberg de Estocolmo, Suecia, sobre el tema «En busca de Europa: perspectivas desde el Seminario Engelsberg», que ha resultado ser la fuente de inspiración de gran parte de lo que acabó convirtiéndose en el asunto de este libro.
Este proyecto también se ha beneficiado, en más aspectos de los que podría mencionar, de mis conversaciones a lo largo de los años con José María Hernández, Joan-Pau Rubiés, Lionel Jospin, Quentin Skinner, Susan James, y con el desaparecido Tzvetan Todorov y mis colegas de la UCLA, en particular con Davide Panagia y Kal Raustiala.
Quisiera expresar mi gratitud a Andrew Wylie, el mejor de todos los agentes literarios posibles, por su dirección, su paciencia, su apoyo y su aliento, que me acompañan desde hace ya casi dos décadas, y a James Pullen, el director de la delegación de Londres. También quisiera dar las gracias a mi antiguo alumno Roey Reichert por su valiosísima ayuda al conseguirme muchos pasajes de importancia, en particular en la prensa diaria, y por haber identificado numerosos errores en mis referencias y alusiones a la obra de Immanuel Kant.
Como ocurre con todos los libros que he escrito a lo largo de los últimos veinte años, este le debe gran parte de su inspiración inicial y muchas de sus ideas a mis conversaciones con Giulia Sissa, mi esposa —que es una mujer europea donde las haya. Ella me ha ayudado a pensar con mayor claridad en la Europa a la que ambos pertenecemos y en la Unión Europea a la que ella tiene la suerte de seguir perteneciendo. Giulia ha contribuido enormemente a clarificar la argumentación general de este libro, y fue ella la que sugirió para la cubierta la imagen de la Alegoría de la Justicia y la Paz (1754) de Corrado Giaquinto, que plasma de una forma tan elocuente lo que representa Europa hoy en día. A Giulia, como siempre, por su apoyo, su generosidad, su ánimo, su sabiduría y su amor, le debo más de lo que jamás sería capaz de expresar, ni podría tener la esperanza de corresponder.
Esta versión en castellano ha sido actualizada y corregida —en la medida de lo posible— para tener en cuenta los últimos acontecimientos en la propia Europa —en particular el ascenso de una especie de nacionalismo «paneuropeo» en España y en Italia, y de una forma más dramática y relevante, las consecuencias para Europa y las implicaciones para su futuro de la guerra en curso en Ucrania. Todo esto, y muchas otras cosas, le debe más de lo que puedo expresar a la atenta inteligencia y la rigurosa erudición de su traductor, Alejandro Pradera. Siempre mucho más que un simple traductor, no solo ha convertido mi prosa inglesa, a menudo tortuosa, en elegante castellano, sino que también ha logrado descifrar y corregir innumerables errores de transcripción y atribución en el texto original. Por consiguiente, su traducción ahora puede considerarse la versión definitiva de este libro, en cualquier idioma.
Castellaras le Vieux, Mouans-Sartoux
NOTA SOBRE LAS CITAS Y LAS TRADUCCIONES
Todas las fuentes griegas y latinas se citan a la manera tradicional, sin referencia a una edición concreta. En el caso de las obras modernas de las que existe un gran número de ediciones, he intentado, en la medida de lo posible, utilizar números de tomo, de capítulo o de apartado en lugar de números de páginas. En algunos casos he señalado una edición en particular. En el caso de las obras en idiomas distintos del inglés, siempre he intentado utilizar la traducción más accesible y fiable, aunque en algunos casos las he modificado ligeramente. Cuando no se cita una edición en inglés, la traducción es mía.
No es el interés del mayor número (de los pueblos), como se ha dado en decir, sino, antes que todo, el interés de ciertas dinastías, y después el de ciertas clases del comercio y de la sociedad, lo que conduce a este nacionalismo; después que se ha conocido tal hecho, no hay que tener miedo de proclamarse simplemente buen europeo, ni de trabajar en pro de la fusión de las naciones.
Friedrich Nietzsche, Humano, demasiado humano
INTRODUCCIÓN
I
Esta es la historia de una ambición, de un sueño, algunos dirían que de una ilusión. Es la historia de un proyecto, de un largo y tortuoso intento de unir una serie de grupos de gentes variadas, diversas y heterogéneas, de darles una identidad colectiva sin despojarles de sus identidades individuales —de que resulte posible hablar significativamente, como hizo Francis Bacon, el científico y filósofo inglés, fiel servidor de la Corona británica en el siglo XVII, de «nosotros los europeos», nos Europai1. «Europa» es una metáfora y una alegoría. También es, por supuesto, más obviamente, un lugar, un continente, pequeño e indeterminado, lo que en 1924 el poeta francés Paul Valéry denominaba un «cabo del continente asiático», cuyas fronteras han ido cambiando constantemente, expandiéndose y contrayéndose a lo largo de los siglos, desde que los griegos empezaran a utilizar la palabra por primera vez, aproximadamente en el año 500 a. C.2. Para ellos, Europa era poco más que las islas y la parte continental de Grecia, así como toda la masa continental poco conocida que había más allá. Nadie podía estar seguro de cómo era de grande o ni dónde terminaba exactamente. Aparte de de eso, sus fronteras conocidas se disolvían, a veces de forma imperceptible, en Asia hacia el este y en África hacia el sur, y a pesar de que todas aquellas fronteras eran humanas, políticas, culturales, y a veces religiosas, eran muy reales. «Da la sensación de que un hombre se despide de nuestro mundo […] antes de llegar a Buda», escribía el viajero inglés Edward Brown en 1669 al cruzar la frontera y entrar en Hungría, a la sazón bajo el dominio otomano. «Uno tiene la impresión de que ha entrado en un nuevo escenario del mundo, totalmente distinto del de los países occidentales»3.
Sin embargo, Europa, como le decía el gran historiador francés Lucien Febvre al público que asistía a una conferencia que pronunció en el Collège de France en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial —cuando prácticamente se había esfumado cualquier sensación de lo que había sido Europa, o de lo que podría volver a ser, aparte de escenario de una carnicería aparentemente interminable—, a lo largo de toda su historia siempre había sido mucho más que un simple lugar. Su geografía carecía de significado. «Porque Europa no tiene límites al este», decía, «ni ríos infranqueables, ni cordilleras insuperables, ni un brazo de mar, ni un gran lago, ni desiertos de arenas ardientes ni rocas glaciales». Solo hay historia. «Europa es un ideal, un sueño», proseguía, «por el que los hombres han muerto por millones. Europa es una idea cultural (pero hablar de cultura hoy en día es casi hablar de un sueño). Europa es una extensión de territorio, de un territorio en permanente expansión»4. Febvre estaba reafirmando, en un momento particularmente sombrío, una convicción que había formado parte, de una forma u otra, de la historia europea desde la antigüedad.
No obstante, fue en el siglo XVIII, durante lo que vino en llamarse la Ilustración, cuando fue cobrando vida poco a poco la idea de que Europa podía entenderse como algo más que una simple expresión geográfica indeterminada, o que un nombre colectivo. «Europa» era un espacio común, una única cultura, situada a mitad de camino entre el estrecho y posiblemente peligroso apego a la «nación» o la «patria» de cada cual y la identidad imprecisa y amorfa llamada «humanidad». Por ejemplo, así es como la entendía el gran jurista y teórico político Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu, en uno de los apuntes que él denominaba «Pensamientos» —y que tendré ocasión de citar de nuevo:
Si yo supiese algo que me fuese útil y que fuese perjudicial a mi familia, lo expulsaría de mi espíritu. Si yo supiese algo útil para mi familia y que no lo fuese para mi patria, intentaría olvidarlo. Si yo supiese algo útil para mi patria y fuese perjudicial para Europa, o bien fuese útil para Europa y perjudicial para el género humano, lo consideraría como un crimen5.
Un patriota, afirmaba en 1776 el historiador inglés Edward Gibbon en un tono parecido, tiene la obligación de «promover exclusivamente el interés y la gloria de su país natal; pero a un filósofo se le puede permitir ampliar sus ideas y que considere Europa como una gran república cuyos distintos habitantes han alcanzado casi el mismo nivel de buena educación y de cultura». Gibbon escribía mientras aún se dejaban sentir las turbulentas secuelas de la Guerra de los Siete Años (1756-1763), a la que en una ocasión Winston Churchill calificó de la «Primera Guerra Mundial» de verdad, y que, en un momento u otro, afectó a todas las grandes potencias de Europa y a sus imperios de ultramar. Sin embargo, ni siquiera lo que Gibbon denomina, casi despectivamente, «estos acontecimientos parciales» habían turbado «en lo esencial nuestro estado general de felicidad, ni nuestro sistema de artes, leyes y costumbres, que tan ventajosamente distinguen por encima del resto de la humanidad a los europeos y a sus colonias»6.
A partir de finales del siglo XVIII esa sensación de que, a pesar de los conflictos casi perennes, existía un territorio europeo común, algún tipo de identidad europea común, y unos intereses europeos comunes, y que en última instancia los Estados individuales de Europa no podían sobrevivir los unos sin los otros, se había convertido en una especie de lugar común. «En Europa las cosas son de tal forma», escribía Montesquieu, siempre el observador político más perspicaz de su tiempo, «que los Estados dependen unos de otros. Europa es un Estado formado por muchas provincias»7. El gran poeta, dramaturgo, historiador y filósofo francés del siglo XVIII François-Marie Arouet, más conocido por su pseudónimo «Voltaire», imaginaba que Europa era «una especie de gran república que abarca numerosos Estados […] que tienen una única base religiosa, los mismos principios de derecho público, las mismas ideas políticas, cosas desconocidas en otras partes del mundo». Lo que el jurista y politólogo anglo-irlandés Edmund Burke denominaba, significativamente, «el gran vecindario de Europa», era, a su juicio, y pese a su apego personal a su propio «pequeño pelotón», «prácticamente un gran estado, que posee la misma base de derecho general, con alguna diversidad de costumbres provinciales y de instituciones locales. […] El conjunto de la forma de gobierno y la economía de todos y cada uno de los países de Europa deriva de las mismas fuentes», hasta el extremo de que «ningún europeo puede ser un exiliado total en ninguna parte de Europa»8.
Incluso el filósofo e historiador alemán Johann Gottfried Herder, que tenía un sólido sentido de las individualidades de todas las distintas culturas y «Patrias» de las que ya se componía Europa, estaba convencido de que:
En ningún rincón del Globo las naciones han estado nunca tan entremezcladas como en Europa; en ninguno han cambiado tan a menudo y tan completamente sus moradas, y con ellas su forma de vivir y sus costumbres. […] A lo largo de los siglos el antiguo cuño familiar de muchas naciones europeas se ha suavizado y alterado por cien motivos, y sin ello este espíritu general de Europa no habría podido suscitarse fácilmente9.
A lo largo de los siglos se han identificado muchas cosas específicas, aunque no exclusivas, de Europa. Sin embargo, hay dos que han sido más duraderas que todas las demás, y que en última instancia han hecho posible la idea misma de la unidad de todos sus muchos y diferentes pueblos. La primera tiene algo de lugar común, por muy problemática y polémica que resulte. Como ha argumentado el eminente jurista italiano Aldo Schiavone, de todas las cosas que la Europa moderna ha heredado de la antigüedad clásica, dos han sido de una relevancia política duradera: el concepto de un gobierno representativo —«el paradigma griego de la política como soberanía popular»— y el concepto romano del gobierno en virtud de un derecho común «definido por la razón». No obstante, ha sido la Europa moderna la que, a través de una larga serie de convulsiones, revoluciones y reformas, ha logrado, aunque solo de forma imperfecta, aunar ambas cosas10. Las modalidades concretas de gobierno adoptadas por los distintos pueblos del continente han sido, por supuesto, muy variadas. Pero todas ellas se han atenido a la idea de una «sociedad civil», lo que significa una vida vivida bajo la protección de un sistema universal de derecho al que cabe suponer que todos sus pueblos han dado su consentimiento. Es una convicción que, aunque —y en parte debido a que— ha sido reprimida de una forma tan brutal en tantos lugares a lo largo de una parte tan sustancial del siglo XX, constituye el principal fundamento intelectual e ideológico en el que hoy en día se basa la Unión Europea.
La otra probablemente es menos obvia. Como dijo el geógrafo griego Estrabón en el siglo I d. C., Europa era especial por ser capaz de proveerse de todos «los frutos que son mejores y que son necesarios para la vida, y de todos los metales útiles», y únicamente necesitaba importar productos de lujo, «especias y piedras preciosas», que, como él decía despectivamente, «hacen que la vida de las personas que sufren escasez de ellas sea tan plenamente feliz como la de quienes las poseen en abundancia»11. No obstante, ninguno de los muchos y diversos pueblos del Mediterráneo podría conseguirlo por sí solo, tan solo Europa como continente, atravesada de este a oeste por las rutas comerciales, era capaz de lograrlo. Y eso se debía a que la vida era tan difícil para cada uno de esos pueblos individualmente que únicamente podían sobrevivir por el procedimiento de desarrollar las grandes redes comerciales que iban a convertirse en la base de su futura expansión mucho más allá de los límites de Europa. Además, debido a la intensa competencia que persistía entre ellos, todos los pueblos de Europa se veían obligados de vez en cuando a formar uniones políticas, y también de vez en cuando necesitaban desarrollar sistemas de alianzas, federaciones y ligas. En la realidad histórica, los europeos no eran, ni mucho menos, los únicos pueblos que reconocían el valor de la cooperación. Pero pocos pueblos han necesitado cooperar entre ellos con tanta frecuencia y durante un periodo de tiempo tan largo. Las alianzas, o mejor dicho la capacidad de formar alianzas, acabó considerándose uno de los rasgos de los pueblos europeos, y una de las causas de su éxito. Los persas, esos grandes «otros» de la antigüedad clásica, derrotaron a sus vecinos. Puede que los griegos hicieran lo mismo con los suyos; pero además, ellos sabían cómo aliarse entre sí. Las más famosas de aquellas ligas fueron las anfictionías —las «ligas de vecinos»— de las ciudades-estado de la antigua Grecia, originalmente concebidas como alianzas para garantizar la protección de los santuarios sagrados de todo el Mediterráneo. Se cree que la más conocida, la Liga Anfictiónica Delia o Gran Anfictionía, se fundó tras la Guerra de Troya para proteger el Templo de Apolo de la isla de Delos, pero seguía existiendo en el siglo II d. C. Las anfictionías se convirtieron en un punto de referencia para muchas generaciones posteriores de europeístas deseosos de ver en aquellos remotos orígenes clásicos la posibilidad de crear una nueva liga paneuropea más duradera. Las ligas, al igual que las federaciones y las confederaciones, ofrecían a la vez libertad individual y seguridad colectiva.
«Las ciudades de la antigua Grecia», escribía Gibbon acerca de los orígenes de su «única gran república»,
se forjaron en la feliz mezcla de la unión y la interdependencia que se repite a mayor escala, pero de una forma más laxa, entre las naciones de la Europa moderna —la unidad de religión, lengua y costumbres que las convierte en espectadoras y juezas de sus respectivos méritos; la independencia del gobierno y de los intereses que hace valer sus libertades por separado y las incita a esforzarse por la preeminencia en la carrera por la gloria12.
En esa fe en la fuerza creativa de «la unión y la interdependencia», probablemente más que en ninguna otra convicción, se basaba la posibilidad de una futura unión europea. «Sin embargo, hemos de insistir de inmediato», concluía Lucien Febvre en su conferencia del Collège de France, «en que la unidad europea no es uniformidad»13. «Unidad en la diversidad», como reza el lema de la Unión Europea.
II
La mayoría de los autores de estas afirmaciones generalizadas eran conscientes de que aunque todos ellos concedían gran importancia a la diversidad de los Estados europeos modernos, la unidad de Europa, ese «espíritu general», por usar la expresión de Herder, ya había sido «preparada de forma no planeada» justamente por aquello que, por lo menos él, más despreciaba: el Imperio Romano14. Pero Gibbon, a diferencia de Herder, también estaba convencido de que, en sus tiempos, era justamente «la subdivisión de Europa en numerosos Estados independientes, pero conectados entre sí por la semejanza general de su religión, su lengua y sus costumbres», la responsable de «las muy beneficiosas consecuencias para la libertad de la humanidad»15. Pero, a diferencia de Herder, Gibbon también estaba convencido de que el Imperio Romano de la era de los Antoninos, de los «Cinco Buenos Emperadores», como han venido en llamarse —desde Nerva (96-98 d. C.) hasta Marco Aurelio (161-180 d. C.)—, había sido el «periodo de la historia del mundo durante el que la situación del género humano fue más feliz y próspera», y que, por supuesto, se extendió mucho más allá de las fronteras de la Europa moderna hasta abarcar «la parte mejor de la tierra y la porción más civilizada de la humanidad»16.
No obstante todo aquello empezó a desintegrarse tras la sucesión de Cómodo, el hijo del emperador Marco Aurelio, en 177, cuando el imperio «cayó en manos de una sola persona [y] el mundo se convirtió en una lóbrega y segura cárcel para sus enemigos» hasta que, lenta pero ineluctablemente, en palabras de Herder, «la máquina se desintegró y cubrió de ruinas todas las naciones del mundo romano»17. En 476, al cabo de más de dos siglos de aquella agonía, el cacique germano Odoacro depuso al último emperador, Rómulo —apodado despectivamente «Augústulo», «Pequeño Augusto»— y el Imperio Romano en Occidente se desmoronó en una beligerante sucesión de feudos, principados, ducados, ciudades-estado y diócesis18. Lo que permaneció, lo que aún permanece en muchos lugares hasta el día de hoy, es una imagen de la antigua Roma como ese momento en que todos los que habitaban en lo que actualmente llamamos «Europa» vivían una vida relativamente segura, relativamente estable y próspera bajo los auspicios del derecho romano. En 1605, Francis Bacon escribía sobre los romanos:
Tenían por costumbre conceder rápidamente la ciudadanía, y del más alto nivel; es decir, no solo el derecho a comerciar, a contraer matrimonio y a heredar, sino también el derecho al sufragio y a presentarse candidato a cargos y honores. Y no solo a determinadas personas; se concedía la ciudadanía a familias, ciudades, y a veces naciones enteras de una vez. Añádase la costumbre romana de establecer colonias, por las que las raíces romanas se transplantaban en suelo extranjero. Y al considerar esas dos prácticas conjuntamente, cabría decir que los romanos no se extendieron por el mundo, sino que el mundo se extendió sobre los romanos.
Bacon llegaba a la conclusión de que aquel era «el método más seguro de extender un imperio»19. También era, por supuesto, a muchos niveles, una ilusión cuidadosamente alimentada, fomentada y propagada por el propio Estado romano, y esa ilusión posteriormente se ha puesto al servicio de numerosas ambiciones estrechamente sectarias y nacionalistas. A pesar de todo, acabó convirtiéndose, como veremos, en un valioso recurso imaginativo para los futuros constructores de la unidad europea. Porque, en esta visión de Roma, a la que, a juicio de Cicerón, el último gran orador y jurista de la República Romana, cabía describir más como «un protectorado [patrocinium] que como un imperio del mundo»20, resultaba posible crear la imagen de una alianza formada por Estados libres y unidos por un mismo cuerpo de derecho y por una ciudadanía común, donde un gran número de culturas diversas y distintos sistemas de creencias podían florecer sin trabas, siempre y cuando no supusieran una amenaza para el bien común. Todos los pensadores, desde Bacon hasta el filósofo francés nacido en Rusia Alexandre Kojève (del que hablaremos más adelante), que entre 1945 y su fallecimiento en 1968 trabajó en el Ministerio de Asuntos Económicos de Francia y ejerció una influencia considerable aunque no aparente sobre la participación francesa en la creación de la Comunidad Económica Europea, sabían de sobra que las realidades del gobierno imperial romano y de la vida en tiempos del imperio, ya desde antes de la desaparición de la República en 27 a. C., nunca fueron ni tan benignas ni tan ecuménicas. Sabían que Roma se había hecho con su imperio sobre todo a través de las conquistas. También sabían que aunque aquellas conquistas a menudo se llevaron a cabo «en el interés de los aliados» de Roma, muchos de aquellos aliados fueron escogidos a fin de facilitar la expansión por el procedimiento de defenderlos, de modo que, como reconocía el propio Cicerón, «nuestra nación se ha hecho con el control del mundo entero por el procedimiento de defender a sus aliados»21. También sabían, por supuesto, que la tan cacareada grandeza romana se había creado a base de trabajo esclavo y, por ello, como comentaba David Hume, el gran filósofo del siglo XVIII, «para alguien que reflexione fríamente sobre el asunto, queda claro que la naturaleza humana, en general, realmente disfruta de más libertad hoy en día en el gobierno más arbitrario de EUROPA que en cualquier momento del periodo más floreciente de la antigüedad»22. Sabían que, en virtud del derecho romano, las mujeres tenían muy poca consideración y gozaban de escasa independencia social de sus padres o de sus maridos, y que los padres podían ejercer el derecho de vida y muerte sobre su prole. Eran plenamente conscientes de todas esas cosas, igual que de la truculenta brutalidad de los juegos circenses, y de la crueldad y la depravación de tantas familias imperiales romanas. Pero la cuestión no era la realidad histórica. Lo que importaba era la ambición, el objetivo, la percepción de lo que podía ser una auténtica confederación de pueblos, de lo que Kojève denominaba un «verdadero imperio».
A finales del siglo VIII, Carlos I, rey de los francos, más conocido como Carlomagno, «Carlos el Grande», se propuso recrear por lo menos una parte de lo que él conocía de todo esto. En 800, tras conquistar gran parte de Europa meridional y central, se hizo coronar como «emperador de los romanos» por el papa León III. El Imperio Carolingio abarcaba la mayor parte de Europa central, algunas zonas del norte de España, hacia el este hasta lo que hoy es Polonia, y una gran parte del norte de Italia. Era, por supuesto, un imperio mucho más pequeño de lo que fue el Imperio Romano en su apogeo, y duró menos de un siglo. Pero fue el Estado fundacional de lo que más tarde sería el Sacro Imperio Romano —o, a partir de 1512, el «Sacro Imperio Romano de la Nación Alemana»— que sobreviviría hasta su ignominioso final a manos de Napoleón en 1806, y que iba a tener una inmensa relevancia política, aunque no un auténtico poder político, para las generaciones sucesivas. También fue el responsable de aportar la cohesión política inicial que iba a hacer que a lo largo de toda la Edad Media Europa fuera sinónimo de lo que en el siglo V el papa León I el Magno denominó el orbis christianus, o, como se decía en las lenguas vernáculas europeas, simplemente la «cristiandad».
No obstante, a diferencia de su predecesor, que (al menos) había afirmado ser, desde el reinado del emperador Antonino Pío, un imperio mundial, el Imperio Carolingio fue explícitamente europeo, y al propio Carlomagno se le denominó, desde principios del siglo XIX, Pater Europae, el «Padre de Europa». Con el paso de los siglos, Carlomagno llegó a representar la posibilidad de reunificar los pueblos francés y alemán —que siempre han formado el núcleo de la visión geográfica de Europa— y con ello la posibilidad de crear por fin una única Europa unida. La Unión Europea también ha asumido ese legado. Uno de los edificios de la Comisión Europea en Bruselas se llama el «Edificio Carlomagno», y desde 1950, Aquisgrán (también denominada Aachen y Aix-la-Chapelle), la capital de Carlomagno, concede cada año un premio a las personalidades —o a las cosas, dado que en 2002 el premio Carlomagno recayó en el euro— que más han contribuido a la «unión voluntaria de los pueblos europeos sin coacción». El primer galardonado fue el conde austriaco-japonés Richard von Coudenhove-Kalergi, el excéntrico federalista europeo. En 1950, en su discurso de aceptación, Coudenhove-Kalergi hizo un llamamiento a una «Unión Carlomagno», es decir, «la renovación del Imperio de Carlomagno como una confederación de naciones libres […] ¡a fin de que Europa, de ser un campo de batalla de guerras mundiales recurrentes, se convierta en un imperio mundial pacífico y floreciente de personas libres!». Sin embargo, la descripción que hacía Coudenhove-Kalergi del legado de Carlomagno, y su eventual asunción por parte de la Unión Europea, son profundamente problemáticas. Porque está claro que el Imperio Carolingio no fue, como lo han sido la mayoría de los proyectos posteriores de integración europea, hasta la UE inclusive, por lo menos en primera instancia, un intento de poner fin a las incesantes guerras entre los distintos Estados de Europa y de restituir al continente un reino universal de justicia. El Imperio de Carlomagno fue, al contrario, un intento por parte de un poderoso gobernante tribal de apropiarse del estatus y de la gloria del antiguo Imperio Romano en Occidente. Si el objetivo de la integración consiste en unir «sin coacción» a los pueblos de Europa, es evidente que ese objetivo debe alcanzarse por otros medios que no sean la conquista.
III
No obstante, Coudenhove-Kalergi tenía razón en una cosa. Todos los intentos de crear una Europa unificada han sido, por lo menos inicialmente, una respuesta a una crisis que de una u otra forma ha afectado a todos los pueblos europeos, y, hasta hace muy poco, casi todas esas crisis han sido provocadas por las guerras23. La más extensa y sin duda la más devastadora de todas las guerras que los pueblos europeos han librado entre ellos antes de la Primera Guerra Mundial fueron las prolongadas guerras, a menudo civiles, que siguieron a la Reforma religiosa del siglo XVI. En la mayoría de ellas, por primera vez en su historia, los combatientes no peleaban por reivindicaciones dinásticas, ni por un territorio, ni para defender los supuestos derechos de sus gobernantes. Combatían por sus creencias24. Las guerras, que comenzaron en el Sacro Imperio Romano en 1546, se propagaron sin cesar a lo largo y ancho de toda Europa, acarreando unos conflictos intestinos cada vez más graves. Entre estos figuran las guerras de religión en Francia, entre 1562 y 1598, la Guerra Civil inglesa de 1642-1649, y lo que los españoles denominaron la «Guerra de Flandes» y los holandeses la «Guerra de los Ochenta Años», entre 1566 y 1648. La última fase de aquella contienda, que comenzó en 1618 y duró ininterrumpidamente hasta 1648, vino en llamarse la «Guerra de los Treinta Años». Causó estragos a lo largo y ancho de toda Europa central y oriental, y atrajo hasta sus fauces en un momento u otro a todos los principales Estados del continente, desde España hasta Suecia. Los gigantescos ejércitos que creó dejaron tras de sí amplias zonas del continente en ruinas humeantes. Cuando por fin concluyó, había muerto un tercio de la población de Europa central. Como comentaba Voltaire con asombro al volver a leer su propia descripción de toda aquella carnicería: «¿Lo que acabo de escribir es la historia de las serpientes y los tigres? No, es la de los hombres. Los tigres y las serpientes no tratan de esa manera a sus propios congéneres»25.
Los múltiples acuerdos que pusieron fin a todo aquello definitivamente, y con ello a todos los conflictos confesionales dentro de Europa, se firmaron entre aproximadamente doscientas potencias católicas y protestantes en las ciudades de Osnabrück y Münster, en la región de Westfalia, entre mayo y octubre de 1648, y en conjunto vinieron en llamarse la «Paz de Westfalia». Se trataba, a todos los efectos, del primer tratado moderno. Fue el primer tratado entre naciones soberanas que aspiraba a establecer una paz duradera y no simplemente, como hacían todos los tratados firmados hasta entonces, un alto el fuego temporal. También fue la primera reunión verdaderamente internacional de Estados europeos, y la primera que oficialmente reconoció la existencia de dos nuevos Estados, las Provincias Unidas de Holanda, que a todos los efectos ya había consolidado su independencia de España cuarenta años antes, y la Confederación Suiza, que a partir de entonces se convirtió en una república soberana, independiente del Imperio de los Habsburgo. A partir de 1648, las monarquías desordenadas y divididas de Europa empezaron a transformarse paulatinamente en los modernos Estados-nación que en su mayoría siguen siendo hoy en día.
La Paz de Westfalia había sido una de las soluciones trascendentales y duraderas a la crisis. La otra, que era más dispersa, imprecisa, e inicialmente intrascendente, asumió la forma de una serie de proyectos para una paz perpetua en Europa mediante la creación de una unión política entre los distintos Estados europeos. Aunque anteriormente ya existieron algunas propuestas para una Europa unificada, que se remontan al tratado De Monarchia (1313) de Dante Alighieri (una propuesta que a todos los efectos solo contempla una versión más fuerte y centralizada del Sacro Imperio Romano ampliada a la totalidad de Europa), la primera propuesta que tuvo una relevancia duradera fue Le Grand Dessein («El gran proyecto»), escrito por el duque de Sully, ministro de Hacienda del rey Enrique IV de Francia entre 1617 y 1630 aproximadamente, y que aún citaba con aprobación el muy influyente jurista suizo Johann Caspar Bluntschli en una fecha tan tardía como 187826. Sin embargo, la obra de Sully solo subsiste en algunos fragmentos que figuran en las memorias de su autor, publicadas en 1638, y hasta el siglo XIX mucha gente creía que en realidad había sido escrita, como afirmaba el propio Sully, por el mismísimo rey —lo que explica, tal vez más que su contenido, las frecuentes alusiones encomiásticas de otros autores al Dessein. El Dessein proponía que la monarquía de los Austrias —que a la sazón abarcaba tanto España como Portugal y sus respectivos imperios de ultramar, y a la que Sully consideraba la principal causa de los conflictos dentro de Europa, lo que no es de extrañar— se redujera «únicamente al Reino de España», y que a partir de ahí Europa se dividiera en quince Estados, lo más iguales que fuera posible tanto en extensión territorial como en poderío militar. Dichos Estados conservarían las formas políticas —monarquías o repúblicas— y las religiones —católica o protestante— de sus entidades originarias, y estarían gobernadas por un Consejo General formado por cuatro delegados de cada una de las grandes potencias y dos de cada una de las potencias menores, un Consejo que ejercería la autoridad legislativa suprema sobre todos los Estados miembros. Habría libertad de comercio; y las barreras aduaneras entre los Estados, cuando no sus fronteras, quedarían abolidas. Sin embargo, Sully proponía que a quien le correspondía presidirlo todo era al propio Enrique IV, lo cual probablemente no es de extrañar, pues en 1598 el rey había puesto fin a las guerras de religión en Francia, y ahora debía conducir al resto de Europa hacia un futuro de paz perpetua y de prosperidad renovada27. Sully y Enrique eran conscientes de que si Francia quería salir de los conflictos civiles y religiosos que llevaban dividiendo al país desde 1562, y de que en aquel momento era imprescindible que una cristiandad dividida en materia religiosa fuera capaz de resistir al creciente poderío del Imperio Otomano, había que reconstruir Europa, si no como otro Imperio Romano, sí como algo mucho más parecido a una federación de Estados.
En 1623, un desconocido monje francés llamado Éméric Crucé, sin relación con Sully, publicó un proyecto similar, aunque más ambicioso, titulado Le Nouveau Cynée («El nuevo Cineas»), donde ofrecía «las mejores oportunidades y métodos para establecer una paz general y la libertad de comercio para el mundo entero». El tratado exponía sofisticados planes para una federación mundial —aunque en realidad a Crucé le preocupaban sobre todo Europa y su perpetuo conflicto con el Imperio Otomano— gobernada por un congreso permanente de delegados con sede en Venecia, una cómoda puerta, geográfica y culturalmente, entre Europa y los otomanos. Los delegados debían representar no solo a todas las naciones de Europa, sino también al propio Imperio Otomano, a Persia, a China, a «Etiopía», a África y a Rusia. Su cometido sería arbitrar entre dichas regiones, y tal vez también debería autorizársele el uso de la fuerza contra cualquier miembro disidente (aunque Crucé no dice de dónde debía provenir aquella fuerza). El papa sería el presidente del congreso, y el sultán su vicepresidente. Habría una moneda común, pesos y medidas estandarizados, y libre comercio. Fue uno de los primeros esbozos, a juicio de algunos, de la Sociedad de las Naciones, de Naciones Unidas, y de la Unión Europea, pero todo a la vez, no se sabe muy bien cómo28.
Mientras los Estados europeos seguían combatiendo despiadadamente entre sí, incluso después de que el Tratado de Westfalia aparentemente hubiera puesto fin a cualquier posibilidad de un conflicto religioso en el futuro, tras las huellas del Grand Dessein y del Nouveau Cynée hubo un goteo constante de nuevas propuestas, algunas pragmáticas, pero la mayoría absurdamente inverosímiles, para la abolición definitiva de la guerra. Entre ellas cabe destacar: An Essay towards the Present and Future Peace of Europe («Ensayo para la paz presente y futura en Europa», 1693), de William Penn; Some Reasons for a European State («Algunas razones para un Estado europeo», 1710), de John Bellers, amigo de Penn y cuáquero como él; la Declaration for a Lasting Peace in Europe by the «Old Pretender» («Declaración del “Viejo Pretendiente” a favor de una paz duradera en Europa», 1722), Jacobo Francisco Eduardo Estuardo, cuyos partidarios le llamaban «el rey Jacobo III de Inglaterra y VIII de Escocia»; el Progetto di una «Dieta perpetua» per mantenere la Pubblica Tranquillità («Proyecto de una “Dieta perpetua” para mantener la tranquilidad pública»), de 1736 (que era más bien una propuesta para conquistar el Imperio Otomano), del cardenal Giulio Alberoni, un hábil arribista social al servicio del rey Felipe V de España; una parodia de Voltaire de 1770, que en realidad es un llamamiento a la tolerancia religiosa universal; el Project for Perpetual Peace between the Sovereigns of Europe and their Neighbours («Proyecto para la paz perpetua entre los soberanos de Europa y sus vecinos»), obra de un antiguo galeote, Pierre-André Gargaz, que le causó tanta impresión a Benjamin Franklin que en 1782 lo editó en la imprenta que había montado en su finca de Passy, a las afueras de París; y A Plan for a Universal and Perpetual Peace («Plan para una paz universal y perpetua», 1789), de Jeremy Bentham, que, entre otras cosas, apelaba a la disolución de los imperios de ultramar de las potencias europeas, que Bentham tachaba de «atentados al sentido común» y de «fallidas imitaciones de unos miserables originales [greco-romanos]»29.
Sin embargo, muchos de aquellos tratados le debían bastante más que el título a una voluminosa y pesada obra de Charles-Irénée Castel, abad de Saint-Pierre, el Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe («Proyecto para conseguir una paz perpetua en Europa», 1713), un texto cuya influencia, atenuada pero perceptible, ha soportado el paso de los siglos, empezando por Claude-Henri de Saint-Simon, pionero del socialismo, en el siglo XIX, hasta los fundadores de la Unión Europea —un término que al parecer Saint-Pierre fue el primero en utilizar. El abad de Saint-Pierre —el «filósofo pacífico, amigo del género humano», como él mismo se definía— fue, en muchos aspectos, un hombre extraordinario y extraordinariamente clarividente, y su proyecto, a pesar de que es una obra prolija y difícil de manejar, y de que se presenta como un mero comentario del Grand Dessein, no solo era mucho más radical que cualquiera de sus predecesores, y que algunos de sus sucesores, sino que también en algunos aspectos se aproxima mucho más a la hora de describir el tipo de cuasi-federación en la que posteriormente se ha convertido Europa. Saint-Pierre, un diplomático que en 1712-1713 había sido uno de los negociadores del Tratado de Utrecht (que puso fin a la Guerra de Sucesión española), y que había sido expulsado de la Académie Française en 1718 por denunciar el gobierno del patrocinador de la institución, Luis XIV, ideó un plan para poner en marcha un sistema de impuestos progresivos —algo prácticamente impensable a principios del siglo XVIII— y de educación universal y gratuita, para hombres y mujeres. Su Projet contemplaba una futura federación europea cohesionada a través de los beneficiosos efectos del comercio, unida mediante un «tratado de Unión Europea» pero no gobernada de la misma forma que los Estados individuales, por un único soberano, sino por un consejo o dieta donde se reunirían los príncipes de todos y cada uno de los Estados miembros, y a través del cual se resolverían todas las disputas que surgieran a lo largo y ancho del continente, sin socavar gravemente —o eso pensaba él— la autoridad de los monarcas de los Estados individuales. Saint-Pierre estaba convencido de que de esa forma se eliminarían las guerras, salvo como último recurso, y con ello se lograría no solo la máxima felicidad para el mayor número, sino también convencer por fin a los príncipes de que su verdadero interés no eran los conflictos, sino lo que él denominaba la bienfaisance, la «beneficencia», que era una manifestación de esa «empatía» que supuestamente debían sentir mutuamente todos los seres humanos como individuos30.
Saint-Pierre esperaba que algún día sería posible extender esa federación a Asia, África y América, pero consideraba que cualquier propuesta de ese tipo, en aquella época, haría que su plan pareciera absurdamente poco realista. Incluso sin intentar abarcar el mundo entero, el Projet fue objeto de las indefectibles burlas de la mayoría de sus lectores. Voltaire lo menospreció calificándolo de «quimera que no podría existir entre los príncipes de la misma forma que entre los elefantes y los rinocerontes, o entre los lobos y los perros»31. Gottfried Wilhelm Leibniz, con su ironía habitual, comentó que le recordaba a un «artefacto en un cementerio con las palabras Pax perpetua; pues los muertos ya no combaten: pero los vivos son de otro humor; y los más poderosos no respetan en absoluto los tribunales»32. (No obstante, Leibniz tenía su propio proyecto para Europa como una especie de Sacro Imperio Romano —y por consiguiente alemán— revitalizado). En 1756, Jean-Jacques Rousseau escribió un breve «Juicio» sobre el Projet (la única cosa de sustancia que se publicó de lo que iba a ser una edición de toda la oeuvre de Saint-Pierre), y aunque él reconocía que muchos lo rechazarían, como harían con cualquier proyecto utópico de ese tipo, por considerarlo meras «especulaciones vanas», a juicio de Rousseau se trataba, a pesar de todo, de una demostración de la «utilidad general y particular» de la «verdad moral»33. Sin embargo, Rousseau discrepaba de la idea de que una federación pudiera conseguir la paz (tradicionalmente, señalaba, la mayoría de ellas se habían creado con el propósito de hacer la guerra). Como tampoco creía que el comercio fomentara la armonía y la cooperación, sino que en realidad únicamente incrementaba los motivos para la competencia entre los Estados y por consiguiente las causas para una guerra. Al final, Rousseau llegó a la conclusión de que el tipo de federación de Estados que había vislumbrado el abad de Saint-Pierre a partir de su imaginación excesivamente optimista exigiría una situación en la que «la suma de los intereses particulares no se imponga al interés común y […] que cada uno vea en el bien de todos el mayor bien que podría esperar para sí mismo». La única forma posible de hacerlo realidad sería, a juicio de Rousseau, una revolución. Y, de ser así, «¿quién de entre nosotros se atrevería a decir si deberíamos temer más que desear una Liga Europea?»34.
La persona que transformó sustancialmente la idea de que la única forma de lograr la paz mundial era mediante una sociedad de naciones fue Immanuel Kant. A raíz del Tratado de Basilea, firmado el 5 de abril de 1795 —que puso fin a la Guerra de la Primera Coalición entre los Estados monárquicos de Europa y la Francia revolucionaria, que adjudicaba a Francia todos los territorios al oeste del Rin, y que permitía que Rusia, Austria y Prusia se repartieran Polonia entre ellas—, Kant planteó su propio proyecto para poner fin a las guerras. Lo tituló Sobre la paz perpetua, un esbozo filosófico. En 1795 Kant tenía 71 años y era muy admirado en toda Europa por ser probablemente el filósofo europeo más importante y más ambicioso desde Aristóteles.
Como deja claro el título, Hacia la paz perpetua es una contribución a un proyecto no concluido a día de hoy. Es una propuesta, un mero «esbozo filosófico» que llevará «hacia» una situación que únicamente podrá hacerse realidad en tiempos futuros. Puede que por ese motivo esté escrito, poco prometedoramente, como una serie de artículos —además de las extensas reflexiones de Kant sobre el significado de cada uno de ellos— de un hipotético tratado de paz universal. Sin embargo, es un tratado diferente de todos los anteriores y, a juicio de Kant, era el único tratado que podría asegurar el desarrollo futuro, indefectiblemente cosmopolita, del género humano. Sus conclusiones iban a tener una influencia poderosa y generalizada, aunque también difusa, mucho más allá de los confines de la filosofía profesional. El libro ha dejado su marca en muchas generaciones posteriores, y su presencia todavía puede apreciarse no solo en los debates contemporáneos sobre la gobernanza global y la justicia mundial, sino también en la creación de las instituciones universales concebidas para respaldarlas, en la Sociedad de las Naciones, en la Organización de Naciones Unidas, y en la Unión Europea como el ejemplo más claro de todos.
Como ya había observado mordazmente el abad de Saint-Pierre, al que Kant citaba a menudo, las potencias soberanas de Europa, tal y como estaban constituidas en aquella época, no eran diferentes de «los reyezuelos de África, de los infelices caciques o de los pequeños soberanos de América». Entre ellos no existía nada que pudiera describirse como una «sociedad suficientemente poderosa y permanente». A lo más que habían llegado era a la Federación Suiza o a los Estados de los Países Bajos. Por consiguiente, todas las demás potencias sentían incesantemente la necesidad de recurrir a la guerra para resolver sus diferencias35. Kant estaba de acuerdo. Cualquiera de las organizaciones por tratado por las que los Estados de Europa habían pretendido vincularse entre ellas —incluido el que se acababa de firmar en Basilea— no había sido más que una «mera tregua, una suspensión de las hostilidades, no una paz», dado que ninguno de los Estados firmantes había aspirado jamás a una «situación estable y permanente»36. Puede que el proyecto de Saint-Pierre fuera ilusorio y careciera de cualquier valor práctico, dado que todas las propuestas de ese tipo siempre han sido «ridiculizadas por los grandes estadistas, y más aún por los jefes de Estado, por considerarlas ideas pedantes, infantiles y académicas», pero eso, a juicio de Kant, probablemente solo se debía a que Saint-Pierre estaba convencido de que «su ejecución estaba demasiado próxima»37. No obstante, su afirmación básica, esto es, que la paz perpetua, dentro de Europa o más allá, únicamente podría lograrse a través de algún tipo de federación, era innegable. La única forma, insistía Kant, de poner fin a la actual situación de barbarie no estructurada entre los Estados del mundo era que todos ellos formen «una sociedad general de naciones, establezcan una legislación pública, definan una autoridad pública que se haga cargo de las prerrogativas nacionales, y con ello hacer posible una paz universal»38. El proyecto del propio Kant era mucho más ambicioso que el de cualquiera de sus predecesores; y era un intento no ya de resolver un problema, por apremiante que fuera, dentro de Europa, sino más bien de transformar el orden internacional en su conjunto.
Para Kant, la cuestión, a la que singularmente ni Saint-Pierre ni la mayoría de los anteriores propagandistas de una paz perpetua habían logrado dar respuesta, era cómo crear el tipo de comunidades internacionales que preveían dichos autores de forma que no se desmoronaran bajo la más leve presión. Como había observado Rousseau, en materia de medios, Saint-Pierre «razonaba como un niño». Imaginaba «ingenuamente que bastaría con reunir un Congreso, sugerir algunos artículos, conseguir que todos los firmaran, y entonces ya estaría todo resuelto»39. Pero tanto Rousseau como Kant, que escribía en la época de las guerras revolucionarias y para él se trataba de un asunto aún más apremiante, eran plenamente conscientes de que para crear la «Unión Europea» de Saint-Pierre primero era necesario transformar totalmente el tipo de relaciones que existían entre los Estados. Las sociedades individuales estaban unidas por un pacto entre los gobernantes y sus ciudadanos o súbditos. Sin embargo, claramente eso mismo no era válido entre los Estados, donde los únicos contratos que habían existido hasta entonces habían asumido la forma de tratados —lo que Kant denominaba un «pacto de paz» (pactum pacis)— y todos los pactos no hacían más que poner fin a una «guerra en curso […] pero no a una situación de guerra, de encontrar siempre pretextos para una nueva guerra»40. Si se pretendía que esos acuerdos poco satisfactorios fueran reemplazados por algo más vinculante, primero las naciones debían modificar sus propias identidades políticas. Ahí Saint-Pierre y Rousseau habían acertado, pero incluso Rousseau había sido incapaz de captar todas las implicaciones de su afirmación en el sentido de que nunca podría existir nada parecido al proyecto de Saint-Pierre a menos que cada Estado creara una forma de gobierno donde «la suma de los intereses particulares no se imponga al interés común».
El proyecto de Kant era marcadamente distinto de los de todos sus predecesores. Ellos habían trabajado con el presupuesto de que podría lograrse una paz duradera entre los Estados de Europa —y en algunos casos de todo el mundo— sin que al mismo tiempo cambiara la estructura de gobierno de cada nación ni el orden jurídico al que pertenecía cada una de ellas. Kant adoptaba un punto de vista radicalmente distinto. La paz —la paz perpetua— únicamente podía lograrse a través de la creación de un orden jurídico internacional totalmente nuevo, un orden que no solo sería capaz de traer consigo la paz entre las naciones, sino también de crear un orden de justicia entre ellas. Porque la paz sin justicia siempre sería efímera.
A diferencia de todos sus predecesores (salvo Montesquieu), Kant había advertido que únicamente los Estados que compartieran la misma forma política serían capaces de integrarse en una unión pacífica y duradera. El tipo de unión que había imaginado Sully, en la que se suponía que las monarquías y las repúblicas cooperarían tranquilamente entre ellas, era impensable en la práctica. (Cabría argumentar que a grandes rasgos es lo mismo que ocurre con Naciones Unidas.) Por añadidura, la única forma política bajo la que resultaría posible tal unión era lo que Kant acertadamente denominaba una «república representativa», que él definía como una sociedad donde ningún individuo se vería limitado por ningún tipo de ley externa —es decir, puramente humana—, a excepción de «las leyes a las que he podido dar mi consentimiento»41. A juicio de Kant, tan solo en una república donde el legislador estuviera obligado a promulgar las leyes «como habría podido surgir de la voluntad de todo un pueblo», y que por consiguiente fuera un «sistema que represente al pueblo a fin de proteger sus derechos en su nombre», podría el individuo verse «obligado a ser un buen ciudadano aunque no sea moralmente un hombre bueno»42. Además, una república así era la única que «ofrece la perspectiva de alcanzar el resultado deseado, a saber, la Paz Perpetua», dado que tan solo cuando los ciudadanos fueran los árbitros de la ley en última instancia, la ciudadanía estaría en condiciones de «dar su libre consentimiento, a través de sus representantes, no solo a las guerras en general, sino también a cada declaración de guerra en particular»43. Los viles intereses del individuo coinciden con los intereses del Estado en su conjunto únicamente en una república verdaderamente representativa44. Para los ciudadanos de un Estado, ir a la guerra significa inevitablemente no solo «asumir todos los sufrimientos de la guerra», también significa «hacerse cargo de las deudas que agrian la paz misma y que no se saldarán nunca, porque siempre habrá nuevas guerras a punto de estallar, lo que «hace rebosar su copa de problemas»45. En una situación donde son ellos los que deciden si empuñar o no las armas, lo más probable es que lo hagan exclusivamente si están seguros de que no puede haber ninguna otra solución más que la guerra. Aunque el propio Kant negaba rotundamente que su «república representativa» fuera una «democracia» —puesto que lo que él entendía por «democracia» era el régimen de la antigua Atenas, y acaso la Francia revolucionaria durante el Terror—, sí cumple los requisitos de lo que hoy denominaríamos una «democracia liberal»46.
Sin embargo, la república representativa no era el único medio de garantizar que la justicia se extendiera a todos sus ciudadanos. También era la única forma de gobierno capaz de crear lo que Kant denominaba el «estado de legalidad» en el que podría crearse una unión de Estados, que él denominaba de distintas formas: «república mundial», «sociedad de pueblos», «Estado de naciones», «Estado internacional», «unión universal de pueblos», federación, confederación, asociación o congreso permanente de Estados47. El modelo sobre el que Kant volvía más a menudo —un modelo al que, como veremos, posteriormente recurrieron muchos otros autores— era el de las ligas anfictiónicas de la antigua Grecia. Pero, independientemente de la forma que asumiera esa unión, sería un organismo pacífico y consensual, y todos los que se integraran en él lo harían porque percibirían que hacerlo favorecería sus intereses particulares, y lo harían por voluntad propia; y, una vez integrados, «cada Estado, incluso el más pequeño, podría esperar gozar de seguridad y de sus derechos no en virtud de su propia fuerza, ni de su propio juicio jurídico, sino únicamente gracias a esta gran federación de naciones»48. Sin embargo, Kant no estaba abogando por ningún súper-Estado —ni por lo que él denomina un «estado de naciones»— y menos aún por un imperio, ese «cementerio de la libertad», sino por una asociación libre que conduciría al «incremento de la cultura y la paulatina aproximación de los hombres a un más amplio acuerdo de principios»49.
Cuando eso ocurriera, una nueva forma de derecho interestatal —que él acertadamente denominó el «derecho cosmopolita» (ius cosmopoliticum, o Weltbürgerrecht)— vendría a sustituir al viejo derecho de gentes (ius gentium), que a jucio de Kant siempre había sido un código totalmente inútil, ya que entre los Estados, tal y como eran en su época, no existía una «limitación externa común»50. Pero se trataría de mucho más que una simple legislación. Sería todo un orden de justicia.
Para Kant, la realización de la nueva sociedad de Estados y del «derecho cosmopolita» que generaría aún estaba muy lejos. Él mismo reconocía que era un «sueño de perfección», pero, al igual que todas las ideas de ese tipo, como la República platónica, no debía descartarse «en virtud del muy desgraciado y dañino pretexto de la imposibilidad de llevarlo a la práctica»51. Mientras seamos libres —moral e intelectualmente— podemos seguir esperando que se logre algún tipo de mundo cosmopolita. El objetivo de Kant siempre había sido recabar lo que él denomina «una historia de los tiempos futuros, es decir una historia predictiva»52. Porque aunque los animales, por sí solos, alcanzan su «destino completo» como individuos, los seres humanos solo pueden lograrlo como especie, y por consiguiente solo pueden llegar a eso «a través del progreso a lo largo de una serie de innumerables generaciones»53. El «destino completo» del hombre siempre será una meta lejana pero alcanzable, lo que hace que todos los seres humanos tengan la obligación de «trabajar con vistas a ese fin (no meramente quimérico)»54; y si bien el género humano puede sufrir muchos contratiempos en su largo viaje a través del tiempo, y aunque «la tendencia hacia ese fin último a menudo pueda verse entorpecida, nunca podrá revertirse del todo»55. A pesar de que en un principio se inspiró en Saint-Pierre, Kant estaba ofreciendo una solución a lo que a su juicio era un problema humano y no estrictamente europeo. Su sociedad debía ser una unión de Estados del mundo. Pero no cabe duda no solo de que las condiciones para la formación de la nueva liga anfictiónica podían darse exclusivamente en Europa, sino también de que con toda probabilidad, y posiblemente durante innumerables siglos, era inevitable que dichas condiciones se limitaran al viejo continente.
Kant ha dejado su impronta en casi todos los exponentes del pensamiento sobre la posibilidad de algún tipo de orden mundial futuro, desde sus tiempos hasta hoy. Todas las instituciones internacionales, desde la creación de la Sociedad de las Naciones en 1919, pasando por Naciones Unidas en 1945, hasta la Unión Europea entre el Tratado de Roma de 1957 y el Tratado de Lisboa de 2009, llevan alguna traza de la idea de que, aunque aún estamos muy lejos de alcanzar algo que se parezca a una sociedad internacional de los pueblos, podemos decir con razón que hemos llegado a la etapa en la que «una violación de los derechos en una parte del mundo se siente en todas partes»56. Naciones Unidas, afirmaba el idiosincrático sir Alfred Zimmern, clasicista y un importante responsable de las políticas durante la Primera Guerra Mundial, que ejerció una poderosa influencia en la formación ideológica de la Organización, era «la res-publica por la que es nuestro deber preocuparnos» y que «se extiende hasta los confines de la Tierra»57. Debía ser, con el tiempo, la manifestación del «derecho cosmopolita» de Kant.
No obstante, de lo que carecía ostensiblemente la optimista versión del futuro de Kant era una explicación de cómo habría que organizar y gobernar su nuevo orden internacional. Tan solo en una ocasión sugiere que el «congreso permanente de Estados» sería un tribunal de arbitraje de ámbito europeo que permitiría a los ministros de los Estados contemplar «la totalidad de Europa como un único Estado federado al que todos reconocerían como árbitro, por así decirlo, en sus disputas públicas»58. Pero Kant no dice qué forma institucional debería asumir esa federación.
El año anterior a la publicación de La paz perpetua, Marie-Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marqués de Condorcet, un defensor de la igualdad de derechos para las mujeres y para todos los pueblos de todas las razas, y un abolicionista que ideó el primer sistema educativo estatal del mundo, ansiaba la llegada de lo que para él era un futuro imaginable, cuando «los pueblos [del mundo] sabrán que no pueden convertirse en conquistadores sin perder su libertad; que las confederaciones perpetuas son el único medio de mantener su independencia; que deben buscar la seguridad y no el poder». Cuando llegara ese momento, las naciones serían empujadas por la política y la moral «a compartir los bienes creados por la naturaleza y la industria», y así, finalmente, se pondría fin a «los odios nacionales»; y en esa época lejana, «unas instituciones mejor concebidas que todos esos proyectos de paz perpetua, que han ocupado el tiempo de ocio y consolado el espíritu de determinados filósofos, acelerarán los progresos de esta hermandad de naciones»59.
Tanto Kant como Condorcet vivieron el fenómeno de la Revolución Francesa. Kant consideraba que había visto en ella, a pesar de los horrores del Terror, una prueba del aparente progreso de la voluntad humana60. Pese a ser una de las víctimas más destacadas de la Revolución, Condorcet, que fue encarcelado en 1794 por los jacobinos y falleció en su celda en extrañas circunstancias, estaba convencido de que era la culminación de una «revolución en los destinos del género humano». Ambos filósofos reconocían que la Revolución había modificado el panorama político no solo de Francia sino de toda Europa, cuando no del mundo entero; que había afectado, en palabras de Condorcet, «a toda la economía de la sociedad, hasta cambiar todas las relaciones sociales, hasta penetrar en el eslabón más pequeño de la cadena política». Además, ambos estaban convencidos, por motivos muy diferentes, de que, a todos los efectos, los franceses habían logrado crear la primera verdadera «república representativa», de que, en palabras de Kant, los revolucionarios habían sido
los primeros que se atrevieron, en una gran nación […] a mantener en el pueblo sus derechos de soberanía, a cumplir únicamente aquellas leyes cuyo modo de creación, aunque haya sido encomendado a sus representantes, ha sido legitimado por su aprobación inmediata, y que, en caso de que [dichos representantes] amenazaran sus derechos o sus intereses, siempre puedan asegurarse de su reforma por un acto regular de [su] voluntad soberana61.
La creación de la República Francesa en 1792 había conseguido todas esas cosas. No obstante, Kant insistía en que la decisión de Luis XVI de convocar a los Estados Generales el 5 de mayo de 1789 a fin de trasladar a su pueblo la carga de «unas deudas del Estado embarazosamente grandes» había supuesto un traspaso legítimo de poder, a consecuencia del cual «la soberanía del monarca desapareció del todo […] y pasó a manos del pueblo». La disolución de la monarquía, la creación de la República, y toda la violencia revolucionaria que se produjo a continuación, habían sido una consecuencia del intento injustificado por parte del rey de librar una guerra contra su propio pueblo a fin de recuperar lo que él mismo había cedido libre y voluntariamente. Por consiguiente, en ese aspecto la Revolución Francesa no había sido una revolución en absoluto, sino la consecuencia no deseada del «muy grave error de apreciación» de Luis XVI. Además, aunque eso es algo sobre lo que Kant no comenta nada, la Revolución había creado la nación francesa, una idea que posteriormente los franceses iban a intentar exportar al resto de Europa62. Por tanto, en unos pocos años, Francia había creado un modelo del tipo de Estado, unido, democrático, y dependiente de una única fuente de autoridad política compartida, sobre la que acabaría construyéndose la futura Europa unida.
Sin embargo, lo que Kant no había previsto (falleció en 1804) fue que la Revolución también fue la responsable de desencadenar veintitrés años de guerras a lo largo y ancho de casi toda Europa, ya que la nueva República Francesa primero tuvo que repeler una alianza de monarquías europeas empeñadas en destruirla y después, con Napoleón, se propuso unificar la mayor parte de Europa que Francia fuera capaz de conquistar a fin de transformar el continente en un nuevo Imperio Francés. Al igual que las guerras de religión de los siglos XVI y XVII, también las guerras napoleónicas fueron guerras ideológicas, y también provocaron una crisis. La respuesta a aquella crisis también iba a marcar el comienzo de un nuevo proyecto para unir a los pueblos de la «gran república de Europa». Es un proyecto que aún está sin terminar. Pero la Unión Europea, tal y como es actualmente, no es, como se la ha descrito tan a menudo, el caprichoso resultado de un intento en ocasiones desesperado de rescatar a las naciones del continente europeo de las consecuencias de la devastación que les infligió la Segunda Guerra Mundial. Los objetivos, las aspiraciones y los ideales que han impulsado a sus «fundadores» y a sus sucesores son el resultado de un largo proceso histórico. Este libro es un intento de contar su historia.
1. Citado en John Hale, The Civilization of Europe in the Renaissance, Londres, Harper Collins, 1993, p. 3.
2. Véase el cap. 4, pp. 225-226.
3. Citado en Larry Wolff, Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, Stanford, Stanford University Press, 1994, p. 41.
4. Lucien Febvre, L’Europe: Genèse d’une civilisation: Cours professé au Collège de France en 1944-1945, París, Perrin, 1999, pp. 132-133.
5. Véanse pp. 427-428.
6. Edward Gibbon, «General Observations on the Fall of the Roman Empire in the West», en The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, vol. 2, ed. David Womersley, Londres, Penguin Books, 1995, p. 511.
7. Charles de Secondat, barón de Montesquieu, Pensée n.º 318, en Pensées; Le Spicilège, ed. Louis Desgraves, París, Robert Laffont, 1991, p. 281.
8. Edmund Burke, «First Letter on a Regicide Peace», ed. R. B. McDowell, en The Writings and Speeches of Edmund Burke, vol. 9, ed. Paul Langford, Oxford, Oxford University Press, 1981-1991, p. 250.
9