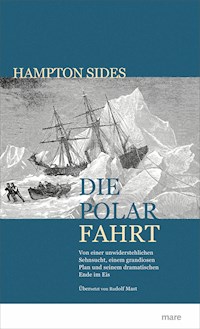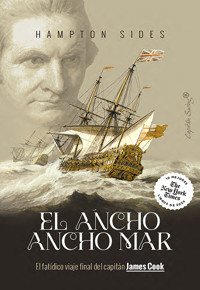Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La era de la exploración estaba llegando a su fin, pero el misterio del polo norte permaneció. Los contemporáneos describieron el polo como el "objeto inalcanzable de nuestros sueños", y el impulso de llenar este último gran espacio en blanco en el mapa creció irresistible. En 1879 el USS Jeannette zarpó de San Francisco con multitudes animando y en medio de un frenesí de publicidad. El barco y su tripulación, capitaneados por el heroico George De Long, se dirigían a las aguas inexploradas del Ártico, llevando las aspiraciones de un país joven que quería ser la primera nación en alcanzar el polo norte. Dos años después de la terrible travesía, el casco del Jeannette resultó roto por una impenetrable franja de hielo, obligando a la tripulación a abandonar la nave en medio de torrentes de agua. Horas más tarde, el barco se había hundido por debajo de la superficie, dejando a los hombres a mil millas al norte de Siberia, donde se enfrentaron a una caminata aparentemente imposible, a través del infinito hielo, con los suministros mínimos. En todo momento, ante la ceguera de la nieve y el asedio de los osos polares, ante tormentas feroces y laberintos de hielo, la tripulación se rebeló ante la locura y la hambruna mientras luchaban desesperadamente por sobrevivir. Llena de emocionantes e imprevisibles giros, En el reino del hielo es una fascinante historia de heroísmo y determinación en el lugar más brutal de la Tierra.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 834
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
En el reino del hielo
En el reino del hielo, tan lejos del mundo,
se eleva de un barco un quejido.
Batalla los témpanos y los remolinos,
retuércese en su adverso rumbo.
El hielo escarpado se rompe y estalla,
asfixia rabiando la amura,
los hombres exhaustos rezan y callan,
añoran su amor y su cuna.
El hielo está hambriento, aprieta más fuerte,
dispuesto a probar sus agallas.
La orden de mando clara restalla:
«¡Salve quien pueda su suerte!».
Alto en el mástil los vientos entonan
un aria fatal y luctuosa.
Ved cómo los marineros sollozan.
La brava corbeta zozobra.
Tan lejos los trajo; ahora descanse
en lo hondo y lo oscuro orgullosa.
Sobre el panteón ahora el cielo se abre,
la aurora lo pinta de índigo y rosa.
JOACHIM RINGELNATZ
«El hundimiento del Jeannette»
No todos tienen el privilegio [...].
Antes es necesario haber sufrido, haber
sufrido enormemente, haber adquirido cierto
conocimiento del dolor. Esa es la manera
de que los ojos se abran a su visión.
HENRY JAMES,
Retrato de una dama, 1881
(Penguin, 2015)
A mi hermano
Link Sides
(1957-2013)
LA TRIPULACIÓN DEL
USS «JEANNETTE»
OFICIALES DE LA ARMADA
Comandante George De Long
Segundo comandante Charles Chipp
Maestro John Danenhower, oficial de derrota
George Melville, ingeniero
Doctor James Ambler, médico
CIENTÍFICOS CIVILES
Jerome Collins, meteorólogo y corresponsal de The New York Herald
Raymond Newcomb, naturalista
SERVICIOS ESPECIALES
William Dunbar, piloto de banquisa
John Cole, contramaestre
Walter Lee, maquinista
James Bartlett, fogonero de primera clase
George Boyd, fogonero de segunda clase
Alfred Sweetman, carpintero
MARINEROS
William Nindemann
Louis Noros
Herbert Leach
Henry Wilson
Carl Görtz
Peter Johnson
Edward Starr
Henry Warren
Heinrich Kaack
Albert Kuehne
Frank Mansen
Hans Erichsen
Adolph Dressler
Nelse Iverson
Walter Sharvell
George Lauterbach
COCINERO Y CAMARERO
Ah Sam
Charles Tong Sing
CAZADORES Y TRINEÍSTAS ESQUIMALES
Alexey
Aneguin
Prólogo
Bautismo de hielo[1]
una neblinosa mañana de finales de abril de 1873, el bergantín-goleta a vapor Tigress abandonaba la bahía Concepción, en la provincia canadiense de Terranova. Abriéndose paso entre los témpanos y hielos flotantes de las costas de la península del Labrador, puso rumbo norte y partió en busca de los cazaderos de focas donde faenaría toda la temporada. A última hora de la mañana, el Tigress se topó con algo extraño: un esquimal solitario en un kayak trataba de llamar la atención de la tripulación agitando los brazos y gritando desaforadamente. El nativo atravesaba sin duda algún tipo de dificultad, pues no solían adentrarse tanto en las peligrosas aguas abiertas del Atlántico norte. Cuando el Tigress se acercó, el hombre gritó en un inglés apenas inteligible: «¡Vapor americano! ¡Vapor americano!».
Los tripulantes del Tigress, asomados a las bordas, intentaban sin éxito descifrar a qué se refería el esquimal. Justo entonces, la niebla se abrió y dejó ver, a media distancia, un témpano de perfil irregular sobre el que más de una quincena de hombres y mujeres, además de varios niños, parecían haber quedado varados. Al ver el buque, los náufragos rompieron en vítores y dispararon sus armas al aire.
El comandante del Tigress, Isaac Bartlett, ordenó que se botaran las lanchas. Cuando los rescatados —diecinueve en total— subieron a bordo, se hizo evidente que habían atravesado penurias sin parangón. Raquíticos, sucios y con algunos miembros congelados, dirigían a su alrededor una mirada perdida. Tenían los labios y dientes relucientes de grasa porque acababan de desayunar los intestinos de una foca.
—¿Cuánto tiempo llevan en el hielo? —les preguntó el comandante Bartlett.
El hombre de más edad, un estadounidense llamado George Tyson, dio un paso adelante y respondió:
—Desde el 15 de octubre.
Bartlett creyó no haber entendido. Habían pasado 196 días desde esa fecha. Ese grupo de personas, del que no sabían absolutamente nada, llevaba casi siete meses navegando a la deriva sobre aquella placa de hielo. El precario témpano había sido, en palabras de Tyson, una «balsa enviada por Dios».[2]
Bartlett continuó haciendo preguntas a Tyson y cuál fue su sorpresa cuando este le contó que el malhadado grupo viajaba a bordo del Polaris, un barco famoso en todo el mundo. (Ese era el «vapor americano» al que se refería el esquimal con sus gritos). Supuestamente, el Polaris, un poco agraciado remolcador a vapor y reforzado para navegar entre el hielo, iba a protagonizar la gran gesta polar estadounidense, financiada en parte por el Congreso con el apoyo de la Armada. Había zarpado desde New London, Connecticut, dos años antes. Tocó puerto en dos ocasiones rumbo a Groenlandia, pero jamás fue visto de nuevo.
Tras dejar atrás el paralelo 82, latitud jamás alcanzada por un navío hasta entonces, el Polaris quedó atrapado en el hielo frente a la costa occidental de Groenlandia. En noviembre de 1871, el líder de la expedición, un hombre visionario excéntrico y taciturno llamado Charles Francis Hall, oriundo de Cincinatti, murió en misteriosas circunstancias tras beber una taza de café que, según sus propias sospechas, alguien había envenenado. Tras la muerte de Hall, la expedición quedó descabezada y, nunca mejor dicho, perdió el norte.
La noche del 15 de octubre de 1872, la gran placa de hielo adyacente al Polaris sobre la que Tyson y otros dieciocho miembros de la expedición habían acampado provisionalmente se desgajó de la banquisa y quedó a la deriva en la bahía de Baffin. Los náufragos, entre los que había varias familias esquimales y un recién nacido, nunca pudieron regresar al Polaris. No tenían otra opción que sobrevivir sobre aquel témpano. Durante todo el invierno y toda la primavera flotaron hacia el sur, sin poder modificar el rumbo un ápice. Dormían en iglús y se alimentaban de focas, narvales, aves marinas y algún que otro oso polar. No tenían combustible con el que cocinar, así que durante su travesía no comieron más que carne cruda, vísceras y sangre. Eso cuando conseguían cazar algo.
Tyson afirmó que habían sido unos «locos afortunados».[3]Apiñados miserablemente sobre su menguante trozo de hielo, habían navegado a la deriva de un lado a otro, «como un volante de bádminton»,[4] en palabras del propio Tyson, surcando mares, chocando contra icebergs y soportando fuertes tempestades. Sorprendentemente, lograron sobrevivir todos los miembros de esa malhadada expedición. En total, habían recorrido 1.800 millas náuticas (unos 3.000 kilómetros).
Perplejo ante el relato de Tyson, el comandante Bartlett dio la bienvenida a los rescatados a bordo del Tigress y les sirvió bacalao con patatas y café caliente. El barco puso rumbo al puerto canadiense de San Juan de Terranova, donde un navío de la Armada estadounidense se encargó de trasladarlos directamente a Washington. Tyson y el resto de supervivientes revelaron, en un apresurado interrogatorio, que el Polaris, aunque con daños, seguiría posiblemente intacto, y que las otras catorce personas que formaban la expedición acaso habrían salvado la vida, guarecidas en el barco semihundido y atrapado en la banquisa, al norte de Groenlandia. Las autoridades navales, tras entrevistar separadamente a los supervivientes, concluyeron que en el Polaris se había producido una crisis de liderazgo desde el primer momento y que la tripulación había estado cerca de amotinarse. Dedujeron que, en efecto, Charles Hall podría haber sido envenenado. (Casi un siglo después, expertos forenses exhumaron su cuerpo y detectaron niveles de arsénico tóxicos en las muestras de tejido. Tyson, negándose, sin embargo, a dar nombres, puso antes de morir el grito en el cielo: «Quienes han frustrado y arruinado esta expedición no podrán escapar a su Dios»,[5] maldijo al parecer).
La ciudadanía estadounidense, impresionada por la desdichada historia de aquella expedición nacional y su rotundo fracaso, pedía que una segunda expedición regresara al Ártico en busca de supervivientes. Así, con el apoyo del presidente Ulysses S. Grant, la Armada no tardó en despachar un buque —el USS Juniata—, rumbo a Groenlandia, con el cometido de encontrar al maltrecho Polaris.
El Juniata era una corbeta acorazada que había vivido muchas batallas en el bloqueo del Atlántico, durante la guerra civil estadounidense. Todos los periódicos del país celebraron su partida de Nueva York, el 23 de junio de 1873, al mando del oficial Daniel L. Braine. La misión del Juniata en Groenlandia tenía todos los elementos necesarios para convertirse en noticia de alcance nacional: se esperaba un emocionante rescate y también la resolución del intrigante suceso, sobre el que planeaba la sombra de un asesinato. Un corresponsal de TheNew York Herald embarcaría en el Juniata en San Juan de Terranova para informar sobre la búsqueda. Debido en gran parte a la presencia a bordo de un periodista del Herald, la búsqueda del Polaris se convertiría en el asunto de mayor actualidad de finales del verano de ese año.
El segundo de a bordo era un joven teniente de navío procedente de Nueva York llamado George De Long. De veintiocho años y ojos verde azulado enmarcados por anteojos, De Long ansiaba hacer grandes cosas. Era un hombre voluminoso y de espalda ancha; pesaba noventa kilos. Oficial de la Academia Naval estadounidense, pelirrojo y de piel clara, portaba un astroso mostacho que se elevaba prodigiosamente por encima de las comisuras de su boca. Cuando tenía un momento para descansar, se le solía encontrar fumando una pipa de espuma de mar y enfrascado en un libro. La calidez de su sonrisa y la suavidad de sus carnosas facciones contrastaban con el agresivo perfil de su mandíbula, rasgo que llamaba la atención. De Long era un tipo decidido y arrojado, eficiente y concienzudo, y ambicioso hasta el ardor. Una de sus expresiones habituales, casi una muletilla, era: «Hágalo ahora mismo».[6]
De Long había navegado por gran parte del globo: Europa, el Caribe, América del Sur y toda la costa oriental de los Estados Unidos. Aunque conocía el Ártico, aquel viaje no le hacía especial ilusión. De Long estaba muy acostumbrado a los trópicos. Nunca se había interesado por la heroica búsqueda del polo norte, que preocupaba hasta casi el delirio a exploradores como Hall y despertaba un enorme interés en la ciudadanía. Para De Long, la expedición del Juniata a Groenlandia era una misión más.
No pareció causarle muy buena impresión San Juan de Terranova, donde el Juniata se aprovisionó de víveres y los carpinteros de ribera forraron la proa del buque con planchas metálicas para protegerlo del hielo que próximamente encontrarían. Cuando el Juniata alcanzó la aldea semihelada de Sukkertoppen, en la costa sudoccidental de Groenlandia, De Long escribió a su esposa: «Nunca en mi vida vi una tierra tan desolada y espantosa. Espero no quedarme jamás varado en un lugar dejado de la mano de Dios como este. [...] El “pueblo”, por llamarlo de alguna manera, consiste en dos casas y una decena de cabañas hechas de barro y madera. Entré en una de ellas y no me he dejado de rascar desde entonces».[7][8]
De Long bebía los vientos por su esposa, Emma, una joven de origen franco-estadounidense nacida en el puerto francés de El Havre. No soportaba estar tan lejos de ella. Llevaban casados más de dos años, pero casi no se veían, pues las misiones de De Long apenas permitían a este pisar tierra firme. A la pequeña hija de ambos, Sylvie, apenas la había tratado. Los De Long poseían un pequeño apartamento en la calle 22 de Manhattan, aunque él casi no pasaba por allí. Emma afirmaba que su marido era un hombre «destinado a vivir separado de aquellos a quienes ama».[9] No podía hacer mucho al respecto de sus prolongadas ausencias: así era la vida de los oficiales de la Armada.
A veces, sin embargo, De Long soñaba con tomarse una excedencia y vivir otro tipo de vida junto a Emma y Sylvie, en el oeste del país o quizá en el campo, en el sur de Francia. Desde Groenlandia describió a Emma su fantasía: «No puedo evitar pensar lo felices que somos juntos. Cuando nos separamos, hago muchos planes. [...] Qué maravilloso sería viajar a algún lugar tranquilo de Europa y vivir allí un año... El departamento de la Armada no me importunaría con sus órdenes ni nos contrariaría ningún problema. Creo, amor mío, que cuando termine esta misión podré pedir una excedencia. ¿Qué te parecería pasar un año juntos en un lugar que no fuera muy caro, en el que pudiéramos comprar una casita? ¿Lo crees posible?».[10]
El desdén de De Long por el paisaje polar no tardaría en dulcificarse. El Juniata cruzó el círculo polar ártico y continuó su singladura rumbo norte, siguiendo la abrupta costa de la mayor isla del mundo. Algo había cambiado en De Long. El Ártico le empezó a intrigar cada vez más: su grandiosidad solitaria, los espejismos y extraños efectos de la luz, las paraselenes y los halos rojos como la sangre, la atmósfera espesa y neblinosa que magnificaba y alteraba los sonidos, produciéndole la impresión de estar bajo una gran cúpula. De Long notaba el aire rarificado. Le llamaba la atención la luz espectral que los grandes témpanos reflejaban sobre las nubes bajas en el horizonte, lo cual permitía a los pilotos del navío sortear aquellos. El paisaje se hacía cada vez más sobrecogedor: fiordos nevados, altos icebergs recién desgajados de los glaciares, el nítido entrechocar de la espuma gélida contra las paredes de hielo, focas oceladas observando desde agujeros en la banquisa, ballenas boreales resoplando en mitad de los canales de plomizas aguas. Era la naturaleza más salvaje que De Long había conocido hasta entonces y pronto cayó enamorado de ella.
A finales de julio el Juniata llegó a la isla Disko, situada frente a la costa groenlandesa a una latitud ya considerable. Disko es un pedazo de tierra batido por el viento, moteado de burbujeantes manantiales de agua caliente y rico en leyendas vikingas. Cuando De Long arribó a ella, su bautismo de hielo estaba por completarse. Ataviado de pies a cabeza de pieles y calzado con botas de foca, tenía ya tomado el pulso del Gran Norte. «Hemos embarcado doce perros de tiro —escribía— y este barco tiene por fin el aspecto apropiado. El casco está ennegrecido por la suciedad y la carbonilla, los perros se acurrucan junto a las pilas de carbón, las ovejas están amarradas en la proa, y a babor y estribor cuelgan la carne de ternera y los pescados. Ahora sí estamos preparados para llegar a cualquier sitio».
Conforme avanzaba rumbo norte, De Long fue obsesionándose cada vez más por el destino de Charles Francis Hall y su expedición. ¿Qué había salido mal? ¿Qué decisiones habían conducido a ese desenlace? ¿Dónde se encontraría el Polaris? ¿Habría supervivientes? Como oficial de la Armada, le interesaban las cuestiones relativas a la jerarquía, la disciplina y la motivación: cómo se organizaba una misión y por qué razones podía fracasar. Se sentía cada vez más absorto en aquel misterio, infinitamente más intrigante que los habituales quehaceres tediosos de la vida en la mar.
Algo más de un mes después, el 31 de julio, el Juniata llegaba a Upernavik, una diminuta aldea groenlandesa enterrada en el hielo, cuatrocientas millas náuticas al norte del círculo polar ártico. A partir de este momento se complica la trama de esta historia detectivesca y boreal. De Long y el comandante Braine desembarcaron para reunirse con un oficial llamado Krarup Smith, inspector de la Corona danesa en el norte de Groenlandia. El inspector Smith tenía algunas cosas interesantes que contar sobre Charles Hall, quien había hecho escala en Upernavik con su expedición dos años atrás, antes de desaparecer en el Ártico más remoto. El oficial danés no tenía idea de cuál podría ser el paradero del Polaris ni de si podrían encontrar supervivientes, pero ofreció un dato intrigante: el capitán Hall había presentido su propia muerte.
Cuando arribó a Upernavik, Hall era ya consciente de que en su tripulación había quienes disentían de él y concluyó que algunos hombres querían relevarlo. Tuvo la sensación de que jamás regresaría a casa de nuevo y moriría en el Ártico. Tan seguro estaba de ello que, por cautela, dejó al inspector Krarup Smith un fardo con valiosos documentos y objetos diversos.
Martin Maher, el periodista del New York Herald que también navegaba en el Juniata, relató que el inspector danés había «referido con considerable detalle aquel conflicto», en el que ciertos miembros de la expedición «se afanaron por enfrentar al resto de la tripulación con Hall».[11]
Según Krarup Smith, la expedición de Hall estaba condenada desde incluso antes de aventurarse entre los hielos. «Los oficiales y la tripulación del Polaris se sentían completamente desmoralizados —informó Maher—. El capitán Hall, parece evidente, sospechó y previó su muerte».[12]
El comandante Braine no se sentía muy cómodo con la idea de navegar a bordo del Juniata más allá de Upernavik. Pese a sus refuerzos de hierro, el buque no estaba realmente diseñado ni equipado para desenvolverse entre grandes masas de hielo. Cargaba, no obstante, con una embarcación más pequeña, a la que apodaban Little Juniata (Pequeña Juniata), más ágil y fácil de pilotar entre la confusión de témpanos e icebergs. Aparejada como una balandra, la Little Juniata tenía ocho metros y medio de eslora y estaba equipada con un pequeño motor de vapor y una hélice de tres palas. Braine dispuso que seis de sus hombres embarcaran en ella y continuaran la búsqueda rumbo norte durante otras cuatrocientas millas, a lo largo de la costa hendida de fiordos, hasta el llamado cabo York.
Esta segunda expedición, que según las estimaciones de Braine llevaría semanas, planteaba una empresa dudosa en el mejor de los casos. La Little Juniata parecía una embarcación temiblemente frágil, poco menos que un bote sin cubierta. La banquisa era capaz de aplastar flotas completas de balleneros y Braine sabía que no podía ordenar a nadie que emprendiera esa arriesgada misión: dependía de los voluntarios.
De Long fue el primero en alzar la mano. Se decidió en ese instante que él capitanearía la pequeña Little Juniata. El segundo de a bordo sería Charles Winans Chipp, un reservado y confiable graduado de la Academia de la Armada, proveniente del estado de Nueva York. Otros siete hombres decidieron unir su destino al de De Long, entre ellos un intérprete esquimal, un piloto de banquisa y Martin Maher, el periodista del Herald. El comandante Braine los despidió, no sin antes dejar unas instrucciones por escrito a De Long: «Aguardaré con gran interés su regreso a este buque. Se han prestado voluntarios a una arriesgada empresa».[13]
Dejaron atrás el Juniata el 2 de agosto, llevando consigo víveres para sesenta días y arrastrando un bote cargado con 1.200 libras de carbón (poco más de media tonelada). El pequeño motor de vapor traqueteaba y De Long enhebraba la ruta entre multitud de islas envueltas en niebla y pequeños icebergs a los que los marinos norteamericanos llamaban «gruñones» por el rumor que parecían emitir. Hicieron escala en algunos apartados asentamientos esquimales —Kingittoq, Tasiusaq— y, a continuación, se internaron en el vacío, esquivando verdaderas montañas de hielo flotante que hacían parecer a la Little Juniata una cáscara de nuez.
Maher escribió para los lectores del Herald que «jamás había visto paisajes tan grandiosos. [...] Contemplando los inmensos campos de hielo centelleando bajo el sol y los miles de enormes y escarpados icebergs que flotan ceñudos a través de la bahía de Baffin, uno queda asombrado por la majestad pasmosa de los elementos y se pregunta si es posible evitar ser aplastado y quedar hecho añicos».[14]
Al final, la Little Juniata quedó inmovilizada entre los témpanos y De Long se vio obligado en varias ocasiones a embestir el hielo para liberar la embarcación, astillando las placas de paloverde que reforzaban el casco. Los abrazaba una densa y gélida niebla y todo el aparejo de la embarcación estaba escarchado. «Acorralados por uno y otro costado, nos hallábamos en una coyuntura peligrosísima. Se cernía sobre nosotros la destrucción inminente —relataba Maher—. Abrimos con gran esfuerzo un paso de este a oeste y, tras una terrible lucha de doce horas encontramos de nuevo aguas abiertas».[15]
De Long no podía sentirse más satisfecho. Tanto él como el teniente Chipp estaban disfrutando la travesía, pues habían logrado superar todos los problemas aparecidos hasta entonces. «Nuestra embarcación es una belleza. Solo le falta hablar —escribió en una carta dirigida a Emma—. No te alarmes si no recibes noticias mías en un tiempo. Si por azares del destino quedamos encallados en el hielo todo el invierno, no oirás de mí hasta la primavera. Pero guarda el buen ánimo. Espero estar de regreso en el Juniata en quince días».[16]
Cuarenta millas al sur del cabo York, De Long ancló la Little Juniata junto a un gran iceberg para eliminar la escarcha formada en el depósito de agua dulce de la tripulación. De repente, empezó a resquebrajarse una columna de hielo que se alzaba sobre sus cabezas. Avistando el peligro, De Long ordenó levar anclas y alejar la embarcación, momentos antes de que cayese al mar un enorme bloque de hielo con un ensordecedor estruendo. Esto, a su vez, causó que el iceberg completo se bambolease y terminase volcando. De no haber dado De Long aquella orden, la Little Juniata habría sido destruida.
Hasta ese momento, De Long no había atisbado indicio alguno del Polaris ni de los posibles supervivientes. Dadas las dimensiones de aquel espacio salvaje cubierto de niebla, era quizá poco realista esperar otra cosa. Sin embargo, conforme avanzaba hacia el norte fue sintiéndose atraído por un misterio cada vez mayor. Cerca ya del paralelo 75, el Ártico se desplegaba ante él como un intrincado enigma. Jamás se había sentido tan vivo, tan presente en el momento. Se percató de que estaba convirtiéndose en lo que los científicos llaman un «pagófilo»: una criatura que es más feliz entre los hielos que en ningún otro lugar.
El 8 de agosto, la Little Juniata se vio envuelta por un denso banco de niebla. El mar se encrespaba por momentos y en cuestión de horas se desató una tempestad. La pequeña embarcación cabeceaba entre grandes olas sembradas de fragmentos de hielo. «En cada terrible zambullida, el mar inundaba la cubierta y nos caía encima un chaparrón de espuma, empapando todo lo que contenía la lancha. Achicábamos agua, pero no servía de mucho», escribiría De Long más tarde.[17]
La tormenta agitó peligrosamente las aguas, removiendo los témpanos. Además, arrancaba fragmentos de hielo de los icebergs que los rodeaban. La Little Juniata corría peligro de quedar hecha añicos en cualquier momento. «Recordarlo me hace temblar —dejó escrito De Long—. Diré únicamente que fue milagroso salir con vida».[18] Martin Maher narró para el Herald: «Las olas, furiosas como un animal fustigado, se estrellaban contra las montañas de hielo y arrancaban masas sólidas de pesado aspecto, que se zambullían en el agua con atronador estrépito. La destrucción de la embarcación y de todos los que navegábamos en ella parecía inminente. A todas luces, aquel terrible lugar sería el último que veríamos si aquellos sobrecogedores gigantes de hielo no dejaban de arrojar sus mortíferos proyectiles».[19]
La tempestad arreció durante treinta y seis horas, pero, de algún modo, la Little Juniata aguantó. Amainó por fin y De Long decidió continuar la travesía rumbo al cabo York. A proa se extendía una poco halagüeña llanura helada. «No estaba dispuesto a abandonar la misión sin luchar», escribiría más tarde. Sin embargo, el carbón se estaba agotando y sus hombres sufrían: estaban ateridos, calados hasta los huesos y hambrientos. Era imposible encender la caldera, pues tanto la leña como las astillas estaban empapadas. Uno de sus hombres, tras mantener un fósforo pegado a su cuerpo durante horas, fue capaz de prender una vela. Al poco tiempo, el motor de vapor chisporroteaba y se dejaba arrancar de nuevo.
La Little Juniata avanzó a duras penas entre los hielos durante una jornada completa, pero De Long vio que continuar la travesía era una insensatez. Se preguntó «hasta qué punto cabía poner en riesgo las vidas de los expedicionarios»[20] y afirmó que sentía una responsabilidad «nunca más deseada» para sí. Consultó con el teniente Chipp, a quien admiraba por su templanza y buen juicio y, el 10 de agosto, De Long hizo algo muy poco acostumbrado en él: tiró la toalla. «Continuar con la búsqueda de la tripulación del Polaris no tenía sentido», escribiría más tarde.[21] Habían recorrido más de cuatrocientas millas y superado el paralelo 75. A solo ocho millas del cabo York, la Little Juniata viró 180 grados.
(De Long no sabía, claro está, que los supervivientes del Polaris, catorce en total, habían sido rescatados en junio por un ballenero escocés que los llevó hasta Dundee, en Escocia. Los supervivientes, sin embargo, no regresarían a los Estados Unidos hasta ese otoño).
De Long pilotó la Little Juniata a través de campos de témpanos intermitentes, rumbo sur. Cuando se terminó el carbón, tuvo que improvisar y terminó alimentando la caldera con trozos de carne de cerdo.
Tras un viaje de ida y vuelta de más de ochocientas millas, la Little Juniata se reunió con su nave nodriza a mediados de ese mes. El capitán Braine, que casi había perdido las esperanzas de ver regresar la pequeña embarcación, recibió a De Long a bordo del Juniata como un héroe. «Toda la tripulación estaba fuera de sí por la emoción. Los hombres se encaramaron a la arboladura para saludarnos. Cuando trepé la escala, tan envuelto en pieles que apenas se me veía el rostro, me vitorearon como si hubiese regresado de entre los muertos. Estreché la mano al capitán y él tembló de pies a cabeza».[22]
El Juniata regresó a San Juan de Terranova y de allí continuó viaje de vuelta hasta Nueva York, donde fue recibido con gran fanfarria a mediados de septiembre. En el muelle, De Long esquivó a los periodistas y discretamente se escabulló para ver a su esposa y a su hija pequeña.
Su esposa notó inmediatamente que algo había cambiado. George había cumplido veintinueve años en Groenlandia, pero no se trataba de eso. Encontraba algo radicalmente distinto en él, un brillo nuevo en sus ojos, un ademán diferente. Como si hubiese contraído una fiebre: no dejaba de hablar del Ártico. Quería regresar a él. Desarrolló en los meses siguientes un vivo interés por las cartas y mapas de esa zona del mundo y por los libros que hablaban de ella. Se presentó voluntario para cualquier otra expedición de la Armada con destino a las latitudes boreales.
«La aventura lo había conmovido profundamente y no lo dejaba descansar —escribió Emma, quien empezó a sospechar que su año sabático en la campiña francesa, con el que George soñaba apenas empezada su aventura en Groenlandia, nunca se haría realidad—. El virus polar ha infectado la sangre de George para siempre».[23]
Una pregunta fundamental, que había impulsado a Charles Hall y a otros exploradores antes que a él, cautivaba ya a De Long: ¿podría el ser humano alcanzar el polo norte? Y ¿cómo sería ese lugar? ¿Sería posible llegar a través de vías marítimas abiertas? ¿Vivirían allí especies desconocidas de peces o mamíferos? ¿Estarían sus hielos habitados por monstruos? ¿Ocultarían quizá los restos de alguna civilización desaparecida? ¿O quizá un remolino gigante que lo tragase todo y comunicase con los intestinos del planeta, como muchos creían? ¿Deambularían por sus solitarios páramos mamuts lanudos u otras criaturas prehistóricas? ¿Qué otras maravillas naturales encontrarían por el camino? ¿O sería el polo quizá algo completamente distinto: una tierra exuberante atemperada por poderosas corrientes oceánicas?
Cuanto más reflexionaba sobre el problema del polo norte, contaba Emma, «más vivo era su deseo de encontrar una respuesta que saciara el ansia de conocimiento de todo el mundo. Regresó a Nueva York hechizado por el Ártico y sus misterios nunca dejaron ya de fascinarlo».[24]
[1]Mi estudio sobre el hallazgo de Tyson y su partida se nutre fundamentalmente de la versión dada por este en su libro Arctic Experiences, publicado en 1874. Otras fuentes de importancia fueron Weird and Tragic Shores, de Chauncey Loomis; Trial by Ice,de Richard Parry, y los artículos aparecidos en el New York Herald a lo largo de 1873.
[2] Tyson, Arctic Experiences, p. 230.
[3]Ibid., p. 310.
[4]Ibid., p. 322.
[5]Ibid., p. 232.
[6]Emma Wotton De Long, Explorer’s Wife, p. 54.
[7]Ibid., p. 70.
[8]Ibid., p. 71.
[9]Ibid., p. 58.
[10]Ibid., p. 85.
[11]New York Herald, 10 de septiembre de 1873.
[12]Ibid.
[13]George Washington De Long, The Voyage of the Jeannette, vol. 1, p. 14.
[14]New York Herald, 10 de septiembre de 1873.
[15]Ibid.
[16]Emma De Long, Explorer’s Wife, p. 74.
[17]George De Long, The Voyage of the Jeannette, vol. 1, p. 18.
[18]Ibid., vol. 1, p. 22.
[19]New York Herald, 10 de septiembre de 1873.
[20]George De Long, The Voyage of the Jeannette, vol. 1, p. 21.
[21]Emma De Long, Explorer’s Wife, p. 81.
[22]George De Long, The Voyage of the Jeannette, vol. 1, p. 22.
[23]Emma De Long, Explorer’s Wife, p. 89.
[24]George De Long, The Voyage of the Jeannette, vol. 1, p. 40.
01
Un escandaloso sábado
de carnaval y muerte[25]
Cerca de la medianoche del domingo, 8 de noviembre de 1874, justo en las horas en que las rotativas escupían la siguiente edición matutina del New York Herald, el edificio iluminado a gas de la esquina de Broadway con Ann Street bullía de actividad. Los telégrafos repiqueteaban, las imprentas zumbaban y en la sala de composición los tipógrafos reordenaban a la carrera los tintineantes tipos y los correctores gritaban cambios de última hora. En el exterior, al frío otoñal, ejércitos de repartidores acudían a los muelles de carga con sus carretas y caballos, esperando fardos de arpillera cargados de mercancías que distribuirían por los comercios de la ciudad, aún soñolienta.
Como de costumbre, el redactor del turno de noche llevó al editor el borrador del diario para su aprobación. Aquello era toda una proeza: el propietario del Herald podía comportarse como un tiránico gerente, y empuñaba su lápiz azul como un cuchillo de caza, llenando los márgenes de la página de comentarios apenas legibles, que a veces se salían del papel. Tras la usual cena en Delmonico’s, bien regada de vino, el editor regresaba a su despacho, donde se dedica a beber tazas y tazas de café y a mortificar a sus subalternos hasta que, por fin, se cerraba la edición. Los correctores temían sus broncas y estaban acostumbrados a que les ordenara, a altas horas de la noche, que tirasen a la basura la maqueta y empezaran de nuevo.
James Gordon Bennett júnior era un tipo alto y delgado, de treinta y dos años, porte regio, cuidado bigote y manos pequeñas y delicadas. Sus ojos, entre grisáceos y azulados, miraban con indiferencia y autoridad, aunque también hacían de vez en cuando guiños traviesos. Vestía impecables trajes franceses y calzaba zapatos de fino cuero italiano. Para hacer más llevaderas sus largas aunque desordenadas horas de trabajo, había instalado en su despacho del ático una cama, en la que solía echar una cabezada a primera hora de la mañana.
Según la mayoría de fuentes, Bennett era el tercer hombre más rico de la ciudad de Nueva York, con ingresos anuales que solo iban a la zaga de los de William B. Astor y Cornelius Vanderbilt. Bennett no solo era editor, sino también redactor jefe y único propietario del Herald, probablemente el mayor y más influyente periódico del mundo en ese momento. Había heredado el diario de su padre, James Gordon Bennett sénior. El Herald tenía reputación de informar y también divertir, y sus artículos destilaban el pícaro sentido del humor de su propietario. Pero en sus páginas también veían la luz muchas noticias: Bennett gastaba más que cualquier otro editor para recibir las últimas novedades por telégrafo, inclusive a través del cable trasatlántico. Cuando se trataba de reportajes de gran extensión, Bennett hacía lo que fuese necesario para contar con los nombres más importantes de la escena literaria estadounidense, entre ellos Mark Twain, Walt Whitman o Stephen Crane.
Bennett era también uno de los solteros más extravagantes de Nueva York, conocido por sus idilios con estrellas del cabaré y sus borracheras en la localidad costera de Newport, Rhode Island. Era miembro del Union Club y un ávido deportista. Ocho años antes había ganado la primera regata de yates trasatlántica de la historia. Desempeñó además un papel esencial en la llegada del deporte del polo a los Estados Unidos, y también patrocinó las primeras carreras de bicicletas y de globos aerostáticos. En 1871, a los veintinueve años, Bennett se había convertido en el comodoro más joven hasta entonces del Club de Vela de Nueva York, honor que aún mantiene.
El Comodoro, como todo el mundo llamaba a Bennett, era conocido por cabalgar caballos veloces y capitanear elegantes veleros. En ocasiones, envalentonado por el brandy, conducía su berlina de madrugada a toda velocidad por las calles de Manhattan, bajo la luz de la luna. Estas correrías nocturnas indignaban y desconcertaban a partes iguales a los alarmados viandantes, pues Bennett casi siempre las hacía desnudo.
La contribución más importante de James Gordon Bennett al periodismo moderno fue quizá su idea de que el periódico no solo debía dar noticias: también debía crearlas. Sus redactores no solo tenían que cubrir la actualidad, sino que debían orquestar dramáticos acontecimientos públicos a gran escala que agitasen las emociones y dieran que hablar. Como expresó un historiador del periodismo estadounidense más adelante, Bennett «tenía la capacidad de detectar historias latentes e insuflarles vida».[26] Fue Bennett quien en 1870 envió a Henry Stanley a las profundidades de África en busca del misionero y explorador David Livingstone. Poco importaba que Livingstone necesitara o no ser encontrado. Los despachos que Stanley envió al Herald en 1872 causaron sensación internacional, algo a lo que Bennett nunca quiso renunciar a partir de entonces.
Sus detractores se quejaban de que esas exclusivas eran puros números de teatro, y quizá tuvieran razón. Sin embargo, Bennett estaba convencido de que un buen periodista al que se diesen la libertad y los medios para resolver algún misterio o enigma geográfico en algún lugar remoto, regresaría invariablemente con noticias interesantes. Estas noticias, además de fomentar la divulgación del conocimiento, incrementarían las ventas de su periódico. Bennett estaba dispuesto a gastar la suma que fuese para que regularmente aparecieran en su diario artículos de este tipo. El Herald podía ser tildado de muchas cosas, pero no de aburrido.
Aquella mañana de principios de noviembre, el redactor de noche del Herald debió de echarse a temblar cuando envió el borrador aún caliente de la edición matutina a su temperamental jefe. El Herald presentaba en primera plana una noticia que, bien gestionada, provocaría un revuelo de los que apasionaban a Gordon Bennett. Se trataba de una de las exclusivas más increíbles y trágicas jamás aparecidas en las páginas de su periódico. El reportaje se titulaba «A Shocking Sabbath Carnival of Death» (Un escandaloso sábado de carnaval y muerte).
El Comodoro echó un vistazo al periódico y leyó la horripilante historia: a última hora de la tarde de ese domingo, sobre la hora del cierre del zoológico de Central Park, un rinoceronte había logrado escapar de su jaula. Enfurecido, había arrasado las instalaciones del zoológico y matado a uno de sus cuidadores, dejando su cuerpo completamente desfigurado. El resto, que se encontraba dando de comer a otros animales, acudió a toda prisa y, en la confusión del momento, varias bestias carnívoras —un oso polar, una pantera, un león del Atlas, varias hienas y un tigre de Bengala, entre otras— se escaparon también. Para leer lo que seguía hacía falta agallas. Los animales, que en un primer momento se atacaban unos a otros, empezaron a perseguir a los paseantes de Central Park. Había gente aplastada, malherida, desmembrada y aun cosas peores.
Los reporteros del Herald habían captado diligentemente cada pormenor de la historia. Una pantera había sido vista sobre el cuerpo de un hombre, «royéndole horriblemente la cabeza».[27] Una leona, tras «saciarse de la sangre»[28] de varias víctimas, había sido abatida por una partida armada de inmigrantes suecos. El rinoceronte había matado a una sastra llamada Annie Thomas y había trotado dirección norte, hasta caer en una alcantarilla que estaba siendo reparada, donde murió. El oso polar había mutilado y matado a dos hombres y se le había visto caminando pesadamente hacia uno de los embalses de Central Park. En el hospital de Bellevue, los médicos «no daban abasto tratando de cerrar las terribles heridas»[29] y se veían obligados a realizar «amputaciones varias». Una niña pequeña había muerto durante una operación.
En el momento de poner en marcha la rotativa, muchos de los animales seguían en libertad, lo que había empujado al alcalde, William Havemeyer, a imponer el toque de queda hasta que el peligro desapareciese. «Los hospitales están atestados de heridos —informaba el Herald—. En todo el parque, de extremo a extremo, han sido atacados hombres y mujeres, y en sus bosques artificiales merodean las bestias salvajes, prestas a abalanzarse en cualquier momento sobre el incauto peatón».[30]
Bennett no llegó a usar su lápiz azul. Por una vez, no tenía cambios que sugerir. Se dice que se recostó entre sus almohadones y ronroneó de satisfacción ante la extraordinaria noticia.[31]
El reportaje del Herald estaba escrito en un tono uniforme. Los redactores lo habían salpimentado con detalles íntimos y habían confeccionado una lista de víctimas con nombres reales, en algunos casos de vecinos muy conocidos de la Gran Manzana. Pero la historia era un completo bulo. Alentados por un entusiasmado Bennett, los redactores habían inventado el suceso para demostrar que la ciudad carecía de un plan de evacuación, caso de una gran emergencia. De paso, llamarían la atención sobre el hecho de que urgía reparar muchas jaulas del zoo. En efecto, las obsoletas instalaciones de Central Park, señalarían los redactores más adelante, distaban mucho de las del Jardin des Plantes parisino, por ejemplo, mucho más modernas. Era hora de que Nueva York se convirtiera en una ciudad de primera línea y de que los Estados Unidos, que en cuestión de año y medio cumplirían un siglo como nación, contaran con un parque de categoría mundial en el que exhibir las criaturas más salvajes del planeta.
Los redactores se cubrieron las espaldas para que nadie acusara al Herald de engañar a sus lectores: los que leyesen el reportaje completo encontrarían, en el último párrafo, la siguiente exención de responsabilidad: «El reportaje anterior, claro está, es completamente inventado. Nada de lo que se cuenta en él es cierto».[32] Según el periódico, las autoridades de la ciudad nunca se habían detenido a reflexionar sobre qué ocurriría caso de producirse una emergencia real. «¿Está Nueva York preparada para hacer frente a una catástrofe así? —preguntaba el Herald—. Cuestiones tan insignificantes como esta han dado pie a las mayores calamidades de la historia».[33]
Bennett sabía por experiencia que muy pocos neoyorquinos se preocuparían de leer el artículo hasta el final. No se equivocó. Esa mañana, cuando sobre la ciudad empezaban a elevarse las habituales columnas de humo y la gente abrió el periódico del día, se desencadenaron la inquietud y el caos. Los alarmados viandantes se dirigían a toda prisa a los muelles para escapar de Manhattan en los trasbordadores o cualquier otra embarcación; otros miles, honrando el toque de queda impuesto por el alcalde, se quedaron en casa todo el día y esperaron la noticia de que el peligro había pasado. Otros más cargaron sus rifles y acudieron al parque para cazar a los animales huidos.
Debería haber resultado evidente hasta al más ingenuo lector que la noticia era falsa. Pero estamos hablando de una época más crédula, en la que no había radio, teléfonos ni medios de transporte más o menos rápidos. Los ciudadanos se informaban principalmente a través de la prensa y muchas veces resultaba difícil distinguir la realidad del rumor.
Una edición posterior del diario llevó la historia aún más lejos. El Herald informaba de que el mismísimo gobernador del estado de Nueva York, John Adams Dix, héroe de la guerra de Secesión, se había echado a la calle y había disparado a un tigre de Bengala, que guardó como trofeo personal. Se publicó otra lista, más extensa, que pormenorizaba todos los animales que habían escapado: un tapir, una anaconda, un ualabí, una gacela, dos monos capuchinos, un puercoespín blanco y cuatro ovejas sirias. Un oso grizzly había entrado en la iglesia de Santo Tomás, en la Quinta Avenida, y allí, en el pasillo central, «se había alzado sobre los hombros de una anciana y le había clavado los colmillos en el cuello».
Los redactores de las cabeceras rivales no salían de su asombro. El Herald se les había adelantado otras veces, pero ¿cómo era posible que ninguno de sus reporteros tuviera ni idea de este crucial acontecimiento? El redactor de noticias locales del New York Times acudió a toda prisa a la comisaría de Mulberry Street para abroncar a la policía por dar pábulo a la historia del Herald e ignorar a su prestigioso periódico. Picaron incluso algunos empleados del propio Herald: uno de los corresponsales de guerra más reputados de ese diario, quien al parecer no había recibido noticia de los planes de Bennett, se plantó en la redacción con dos grandes revólveres, dispuesto a batir las calles.
Como era predecible, los competidores de Bennett vituperaron al Herald por su irresponsable conducta y por sembrar el pánico, poniendo en riesgo la vida de mucha gente. Un editorial del Times apuntaba: «Un reportaje tan cuidadosamente preparado como este no podría aparecer en las páginas del diario sin el consentimiento del propietario o del redactor jefe. Suponiendo que este peculiar medio cuente con tal figura, lo cual sería todo un desafío a la imaginación».[34]
La justificada indignación cayó en saco roto. El «bulo de las fieras salvajes», como se lo empezó a conocer cariñosamente, no hizo sino reportar más lectores al Herald. En efecto, el golpe de efecto confirmaba la idea de que Bennett tenía tomado el pulso a la ciudad y era muestra del sentido del humor que caracterizaba al periódico. «El incidente no le pasó factura al diario, sino todo lo contrario —señalaría más tarde un historiador del periodismo neoyorquino—. Dio a la ciudad algo de que hablar y causó un revuelo sin precedentes. Aparentemente, a los lectores la broma les hizo gracia».[35]
Bennett se sentía enormemente satisfecho por cómo habían salido las cosas. El bulo de los animales huidos del zoo se considera una de las mayores bromas periodísticas de la historia. Bennett, por otro lado, consiguió el objetivo propuesto: las jaulas del zoológico de Central Park fueron reparadas, por fin.
Cierto es que la noticia no fue tan sensacional como el encuentro entre Livingstone y Stanley. Bennett tendría que seguir buscando otra saga que repitiera aquel éxito. Sus reporteros peinaban el planeta a lo largo y ancho, a la caza del siguiente reportaje superventas. El Herald tenía corresponsales en Australia, en África, en China. Estos cubrían la disipada vida de las realezas europeas, los vaivenes de altura de Wall Street y los tiroteos del salvaje Oeste. También recorrieron el sur de los Estados Unidos durante los años de posguerra y la reconstrucción, dando noticia de los coloridos fraudes que allí se produjeron.
El rumbo que más interesaba a Gordon Bennett, sin embargo, era el septentrional. Tenía la impresión de que grandes misterios se ocultaban tras ese horizonte, bajo el sol de medianoche. Los hombres envueltos en pieles que se aventuraban en el Ártico se habían convertido en ídolos nacionales: eran los aviadores, astronautas y caballeros andantes de la época. La gente no se cansaba de sus historias. Para Bennett eran un híbrido entre científicos y aventureros, que dotaban a sus empresas de una especie de romanticismo oscuro y un desesperado sentido de lo caballeresco. Bennett, quien corría no pocos riesgos en su propia afición al deporte, esperaba que sus periodistas hicieran lo mismo en su trabajo. En aquel tiempo de héroes, el Comodoro se mostraba inflexible: sus mejores corresponsales debían viajar al reino helado, tras los pasos de aquellos galantes y obsesivos personajes que perseguían el último santo grial de la exploración, el polo norte.
[25]Cerca de la medianoche: la descripción del gran bulo de las fieras escapadas del zoo está tomada principalmente del propio reportaje, publicado en el New York Herald el 9 de noviembre de 1874, en varias ediciones. Véase también Seitz, The James Gordon Bennetts, pp. 304-339 y O’Connor, The Scandalous Mr. Bennett, p. 131.
[26]Seitz, The James Gordon Bennetts, p. 271.
[27]New York Herald, 9 denoviembre de 1874.
[28]Ibid.
[29]Ibid.
[30]Ibid.
[31]Seitz, The James Gordon Bennetts, p. 337.
[32]New York Herald, 9 de noviembre de 1874.
[33]Ibid.
[34]O’Connor, The Scandalous Mr. Bennett, p. 132.
[35]Seitz, The James Gordon Bennetts, p. 338.
02
«Non Plus Ultra»
El polo norte. El extremo superior del mundo. La cúspide, la cima, el apogeo. Una región y una idea magnéticas que obsesionaban al hombre de a pie. Un enigma planetario tan ignoto y atrayente como los misterios de Venus o Marte. El polo norte era a la vez una abstracción geográfica y un lugar físico, localizable allá donde se cruzan todos los meridianos del mapa. El lugar del globo desde el que, no importa hacia dónde caminases, siempre estarías regresando al sur. Un lugar en el que durante medio año reinaba la oscuridad total y durante el otro medio, la luz del sol. En cierto sentido, en el polo el tiempo habría de detenerse, pues en él convergían todos los husos horarios del planeta.
Los expertos entendían todo esto, o al menos eso creían. Por lo demás, el polo norte estaba envuelto en el misterio más increíble: nadie sabía si estaba en el mar, sobre tierra firme o sobre hielo; si en él hacía frío o calor; si era un lugar húmedo o árido; si estaba habitado; si era montañoso o estaba horadado por laberínticos túneles; si las leyes de la gravedad y el geomagnetismo seguían cumpliéndose en él.
Ese misterio casi había hecho enloquecer a Charles Hall de emoción. Antes de aventurarse en la expedición del Polaris, dejó escrito: «En nuestra era continúa existiendo un triste espacio en blanco de enormes dimensiones: el que en nuestras cartas y globos terráqueos se extiende desde el paralelo 80 hasta el polo norte. Yo mismo me sonrojo al pensar cuántos miles de años hace que Dios dio al hombre este hermoso mundo para someterlo todo él; aun así, una parte del mismo, que ha de ser enormemente interesante y majestuosa, sigue siendo desconocida, como si fuese ajena a la creación».[36]
El «problema polar», como a veces lo calificaba la prensa, se había convertido en una obsesión tan persistente como perturbadora. La gente quería saber a toda costa qué había Allá Arriba, y no solo los científicos y exploradores, sino la ciudadanía en general. El polo norte era, según la revista londinense Athenaeum, el «inalcanzable objeto de nuestros sueños». Un eminente geógrafo alemán llamado Ernst Behm comparó la ignorancia de la humanidad en lo tocante al polo con la curiosidad insaciable que sentiría el propietario de una casa a cuyo desván no ha podido subir jamás. «Al igual que una familia conoce todas las estancias de su casa, el hombre ha sentido desde el primer momento el deseo espontáneo de conocer todas las tierras y océanos del planeta que se le asignó como morada».[37]
Un editorial de The New York Times se hizo eco del sentir de Behm: «El hombre no descansará mientras haya lugares misteriosos que explorar ni quedará satisfecho hasta desentrañar ese perpetuo interrogante que nos observa desde el extremo del eje terráqueo».[38]
Cuando llegó la década de 1870, no existía mayor misterio sobre la faz de la Tierra que el polo norte (por supuesto, estaba la Antártida, pero el polo sur era considerado un objetivo mucho menos asequible para las principales naciones exploradoras, que además estaban ubicadas en el hemisferio septentrional). Es difícil expresar cuán profundamente necesitaba el mundo aliviar esa comezón ártica. Las especulaciones sobre lo que podría ocultar el polo norte permeaban la cultura popular y la literatura mundial, desde las novelas de Jules Verne al Frankenstein de Mary Shelley, cuyo protagonista persigue al monstruo hasta el mismo polo. Eran muchos los alicientes que se esgrimían para justificar la busca del grial polar: territorios que anexionar, minerales que extraer, rutas comerciales por abrir, colonias que fundar, nuevas especies por describir. La geografía planteaba un gran acertijo y quien lo resolviese se cubriría de gloria. Y, en cualquier caso, esa búsqueda conducía en última instancia a algo más elemental y atávico: alcanzar el lugar más lejano, donde ningún ser humano había estado jamás, el non plus ultra.
«Al otro lado del embrujado círculo ártico queda el objeto de ambición de la geografía [...] la solución al acertijo polar —argumentaba el Atlantic Monthly—. Los largos años de esfuerzos estériles y sufrimientos espantosos no parecen haber aplacado el apetito descubridor. Cuanto más conocemos nuestro planeta, más arden los geógrafos en deseos de conocer los extremos del mundo y sus misterios».[39] Un artículo publicado en 1871 por la revista Nature describía la carrera por el polo como el principal misterio geográfico y científico de la época: «La inconmensurable franja de territorio y mar que rodea el extremo septentrional del eje de nuestro planeta, nunca antes visitada, es el campo de estudios mayor y más importante en que deberán trabajar, en pos del descubrimiento, tanto esta generación como las venideras».[40]
Desde luego, también alimentaba esta obsesión el nacionalismo. Los estadounidenses, que poco a poco se recuperaban de la devastadora guerra de Secesión, anhelaban demostrar su valía en la escena internacional. La exploración polar, según algunos, ayudaría a unificar un país dividido: era una empresa que todos apoyaban, en el norte y en el sur. Proyectar una ambiciosa expedición era una manera de reparar la convaleciente república y de poner a prueba su poder con una acción pacífica pero a caballo entre lo civil y lo militar.
Fue William Parry, oficial de la Armada británica, quien en 1827 dirigió la que se considera la primera expedición oficial que buscó explícitamente el polo norte. Desde entonces, el Almirantazgo británico había organizado avanzadas exploraciones polares, debido en gran parte al celo casi religioso que ponía el secretario segundo del Almirantazgo, John Barrow, en todo lo que tuviera que ver con el Ártico. Además, desde la derrota de Napoleón, la Armada británica había librado pocas batallas en el mar, así que los buques de la armada más poderosa del mundo se pudrían debido al poco uso, y a muchos oficiales les habían reducido la paga y las responsabilidades a la mitad. La ambición, sin embargo, no dejaba de inflamar sus pechos. En el campo de la exploración, los británicos se habían centrado en la búsqueda de rutas marítimas navegables hacia el Pacífico por el norte de Canadá. A raíz de dicha búsqueda, fue necesario organizar asimismo varias expediciones para rescatar a las que habían desaparecido en pos del esquivo paso del Noroeste.
En la década de 1870, sin embargo, el paso del Noroeste dejó de interesar tanto y la atención se volvió hacia el polo norte. Al Reino Unido se le unieron Francia, Rusia, Suecia, Alemania, Italia y el Imperio austrohúngaro, países que habían organizado o propuesto expediciones para ser los primeros en hollar el polo, aquel objeto puro y abstracto del empeño explorador. Los Estados Unidos se creían un competidor plausible en esa grandiosa carrera y muchos estadounidenses deseaban fervientemente ver la bandera de las barras y estrellas plantada en la cima del mundo.
El deseo estadounidense de llegar más al norte podría considerarse, en cierto sentido, una prolongación del famoso «destino manifiesto», el impulso que guio a los pioneros del país en su avance hacia el oeste. Con la finalización del ferrocarril transcontinental en 1869, se cerró la conquista de la frontera o, al menos, se inauguró una fase diferente, no tan caracterizada por la exploración aventurera como por la penosa labor de ocupación y colonización. Dos años antes, en 1867, los Estados Unidos habían comprado Alaska al zar de Rusia por la irrisoria suma de 7,2 millones de dólares, abriéndose así una nueva frontera, desconocida y sin explotar en su mayor parte. El movimiento patriótico hacia el oeste dio un giro a la derecha tras alcanzar California y se dirigió al norte.
En 1873, el país todavía estaba intentando asimilar y explicar el porqué de la adquisición de aquel territorio inmenso del que ahora era propietario. La suma gastada en la compra de la América rusa era fuente de controversias. A Alaska se la apodó «la Nevera de Seward», «el Capricho de Seward» y «el Jardín de Osos Polares de Seward», para escarnio del secretario de Estado, William Seward, quien había propuesto la compra y se ocupó de la negociación. En cualquier caso, la ciudadanía estadounidense quería saber qué había al norte de aquella nueva frontera y esperaba con ansia la aparición de un héroe que personificase el basculamiento hacia el norte del país.
George De Long empezaba a pensar que él podría ser ese héroe. Llevaba dando vueltas al problema ártico desde su experiencia personal en las aguas boreales. Y, en su inquieta imaginación, añadía su nombre al panteón de exploradores del Lejano Norte (aunque algunos vieran en ese panteón una galería de granujas). Se había propuesto nada menos que alcanzar el mismísimo polo norte y descubrir su misterio. «Si no tengo éxito, será gran cosa que mi nombre figure en la lista de quienes lo intentaron», dejó escrito.[41]
La aventura se adueñó de su intelecto y, poco a poco, de sus emociones. Nunca en su vida volvería a mostrarse indiferente ante ese asunto.
Antes incluso de llegar a Nueva York, De Long era ya una celebridad, gracias a su hazaña a bordo de la Little Juniata. Martin Maher, el corresponsal de The New York Herald que lo acompañó, había enviado largos despachos desde San Juan de Terranova, y los redactores del periódico los habían publicado, a modo de folletín, en un lugar destacado de la publicación. Maher relató la travesía de ida y vuelta de la Little Juniata, más de ochocientas millas a lo largo de la costa groenlandesa, como quien canta una odisea de alcance histórico. A los lectores les conmovió que De Long se presentara voluntario para rescatar a personas a las que ni siquiera conocía y les admiró su voluntad de seguir avanzando hacia el peligroso norte aunque el hielo amenazase con sepultar su diminuta lancha a vapor.
De Long y la Little Juniata se convirtieron en los héroes de la nación. En palabras de Maher:[42]
Su famosa travesía rumbo al cabo York fue, de lejos, la gesta más atrevida y fenomenal de toda la expedición. Planeada con arrojo y ejecutada con maestría, pocos se habrían atrevido a sumarse a esa partida de rescate. Sin embargo, la urgencia era evidente y el llamamiento a voluntarios fue respondido de buena gana. Es innecesario reiterar la lucha sin precedentes que libró la pequeña embarcación contra el ágil y amenazador hielo; cómo, incluso cuando se había consumido ya la mitad del combustible, el gallardo capitán decidió seguir adelante, a las mismas puertas de la furiosa tempestad; cómo, golpeada su nave una y otra vez, no gritaba otra cosa que: «¡Adelante!»; cómo, al internarse en lo que en jerga ártica llaman una «falsa pista», la lancha quedó atrapada como en un cepo de acero, y hasta que no embistió el hielo sólido con todo su ímpetu no pudo liberarse, para encontrar acto seguido una barrera tan firme como infranqueable, que en última instancia frustró todos los intentos posteriores de seguir avanzando. Podrán juzgar este experimento una locura, pero el heroísmo del teniente De Long y sus valientes subordinados será para siempre un tributo de ley a la devoción por las causas nobles y el propio sacrificio, alegremente asumido.
A De Long le avergonzaba toda esa atención. «Aborrece el reconocimiento público —afirmó Emma—. Lo evita diligentemente. Había cumplido con su deber y no veía razón alguna para regodearse en ello».[43] No obstante, De Long percibía el poder de la publicidad y reconocía que su fama podía resultarle útil en sus planes de retorno al Ártico.
Los periódicos se deshacían en alabanzas a De Long, entre otras razones, porque las noticias que con cuentagotas fueron llegando ese otoño sobre el Polaris eran sombrías y deprimentes. Había sido aquella una expedición malograda incluso antes de zarpar de la costa estadounidense. En ese viaje no hubo disciplina y nadie conocía de verdad el sentido de su objetivo. Se formaron camarillas que abonaron la intriga y la desconfianza; por ejemplo, existía a bordo del Polaris un grupo de alemanas que apenas hablaban con los estadounidenses. El cabecilla de la expedición, Charles Hall, había sido ninguneado, desafiado y, al parecer, asesinado.
Cuando el capitán murió, la tripulación respiró aliviada, para a continuación hundirse en la desmoralización y la anarquía. Se perdieron los cuadernos de bitácora, los registros y la instrumentación científica del barco. Quienes quedaron a bordo del Polaris al parecer no hicieron ningún esfuerzo por encontrar a sus camaradas después de que el témpano sobre el que habían acampado se desgajara de la banquisa y lo empujara la deriva. Los náufragos, mientras, vivieron perpetuamente sospechando y temiendo al prójimo y se plantearon en muchas ocasiones el canibalismo. Una investigación de la Armada hizo aflorar más tarde todo tipo de conductas despreciables. La historia de la expedición era lúgubre y oscura de principio a fin, y en ella escaseaban los héroes. La imagen que daba de los Estados Unidos era decididamente negativa.
The Times, desde Londres, escribía: «La muerte, en forma de cien sombras pavorosas, hostiga la estela de ese buque fantasma».[44]
Cualquier persona sensata habría asimilado fácilmente la moraleja de la historia del Polaris y su viaje: viajar al Ártico era muy peligroso. Pero George De Long no lo hizo. Volcado en el estudio de la expedición de Hall, quiso determinar qué cosas habría hecho él de manera diferente, más eficaz y científica. Afirmaba que, de capitanear una expedición polar, haría mejor uso de la tecnología de vanguardia. Su nave estaría al mando de oficiales de la Armada que aplicarían un rígido código disciplinario, para no tener que preocuparse de posibles motines. Elegiría más cuidadosamente a su tripulación: no habría camarillas ni desequilibrios entre rangos o nacionalidades. Reforzaría muy a conciencia el barco para que resistiera el hielo y lo equiparía con más víveres, medicamentos e instrumentos científicos.
De Long sentía el apremio de redimir los errores de Hall y de reclamar un premio merecido para la Armada de los Estados Unidos y para el propio país.
Gracias a su nueva fama, a De Long se le franqueó el acceso a nuevos círculos sociales. La noche del 1 de noviembre de 1873[45] acudió invitado a una cena en casa de Henry Grinnell, conocido filántropo neoyorquino y armador adinerado. Grinnell era también un entusiasta del Ártico y, en las décadas anteriores, había financiado numerosas expediciones —tanto británicas como estadounidenses— al Gran Norte. Era un solemne caballero de barba blanca que contaba ya setenta y cuatro años, de ojos prominentes y vidriosos, mente inquisitiva y elegancia en el vestir. Grinnell era uno de los fundadores de la American Geographical Society y poseía una de las mejores colecciones de libros, mapas y cartas árticas del país. Su nombre estaba tan indeleblemente vinculado al Ártico que una gran parte de la isla de Ellesmere había sido bautizada Tierra de Grinnell en su honor. Nadie en todo el país había dedicado tanto esfuerzo intelectual y monetario a resolver el problema polar.
Esa noche de sábado, Grinnell había convocado a una serie de científicos, geógrafos, exploradores y marinos en su elegante mansión del número 17 de Bond Street, en Manhattan, para debatir las ideas más innovadoras en lo tocante a exploración polar. En el salón de invitados, con mapas y cartas extendidos por toda la mesa, los caballeros reunidos trataban a De Long como a un héroe, el esperado líder de la siguiente incursión estadounidense en el Ártico. La sesión quería ser un análisis a posteriori