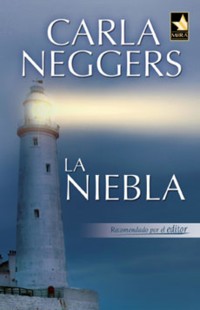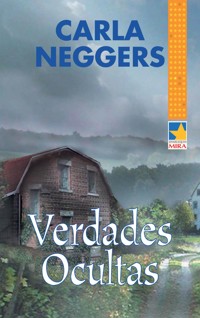4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Mira
- Sprache: Spanisch
Diversión y un poco de trabajo, eso era lo único que Tess Haviland tenía en mente cuando Ike Grantham la contrató para arreglar aquella destartalada casa. Entonces Ike desapareció y Tess se convirtió en la nueva propietaria de una casa en la que, según los rumores, había un fantasma. Sin embargo no eran los fantasmas lo que le preocupaba, sino sus vecinos: la pequeña Dolly Thorne, su solitaria niñera, Harley Beckett… y, sobre todo, el padre de Dolly, Andrew Thorne, que tenía su propia teoría sobre el motivo por el que Tess había aparecido de pronto en la casa de al lado. Pero cuando descubrió un esqueleto en la bodega de la casa, Tess comenzó a hacer preguntas sobre la historia de aquel edificio, la prematura muerte de la esposa de Andrew… y la desaparición de Ike. Unas preguntas a las que alguien quería poner fin antes de que saliera a la luz la verdad sobre un asesinato sin resolver.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Editado por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.
Núñez de Balboa, 56
28001 Madrid
© 2001 Carla Neggers. Todos los derechos reservados.
LA CASA DE LOS SECRETOS, Nº 150 - diciembre 2013
Título original: The Carriage House
Publicada originalmente por Mira Books, Ontario, Canadá.
Publicada en español en 2006
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.
Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.
® Harlequin Mira es marca registrada por Harlequin Enterprises Ltd. y Harlequin y logotipo Harlequin son marcas registradas por Harlequin Books S.A.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
I.S.B.N.: 978-84-687-3920-5
Editor responsable: Luis Pugni
Conversión ebook: MT Color & Diseño
1
El día de su desaparición, Ike Grantham faltó a su cita con Tess Haviland, diseñadora gráfica de Boston y una de las pocas mujeres que no lo encontraban irresistible. A Tess le caía bien, pero, transcurrido más de un año, aún no sabía explicar por qué. Rubio, guapo, enérgico, campechano y simpático hasta el hartazgo, Ike parecía empeñado en desmentir el estereotipo del heredero, filántropo y formal, de una rica familia de empresarios de Nueva Inglaterra. Carecía de mala conciencia y de ambición, y había días en que a Tess le parecía que también de convicciones morales. Sobre todo en lo concerniente a las mujeres, con la única salvedad de la propia Tess.
—Tess —solía decirle Ike—, en tu vida hay demasiados pistoleros. Yo soy inofensivo.
En la vida de Tess no había, en realidad, ningún pistolero. Sólo lo parecía porque se había criado en un barrio de clase obrera y su padre regentaba un bar. El propio Ike no carecía de prejuicios.
Tess estaba pensando en él no solamente porque hacía más de un año que Ike había desaparecido sin decir palabra, sino porque acababa de recibir el impuesto de bienes inmuebles sobre la antigua cochera que él le había dado en lugar de un cheque. La casa, construida en 1868 en una parcelita a tiro de piedra del mar, se hallaba a un corto paseo de uno de los pueblos más bonitos de la Costa Norte. El inmueble no valía gran cosa en sí mismo. Pero su enclave sí, lo cual se reflejaba en el precio de la propiedad... y en los impuestos.
Tess se quedó mirando el cementerio de Old Granary, que se extendía cuatro plantas más abajo de su oficina de la calle Beacon. Las lápidas, antiguas y delgadas, se ladeaban en todas direcciones, y los turistas paseaban por las veredas a la espesa sombra de los altos árboles que, acabado ya el invierno bostoniano, se hallaban repletos de hojas.
Aquél había sido un invierno agotador. A principios del año anterior, Tess había abandonado un empleo estable en una empresa para montar su propio negocio, justo antes de que Ike Grantham saliera de su vida tan bruscamente como había entrado en ella. A veces se preguntaba si no la habría inspirado Ike, no en un sentido romántico, sino al imbuir en ella una sensación de premura que la había impulsado a establecerse por su cuenta sin más dilación, cumpliendo así una necesidad que hasta entonces sólo había sido una posibilidad lejana. Estaba trabajando para Ike en el Proyecto de Recuperación Histórica de Beacon y, casi sin darse cuenta, había acabado montando su propia empresa. Los seis primeros meses los pasó trabajando en su apartamento. Luego, el otoño anterior, Susanna Galway y ella decidieron alquilar juntas una oficina en un edificio de fines del siglo XIX, en la muy señorial calle Beacon, en cuya cuarta planta compartían una habitación que se asomaba al cementerio más famoso de la ciudad.
Tess se apartó de la ventana y miró a su amiga. Susanna era alta y espigada, tan morena como rubia era ella, con la tez de porcelana y los ojos tan verdes como la hierba primaveral del camposanto. Era además asesora financiera, y Tess acababa de contarle lo de la cochera. Susanna estaba en su mesa, con el impreso del impuesto desplegado sobre el teclado del ordenador. De vez en cuando exhalaba un suspiro cargado de preocupación.
—Por eso eres una artista —dijo al fin—. Maldita sea, Tess. Tienes que cobrar en dinero contante y sonante. Es la regla número uno. Si yo hubiera podido aconsejar a los indios, ¿crees que les habría permitido cambiar Manhattan por un montón de cuentas de colores? Desde luego que no.
—Puedo venderla.
—¿Y quién va a comprarla? Es una ruina. Y un bien histórico protegido. Además, la parcela es minúscula. Y he de añadir que... —hizo girar su costosa silla ergonómica y clavó en su amiga y compañera de despacho aquellos ojos verdes y penetrantes—... está embrujada.
—Eso es sólo un rumor.
—Y no embrujada por el bueno de Casper, el fantasma amigo de los niños, no. Tu fantasma es un asesino convicto.
Tess se dejó caer en su silla, frente al ordenador. Hacía la mayor parte de su trabajo por ordenador, pero seguía teniendo un caballete, pasteles, lápices de dibujo y acuarelas. Le gustaba palpar y sentir lo que creaba, no sólo verlo en la pantalla de un ordenador. Su pantalla estaba ahora en blanco; el ordenador, en suspensión. Su zona de trabajo, en forma de U, rebosante de muestras, archivos, facturas y trabajos inacabados, no estaba tan ordenada y limpia como la de su compañera. Susana y ella eran el yin y el yang, solía decirles Tess a sus amigos de temperamento más artístico. Por eso podían trabajar en la misma habitación sin matarse la una a la otra.
—Fue un duelo —dijo Tess—. Sólo que dio la casualidad de que tuvo lugar en la cochera. Benjamin Morse retó a Jedidiah Thorne en duelo después de que Jedidiah lo acusara de maltratar a su esposa, Adelaide. Jedidiah lo mató y fue a prisión porque en Massachusetts los duelos eran ilegales. Benjamin también habría acabado en prisión si hubiera matado a Jedidiah.
—Te estás yendo por las ramas. Fue un asesinato.
Fuera lo que fuese, tuvo lugar en la cochera unas semanas después de que el edificio quedara acabado. Jedidiah Thorne nunca llegó a vivir en la casa que se hizo construir en Beacon-by-the-Sea. Los Thorne eran marineros de la Costa Norte desde hacía siglos, pero él fue el primero que hizo fortuna y prosperó en el negocio de la navegación durante los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil. Tras pasar cinco años en la cárcel por matar a Benjamin Morse, Jedidiah se marchó al oeste y no regresó a la Costa Este hasta poco antes de su muerte. La gente decía que su fantasma habitaba desde entonces la casa de postas. Era allí donde había matado a un hombre, y allí donde había quedado atrapado su espíritu, aunque nadie parecía saber por qué.
—Yo no creo en fantasmas —dijo Tess. Susanna se hamacó en su silla. Iba vestida con unos pantalones finos y elegantes y una camisa corta. Poseía una gracia natural y llevaba la manicura hecha y el maquillaje perfecto. Había cambiado San Antonio por Boston el verano anterior y se había instalado con sus dos hijas gemelas en casa de su abuela, en el antiguo barrio de Tess. Tenía en Texas un ex marido, o alguien que pronto lo sería. A Susanna no le gustaba hablar de él.
—Digámoslo de este modo —dijo—. Estás entre la espada y la pared. O pagas los impuestos o le cedes la casa al Ayuntamiento y se acabó. También puedes intentar venderla. Los de Nueva Inglaterra son bastante raritos en lo que se refiere a las casas viejas, pero puede que alguien la compre.
—No sé si quiero venderla.
—¡Tess! Hace más de un año que tienes esa casa y todavía no has pisado por allí.
—Es que tengo la sensación de que Ike puede aparecer en cualquier momento y reclamarla. O tal vez él o su hermana quieran que les haga algún trabajo más por ella. Lauren Montague ha trabajado como una mula en el Proyecto de Recuperación Histórica de Beacon, y no sé si Ike le dijo lo que estaba tramando.
—Pero ¿podía transferir la propiedad él solo?
—Eso parece. Le prometí que le haría más trabajos. Íbamos a discutir los detalles el día que me dejó plantada. Desde entonces no he vuelto a saber nada de él.
—¿Crees que está muerto?
Tess hizo una mueca, se levantó de un salto y volvió a mirar el cementerio centenario que se extendía allá abajo. Sintió un nudo en la garganta al pensar en Ike. Tenía éste unos cuarenta y cinco años y estaba tan lleno de vida que costaba creer que pudiera haber muerto. Eso era, sin embargo, lo que creía casi todo el mundo: que su temeridad le había pasado factura y que se había caído por la borda de algún barco o se había despeñado por un precipicio. Pero no a propósito. Ike jamás se habría suicidado.
—Largarse meses enteros sin decírselo a nadie entra dentro de su pauta normal de comportamiento —dijo Tess—. La policía no le ha dado por desaparecido ni nada por el estilo. Ni siquiera sé si Lauren ha dado la voz de alarma —miró a Susanna—. No estoy muy enterada.
—Bueno, vivo o muerto, el caso es que te cedió esa casa. Supongo que tu contable la incluyó en tu declaración de la renta del año pasado, y ahora Hacienda te pasa factura. Así que está claro. No puedes obviar la realidad. La cochera es tuya. Puedes hacer con ella lo que quieras.
—Siempre he querido tener una casa en Beacon-by-the-Sea —dijo Tess en voz baja mientras veía a dos chicos de unos doce años leyendo la lápida de Sam Adams. John Hancock también estaba enterrado en el Old Granary, al igual que los padres de Benjamin Franklin—. Mis padres solían llevarme allí a comer en la playa antes de que mi madre muriera. Paseábamos junto a esas casas tan antiguas, y mamá me contaba historias. Le encantaba la historia americana.
Susanna se acercó a ella.
—Toda decisión financiera es fundamentalmente una decisión emocional —le lanzó a Tess una rápida e irreverente sonrisa—. Considéralo de este modo: una cochera del siglo XIX en ruinas y habitada por el fantasma de un asesino convicto puede ser un proyecto de fin de semana de lo más interesante.
Esa tarde, Tess decidió subir en coche a Beacon-by-the-Sea para echarle un vistazo a su propiedad. Se marchó del trabajo temprano para evitar la hora punta del tráfico y tomó la Ruta Uno para seguir luego la línea del mar hasta llegar a una franja costera, rocosa y apacible, en la punta del cabo Ann. El sol de mayo, que titilaba en el Atlántico, le traía el recuerdo de sus viajes de niña, cuando se montaba en el asiento delantero del coche con su padre mientras su madre iba detrás, arropada con mantas, contándole historias de ballenas y barcos perdidos hasta que se quedaba dormida o empezaba a desvariar y ya sólo ella se entendía.
Tras la desaparición de Ike Grantham, se había pasado por allí tres o cuatro veces, buscándolo en vano. Su propia hermana no parecía preocupada por él. ¿Por qué iba a estarlo ella? Ike se había ido ya muchas otras veces sin previo aviso. Era egoísta y desconsiderado, no a propósito, sino porque ése era sencillamente su modo de ser.
Tess iba de camino a las oficinas del Proyecto de Recuperación Histórica de Beacon para recoger la llave de la cochera. Las oficinas se hallaban en uno de los edificios de fines del siglo XIX restaurados por el proyecto, a un corto paseo del puerto. El proyecto, ideado a imagen y semejanza de la famosa Fundación Doris Duke de Newport, Rhode Island, compraba viejos caserones y cobertizos por toda la Costa Norte, los destripaba y reconstruía conforme a criterios muy estrictos y los alquilaba a personas elegidas con sumo cuidado. En muchos barrios degradados, la labor del proyecto había encendido la chispa de la renovación y una especie de orgullo cívico. Cuando empezó a trabajar por libre para Ike, Tess incluso jugueteó con la idea de alquilar una casita de principios del siglo XVIII. Poco después, él le regaló la cochera. Como databa de 1868, el edificio se salía de los parámetros del programa, dedicado a inmuebles anteriores a 1850. O eso le había dicho Ike. Tess nunca había entendido en realidad cuáles eran sus motivos.
Entró en el edificio que albergaba las oficinas, en cuya puerta pintada de rojo azafrán había una linda corona de ramos. En el interior el ambiente era refinado y apacible, más parecido al de una casa que al de una oficina. Las habitaciones estaban decoradas con muebles y colores de época. A la derecha, a través de una puerta, una mujer entrada en años y flaca como un lápiz saludó a Tess con voz nasal y tono afectado.
—¿Qué desea?
Tess sonrió y avanzó sobre la gruesa alfombra.
—Hola, señora Cookson. Soy Tess Haviland...
—Vaya, señorita Haviland, lo siento, no la había reconocido. ¿En qué puedo ayudarla?
—Venía a recoger la llave de la cochera de la casa Thorne. Sé que ha pasado mucho tiempo, pero se me ha ocurrido ir a echarle un vistazo antes de decidir qué hacer con ella —Muriel Cookson parecía confusa, y Tess se apresuró a añadir—. Ike me dijo que la llave estaba aquí.
—¿La llave de la cochera? No entiendo...
—No pasa nada —Lauren Grantham Montague salió de una habitación contigua sonriendo amablemente. Su parecido con Ike era sutil, pero inconfundible—. Me alegro muchísimo de verte, Tess. Debería haberte llamado hace mucho tiempo. Señora Cookson, la llave de la cochera la tengo yo. Yo se la daré a Tess.
—¿La señorita Haviland está trabajando para nosotros?
Lauren seguía sonriendo, pero en sus ojos grises había aparecido un destello de frialdad, como si intentara ocultar emociones mucho más intensas.
—No, supongo que ha venido a echarle un vistazo a su propiedad. ¿No es así, Tess?
Tess asintió con la cabeza.
—Tengo que tomar algunas decisiones.
Muriel Cookson se había quedado de una pieza.
—Antes de marcharse el año pasado —dijo Lauren con cierta crispación—, Ike le cedió a Tess la propiedad de la cochera de la casa Thorne. Debí decírselo antes, pero no ha surgido la ocasión.
La recepcionista palideció, pero no dijo nada. Su presencia contrastaba vivamente con el cabello rubio, la ropa cara y elegante y los suaves modales de Lauren. No había nada de elegante, ni de natural, ni de suave en Muriel Cookson, a quien Ike solía describir cuando hablaba con Tess en términos poco lisonjeros, a los que quitaba en parte el aguijón al admitir que la fundación no podría funcionar sin ella. A Tess no dejaba de asombrarla que Ike se tomara tanto interés en aquel proyecto. Claro, que Ike Grantham era a su modo muy aficionado a reformar casas. No se trataba tanto de un interés por ayudar a la gente por su bien como de un convencimiento de saber lo que era mejor para los demás. A pesar de que era vanidoso y egocéntrico, Ike tenía encanto y una energía que inspiraba a los demás. Su pasión por la vida y el riesgo era contagiosa.
—Muriel quiere morirse en su mesa —le decía a Tess—. Y Lauren quiere que pongan en su tumba: Filántropa Visionaria.
Había dicho esto en tono sarcástico el mismo día que su hermana pequeña anunció su compromiso con Richard Montague, un experto en terrorismo que trabajaba para el Instituto de Estudios Estratégicos del Atlántico Norte. El ego de Ike no conocía límites. Una semana después, cuando se marchó, Tess supuso que estaba ofendido porque no había podido escoger personalmente a su futuro cuñado y necesitaba lamerse la herida infligida a su ego. Lauren estaba totalmente entregada al Proyecto de Recuperación Histórica de Beacon, al que quería dar un nuevo rumbo. A Ike no le importaba. Tess tenía la impresión de que se había cansado, de que estaba ansioso por pasar página. Y, al parecer, eso había hecho. Lauren y Richard se habían casado hacía dos meses, sin Ike.
Lauren se retiró a la habitación contigua, al fondo de la vieja casona restaurada. Tess se quedó esperando en medio de un tenso silencio junto a Muriel Cookson, a la que no le había hecho ninguna gracia saber que Ike había cedido una de las propiedades del proyecto, ni siquiera aunque les hubiera hecho un favor al deshacerse de la cochera. La habían comprado cinco años antes y, según le había dicho Ike, ni siquiera habían pensado qué hacer con ella. Había sido uno de sus caprichos, le había dicho a Tess. Un tropiezo que quería corregir transfiriéndole a ella la propiedad de la casa.
Lauren regresó y le entregó a Tess un sobre de papel de estraza.
—Hay dos llaves, las dos de la puerta lateral. Me temo que de la puerta principal no hay llave, ni tampoco del portillo del sótano.
—Gracias.
—Es un placer. Avísanos si podemos ayudarte en algo. Arriba tenemos algunos archivos sobre la historia de la casa.
Tess palpó la forma de las llaves a través del sobre. Sus llaves. Su cochera. Sintió un súbito arrebato de emoción que la sorprendió. Si Ike volvía esa misma noche y decía que era todo un malentendido, ¿qué haría? Le dio las gracias a Lauren, se despidió de ella y de la señora Cookson y salió al sol de mayo. Al otro lado de la calle, el escaparate de una bonita tienda mostraba muebles pintados. Junto a ella había una confitería. Calle abajo podía ver los barcos del puerto y las boyas de colores chillones que mecía la suave marejada. Aspiró el olor del océano y sonrió. Durante el año anterior no se había atrevido a creer que la casa de postas era realmente suya. Tenía que ser un error, por más que dijeran los papeles que Ike había firmado. Tal vez aquellos papeles no fueran válidos, no se sostendrían en un juicio si Lauren decidía impugnar la cesión. A fin de cuentas, Tess le había prometido a Ike hacer algún trabajo más para el proyecto. Y, a medida que habían ido pasando las semanas sin noticias de Ike y que ella invertía cada segundo de su tiempo y cada centavo de su dinero en su empresa de diseño gráfico, se había sentido completamente incapaz de decidir qué hacer con la cochera.
Pero ya no. Al menos, de momento. Se montó en el coche y salió del pueblo siguiendo la línea del mar. Dejó atrás el distrito comercial y las casas comenzaron a escasear. La carretera se internaba zigzagueando en un estrecho cabo. Del lado del mar se extendía una playa rocosa. En la punta misma del cabo se hallaba la casa Thorne, un edificio de madera de chilla de color azul pizarra, con manzanos retorcidos, robles y un enorme nogal americano que se mantenían en pie a pesar del envite de los elementos. La carretera principal pasaba por delante del nogal describiendo una curva y se cruzaba con una calle lateral muy estrecha donde se alzaba la cochera. Tess frenó sin apenas respirar y tomó la curva.
La cochera seguía igual que la recordaba del último marzo: los estrechos listones de chilla también pintados de azul pizarra, sus propios manzanos retorcidos delante de la casa. Tess se paró en el corto camino de grava. Bueno, pensó mientras miraba la casita, tal vez estaba un poco más ruinosa de lo que recordaba.
Y, a principios de la primavera, las lilas no estaban en flor. Ahora, en cambio, sí lo estaban. Los matorrales formaban un espeso lindero en la parte de atrás y a ambos lados de la pequeña parcela de la cochera, a la que separaban del resto de la finca original de Jedidiah Thorne. Tess sintió por las ventanillas bajadas el dulce olor de las lilas mezclado con el salitre del océano. Cerró los ojos.
—De acuerdo, así que la casa está encantada. ¿A ti qué te importa? Con tu imaginación, seguramente te habrías inventado un fantasma de todos modos. Así no tienes que inventártelo.
Pero sólo a Ike Grantham se le habría ocurrido dejarle una casa embrujada. Y a ella aceptarla.
2
Andrew Thorne estaba de mal humor e intentaba hacérselo entender a su primo, Harley Beckett, el único hombre del planeta al que le habría confiado su vida..., si no lo mataba primero.
—No está en la casa del árbol.
Harl profirió un gruñido.
—Entonces andará por ahí detrás de la dichosa gata.
Harl estaba tumbado boca arriba bajo el escritorio de los años veinte en el que estaba trabajando. Era uno de los mejores restauradores de muebles de la Costa Norte, quizás de toda Nueva Inglaterra. Sus habilidades como vigilante jefe de Dolly, sin embargo, estaban en entredicho. Dolly era la hija de seis años de Andrew, quien, al llegar del trabajo tras un día agotador en que todo le había salido mal, no la había encontrado por ningún sitio. Y Harl, tan tranquilo.
Harl salió de debajo del escritorio y se sentó en el impecable suelo de madera de pino del cobertizo donde vivía y trabajaba. Harl era muy quisquilloso. Un pelo de perro o una mota de barro, decía, podían arruinarle un trabajo, afirmación que, pese a ser exagerada, nadie se atrevía a refutar. Harl era veterano del Vietnam e inspector de policía retirado, y nunca se había molestado en hacer amigos en Beacon-by-the-Sea. Ni Andrew tampoco, aunque era más sociable que su primo. Lo cual no era mucho decir.
Harl se sacó la coleta blanca del cuello de la camisa. Tenía barba blanca, cicatrices de metralla, dos dedos cortados y un humor que podía considerarse gruñón los mejores días. Se quedó mirando a Andrew un momento y luego suspiró.
—Se suponía que debía quedarse en el jardín. Y lo sabe.
—No habrá ido muy lejos —dijo Andrew con convicción, ignorando la punzada de ansiedad que empezaba a notar en las tripas. Odiaba no saber dónde estaba su hija.
Harl se puso de pie con cierta dificultad.
—Vamos. Demonios, Andrew. Se va y hace las cosas antes de que me dé cuenta de que puede hacerlas. Antes nunca salía del jardín sin preguntar —sacudió la cabeza, disgustado consigo mismo—. Le dije que se quedara en el jardín no hace ni cinco minutos. Te lo juro por Dios.
—Tú ve por delante —dijo Andrew—. Yo voy a mirar por aquí detrás.
—Si no la encontramos dentro de cinco minutos, montamos una partida de búsqueda.
Andrew miró el mar, que se extendía al otro lado de la carretera, y sintió un nudo en el estómago. Asintió con la cabeza y se separaron.
A decir verdad, el seto de lilas era de sus vecinos, fueran quienes fuesen. Tess recordaba que Ike se lo había dicho.
Extendió la mano y dejó que un racimo de flores acariciara su piel. Estaban en todo su esplendor, los brotes prietos y oscuros se abrían formando diminutos capullos de color lavanda que derramaban su fragancia. Seguramente podría recoger un ramo. El seto estaba abandonado, saltaba a la vista, y las lilas necesitaban una buena poda. Incluso crecían entre ellas algunos arbolillos.
—Ven aquí, gatita. Gatita... Ven, gatita.
La vocecilla de una niña surgió entre las lilas justo cuando Tess se disponía a marcharse. Era una voz aguda y zalamera. Un momento después, su propietaria se abrió paso entre los matorrales y salió a la estrecha franja de hierba crecida del lado de la cochera. No podía tener más de seis años. Era una niña robusta, con trenzas pelirrojas, pecas y ojos azules que entrecerró al fruncir el ceño y poner los brazos en jarras. Aún no había visto a Tess.
—Vamos, Colita Blanca —dio un zapatazo en el suelo, enfurruñada e impaciente—. ¡No voy a hacerte nada! Soy tu amiga.
Tess vio que la niña llevaba algo en el pelo y se dio cuenta de que era una intrincada corona incrustada con joyas falsas. También llevaba un peto vaquero y una camiseta de los Red Sox. Tess llevaba aún su ropa del trabajo, un traje que sugería al mismo tiempo profesionalidad y temperamento creativo. No quería parecer demasiado artista y asustar a los clientes que necesitaba para mantener el negocio a flote.
La niña se volvió y la vio, pero no pareció ni sorprendida ni intrigada. Estaba claro que tenía en mente otra cosa.
—¿Has visto a mi gata?
—No, no la he visto. La verdad es que acabo de llegar —Tess no había tenido mucho trato con niñas de seis años—. ¿Estás con alguien? ¿Dónde está tu mamá?
—En el cielo —contestó la niña con naturalidad, como si le dijera la hora. Tess se pasó una mano por el pelo. Últimamente se preocupaba demasiado por su trabajo, por Ike Grantham y por su cochera, y muy poco por el resto de su vida. Tenía treinta y cuatro años, y aunque no estaba muy segura de querer tener hijos, desde hacía algún tiempo tenía una suerte pésima con los hombres.
—¿Dónde vives? —preguntó.
—Allí —la niña señaló a través de las lilas—. Harl me está cuidando.
«No muy bien», pensó Tess.
—¿Es tu niñera?
—Sí.
—Yo me llamo Tess. ¿Y tú?
—Princesa Dolly —la niña agitó regiamente sus trenzas color cobre.
—¿Princesa? ¿De verdad?
—Sí.
Tess se relajó un poco.
—¿Y cómo has llegado a ser princesa?
—Harl dice que nací así.
Fuera quien fuese aquel Harl, Tess dudaba de su juicio respecto a los niños. Pero ¿qué sabía ella? Miró el patio de la cochera, con su franja de hierba silvestre. Había mil sitios donde un gato podía esconderse.
—Supongo que has perdido a tu gata.
La princesa Dolly levantó los hombros y los dejó caer exageradamente.
—Sí. Se llama Colita Blanca. Va a tener gatitos un día de éstos. Harl dice que debería dejarla en paz.
«Vale», pensó Tess, «un punto para Harl».
—¿Cómo es Colita Blanca? Si la veo, puedo avisarte.
La niña se quedó pensando un momento, arrugando la nariz pecosa.
—Es gris, pero tiene la punta de la cola blanca —sus rasgos se relajaron y de pronto se echó a reír y sus ojos se iluminaron—. ¡Por eso le puse Colita Blanca!
—Es lógico. Pero deberías irte a casa. Supongo que Harl te estará buscando.
La niña hizo girar los ojos.
—Harl siempre me está buscando.
Eso Tess no lo dudaba.
—Puedo acompañarte a casa...
—Sé ir yo sola. Tengo seis años —levantó los cinco dedos de una mano y el índice de la otra para demostrárselo.
Tess no la contradijo.
—Ha sido un placer conocerte, Dolly.
—Princesa Dolly.
—Como quieras, princesa Dolly.
La niña dio media vuelta y volvió a internarse entre las lilas.
A pesar de que parecía muy independiente, la princesa Dolly solamente tenía seis años y no debía andar por ahí ella sola, con corona o sin ella. Tess sabía que debía asegurarse de que volvía a su palacio real y no se perdía. Empezó a separar las lilas para mirar, pero oyó detrás de ella el crujido de la grava y luego la voz de un hombre.
—¿Se puede saber qué coño está haciendo?
Tess se giró en redondo y de pronto se dio cuenta de que parecía estar espiando a los vecinos.
—Nada —dijo, fijándose en el hombre que permanecía parado en su camino de entrada. Era alto, delgado, moreno y tenía cara de malas pulgas. Sus rasgos angulosos, sus ojos azules y su aspecto adusto parecían calcados de la imagen que Tess se había formado de su fantasma del siglo XIX. Pero aquel hombre llevaba unas botas de faena llenas de polvo, pantalones y camisa vaquera, todo ello del siglo XXI. Bien. Una princesa entre las lilas y un fantasma en el camino habrían sido demasiado para ella.
—Estoy buscando a mi hija —dijo él. Su tono era directo, pero tenía un matiz temeroso—. Ha ido a buscar a su gata.
Tess logró esbozar una sonrisa, confiando en que ello ayudara a aliviar la evidente tensión de su interlocutor.
—Debe referirse a la princesa Dolly y a Colita Blanca, la gata gris con la punta del rabo blanca que está a punto de tener gatitos. Acaba de estar aquí. La princesa, no la gata. La mandé a casa hace medio minuto. Se metió entre las lilas.
—Entonces me voy. Gracias —empezó a dar la vuelta, pero añadió—. Esto es propiedad privada, ¿sabe? Pero puede recoger unas lilas si era eso lo que quería.
—No, no es eso. Soy Tess Haviland, la dueña de la cochera.
En los ojos azules de él brilló un destello de sorpresa.
—Entiendo. Pues yo soy Andrew Thorne, el dueño de la casa de al lado.
—¿Thorne?
—Sí. Jedidiah era el abuelo de mi abuelo. Que se divierta.
Se marchó bordeando el seto de lilas, no atravesándolo como había hecho su hija.
Un Thorne. Era evidente que le había gustado decírselo a Tess. Maldito fuera Ike. Podría haberla advertido. Pero ése no era su estilo, del mismo que no le decía a nadie que se iba a marchar a escalar una montaña, a explorar un río o a dormir en una hamaca de una playa del fin del mundo. Ike vivía conforme a sus propios términos y por eso, en resumidas cuentas, suponía Tess, le caía bien. Pero hubiera preferido que le dijera que sus vecinos eran parientes del fantasma.
Tess entró en la cochera por la puerta lateral usando una de las llaves que le había dado Lauren Montague. La puerta daba directamente a la cocina, amueblada en torno a 1972 y provista de electrodomésticos de color aguacate. Esperaba que funcionaran. Podía hacer cosas muy bonitas con un fogón y una nevera de color aguacate.
Se detuvo. ¿En qué estaba pensando? No podía permitirse mantener aquella casa. Tendría que apretarse el cinturón para pagar los impuestos, cuanto más para hacer algunas reparaciones básicas y poner la casa al día. Las facturas de la cochera debían de llegar aún a la fundación de los Grantham, porque no había visto ninguna de la electricidad o del gasóleo. Tendría que aclarar aquello con Lauren Montague, ya vendiera la casa o se la quedara.
Por eso precisamente se había pasado un año indecisa. Sencillamente, no tenía tiempo ni dinero para ocuparse de una cochera del siglo XIX. Susanna tenía razón. Debería haber insistido en que Ike la pagara en metálico.
Inspeccionó la cocina. Armarios sólidos, encimeras desgastadas, suelo de linóleo manchado. Pequeños excrementos de ratón. El frigorífico estaba desenchufado. Metió la mano por detrás y logró enchufarlo. Sonrió al oír que empezaba a zumbar. Comprobó los quemadores del fogón. Todos funcionaban. De momento, ni rastro del tatarabuelo de Andrew Thorne, el tristemente célebre Jedediah Thorne, que había matado allí a un hombre aunque hiciera más de cien años. Tess se estremeció.
Había un baño completo que daba a un corto pasillo, en el mismo lado de la casa que la cocina. Tess se preguntaba cuándo había pasado el edificio de albergar caballos y carruajes a alojar personas. Obviamente, en algún momento del siglo XX. Levantó la mirada hacia una estrecha y empinada escalera al final de la cual se movían unas sombras.
—Da un poco de miedo —dijo en voz alta, y entonces se dio cuenta de que estaba de pie sobre una trampilla. Retrocedió de un salto con el corazón en un puño. ¿Y si se hubiera caído? Se apoyó con una mano en la pared del pasillo y pisó la trampilla con el pie derecho. Parecía bastante sólida.
Envalentonada, se arrodilló delante de ella, tiró de la manija de madera y la levantó. Era de madera maciza, más pesada de lo que esperaba, y todas sus rendijas y recovecos estaban llenos de polvo y tierra. No la sorprendió descubrir que no había escalera, sólo un agujero oscuro que daba a lo que hubiera abajo: un horno, tuberías, arañas.
Entonces se dio cuenta de que había una escalerilla plegable sujeta al techo del sótano, bajo el suelo de la entrada. Tendría que meter la mano por el hueco, desengancharla y bajarla hasta el suelo del sótano. Y luego, presumiblemente, bajar.
—Ni en sueños.
Cerró la trampilla y echó el pestillo. Ya vería el sótano otro día. ¿No había hablado Lauren de un portillo? Bien, ya iría a verlo. Si llegaba a molestarse, claro.
Retomó su recorrido, oliendo todavía el polvo, la tierra y el moho del viejo sótano. Había vivido en casas viejas toda su vida. No le daban miedo, pero siempre había vivido en la ciudad, no allí, al borde del océano Atlántico.
—La cochera tiene un enorme potencial —le había dicho Ike—. Lo noto cuando la recorro. Es uno de mis edificios preferidos. Pero por desgracia es demasiado moderna para nosotros.
Tess sonrió, pensando en lo contradictorio que era Ike. Vástago de una familia de industriales de Nueva Inglaterra, escalador, competidor de la Copa América, jugador de tenis, piragüista, mujeriego... y amante de las casas viejas. La opinión mayoritaria le hacía en el desierto australiano, en el sureste asiático o en África central. Tess se preguntaba a veces si no estaría en Gloucester, vigilándolos a todos. Sin duda alguien tenía que saber dónde estaba.
Una puerta doble, abierta, la llevó de la cocina a una habitación alargada y estrecha con suelo de anchos tablones de pino, hermosas ventanas con paneles de cristal y una chimenea de piedra. La puerta principal, seguramente de la mitad de su tamaño original, daba a aquella estancia. Como Lauren le había advertido, no había cerradura por fuera, sólo un cerrojo que se echaba por dentro. Una de las muchas cosas que había que subsanar, pensó Tess al pararse en medio de la habitación, imaginando los colores y las telas, la música y las risas, los amigos y los niños. Fantasías peligrosas. En realidad no tenía sentido aferrarse tanto tiempo a aquel lugar.
Posó la mirada en una mancha oscura que había en el suelo de madera, al lado de la puerta delantera. Se acercó lentamente y pasó la punta del pie por encima. Podía pasar por sangre. Que ella supiera, era sangre.
Recordó que allí había muerto un hombre. Benjamin Morse, el que zurraba a su mujer y había muerto defendiendo su honor. ¿Tendría honor un maltratador? No, en su opinión. Pero quizá Benjamin Morse fuera inocente. ¿Habría hecho Jedediah Thorne aquella acusación temerariamente, sin fundamento alguno? ¿O habría sido sólo una excusa para matar a Morse, tal vez sabiendo que éste le retaría en duelo? Quizá Jedediah estaba enamorado de Adelaide Morse. Tess ignoraba las respuestas a aquellos interrogantes.
Había dos cuartitos al otro lado de la casa que de inmediato le sugirieron distintas posibilidades. Se imaginó objetos domésticos, como una máquina de coser, anaqueles con libros, sillones mullidos, alfombras de estameña... y a ella trabajando allí. Podía montar arriba un estudio, poner claraboyas y equipamiento de última generación y trabajar mirando al mar en vez de a un vetusto cementerio. La diseñadora gráfica y el fantasma de Jedediah Thorne.
Se estaba embalando, y lo sabía. Volvió a la habitación principal y se quedó muy quieta, aguzando el oído por si sentía al fantasma.
Nada, ni siquiera la gata extraviada de la princesa Dolly.
—Esto es ridículo —masculló, y se volvió a su coche.
En cuanto le recordó a Dolly las reglas de la casa, Andrew agarró dos cervezas y se sentó con Harl en las viejas sillas Adirondack, bajo el nogal. Era éste un árbol grande, vetusto y hermoso que probablemente plantó el propio Jedidiah Thorne antes de darse a los duelos.
—¿Dónde está Dolly? —preguntó Harl.
—En la casa del árbol, enfurruñada —la casa del árbol estaba en un roble cercano. Dolly había ayudado a Harl a construirla con unos cuantos tablones viejos. Andrew, que era arquitecto, se había mantenido al margen. Algunas cosas convenía dejárselas a Dolly y a Harl. Pero no todas—. Dice que, si no salió a la carretera, no salió en realidad del jardín.
—Esa niña va a ser abogada o política. Recuerda lo que te digo.
Andrew apretó los dientes.
—Es esa condenada gata.
—Ya lo sé. Si no fuera porque a Dolly le rompería el corazón, me gustaría que Colita Blanca se buscara otro par de pardillos que la acogieran en su casa. Es un mal bicho. Esta mañana me arañó —estiró el brazo tatuado, arañado por las garras de la gata, y luego abrió la cerveza—. Debería haberla llevado a un refugio para animales.
Pero Andrew sabía que Harl era incapaz de eso. Su primo tenía el corazón blando con los animales indefensos y los niños. Colita Blanca era desgarbada, temperamental y estaba preñada, pero en cuanto Dolly la vio, no hubo más que hablar. Harl había visto y ejercido más violencia que la mayoría de la gente. Había crecido en un barrio duro de Gloucester, luego había vivido la guerra y finalmente había sido policía. Era, sin embargo, el hombre más bueno que Andrew había conocido nunca. Su primer y único matrimonio no había funcionado, pero sus dos hijas, ya mayores, sentían adoración por él y jamás le reprochaban que se hubiera retirado a su taller a trabajar la madera, alejado de todo el mundo.
Alguna veces Andrew se preguntaba si Joanna hubiera aprobado que Harley Beckett se ocupara de su hija. Pero esa noche no. Esa noche, Andrew asumía que su mujer llevaba muerta tres años. Se había matado en una avalancha en el monte McKinley. Había empezado a escalar apenas un año antes, cuando Dolly tenía dos. La idea fue de Ike Grantham.
—Ike hace que me den ganas de superarme —le había dicho ella—. Hace que desee salir de mi rutina. Dejarte a ti aquí, dejar a Dolly, me aterra. Y al mismo tiempo me emociona. Tengo que hacerlo, Andrew. Seré una persona mejor gracias a esta experiencia. Una madre mejor.
Quizá, pensó Andrew. Si hubiera vivido. Pero escalar montañas, aunque fuera en el norte de Nueva Inglaterra, hacía feliz a Joanna, aliviaba en parte su ansiedad, la desazón que se había apoderado de ella desde el nacimiento de Dolly. No estaba preparada para tener un hijo. Andrew lo comprendía ahora. Joanna sentía, de un modo que él no alcanzaba a entender, que se había perdido a sí misma, que necesitaba algo que fuera suyo, algo que la hiciera sentirse libre y no, como ella decía, atada. No se refería a Dolly en particular, sino a todo en general.
—Quiero a Dolly con toda mi alma —había intentado explicarle—. Y te quiero a ti, Andrew, y adoro mi trabajo —era investigadora y analista del Instituto de Estudios Estratégicos del Atlántico Norte—. No estoy insatisfecha con lo de fuera, sino con lo de dentro.
Ike Grantham parecía haberla entendido. O lo fingía. A Andrew, en cambio, no se le daban bien los fingimientos.
—Ike y yo no estamos liados, Andrew. Por favor, no lo pienses siquiera.
Andrew la había creído. Pero lo que hubiera sido de su matrimonio de haber vuelto Joanna del monte McKinley ya no importaba. El caso era que no había vuelto y que él había tenido que seguir adelante sin ella. Y Dolly también. Andrew no culpaba a Ike de la muerte de Joanna. Eso habría sido como despojarla de su independencia, y quizás incluso negar su amor por la escalada.
Andrew bebió otro sorbo de cerveza y se quedó escuchando los pájaros del nogal. El invierno había abandonado por fin la costa norte de Massachusetts.
—Harl, ¿quién coño es Tess Haviland?
—Ni idea, ¿por qué?
—Dice que es la dueña de la cochera.
Harl arrugó el ceño.
—¿Lauren la ha vendido?
—No creo. Por lo menos, recientemente. Nos habríamos enterado.
—Pues habrá sido Ike.
Era posible. Andrew no dijo nada, pero recordó a Tess Haviland delante de las lilas. Rubia, atlética, atractiva. Ojos azul pálido, y un toque irreverente en la sonrisa y la actitud. Costaba saber si era el tipo de Ike Grantham. La mayoría de las mujeres lo eran.
Harl soltó un bufido.
—Lo que nos hacía falta es que ese canalla volviera por aquí. Esto ha estado muy tranquilo este último año —se recostó en la silla y se quedó mirando el cielo—. A mí me gusta la tranquilidad.
—Ya me enteraré de lo que pasa. Puede que Ike no tenga nada que ver con esa tal Haviland.
Pero sabía que Harl lo dudaba, y tenía que admitir que él también. Cuando, poco después de la muerte de Joanna, la mayor parte de la finca original de Jedidiah Thorne salió a la venta, Andrew la compró. Intentó también comprar la cochera, pero Ike se negó a vendérsela. Andrew no la quería especialmente, teniendo en cuenta su tétrica historia, pero se le hacía extraño que estuviera separada del resto de la propiedad. Y eso significaba, además, que no estaba en su mano decidir quién acabaría viviendo del otro lado de las lilas.
Apuró la cerveza y pensó que tenía que ponerse a hacer la cena. Harl comía a veces con ellos. No siempre. A menudo su primo se calentaba una lata de alubias cocidas o de sopa de almejas y comía allí fuera, en su silla Adirondack, a la sombra... o en medio de la nieve. Y a veces, Andrew lo sabía, no comía.
—Hoy, cuando fui a recoger a Dolly al colegio, salió su maestra —dijo Harl bruscamente.
—¿Por qué?
—Está preocupada por la activa imaginación de Dolly.
Andrew hizo una mueca. Sabía qué venía después.
—No le habrás dejado llevar una de sus coronas al colegio, ¿verdad?
—Le gustan sus coronas. Le dije que la dejara en casa, pero se guardó una en la cartera. Es su favorita. ¿Qué voy a hacer, cachear a una niña de seis años?
Andrew notaba el pálpito del corazón detrás de los ojos. Su hija tenía una mente rica y creativa, lo cual le causaba ciertos problemas. Él no sabía qué era lo normal en una niña de seis años. Y Harl aún menos. Los dos había crecido en los bajos fondos de Gloucester, en un barrio donde siempre había pelea. Ya fuera en el mar, en un campo de batalla, en la calle o un bar, los Thorne siempre sabían dónde buscar bronca. El oponente carecía de importancia.
Mucha gente en Beacon-by-the-Sea diría que ni él ni Harl tenían ni idea de cómo educar a una niña como Dolly. Ni a ninguna otra, para el caso.
—Cree que es una princesa —dijo Harl.
—Eso le dijo a Tess Haviland.
Harl esbozó una sonrisa por detrás de la barba blanca.
—Una princesa tiene que llevar corona.
—Por Dios, Harl, ¿qué dijo la señorita Pérez?
Su primo se encogió de hombros.
—Que nada de coronas en la escuela.
Andrew sabía que había algo más.
—¿Y?
—Quiere hablar contigo.
—Maldita sea, Harl...
—Tú eres el padre. Yo sólo soy la niñera —bostezó; saltaba a la vista que entre las grandes preocupaciones de su vida no se contaba el hecho de que una mocosa de primer curso se creyera una princesa—. ¿Tienes idea de dónde es esa tal Tess Haviland?
—Su coche tenía matrícula de Massachusetts.
—¿Qué coche era?
—Un Honda oxidado.
Harl asintió sagazmente con la cabeza.
—Un coche de ciudad.
Andrew vio que, unos metros más allá, Dolly buscaba a tientas con el pie los escalones para bajarse de la casa del roble. Al llegar al segundo se giró con mucho tiento y saltó al suelo. Sus trenzas volaron y la corona se torció. Dejó escapar un grito salvaje, corrió hacia Andrew y se sentó sobre sus rodillas con gran entusiasmo. Era una niña robusta y traía de sus aventuras sudor y algunos trozos de hojas y ramitas clavados en el pelo y los calcetines. La corona no se le había caído porque la llevaba prendida a la cabeza con un millar de horquillas. Harl se las había puesto en el taller. Ni la reina de Inglaterra tenía una corona más vistosa, por más que las joyas de la princesa Dolly fueran de pega.
—¿Qué pasa, calabacita?
—No encuentro a Colita Blanca. No quiere salir.
Si él fuera una gata preñada, pensó Andrew, tampoco saldría.
—¿La has llamado con dulzura?
Dolly asintió con la cabeza, muy seria.
—Puse mi voz de dentro de casa, aunque estaba fuera. Así —bajó la voz hasta dejarla en un susurro teatral—. Ven, gatita, gatita, ven.
—¿Y no vino?
—No.
—Entonces, ¿qué hiciste? —preguntó Harl.
—Di palmas. Así —dio unas palmadas fuertes, lo cual no contribuyó a aliviar la jaqueca de Andrew.
—Así seguramente la asustaste, Dolly —dijo su padre.
Ella soltó un gruñido.
—Princesa Dolly.
Andrew la dejó sobre la hierba.
—¿Le dices a todo el mundo que te llame princesa?
—Soy una princesa.
—Eso no significa que todo el mundo tenga que llamarte princesa Dolly.
—Sí, claro que sí.
Harl se rascó un lado de la boca.
—Pero no harás que te hagan reverencias, ¿no?
Ella ladeó la cabeza, desafiante.
—Soy una princesa, Harl. Y tú me dijiste que los niños y las niñas tenían que hacer una reverencia. Eso es lo que hace la gente cuando ve a una princesa.
Andrew comprendió de pronto las quejas de la maestra. No se trataba sólo de coronas. Le lanzó a Harl una mirada.
—Tú empezaste esto. Acábalo. Habla con la señorita Pérez.
—¿Qué? —Harl no se inmutó—. Tiene seis años. Las niñas de seis años tienen mucha imaginación. Yo a su edad creía que era Supermán.
—Las niñas de seis años no obligan a sus compañeros de clase a hacerles reverencias.
—Yo no les obligo —dijo Dolly.
A Harl le costaba contener la risa. Como niñera, era amable y de fiar. A Andrew nunca le preocupaban ni el bienestar ni la felicidad de su hija cuando estaba con su primo. Pero Harl tendía a dar alas a las fantasías de Dolly, a su sentido del drama y la aventura; a veces, para mal.
—Voy a dar un paseo hasta la playa antes de cenar —le dijo Andrew a la niña—. ¿Quieres venir conmigo para que Harl trabaje un poco?
—¿Podemos buscar a Colita Blanca?
—Podemos intentarlo.
Dolly se alejó saltando hacia el jardín delantero. Andrew se levantó y volvió a mirar a su primo, recordando aquellos primeros meses tras su regreso de Vietnam, tan joven, tan taciturno. Mucha gente creía entonces que acabaría matándose o matando a otros. Andrew era entonces sólo un crío, no entendía de política, de las pocas posibilidades que había tenido Harl, de sus escasas expectativas. Pero su primo les había dado a todos una lección haciéndose inspector de policía, y luego experto en restauración de muebles y cuidador de Dolly Thorne, una niña de seis años.
Andrew y él, cada uno a su modo, habían puesto en solfa los prejuicios de los demás, se habían liberado luchando a brazo partido de esa necesidad de seguir luchando. Andrew había trabajado en la construcción, se había obligado a abandonar las reyertas en los bares y a refrenar su temperamento, había conocido a Joanna, se había hecho arquitecto y constructor. Harl y él no formaban parte de la flor y nata de la Costa Norte. Pero eso les traía al fresco.
—No vamos a quedarnos con los gatitos —dijo Andrew—. ¿Está claro, Harl?
—Más claro que el agua. Ya te lo dije, odio a los gatos.
Eso no significaba que no fuera a quedarse con los gatitos, sobre todo si Dolly se ponía pesada. Harl actuaba conforme a una lógica completamente peculiar. Odiaba a los gatos, pero había adoptado a una gata arisca, desgarbada y preñada.
—Papi —llamó Dolly con impaciencia—, venga, vámonos.
Andrew salió cruzando el césped. La tibia brisa primaveral olía a salitre y a lilas. Si haber encontrado a Tess Haviland en la cochera significaba de algún modo que Ike Grantham había vuelto, que así fuera. Dolly era feliz y estaba sana, y hasta se creía con derecho a llevar corona. En lo que a Andrew concernía, nada más importaba.