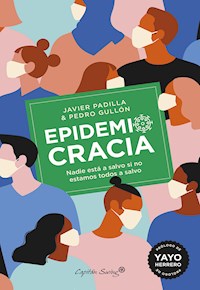
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CAPITÁN SWING LIBROS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Ensayo
- Sprache: Spanisch
"Los virus no entienden de fronteras ni de clases sociales". No hemos parado de escuchar esta frase como un mantra, como una aventura mágica en la que los virus aparecen de un espacio neutro, llegan, infectan y desaparecen. Pero es falso: las epidemias no surgen de la nada, parten de unos contextos sociales y políticos concretos; y entender este sustrato político, económico, sanitario y social es clave para analizar cómo afectan. La peste, la tuberculosis, el sida, el ébola, la malaria y recientemente la COVID-19 surgieron de contextos determinados, impactaron de forma diferencial sobre determinados grupos sociales y transformaron las sociedades que se encontraron. Ahora toca preguntarse: ¿quién está más expuesto a enfermar durante una epidemia?, ¿quién es más vulnerable a sus consecuencias sociales?, ¿qué respuestas políticas sanitarias (y no sanitarias) tenemos para actuar frente a una crisis epidémica?, ¿qué sanidad queremos para hacer frente a las epidemias?, ¿qué transformaciones sociales nos quedan tras una crisis epidémica?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 333
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Prólogo
Yayo Herrero
Existen figuras formadas por componentes infinitos. Al observarlas, su apariencia no cambia, aunque cambie la posición o la escala desde la que lo haces. Se llaman fractales y son elementos irregulares, semigeométricos, que presentan una estructura esencial que se reitera a distintas escalas.
Al leer Epidemiocracia, las reflexiones sobre la pandemia, la salud pública y los sistemas sanitarios que realizan Javier Padilla y Pedro Gullón me conectaban con el análisis de la emergencia climática, la profundización de las desigualdades, el declive de la energía fósil y los minerales, la pérdida de biodiversidad, la subordinación de las mujeres en las sociedades patriarcales, la crisis de cuidados, la crisis migratoria o el racismo estructural.
El análisis de todos estos fenómenos permite detectar rasgos comunes en todos ellos. Cuando los observamos, acercándonos a uno de ellos o mirándolos en su conjunto, comprobamos que son isomorfos. Se anclan en las mismas raíces y se interconectan conformando una profunda crisis civilizatoria.
Javi y Pedro realizan en este libro un análisis de la crisis sanitaria desencadenada por el COVID-19, pero en realidad se adentran en la comprensión de esta crisis de civilización mirando el conjunto desde la particularidad de una de las figuras fractales que la componen. Las conclusiones y propuestas políticas que hacen se integran con lo que hemos de hacer para afrontar el momento histórico que vivimos sin dejarnos por el camino jirones de vida.
Según avanzamos en los capítulos del libro, comprobamos que lo que estamos viviendo —los contagios, las muertes, el confinamiento o las fases de desescalada— necesita un marco más amplio que el de la propia enfermedad y el de los sistemas sanitarios para poder ser comprendido. Los autores son plenamente conscientes de la complejidad y dicen: «Las crisis sanitarias del siglo XXI no son solo crisis sanitarias, sino que podríamos concebirlas como crisis matrioshkas, de modo que la crisis sanitaria está a su vez cubierta por otra crisis de tipo económico y ambas son alojadas dentro de una crisis mucho mayor, que es la ecológica». Más allá de la metáfora que se utilice, desde luego, esta obra no elude la interrelación y realimentación que existe entre los grandes conflictos que afrontamos.
El COVID-19 ha llegado, efectivamente, cabalgando sobre las múltiples crisis interconectadas que nos sitúan ante la normalidad —previa a la pandemia— de una emergencia civilizatoria, en la que se desenvuelve ya —y se va a desarrollar en el futuro— la vida humana. El problema es que, a pesar de la manifiesta gravedad de esta crisis y de las consecuencias catastróficas de lo que llamamos normalidad, el conflicto entre la normalidad y la conservación de la vida pasa política y socialmente inadvertido para la mayoría. Todo lo más, reaccionamos a algunas de sus manifestaciones cuando golpean en forma de pandemia, tormenta, incendio o explosión de burbuja financiera. Y la reacción no necesariamente protege las vidas reales, las que vivimos de forma cotidiana.
Plantarle cara a la crisis de civilización exige incidir en sus causas y ser conscientes de las relaciones y vínculos de ecodepen-dencia e interdependencia imprescindibles para sostener una existencia digna. Intentar abarcar las manifestaciones de la crisis solo desde una perspectiva es inútil y peligroso. Afirman los autores que «afrontar las crisis sanitarias, especialmente las de tipo epidémico-infeccioso, desde una perspectiva solo sanitaria, empeorará la crisis económica que se producirá a continuación de aquellas; además, abordar estas dos crisis desde una perspectiva solamente sanitaria y económica redundará en un empeoramiento de la crisis ecológica global».
Lo mismo sucede con las otras dimensiones de la crisis. Abordar el declive de la energía fósil intentando suplirla con energías renovables sin modificar la escala material de la economía, es inútil, además de que incurrmos entonces en el riesgo de convertir una alternativa deseable y necesaria como son las energías renovables en una industria extractivista, subsidiada por las fósiles y causante de la expulsión de personas de sus territorios; abordar las desigualdades de género solo desde el espacio laboral, sin desfeminizar los cuidados en el ámbito de lo reproductivo ni trastocar los modelos de masculinidad hegemónica, puede agravar las desigualdades de partida y profundizar la crisis de cuidados…
Necesitamos una mirada compleja capaz de nombrar sin miedo los conflictos que se encuentran en el origen de la crisis de civilización.
Las raíces del deterioro ecosocial
La sociedad occidental ha construido una forma de organizar la vida en común —política, economía, relaciones o cultura— que no solo le ha dado la espalda a ella misma, sino que se construye en contraposición a las insoslayables relaciones con la naturaleza y entre las personas que sostienen la vida.
Quienes ostentan el poder económico y político, y en buena medida las mayorías sociales que les aúpan, no son conscientes de que nuestra especie depende de esos bienes fondo de la naturaleza ni de que la vida humana se mantiene gracias a las condiciones biogeofísicas que ella misma altera y a los vínculos y relaciones que permiten la reproducción cotidiana y generacional de la vida; no se dan cuenta —o no quieren ver— de que las desigualdades, la precariedad, la violencia y las guerras se conectan de forma íntima con el deterioro ecológico. Ignoran lo que es imprescindible para sostener la vida y construyen instituciones e instrumentos económicos organizados en torno a prioridades que colisionan con las bases materiales que aseguran nuestra existencia.
La emergencia civilizatoria es el resultado de organizar la economía, la política, la cultura o el conocimiento pivotando sobre un sujeto abstracto —blanco, burgués, varón, supuestamente autónomo, sin discapacidad y adulto— que comprende y actúa en el mundo guiado por una racionalidad estrictamente contable. Da igual que la unidad contable sea la moneda, los votos o los likes. El caso es que tenemos la mirada puesta en cómo evolucionan las cuentas de resultados, el PIB, las encuestas, el número de artículos publicados en revistas JCR o las tendencias, y mientras, delante de nuestros ojos, las condiciones que permiten una vida decente se van degradando. Cuanto más te alejas del sujeto abstracto, entronizado como sujeto universal, más te expones al abandono, la precariedad y la violencia estructural. Solo cuando las crisis llegan al corazón del privilegio se denominan emergencia, se nombran y se hacen políticamente visibles.
La sacralidad del dinero ha transformado la economía convencional en una verdadera religión civil. Las vidas, los territorios o los tiempos tienen sentido en función del valor añadido que puedan generar. La mejora de los indicadores bursátiles, el crecimiento del PIB y de las cuentas de resultados de los fondos de inversión y el reparto de dividendos exigen sacrificios. Merece la pena sacrificar todo con tal de que crezcan.
Javier y Pedro señalan con acierto en Epidemiocracia que «históricamente la relación salud-economía se ha dibujado como una dicotomía en la cual era necesario elegir una de las dos, lo que suponía la exclusión (o, al menos, el desprecio) de la otra». Este es nuestro gran problema. Existe un conflicto entre esta economía y la salud, los equilibrios de la biosfera y la dignidad para todo lo vivo. Existe un conflicto entre el capital y la vida.
Ha tenido que llegar la excepción de la crisis sanitaria provo-cada por el virus para comprobar que cuando la maquinaria loca de esta economía frena, la vida parece regenerarse, aunque sea coyunturalmente. Ha tenido que llegar una catástrofe para que el Gobierno prohíba cortar la luz y el agua o desahuciar a quienes no pueden pagar. Ha sido una catástrofe la que ha forzado la aprobación de un ingreso mínimo vital. Ha sido una desgracia la que ha hecho que los indicadores de polución mejoren en las ciudades. Da rabia, mucha rabia, que sea un drama doloroso, y no una política pública precavida, responsable y comprometida con el bienestar, el que consiga, temporalmente, cosas que se han negado desde hace mucho. Da mucha rabia que el precio a pagar por la «normalidad del desarrollo» sea la destrucción irreversible de la Naturaleza y el sacrificio de las personas y de otros seres vivos.
Creo, sinceramente, que salud y economía serán compatibles solo con una economía que pivote sobre unas bases radicalmente diferentes, una economía que priorice las condiciones de vida y se constriña a los límites biofísicos ya superados. A veces, nos quedamos en la sencillez del eslogan: priorizar salud, ecosistemas o cuidados por encima de la economía, poner en el centro la vida, pero los eslóganes hay que llenarlos de contenido y propuestas políticas, y comprender las consecuencias que conllevan.
Los autores del libros plantean —y estoy de acuerdo con ello— que lo mejor que se puede hacer con esta aparente dicotomía es superarla, trascenderla y dotarla de elementos de discusión y permeabilidad que hagan ver que la relación entre ambas dista mucho de ser una decisión dicotómica y que las confrontaciones entre economía y salud han de resolverse mediante decisiones virtuosas que tengan en cuenta que priorizaciones del valor salud en muchas ocasiones supondrán perjuicios en el ámbito de los mercados, mientras que medidas más proclives a la supremacía del mercado supondrán incrementos de riesgo en el ámbito de la salud.
Estamos totalmente de acuerdo con esa consideración, pero creo que es importante tener en cuenta que, si bien superar la dicotomía capital-vida es crucial, es en mi opinión imposible conseguirlo sin que cambie el paradigma económico que cae a plomo sobre las sociedades como si fuese una ley natural inquebrantable, inapelable.
Un minuto de lucidez
La llegada del virus ha permitido que la sociedad vislumbre, al menos durante un instante, la trampa civilizatoria. La economía hegemónica está en guerra con la vida. En el momento más terrible de muertes por coronavirus en Bérgamo, el presidente de Confindustria, Vincenzo Boccia, defendía no cerrar la industria. «Ya perderemos cien mil millones de euros al mes; no detener la economía conviene a todo el país». Annamaria Furlan, secretaria general de uno de los sindicatos, trataba de explicárselo: «Hace 40 años que soy sindicalista y no he pedido nunca el cierre de ninguna fábrica, pero es que ahora está en riesgo la vida de las personas».
Esta conversación expresa bien el fundamentalismo religioso que explicaba Karl Polanyi en La gran transformación, que se extiende a todos los órdenes de la vida y funciona para sacrificar minerales, bosques, glaciares, ríos, animales y vida humana en el altar del crecimiento económico. El incremento de los beneficios y del lucro se convierte en interés general y suplanta al bien común. En este escenario, lo que se denomina normalidad o excepción está delimitado por líneas borrosas. La normalidad, a la que mucha gente quiere volver, es la pura emergencia civilizatoria que no queremos mirar.
La posibilidad de pensar desde la complementariedad las dicotomías salud y economía —planeta y economía, cuidados y economía, justicia y economía— pasa por la reconstrucción de una conceptualización de lo económico radicalmente diferente. Mientras la economía razone exclusivamente en términos contables y no en términos de territorio, necesidades o tiempos, resulta ontológicamente imposible —máxime en tiempos de crisis ecosocial— repensar esas dicotomías en términos de interdependencias.
Las emergencias actuales, junto con la crisis sanitaria del coronavirus y la situación que se deriva de ella, desvelan con nitidez la fragilidad del metabolismo social construido en torno a la violencia, el ejercicio desigual del poder y el dinero como prioridad. Son el resultado, diríamos inevitable, de un gobierno de las cosas que se orienta solo mediante la brújula del cálculo y la maximización de beneficios.
El COVID-19 no es un cisne negro
En el mes de abril leía alguna reflexión que defendía que la pandemia y sus consecuencias eran un acontecimiento abrupto e inesperado ante el que solo cabía reaccionar de la mejor manera posible. No es así. Teníamos señales y avisos que provenían de la comunidad científica, y no solo es que se haya mirado hacia otro lado, sino que las dinámicas de recortes y privatizaciones nos han hecho aún más vulnerables y frágiles ante los riesgos. Los informes del IPCC sobre el cambio climático o del IPBES sobre la pérdida de biodiversidad incluían, desde hace años, los riesgos de pandemias o enfermedades infecciosas entre las posibles secuelas del deterioro ecológico. Por otra parte, la OMS ha advertido en repetidas ocasiones de que la mundialización de la economía y la hiperconectividad en los flujos de mercancías, bienes y personas nos hacen más vulnerables. Los procesos que han conducido a esta crisis y a las que se derivan del deterioro ecológico han sucedido a plena luz. Fueron vaticinados por la comunidad científica desde hace décadas. Son la consecuencia inevitable y prevista de decisiones y opciones que no han sido tomadas por todo el mundo pero que han sido toleradas de forma mayoritaria.
Esta realidad interpela también a nuestros sistemas de conoci-miento. Resulta inquietante una sociedad que se autodenomina sociedad del conocimiento que no es capaz de escuchar lo que ese conocimiento desvela. Hemos desarrollado una enorme capacidad tecnocientífica para modificar los procesos naturales e interferir en ellos y, sin embargo, no somos capaces de desarrollar la humildad epistémica que nos permita reconocer una manifiesta incapacidad para controlar las consecuencias del cambio.
El negacionismo de la crisis ecosocial o de las consecuencias de esta crisis hace que la fragilidad y riesgo en el que vivimos inmersas sea invisible. Mientras en algunos rincones privilegiados se sueña con el poshumanismo, mientras que las computadoras y los robots pueden transportar información a una velocidad inalcanzable por el cerebro humano, mientras una máquina puede levantar en pocos minutos una vasta superficie de un bosque de árboles milenarios, nuestras economías no pueden aguantar quince días sin actividad y cuando frenan se desploman arrastrando unas a otras y, dado el orden de cosas, hundiendo en la pobreza y en la precariedad a una parte cada vez más grande de la población.
La visión fragmentada y parcial de los distintos ámbitos del conocimiento generan, como dice Edgar Morin, una inteligencia ciega que destruye los conjuntos y las totalidades, aislando todos sus objetos de sus ambientes. Solo desde esta mirada parcial, la pandemia y sus consecuencias, los eventos climáticos extremos, la profundización de las desigualdades, el racismo estructural o las violencias machistas pueden parecer acontecimientos abruptos o inesperados. Solo desde esa mirada pueden ser concebidos como catástrofes naturales.
En este sentido, me han parecido extremadamente sugerentes, y útiles para las pedagogías emancipadoras que disputan la hegemonía cultural, los capítulos del libro que analizan la enfermedad insoslayablemente unida al tipo de sociedades en las que se produce.
¿Qué es verdaderamente transmisible?, se preguntan los autores. Reflexionan en torno a la conceptualización de las enfermedades transmitidas socialmente, que desplaza el foco de lo individual a lo colectivo, en concreto a las condiciones sociales y económicas que son, en definitiva, las causas últimas de las patologías que suponen una mayor carga de enfermedad.
Tengo que agradecer a Javi y a Pedro el haber descubierto el trabajo de Rudolf Virchow, que ya a finales del siglo XIX, sin negar el carácter biológico de muchas enfermedades infecto-contagiosas, consideraba que la susceptibilidad de ciertas personas a los microorganismos estaba determinada por factores sociales tales como las condiciones de la vivienda o del trabajo. Algo parecido me parece a mí que sucede con la consideración de las manifestaciones del cambio climático —sequía, eventos climáticos extremos, incendios, pérdida de hábitats— como una catástrofe natural. El abordaje de la enfermedad o la catástrofe solo desde lo natural conduce a un modo de afrontar el riesgo que nunca pone en el foco las causas económicas y antropológicas que las generan.
Pese a que sean sucesos puntuales a los que le podemos poner una fecha, revelan los efectos de algo que ya está en proceso. Me resulta especialmente reveladora la cita de Neyrat que recoge el texto: «Una catástrofe siempre sale de alguna parte, ha sido preparada, tiene una historia».
Desde esta perspectiva, los autores consideran que el concepto «enfermedades no transmisibles», tal y como se concibe a día de hoy, es una burla a toda perspectiva social de la salud. También desde el punto de vista de la ecología social, las catástrofes del cambio climático son las consecuencias de una forma de organizar la vida material injusta y descuidada. Coincido con ellos cuando señalan que «la proliferación de casas de apuestas en los barrios pobres, la precariedad laboral, el racismo o la crisis de cuidados actúan como verdaderas epidemias». Añadiría que el modelo de transporte y movilidad, la especulación urbanística, el sacrificio de los medios rurales a las macrogranjas porcinas, los tratados de libre comercio e inversiones, las dinámicas bursátiles, la cementación del territorio y la explotación de la vida animal son plagas que inciden directamente en la desposesión de riqueza, salud y seguridad.
El ser humano no es el virus
y el virus no nos iguala a todos
Durante los días de pandemia, sobre todo al principio, surgieron algunas afirmaciones que señalaban al ser humano como un virus que enfermaba al conjunto de la naturaleza y que, de una forma mistificadora, señalaban relaciones causa efecto entre el confinamiento y una mejora generalizada de la vida natural.
Coincido con los autores de Epidemiocracia en el rechazo de la idea de los seres humanos como un virus y de la idea de la desgracia de la pandemia y el confinamiento como algo positivo en términos ecológicos.
No. El ser humano no es el virus, pero el sistema económico que ha creado una parte de la humanidad y que en modo alguno beneficia a todo el mundo sí que constituye una verdadera amenaza para la continuidad de la vida en la Tierra.
Durante décadas, evidenciar esto ha sido el empeño de parte del movimiento ecologista, y desde hace siglos, la lucha central de pueblos originarios y sociedades de zonas que han sido históricamente utilizadas como minas y vertederos ha consistido en defenderse de esta dinámica.
De forma más reciente, una parte cada vez mayor de la comunidad científica está refrendando lo que las economías ecológica y feminista, que son dos visiones heterodoxas que se inscriben en la economía crítica, ha venido señalando desde hace tiempo. Así, científicos del Instituto de la Ciencia y Tecnología del ICTA, en la Universidad Autónoma de Barcelona, y de la Goldsmiths University of London han elaborado un estudio científico que examina las políticas de crecimiento que proponen los principales informes del Banco Mundial, la OCDE y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La conclusión de los investigadores es que, no ya las políticas convencionales, sino incluso las de crecimiento verde carecen de respaldo empírico, y plantean los esfuerzos del Banco Mundial y la OCDE para promover el crecimiento verde como una apuesta por las falsas soluciones. Añaden que para lograr reducciones proporcionales al problema que afrontamos que permitan llegar rápido a umbrales seguros serían necesarias estrategias de decrecimiento de la esfera material de la economía.
En las esferas económicas se mira hacia otro lado o se denuestan estas conclusiones. Para ellos es preferible que haya quien diga que el ser humano es un virus que el que se apunte a las causas estructurales. El poder económico tiene conocimiento del cambio climático al menos desde la década de 1950 y las reacciones han sido de negación y ocultación, supeditando al mantenimiento de los negocios el desahucio de gran parte de la humanidad y del resto del mundo vivo. Es la lógica del sacrificio. Lo que ponga en riesgo los beneficios es silenciado o atacado. Lo cuentan de una forma bien documentada en el libro Mercaderes de la duda.[1]
No. No somos los seres humanos el virus. Lo destructivo es una forma de organizarse que niega precisamente lo que somos: una especie vulnerable inserta en un medio natural con límites ya superados.
Y tampoco es cierto que el virus nos iguale.
Bajo el falso presupuesto de que afecta a todo el mundo por igual, la crisis sanitaria —y la civilizatoria— se interpreta bajo el paradigma totalitario del sujeto BBVA (Blanco, Burgués, Varón y Adulto) y supuestamente autónomo, que tiene rango de sujeto universal. Fuera de él, tal y como señalan los autores, «quedan invisibles las personas sin hogar, quienes están en prisión, las mujeres maltratadas, los menores extranjeros no acompañados, las personas mayores en residencias o cualquiera con necesidades especiales (entendiendo como “especial” lo que se sale de la normatividad clasemedianista)».
Esta desigualdad es la consecuencia de la estratificación social y las políticas económicas, sociales y sanitarias que se han llevado a cabo en los territorios.
El tamaño y la calidad de las viviendas y las condiciones del barrio convierten la distancia física exigida en una cuestión cruzada por las diferencias de clase. Las personas previamente más precarias son las que sufren en mayor medida los efectos de la crisis económica debido al frenazo de la economía. El cierre de los colegios supone que muchos niños y niñas dejen de alimentarse en el comedor del colegio.
Las desigualdades en función de la edad son también palmarias. En estos días, muchas personas viejas han muerto en residencias. Ellas y sus angustiadas familias son la materia prima del negocio de la privatización y liberalización del cuidado. Muchas de las personas que han muerto fueron las que protagonizaron la mejor versión del Progreso. Son las que crecieron en pueblos en los que no había luz ni agua corriente y se hicieron viejas sin volverse locas con el consumo. Hemos comprobado fehacientemente que la sociedad que hemos creado no estaba a la altura de lo que merecían. Se nos han ido sin poder llorarles ni despedirnos de ellas. Cuando todo esto acabe, habrá mucho que pensar y hacer para que el final de la vida de las mayores sea un proceso en el que el amor y la dignidad se hagan presentes.
También son evidentes las carencias en la infancia. Las medidas políticas no respetan el papel de la infancia como sujeto político y niegan su agencia. En el terreno de la emergencia climática, la inacción es tal que han sido las personas más jóvenes, las más pequeñas, las que se han visto obligadas a proteger su propio futuro, las que han salido a la calle a defenderse de sus propios padres y a exigir el derecho a poder tener un futuro que además sea digno.
El análisis desde la perspectiva del racismo también nos muestra que el virus no afecta a todos por igual. Los miedos y los prejuicios más ocultos afloran con fuerza haciendo recaer un halo de culpa y estigma sobre personas migrantes. Un caso claro fue el rechazo a las personas chinas —debido a que el virus se originó en una provincia de aquel país— al comienzo de la pandemia.
A pesar de que en muchos casos las enfermedades son propagadas por turistas, estudiantes, ejecutivos o intelectuales con papeles que les permiten cruzar fronteras, se estimula el miedo a las personas migrantes pobres.
También es preciso analizar el impacto social diferenciado que tiene la crisis sanitaria —al igual que la emergencia civiliza-toria— sobre las mujeres. El rol de cuidadoras las expone a un riesgo alto de contagio; sufren una mayor temporalidad y parcialidad en el empleo y el confinamiento en hogares que, a veces, son el espacio más violento y peligroso para ellas. Si además son migrantes y pobres la situación de muchas de ellas se hace insostenible. El estigma también recayó sobre las mujeres y el feminismo. Los intentos de rentabilización política del COVID-19, señalando como supercontagiadoras a las mujeres que asistieron a la manifestación del 8 de Marzo —ojo, solo en la ciudad de Madrid—, da cuenta de cómo entienden algunos partidos políticos eso de hacer de una crisis una oportunidad.
La desigualdad no es una ley natural. Es el resultado de decisiones políticas. En tiempos de emergencias que han llegado para quedarse, abordar la disminución de las desigualdades desde todos los ejes de dominación es una cuestión en la que se dirime la supervivencia en condiciones dignas de cada vez más personas.
Sobre el miedo
El miedo es una reacción humana normal. Sentir miedo no es una patología. El miedo ha desencadenado, con frecuencia, los procesos de adaptación de las sociedades humanas a circunstancias hostiles. La cuestión es cómo se canaliza el miedo y qué tipo de procesos políticos y sociales genera.
También en esta pandemia ha emergido el miedo. Javier Padilla y Pedro Gullón reflexionan en este libro sobre el miedo. Señalan, con acierto, cómo los medios de comunicación construyeron un discurso que señalaba a las personas mayores y a aquellas con enfermedades crónicas como aquellas sobre las que externalizar el miedo a la enfermedad que tenía el conjunto de la sociedad. Una especie de transferencia de la percepción del riesgo que olvidó que era la población más vulnerable la que estaba recibiendo dicha percepción en forma de riesgos mal transmitidos e inflados. Casi todos conocemos a personas mayores que han vivido con verdadera ansiedad el miedo a enfermar y a no ser atendidas en los hospitales.
En algunos países incluso se pidió a las personas mayores que se sacrificasen por las otras generaciones y por la economía. Resultó incluso obsceno cómo en los primeros días se intentaba tranquilizar a la población diciendo que el COVID-19 era una gripe que solo era peligrosa si eras mayor o tenías enfermedades previas.
Dicen los autores del libro que «se construyó un discurso que evitó la prudencia y el cuidado como valores fundamentales, abrazando el miedo como vehículo de concienciación. Esto, sumado a la situación de algunas residencias de personas mayores y la toma de algunas decisiones en el ámbito de lo político encaminadas a convertir dichas residencias en un lugar de reclusión más que en un ámbito de garantía de cuidados, ha facilitado la expansión de este discurso».
El miedo, estimulado por la ultraderecha, se ha canalizado a través de la denuncia, los bulos y la desconfianza. La policía ciudadana atalayada en lo que Santiago Alba Rico denominaba balcones linchadores ha canalizado la angustia por la enfermedad y las incertidumbres económicas y sociales que se derivan de ella a través del odio y la descalificación.
Sin embargo, creo sinceramente que el miedo y la vivencia de la angustia e incertidumbre, de forma mayoritaria, han desencadenado sobre todo una enorme explosión de solidaridad y una consciencia de interdependencia.
Prácticamente en todos los barrios y pueblos han surgido redes autoorganizadas de personas que han dado un paso adelante con la voluntad de hacerse cargo de otros y otras. Esas redes, en la mayor parte de los casos, no han surgido de la nada, sino que se han aglutinado alrededor de núcleos comunitarios previos: asociaciones vecinales, movimientos sociales, clubes deportivos, parroquias, asociaciones de madres y padres de alumnado, una farmacia, un centro de salud, etc. Estas redes que en estos días están saliendo al paso de la insuficiencia de algunas instituciones muestran la importancia de la articulación social para superar circunstancias y crisis que, sin duda, se van a reproducir en el futuro.
Ha emergido también con fuerza la revalorización social de los servicios públicos. Después del desmantelamiento y privatización de una buena parte de ellos, muchas personas se han hecho conscientes de lo importante que es poder ir a un hospital, independientemente de si tienes o no regularizada tu situación administrativa o de que tengas o no dinero; o de la necesidad de un sistema de solidaridad colectiva que permita canalizar los despidos a ERTE o garantizar un ingreso mínimo para poder subsistir. Después del virus, el pensar y acelerar el debate e implantación de propuestas como la de la renta básica y la revisión de los servicios sociocomunitarios de cercanía se hace mucho más evidente y perentorio.
Lo que hemos vivido estos días ha permitido visibilizar a aquellos sujetos y tareas imprescindibles que habitualmente permanecen ocultos. Resulta que los trabajos esenciales, los que no se podían dejar de hacer, eran los que peor se pagaban, en los que se daban unos niveles mayores de parcialidad y temporalidad y, en la mayoría de los casos, eran trabajos feminizados. Los hogares, de nuevo, se han perfilado como los lugares en los que se sostiene la vida. Fue en ellos en los que se cuidó a la mayor parte de la gente que enfermó y no requería ingreso hospitalario, y en donde se ha atendido, con enormes dificultades en muchos casos, a los menores que requerían seguimiento y apoyo para poder seguir las clases virtuales o a las personas mayores confinadas que requerían atención y cuidados. Este trabajo ha recaído mayoritariamente sobre mujeres.
Y ahora es importante saber cómo saldremos de esta. Hemos comprobado que organizaciones como la Unión Europea ya han optado por rescatar a las entidades financieras, como en las crisis anteriores, y se vuelve a escuchar aquello de socializar las pérdidas.
En nuestro país vemos reproducidas situaciones como las que se vivieron en Brasil en los años anteriores. Una ultraderecha crecida y montaraz se revuelve y llama al ejército o la Guardia Civil al golpe de Estado; el lawfare se convierte en una estrategia política, que pretende derrocar a un gobierno al que sorprendentemente se califica de «socialcomunista»; y asistimos a una particular doctrina de shock antiecológica que deroga normativas y leyes que protegen el territorio y a las personas de la especulación urbanística, insistiendo, con una deliberada ignorancia, en profundizar la hecatombe de biodiversidad y la destrucción del territorio que están en el origen de la crisis sanitaria, social, económica y ecológica a la que nos enfrentamos.
Se dice en Epidemiocracia: «Nadie está a salvo si no estamos todos a salvo». Probablemente es cierto en términos de pandemia y contagios, pero sería más cuestionable en otras dimensiones de la crisis civilizatoria. Hay sectores de población privilegiados que construyen su «estar a salvo» a costa de otras personas y otros territorios. Aquellos sujetos que, amparados por el poder político, militar y económico, sostienen estilos de vida despilfarradores a costa de que otros sean expulsados a los márgenes de la vida o de la propia vida. En términos materiales, la economía es un juego de suma cero. La tierra, las toneladas de minerales o el agua que algunos acaparan ya no están disponibles para otros. Solo hay que ver cómo las insuficientes medidas de protección social aprobadas y la simple amenaza de derogación de la reforma laboral son intolerables para las élites que, desde hace ya tiempo, han desahuciado a parte de la humanidad y al resto de seres vivos con tal de mantener sus privilegios.
Es importante recordar, otra vez, que hasta llegar aquí, en cada hito, en cada punto de bifurcación se pudo elegir entre el freno y el acelerador del desastre, y que sistemáticamente se eligió acelerar sabiendo cuáles eran los riesgos, cuáles podían ser las consecuencias, quiénes eran los potenciales perjudicados… Y es importante comprender que en esta coyuntura de emergencia ecosocial va a haber que seguir escogiendo, cada vez con menos margen de maniobra, entre el acelerador y el freno. Si se continúa actuando con la mirada extraviada de la razón contable, el resultado será el agravamiento de las heridas, el dolor, la precariedad en todos los aspectos de la existencia, la violencia y la muerte.
Se escucha que esta crisis del coronavirus nos ha hecho reflexionar sobre nuestros estilos de vida. Seguramente ha sido así, pero esto no garantiza en sí mismo torcer el rumbo que lleva al colapso de nuestra civilización. Solamente con un fuerte movimiento y presión social podemos transformar las prioridades que orientan la política.
Creemos que un análisis material ecofeminista puede ayudar a repensar qué significa estar a salvo, qué es una sociedad que refugia, cómo construimos espacios seguros. La cuestión central es hacerse cargo de los límites y de la vulnerabilidad de lo vivo. En este sentido, es interesante la aportación que realiza Kate Raworth en su Economía rosquilla al señalar que los seres humanos tenemos un suelo mínimo de necesidades que garantizan poder tener una vida digna y también un techo ecológico que no es razonable superar si no queremos correr importantes riesgos ecológicos.[2] Entre ese techo ecológico —marcado por los nueve límites planetarios a los que aludíamos anteriormente— y ese suelo mínimo de necesidades —de refugio, alimentación, afecto, seguridad o participación— existe un espacio en el que es posible construir vida segura para todas las personas.
Desde nuestro punto de vista, el metabolismo social deseable es el que permita mantener esas necesidades cubiertas sin sobrepasar la biocapacidad de la Tierra. Y además debe poderse mantener en el tiempo. Con los límites superados y en un entorno de desigualdades crecientes en todos los ejes de dominación —clase, género, etnia— es obvio que la tarea pendiente en los planos teóricos, conceptuales, técnicos, políticos y culturales es ingente.
Desde nuestro punto de vista, y coincidiendo con los plantea-mientos de Epidemiocracia, las opciones de reconstrucción post-COVID-19 justas y coherentes con la situación de emergencia civilizatoria deben apuntalarse en tres ejes. El primero de ellos es el principio de suficiencia. En un planeta translimitado es fundamental aprender a vivir con lo suficiente, y lo suficiente es aquello que permite mantener condiciones de vida dignas. Esto supone que muchas personas aún tienen que acceder a la vivienda, energía o alimentación sana que necesitan, pero también que otras muchas adoptemos estilos de vida más austeros en lo material. El segundo es el principio de reparto de la riqueza y de las obligaciones de cuidar. Y el tercero es la reorganización de la política y la economía en torno a los cuidados y lo común como principio político.
Las propuestas que Javier Padilla y Pedro Gullón hacen en Epidemiocracia son fundamentales para poder señalar este camino. Los conceptos de resiliencia y universalidad que defienden no solo permiten repensar la salud pública y los sistemas sanitarios, también son esenciales para poder caminar hacia una sociedad que ponga la vida en el centro. Defienden la resiliencia «porque expresa la capacidad de adaptarse a lo imprevisto partiendo de unas condiciones previas determinadas», y la universalidad «porque es el único valor del sistema capaz de actuar sobre dos de las características fundamentales de casi todas las epidemias: la interdependencia y la distribución desigual de los efectos de la enfermedad». Estas frases se aplican también al hablar de la emergencia civilizatoria.
Advierten los autores de que no existen recetas mecánicas para construir sistemas resilientes de salud, pero que algunos de los aspectos que ayudarían serían: «I) reconocer la naturaleza y severidad de la crisis que se cierne sobre el sistema, y cuál es el rol de los diferentes actores implicados, II) implementar la Regulación SanitariaInternacional (RSI), que señala la necesidad de dotarse de una serie de capacidades relacionadas con la salud pública y la coordinación para situaciones de emergencia, III) dotarse de profesionales comprometidos para trabajar en situaciones que pueden ser complicadas y, en ocasiones, peligrosas, así como estrechar lazos entre dichos profesionales y las comunidades en las que trabajan, fortaleciendo el capital social vinculado al sistema sanitario».
Vuelve a ser un planteamiento sinérgico con los que hacemos para afrontar la crisis ecosocial: conocer la realidad y mirarla cara a cara, impulsar la transformación planificada del metabolismo social para reducir la huella ecológica, la pérdida de biodiversidad y las emisiones de gases de efecto invernadero, y hacerlo de forma justa y democrática, tejiendo alianzas entre lo institucional y las dinámicas sociales autoorganizadas.
Dicen los autores que llegar a una crisis epidémica con poca resiliencia supone incrementar la probabilidad de sufrir un gran daño en términos de enfermedad, mortalidad y, consecuentemente, deterioro de la economía y la cohesión social. Afrontar la crisis del clima, de biodiversidad o de energía y materiales sin haber generado resiliencia es simplemente un suicidio.
En algún momento del libro, los autores reivindican el derecho a respirar. En un momento en el que la población afrodescendiente ha salido a la calle gritando I can’t breath, debemos recordar que en el Mediterráneo la gente se ahoga, que en los hospitales faltaban respiradores y que, durante la normalidad, respirar en nuestras ciudades enferma. No es una exageración reivindicar el derecho a respirar. No es una exageración organizarse para defender el vivir con dignidad.
Necesitamos cuidarnos y protegernos de manera colectiva. Más aún cuando la pandemia se encuentra inserta en otras dos grandes crisis que se cruzan: la crisis social y la emergencia ecológica. El apoyo mutuo, a través de iniciativas institucionales y/o comunitarias, tiene la oportunidad de ser la salvaguarda de las situaciones de desigualdad que se magnifican durante las crisis.
¿Hay condiciones para que emerja un movimiento alrededor del cuidado, el freno, la precaución, la contención, el diálogo, la desobediencia, el reparto y la justicia? ¿Es posible apostar por herramientas políticas, económicas y culturales que, más allá de la oportunidad o el cálculo, afronten la emergencia civilizatoria y sanitaria desde la resiliencia? Yo creo que sí, y en cualquier caso creo que tenemos que involucrarnos en la construcción de las alternativas, independientemente de si nos dan o no permiso para construirlas.
Creo que este libro de Javier Padilla y Pedro Gullón va dejando señales que orientan el camino y señalan el campo de la salud como un espacio integral desde el que recomponer lazos rotos con la naturaleza y entre las personas.
Leed el libro, aprended de él y disfrutadlo como he hecho yo.
Junio de 2020
[1]Oreskes, N., Comway, M., Mercaderes de la duda, Madrid, Capitán Swing, 2017.
[2]Raworth, K., Economía rosquilla: 7 maneras de pensar la economía del siglo XXI, Madrid, Paidós, 2018.
INTRODUCCIÓN
Sobre el pueblo
«En 1854, mientras Londres se desangra por el culo, John Snow dibuja líneas sobre un mapa hasta aislar una fuente, desgajando lo que hasta entonces significaba Cólera y enterrando para siempre las miles de horas dedicadas al estudio de los miasmas. Seis años antes, en 1848, Virchow comprende que el brote de tifus de la Alta Silesia al que se enfrenta desde hace semanas no podrá detenerse con acciones individuales, ni farmacológicas ni depurativas, mientras no se adopten soluciones radicales destinadas a que la población entera mejore sus condiciones de vida. Que eso solo se conseguirá con «democracia completa e ilimitada, educación, libertad y prosperidad». En 1893 muere Concepción Arenal sin haber terminado su estudio sobre el pauperismo, que sin embargo marcará la forma de entender la desigualdad social en España y cimentará el sueño de un sistema penitenciario centrado en la reinserción y no en el castigo. En 1968, Franco y Franca Basaglia publican La institución negada basándose en la revolución que han iniciado en el manicomio de Gorizia, que desmantelan para convertir en una red de salud mental comunitaria, transformando la psiquiatría para siempre. En 1978, Marmot y Rose espetan que la hasta entonces conocida como enfermedad de la riqueza, el infarto, es más común en las clases trabajadoras, siguiendo un perfecto gradiente social inverso. En 2002, un antiguo periodista, David Simon, lanza un retrato de los engranajes de la desigualdad a muchos años y kilómetros de todos los anteriores. Pese a la lejanía espacio-temporal, The Wire, como mucha otra ficción, desgrana cómo la desigualdad continúa aferrada a nuestra especie, no importa el aumento de lente con la que miremos».[3]
Así empieza el texto en el que el Colectivo Silesia, del que formamos parte, se autodefine. Hoy añadiríamos que, en 2018, Ryan Murphy estrena Pose, y con ello da una vuelta de tuerca a la mirada de The Wire, dotándola de un punto más de interseccionalidad (mujeres, trans, racializadas, pobres) y colocando la epidemia del VIH como un acompañante contextualizador de la serie.
El nombre de la epidemiología nace inseparablemente unido a la figura de John Snow, quien supo ver que para desentrañar las incógnitas del cólera tenía que mirar los mapas y los datos agregados; hoy, su casi homónimo Jon Snow, protagonista de Juego de tronos





























