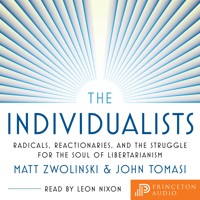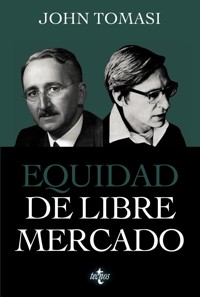
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tecnos
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Ciencia Política - Semilla y Surco - Serie de Ciencia Política
- Sprache: Spanisch
En este libro, John Tomasi se propone crear un nuevo marco teórico que reconcilia rasgos de dos modelos económicos tradicionalmente considerados incompatibles, como son el liberal clásico -o "liberal de derechas"- y el socioliberal -o "liberal de izquierdas"-. Para ello, escoge aquellos elementos que encuentra convincentes en ambas escuelas de pensamiento y los aúna en un «programa de investigación»: lademocracia de mercado. Este nuevo marco se asienta en cuatro pilares: libertad económica, orden espontáneo, instituciones aceptables para todos y justicia social. No obstante, el autor no pretende ofrecer un modelo fusionista que, mediante concesiones en cada una de estas dimensiones, alcance un punto de equilibrio intermedio entre ellas. Nos presenta, en cambio, una original interpretación de la justicia a la que denomina equidad de libre mercado, adoptándola como fundamento de la democracia de mercado. Apoyándose en ejemplos ilustrativos y sencillos de comprender, el autor traza así un espacio conceptual susceptible de concretizarse en una variedad de formas, pero que garantiza en todos los casos el pleno respeto de los cuatro principios rectores y de su particular criterio de justicia liberal.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 738
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EQUIDAD DE LIBRE MERCADO*
* El título original es Free Market Fairness. La traducción del término fairness plantea dificultades, puesto que no existe una correspondencia unívoca con un término español. En inglés, fair no solo hace referencia al concepto de justicia, sino que transmite asimismo un sentido social, denotando la importancia moral de ciertas normas compartidas. He decidido traducirlo como «equidad» para evitar equívocos con otros términos empleados por el autor [Nota del Traductor].
JOHN TOMASI
EQUIDAD DE LIBRE MERCADO
Traducción dePABLO FERNÁNDEZ CANDINA
Capitalismus sine stercore tauri.
Índice
AGRADECIMIENTOS
INTRODUCCIÓN
EQUIDAD DE LIBRE MERCADO
CAPÍTULO 1. LIBERALISMO CLÁSICO
1. Propiedad e igualdad
2. Sociedad de mercado
3. Estados Unidos
4. Hayek
5. Liberalismo clásico
CAPÍTULO 2. ALTO LIBERALISMO
1. Propiedad o igualdad
2. El declive de la libertad económica
3. Rawls
4. El momento libertario
5. Liberalismus Sapiens Sapiens
CAPÍTULO 3. PENSAR LO IMPENSABLE
1. El hecho determinante: el crecimiento económico
2. Populismo, probabilidad y filosofía política
3. Libertad económica y legitimidad democrática
4. Finales... Y también comienzos
CAPÍTULO 4. DEMOCRACIA DE MERCADO
1. El espacio conceptual
2. Rompiendo el hielo
3. La democracia de mercado como programa de investigación
4. Instituciones
5. Los desafíos de la democracia de mercado
CAPÍTULO 5. JUSTICITIS SOCIAL
1. La condición de adecuación distributiva
2. Grandes éxitos: la propiedad y los pobres
3. La crítica de Hayek
4. Benadryl para librecambistas
CAPÍTULO 6. DOS CONCEPTOS DE EQUIDAD
1. Aproximarse a la democracia de mercado
2. Aplicando la teoría
3. El argumento ipse dixit
4. Justicia como equidad: ¿Estatus o autonomía?
CAPÍTULO 7. VIABILIDAD, NORMATIVIDAD Y GARANTÍAS INSTITUCIONALES
1. ¿El ocaso del socioliberalismo?
2. Utopismo realista
3. Objetivos y garantías
CAPÍTULO 8. EQUIDAD DE LIBRE MERCADO
1. El principio de diferencia
2. Justa igualdad de oportunidades
3. Libertad política
4. Justicia generacional, medioambiental e internacional
5. La equidad de libre mercado como ideal moral
CONCLUSIÓN
BIBLIOGRAFÍA
CRÉDITOS
AGRADECIMIENTOS
Muchos colegas, estudiantes y amigos me ayudaron a escribir este libro, entre ellos: Sahar Akhtar, Larry Alexander, Richard Arneson, Bas van der Bassan, Anthony Bedami, Zack Beauchamp, Barbara Buckinx, Steve Calabresi, Yvonne Chiu, Tom Christiano, Mark Cladis, Ross Corbett, Dina Egge, Michael Frazer, Bill Galston, Jerry Gaus, Scott Gerber, Alex Gourevitch, Charles Griswold, Leigh Jenco, Kate Johnson, Laura Joyce, Mark Koyama, Chandran Kukathas, Mark LeBar, Hugh Lazenby, Helene Landemore, Brink Lindsey, Loren Lomasky, Roderick Long, Minh Ly, Matthew Lyddon, John McCormick, David McIlroy, Eric Mack, Jim Morone, Emily Nacol, Jan Narveson, Michael Novak, Carlos Ormachea, Carmen Pavel, Philip Pettit, John Phillips, Jeppe von Platz, Dennis Rasmussen, Danny Shapiro, Paul Starr, Annie Stilz, Jason Swadley, Adam Tebble, George Thomas, Scott Turcotte, Chad Van Schoelandt, Debra Satz, Doug Den Uyl, Keven Vallier, Andrew Volmert, Steve Wall, Greg Weiner, Dan Wewers, Will Wilkinson y Matt Zwolinkski.
Entre los muchos que me enviaron comentarios por escrito, varios merecen una mención especial: Samuel Freeman, David Schmidtz, Steve Macedo, Richard Arneson, Jacob Levy, Tom Spragens, Danny Shapiro y dos revisores anónimos de la editorial. Estoy especialmente en deuda con Freeman y Schmidtz. Sam y Dave respaldaron este proyecto desde el principio desde sus distintas perspectivas políticas. Su apoyo siempre ha significado mucho para mí.
La Universidad Brown es un lugar único para pensar y escribir sobre filosofía política. Agradezco a mis colegas David Estlund, Sharon Krause, Corey Brettschneider y Charles Larmore sus aportaciones y su amistad. Los becarios posdoctorales del proyecto de teoría política de la Universidad Brown fueron una fuente de energía e ideas. Keith Hankins y Jason Swadley, candidatos a doctorado en la Universidad de Arizona y la Universidad Brown, respectivamente, demostraron ser asistentes de investigación diligentes y creativos. Jason Brennan me acompañó en el proyecto de teoría política durante todos los años que pasé escribiendo este libro. Mis conversaciones diarias con Jay me permitieron tener una comprensión mucho más exhaustiva de la situación en que se halla nuestra disciplina. Más que colegas, Jay y yo hemos sido cómplices intelectuales: liberales clásicos que ven la necesidad de un cambio. Gracias.
Hice muchas presentaciones públicas acerca de esta obra, entre ellas vale la pena mencionar: la ponencia Hayek de 2007 del Manhattan Institute, impartida en el Princeton Club de Nueva York; la ponencia Bradley de 2008 en el American Enterprise Institute; una conferencia en Princeton sobre «Libertarios liberales» organizada por Doug Massey; y una mesa redonda (moderada por Steve Macedo) en 2009 en la American Political Science Association (APSA), en Toronto, en torno al tema «Libertarismo: ¿puede haber una defensa moral?». Tuve la suerte de poder participar en grupos de discusión sobre libros en la Universidad de Arizona y la Universidad Brown, en el taller sobre cambio social del Institute for Humane Studies para estudiantes de grado y, sobre todo, en un animado debate acerca de una versión casi definitiva del texto en el Grande Colonial Hotel en La Jolla, California, en enero de 2011, al que asistieron: Arneson, Schmidtz, Wilkinson, Long, Alexander, Macedo, Shapiro, Wall, LeBar, Stilz, Hankins y Zwolinski. Mi agradecimiento a todos ellos.
Ian Malcolm creyó en este incierto proyecto desde sus inicios. Agradezco a Rob Tempio que lo aceptara y que se asegurara de que llegase buen puerto.
El epígrafe es el lema de un célebre grupo de estudio fundado por mi antiguo profesor, G. A. Cohen, ligeramente adaptado.
Por último, doy las gracias a mi familia: Amy, Peter y Lydia. Dedico este libro a mi madre y mi padre y a su sueño americano.
INTRODUCCIÓN
Algunos de mis mejores amigos son libertarios. Pero con esta afirmación no pretendo decir lo que suele entenderse por ella: que son mis amigos a pesar de ser libertarios. Y, aunque tampoco es cierto lo contrario, nos acercaría algo más a la verdad. El mero hecho de que alguien sea libertario basta para predisponerme a trabar amistad con él, ya que el libertarismo es una visión política que ejerce una profunda atracción sobre mí.
Empleo el término libertarismo en su sentido popular y coloquial, refiriéndome a aquel grupo de posiciones políticas asociadas a las políticas democráticas liberales de «derechas». Por varias vías y por diversos motivos, los teóricos pertenecientes a esta dilatada tradición respaldan la idea de un gobierno limitado y una amplia libertad privada, sobre todo en asuntos económicos. Liberales clásicos, liberales económicos, anarcocapitalistas y libertarios de derechas o —como algunos insisten— auténticos liberales: por ahora, utilizaré el término libertario para referirme a todos ellos.
Para mí, el atractivo principal de esta vasta tradición libertaria es su énfasis en los derechos de propiedad. Todos los liberales valoran los derechos civiles y políticos de los individuos: el derecho a un juicio justo, la libertad de expresión, la capacidad de participación política, la autonomía personal, etc. Sin embargo, los libertarios se distinguen por sostener que los derechos económicos del capitalismo —el derecho a emprender, a negociar personalmente las condiciones del propio empleo o a decidir cómo gastar (o ahorrar) los propios ingresos— constituyen asimismo un componente esencial de la libertad.
Me gusta este aspecto del libertarismo: considero que la mejor defensa libertaria de los derechos de propiedad surge de un ideal convincente de autonomía política. Para los libertarios, poseer un conjunto concreto de bienes materiales es mucho menos importante que la constatación de que tal posesión es el resultado de acciones y decisiones propias. Cuando somos libres, tenemos la certeza de ser la causa central de la vida que llevamos. Los titanes de la industria y los héroes de las novelas de Ayn Rand no son los únicos que se definen a sí mismos en base a sus logros económicos. Muchos individuos corrientes —padres de clase media, madres solteras, nuevos trabajadores— se convierten en lo que son y expresan lo que aspiran a ser mediante elecciones personales relativas a su empleo, sus ahorros y sus gastos. Las personas se ganan la estima de los demás y sienten un legítimo orgullo por las cosas que consiguen por sí mismas en el ámbito económico. Así pues, los libertarios insisten en que, en este contexto, el resultado no es lo único que importa: también debe prestarse atención al proceso. Socavar la autonomía personal en cuestiones económicas —no importa cuán elevada sea la finalidad social— equivale a poner diques a la energía vital de las personas. Cuando se restringen las libertades económicas privadas, afirman los libertarios, los individuos se convierten, en un sentido importante, en menos libres. Quienes se adscriben a esta tradición alegan además razones prácticas para apoyar los derechos de propiedad, entre ellas que están vinculados con otros derechos básicos, que promueven la creación de riqueza social, que fomentan la responsabilidad personal y que mitigan los riesgos de la concentración del poder político. Sin embargo, siempre me ha parecido que la tesis de que los derechos de propiedad protegen la libertad es la que reviste mayor importancia.
También me seduce la idea libertaria de un «orden espontáneo». En ocasiones, la manera más eficaz para alcanzar los objetivos sociales es de forma directa, por ejemplo, mediante la creación de un programa gubernamental que garantice un bien o servicio necesario. No obstante, los pensadores libertarios recalcan que en otros casos —quizá en la mayoría de los casos— es mejor seguir una vía indirecta. Un mercado comercial constituye un paradigma de orden espontáneo. La producción del bien más ordinario —un vulgar lápiz— requiere la movilización de una red de actores de una increíble complejidad: silvicultores, mineros, marinos, metalúrgicos, químicos, encoladores, contables, etc. Como observa Leonard Read, es muy posible que literalmente «no haya ni una sola persona sobre la faz de la Tierra» que sepa hacer un lápiz. Y, sin embargo, se fabrican lápices. Por lo general, estos intrincados sistemas productivos no son el resultado de un plan, sino de una evolución: son fruto de la acción del ser humano, no de su diseño intencional. Friedrich Hayek sostiene que la mejor manera de entender una sociedad libre es como un orden espontáneo en que se permite a cada persona perseguir sus propios fines en base a información de la que solo ella dispone. Junto con el ideal moral de la libertad económica privada, encuentro profundamente sugerente el énfasis libertario en el orden espontáneo.
Como muchas otras personas de todo el mundo, asocio estas posiciones políticas con los Estados Unidos de América, pero este no es el único país con una cultura que celebra el capitalismo. De hecho, desde una perspectiva histórica, ha fracasado en repetidas ocasiones en afirmar estas libertades capitalistas, además de violar otros valores liberales básicos, a veces de forma flagrante. A pesar de ello, parece existir una conexión especial entre el libertarismo y las aspiraciones de los ciudadanos americanos de a pie. El sueño americano presenta a EEUU como un país de emprendedores: ya en la década de 1790, el líder federalista Gouverneur Morris se refirió con orgullo a sus compatriotas como «los hijos primogénitos de la era comercial». Según esta visión, EEUU es una tierra de oportunidades, no de garantías: la Declaración de Independencia estipula que los hombres tienen derecho, no a la felicidad, sino a la búsqueda de la misma, exponiéndolos a la posibilidad de fracasar y convirtiéndolos, de este modo, en los auténticos responsables de sus propios logros. El poema de Dean Alfange titulado «Un credo americano» incluye estos versos: «No quiero ser un ciudadano mantenido, / Humillado y embrutecido, / Bajo la tutela del Estado. / Quiero tomar riesgos calculados, / Soñar y construir, / Fracasar y conseguir»1. De acuerdo con esta narrativa, los ciudadanos americanos pueden estar orgullosos de saber que, en gran medida, son autores de su propia vida, sea cual sea.
Por supuesto, podríamos discutir sobre si en la actualidad la población de EEUU sigue afirmando estos valores tradicionales de responsabilidad individual y autoría causal de uno mismo, o incluso sobre si debería seguir haciéndolo. Personalmente, me gusta la visión «americana» de la vida social, puesto que cristaliza las dos ideas filosóficas que mencioné antes: el principio de la libertad económica privada y la concepción de la sociedad como orden espontáneo. Por todos estos motivos, me siento atraído hacia la tradición libertaria y hacia muchos libertarios.
No obstante, soy un académico profesional que trabaja bajo la sombra que proyecta el siglo XX, lo que significa que la mayoría de mis amigos no comparten mi sensibilidad. La práctica totalidad de mis colegas son socioliberales. Nuevos liberales, liberales modernos, teóricos democráticos liberales, prioritaristas, suficientaristas, igualitaristas de varias índoles o —en su versión más entusiasta— altoliberales: por ahora, utilizaré el término socioliberales para referirme a todos ellos. Por lo general, los socioliberales se muestran escépticos respecto a la significación moral de la libertad económica privada, así como a las distribuciones de bienes resultantes del ejercicio de tales libertades capitalistas. Consideran que es mejor dejar que órganos deliberativos se encarguen de las cuestiones distributivas y que una función central del gobierno consiste en velar por que los ciudadanos tengan acceso a un amplio abanico de servicios sociales: educación, atención sanitaria, seguridad social, etc.
Dadas mis convicciones acerca de la importancia de la libertad económica privada, no resulta sorprendente que la orientación institucional del socioliberalismo me suscite recelos morales. Pese a ello, también hay ideas dentro de esta línea de pensamiento que encuentro convincentes.
En las últimas décadas, muchos teóricos socioliberales han abrazado una concepción determinada de la justificación política: para que un conjunto de instituciones políticas y económicas sea considerado justo y legítimo, debe poder justificarse a ojos de los ciudadanos que han de vivir bajo ellas. En opinión de John Rawls, la solución a esta cuestión pasa por «resolver un problema de deliberación». Anarcocapitalistas como Murray Rothbard defienden que las instituciones estatales solo están justificadas si recaban el consentimiento expreso de todas y cada una de las personas sujetas a ellas. Por el contrario, los filósofos de la escuela deliberativa hacen hincapié en la noción de aceptación moral: las instituciones deben superar una prueba de aceptabilidad por los ciudadanos, entendidos como seres morales que desean vivir juntos bajo condiciones que todos puedan aceptar. Según Rawls y muchos pensadores de izquierdas, este enfoque deliberativo o «democrático» está estrechamente relacionado con otro concepto: la idea de justicia social o distributiva.
En contra de lo que sostienen libertarios y liberales clásicos tradicionales, los socioliberales insisten en que el criterio de «justicia» no solo puede aplicarse a las acciones individuales, sino que el orden social en su conjunto —el patrón de distribución de bienes y oportunidades o, más precisamente, las instituciones que generan dicho patrón— puede en rigor calificarse de justo o injusto. La justicia social exige más que la protección de los derechos formales de la ciudadanía. De acuerdo con la elegante formulación de Rawls, consiste en que los ciudadanos «compartan sus destinos». La arquitectura institucional debe propiciar que las personas vean las competencias y talentos especiales de sus conciudadanos no como armas que temer sino, en un cierto sentido, como un patrimonio común. Existen muchas definiciones de los requisitos distributivos de la justicia social dentro de la tradición socioliberal. Por el momento, la siguiente servirá: la justicia exige que las instituciones estén diseñadas de modo tal que los beneficios que ayudan a generar sean disfrutados por todos los ciudadanos, incluidos los menos afortunados. Todo el mundo es autor de una vida, cuyo guion reviste para cada cual una importancia capital. Hacemos honor al sentido de autoría de uno mismo cuando insistimos en que nuestras instituciones no dejen a nadie atrás. Encuentro convincente esta concepción de la justicia social, así como la lectura deliberativa de la justificación política.
Mi atracción simultánea hacia las ideas libertarias y socioliberales a menudo me coloca en una situación extraña. Pensadores que admiro se rebaten los unos a los otros sus postulados básicos. Hayek, por ejemplo, rechaza la justicia social como criterio moral, afirmando que dentro del contexto de un orden social espontáneo dicho concepto es un sinsentido, como lo sería la expresión «una piedra moral». Por su parte, Rawls niega que los derechos económicos del capitalismo guarden ningún vínculo esencial con la libertad: a menos que se corrijan, las distribuciones de mercado son injustas, puesto que reflejan azares de nacimiento y de talento que son «arbitrarios desde el punto de vista moral». Debido al ensalzamiento que hacen algunos libertarios de los derechos de propiedad, Rawls sostiene que ni siquiera debería considerarse que defienden una posición estrictamente liberal. Al parecer, mis dos grupos de amigos no pueden mezclarse ni en términos morales, ni institucionales, ni en lo que se refiere a sus sensibilidades.
En este libro, presento un programa de investigación liberal que llamo democracia de mercado. La democracia de mercado es una forma deliberativa de liberalismo sensible a los postulados morales del libertarismo que combina las cuatro ideas que acabo de mencionar: (1) libertades económicas capitalistas como aspectos fundamentales de la libertad; (2) concepción de la sociedad como orden espontáneo; (3) instituciones políticas justas y legítimas que resulten aceptables a todos quienes viven bajo ellas; y (4) adopción de la justicia social como criterio determinante de evaluación política. He aquí un buen punto de partida para empezar a reflexionar sobre esta visión: este tipo de régimen reivindica las libertades económicas capitalistas como requisitos de primer orden para la justicia social.
La democracia de mercado aborda el problema de la justificación política desde una perspectiva fundamentalmente deliberativa. Entiende la sociedad como un sistema equitativo de cooperación social en que los ciudadanos se comprometen a respaldar las instituciones políticas y económicas que sus conciudadanos están dispuestos a apoyar, con independencia de su situación social o económica particular. Siendo «democrática» en este sentido, la democracia de mercado afirma una concepción fuertemente sustantiva de la igualdad como requisito para la justicia liberal. Sin embargo, persigue la justicia social por una vía inusitada: en concreto, defendiendo que un conjunto sólido de libertades económicas privadas se cuenta entre los derechos básicos de los ciudadanos liberales. La democracia de mercado no reivindica la importancia de la libertad económica privada por razones meramente prácticas (por ejemplo, su esperanza de que conduzca a la eficiencia económica) o en la creencia de que gracias a ellas podrá satisfacer un ambicionado ideal distributivo (por ejemplo, la constatación empírica de que el capitalismo beneficia a los pobres). En su lugar, afirma la relevancia moral de la libertad económica privada sobre todo por motivos deliberativos, al considerar dicha afirmación una exigencia de la propia legitimidad democrática.
Espero que el planteamiento mercadodemocrático resulte de interés a quien, como yo, encuentre sugerentes las cuatro ideas antes referidas y quiera averiguar cómo podrían conjugarse en un marco filosófico unificado. A medida que vaya desarrollando mi exposición, ofreceré interpretaciones más precisas de estos cuatro pilares: la libertad económica privada, el orden espontáneo, la justificación deliberativa y la justicia social. Antes de comenzar a detallar mi visión de estas ideas y a ajustarlas entre sí para poder combinarlas, adelanto que algunos integrantes de cada escuela de pensamiento se opondrán a mis interpretaciones.
Por ejemplo, tomemos el primer punto, la tesis de que los derechos económicos del capitalismo revisten un valor moral intrínseco o fundamental. Tradicionalmente, los partidarios del mercado liberal han considerado que esto implica que se debe tratar las libertades económicas en pie de igualdad con las libertades civiles y políticas de la ciudadanía. De este modo, los derechos económicos serían derechos básicos, al igual que lo son los derechos civiles y políticos. No obstante, recientemente algunos exponentes de esta tradición han adoptado una posición más estricta, considerando que el valor intrínseco de los derechos capitalistas significa que los derechos económicos son más básicos que el resto. Llevando esta lectura al extremo, los derechos civiles y políticos no solo tendrían menos peso que los derechos de propiedad, sino que no serían más que tipos de derechos de propiedad, mientras que estos últimos constituirían absolutos morales. La interpretación más rígida exigiría la ejecución de prácticamente cualquier contrato contraído por los ciudadanos, incluyendo, entre otros ejemplos, contratos de esclavitud voluntaria o de transferencia de órganos vitales. No así la interpretación más laxa de las libertades económicas, que sostiene que determinados derechos y libertades básicos son inalienables —entre ellos, los relativos a la protección de la integridad física— y afirma que los derechos económicos privados deben ser protegidos al mismo nivel que los demás derechos y libertades básicos. Se trata de una controversia que ocupa un lugar central en la tradición del libre mercado. De hecho, dentro de la literatura especializada, el término «libertario» se reserva en ocasiones para quienes asumen la interpretación más rígida o absolutista, calificando al resto de —simples— «liberales clásicos».
En cualquier caso, la democracia de mercado adopta la tesis más laxa en relación con el valor intrínseco de los derechos de propiedad, considerándolos en pie de igualdad con los demás derechos y libertades básicos como componentes de un régimen polifacético de protección de libertades. Al igual que las libertades de expresión y de religión, las libertades económicas merecen una protección fundamental. Los derechos de propiedad, aunque básicos, no constituyen absolutos morales. Así como el derecho a la libertad de expresión no autoriza a un espectador a gritar «¡Fuego!» durante una sesión de cine, los derechos económicos del capitalismo no permiten una actividad económica sin ningún tipo de regulación. En este sentido, supongo que la reivindicación mercadodemocrática referente al valor intrínseco de los derechos de propiedad se corresponde mejor con la «liberal clásica» que con la «libertaria». Los libertarios que se muestran escépticos acerca del planteamiento liberal clásico de la libertad económica también lo serán respecto a la democracia de mercado.
Consideremos asimismo la idea del orden espontáneo. Los pensadores de la tradición librecambista del liberalismo hacen varios usos de esta teoría. En ocasiones, le confieren un sentido que calificaré de ontológico: una sociedad es un orden espontáneo o no lo es. A continuación, del análisis correspondiente se desprenden (o no) las implicaciones normativas. Por ejemplo, a veces se afirma que el mero hecho de que una sociedad sea un orden espontáneo justifica cualquier regla, norma y distribución que resulte de sus procesos. No existe un criterio externo con el que evaluar los productos de fuerzas espontáneas.
Sin embargo, la idea de orden espontáneo también se utiliza en otras ocasiones para denotar no una situación, sino una estrategia de construcción social. Cuando perseguimos unos determinados fines, nos enfrentamos a la elección de emplear órdenes espontáneos o de otro tipo, por lo general más directos o planificados. La democracia de mercado descarta el uso ontológico de la teoría del orden espontáneo en favor de su interpretación como estrategia de construcción social. También en este sentido, este sistema no pretende satisfacer a todo el mundo en la tradición del libre mercado.
Abordemos la idea de la justicia social desde la perspectiva ideológica opuesta. Existe una vasta literatura acerca de sus requisitos. Hay quienes piensan que la expresión «justicia social» se refiere a un criterio para evaluar distribuciones específicas de bienes dentro de una sociedad en cualquier momento dado. Así, consideran que apelar a ella equivale a exigir una acción estatal inmediata para corregir una distribución de forma que se ajuste a un ideal.
En cambio, la democracia de mercado ve la justicia social como un criterio que aplicar de forma holística, una propiedad no de distribuciones específicas, sino de las instituciones sociales tomadas en su conjunto. Como tal, la demanda de justicia social no entraña —o permite— necesariamente una acción estatal directa para ajustar o «corregir» distribuciones específicas. Al contrario, precisa de una visión a más largo plazo: se trata de un canon que nos indica a qué tipo de formas macroinstitucionales debemos aspirar.
La democracia de mercado parte de la anterior formulación general de la justicia social: además de garantizar una serie de libertades básicas a todos los ciudadanos, esta concepción exige que demos prioridad a las instituciones sociales diseñadas para beneficiar a los pobres. Al afirmar dichas instituciones, manifestamos nuestro compromiso de respetar a los ciudadanos de todas las clases como seres morales libres e iguales. Esta no es la única definición de justicia social dentro de la tradición liberal, e incluso esta misma formulación puede interpretarse de innumerables maneras. Para mi propósito, se hace preciso distinguir entre dos interpretaciones contrapuestas.
La primera hace énfasis en el valor de la igualdad: una sociedad en que los patrimonios de las personas son más iguales es, por este mero hecho, mejor que otra en que son menos iguales. A menudo esta visión se preocupa por la capacidad de participación política de las personas en los diferentes ámbitos de sus vidas, por ejemplo, privilegiando el control democrático de los lugares de trabajo. Ayudamos a los pobres favoreciendo instituciones que velen por la igualdad de patrimonios, de oportunidades y de estatus en toda la sociedad. Este enfoque, que considera la igualdad en sí misma un valor, ha recibido el nombre de «igualitarista».
Sin embargo, la búsqueda de la igualdad puede conducir a una situación en que cada individuo tiene menos de lo que podría llegar a tener. Por ello, otros teóricos hacen una interpretación distinta del requisito de beneficiar a los pobres, que no se centra en la igualdad en sí misma, sino en sus posesiones en términos absolutos. Esta sostiene que la igualdad de patrimonio y de estatus solo debería constituir un objetivo en caso de que ello mejorase la vida de las personas en general, y de los pobres en particular. Ayudamos a los pobres decantándonos por instituciones sociales que sitúan la mayor cantidad posible de bienes bajo su control personal (incluso si, al hacerlo, es posible que otros ciudadanos se apropien de cantidades todavía mayores). Dada la atención que presta a los patrimonios absolutos de los necesitados, podríamos llamar a este enfoque general «humanitario» (en ocasiones se lo denomina «prioritarista»).
La democracia de mercado defiende una interpretación humanitaria de la justicia social, por contraposición a una igualitarista. Una vez establecidos los derechos básicos de todos los ciudadanos, las instituciones sociales deben estar diseñadas con vistas a que los miembros de la clase más baja tengan un control directo de la mayor cantidad posible de bienes (por ejemplo, en términos de riqueza y de ingresos). Por tanto, la democracia de mercado no satisfará a quien abogue por una interpretación igualitarista de la justicia social.
Desde hace mucho tiempo, el liberalismo se ha dividido entre una tradición de «libre mercado» y otra «democrática»: la primera se centra en la libertad económica privada, la segunda en la justicia social. La democracia de mercado hunde sus raíces en ambas tradiciones, motivo por el que podría parecer que aspira a salvar —y cerrar de una vez por todas— esta brecha histórica. Sin embargo, en mi opinión no es esta su intención: no busca un compromiso o punto intermedio entre las tradiciones libertaria y socioliberal. No la mueve la ambición de aunar o reconciliar de algún modo —por ejemplo, desdibujando las diferencias entre ellas— estas dos escuelas de pensamiento. Tampoco es un intento de secuestrar los ideales de una tradición para impulsar el programa de la otra. La democracia de mercado es un híbrido auténtico, el producto del propósito sincero de combinar ideas convincentes de dos grandes tradiciones liberales, una visión independiente que, espero, suscitará interés por méritos propios. Su atractivo no radica en que induzca o no a alguien a «cambiar de bando».
Existe un planteamiento distinto del fusionismo que quiero mencionar para poder disociarme claramente de él. Se basa en la premisa de que los compromisos morales de libertarios y socioliberales —como la preocupación por los pobres— coinciden y la única diferencia entre ellos es una cuestión empírica: determinar qué conjunto aproximado de instituciones—en líneas generales entre las de libre mercado y las de un gobierno amplio— contribuyen mejor a garantizar estas aspiraciones compartidas.
Las posiciones fusionistas de esta clase no son mercadodemocráticas en el sentido que confiero a este término. Pretenden pasar por alto los debates morales entre libertarios y socioliberales, desechando las diferencias entre las dos tradiciones como meras discrepancias de base empírica. En consecuencia, esta forma de fusionismo soslaya la cuestión central de si es posible integrar las ideas morales que he referido en un solo marco filosófico coherente, lo que basta para descalificar tales planteamientos como mercadodemocráticos. Pero estas posiciones me preocupan incluso en sus propios términos: pese a sus aspiraciones fusionistas, requieren descartar o relegar a un muy segundo plano consideraciones morales fundamentales, sobre todo del lado libertario.
Después de todo, ¿qué implicaría que los libertarios afirmasen los mismos principios morales que los socioliberales? Dos cosas: en primer lugar, que los libertarios se sumarían a los socioliberales para reivindicar una misma lista de derechos y libertades básicos que deben poseer los ciudadanos; en segundo lugar, que aceptarían la versión socioliberal de lo que en verdad significa preocuparse por los pobres. Ambos requisitos resultan problemáticos.
Tomemos el primero: como ya hemos dicho, los libertarios siempre han insistido en que unas amplias libertades económicas privadas se hallan entre los derechos más sagrados e inviolables de todo ciudadano libre. Por su parte, exponentes destacados del socioliberalismo como Rawls tan solo reconocen como básicas un número reducido de libertades económicas. Para los rawlsianos, la cuestión de si la lista de derechos protegidos por la Constitución ha de ser «engrosada» para que incluya, por ejemplo, el derecho a poseer propiedad productiva privada debería dirimirse sobre la base de las condiciones históricas, culturales y económicas. Quizá el liberalismo se decante por una economía socialista, o quizá permita alguna clase de mercado privado. ¿Deberían unirse los libertarios a los socioliberales en este planteamiento de los derechos y libertades básicos? En tal caso, ¿en qué sentido se les puede seguir considerando libertarios?
El segundo requisito plantea iguales dificultades. Admitamos que los libertarios puedan sumarse a los socioliberales en su preocupación por los pobres, que deban unirse a ellos para expresar dicha preocupación en términos de un compromiso con la justicia social, como pronto argumentaré, e incluso que deban adoptar la misma concepción formal de justicia social que los socioliberales, como también expondré: al considerar una variedad de formas institucionales, la justicia social exige que escojamos aquella que, al tiempo que respeta plenamente los derechos y libertades básicos de todos los ciudadanos, reporta los mayores beneficios a los pobres.
Para los libertarios tradicionales, esto puede ser ya conceder demasiado, pero este enfoque exigiría que fuesen todavía más allá y permitiesen a los socioliberales decidir qué bienes o situaciones cabe considerar, en rigor, que «benefician» a los pobres. Como ya se ha apuntado, no existe ninguna razón a priori para pensar que los libertarios estarían dispuestos a llegar a un acuerdo con los socioliberales sobre qué bienes o situaciones son más valiosos para los más desfavorecidos.
Me planteo la democracia de mercado no como una interpretación unívoca del liberalismo, sino como un programa de investigación general. Contamos con una multitud de concepciones distintas de la justicia social desarrolladas por filósofos políticos socioliberales. Sin embargo, ninguna de ellas reconoce extensos sistemas de propiedad como derechos básicos o atribuye un papel central al orden espontáneo, como lo hacen los liberales clásicos y los libertarios. En sus evaluaciones, todas ellas conceden relativamente poco peso moral a cuestiones más profundas y dependientes del contexto sobre cómo se llega a los resultados, que para los libertarios más convencidos revisten una importancia central.
Si disponemos de una gran abundancia (¿un exceso?) de teorías socioliberales de justicia social, no podemos decir lo mismo de las teorías libertarias o «liberales de derechas». En tanto programa de investigación, la democracia de mercado anima a los académicos a considerar si es posible adaptar alguna de las concepciones (de izquierdas) de justicia social existentes —o todas ellas— para incluir un amplio abanico de libertades económicas privadas como derechos básicos y para adoptar principios de orden espontáneo en la persecución de sus varios objetivos distributivos. Además, les insta asimismo a buscar otros modos de combinar estos dos principios «incompatibles»: la libertad económica privada y la justicia social.
Con objeto de hacer verosímil mi propuesta, pretendo ofrecer una interpretación mercadodemocrática propia de un concepto primordial de la justicia liberal: la visión que Rawls denomina justicia como equidad. He escogido esta teoría por varios motivos. Primero, la formulación general que facilita Rawls es lo bastante rica y compleja para admitir una gran variedad de lecturas. Muchos teóricos han hecho carrera desarrollando tales interpretaciones, que en su mayoría —como ocurrió con la de Rawls— han hallado un fácil encaje en la izquierda política. Pero también hay margen para lecturas de derechas: de hecho, una de estas posibilidades interpretativas casi consigue englobar mis propias convicciones políticas.
Creo que los ciudadanos liberales abrigan legítimas pretensiones de libertad en los ámbitos económicos del trabajo, el consumo y la propiedad. Una vez concedido a tales libertades el mismo nivel de protección que a los demás derechos básicos, la justicia exige que elijamos instituciones sociales que mejoren sobre todo la situación de los pobres (entendida en términos humanitarios). Si adoptamos la perspectiva teórica ideal que describiré más adelante, existe una serie de instituciones de libre mercado que satisfacen esta condición distributiva. Este ha sido un resumen muy simplificado de la interpretación de justicia como equidad que defenderé: la llamo equidad de libre mercado.
La democracia de mercado es un programa de investigación amplio y complejo. El presente libro no pretende hacer una exposición exhaustiva de dicho sistema, o incluso de todos los requisitos compositivos de la visión concreta que llamo equidad de libre mercado. Tan solo me propongo presentar el enfoque mercadodemocrático y hacer creíble la lectura concreta de él —la equidad de libre mercado— que encuentro más convincente. En este sentido, se trata de una introducción a la democracia de mercado.
No obstante, esta obra sí pretende ser disruptiva. El socioliberalismo es la ideología reinante de la élite académica: mis tutores durante mis estudios universitarios, mis colegas profesionales, los decanos de mi universidad, mis alumnos... la práctica totalidad de ellos se han instalado en algún rincón de este amplio campamento socioliberal. Dentro de estos círculos académicos —mis círculos—, las prescripciones políticas de esta línea de pensamiento están tan generalizadas que han llegado a definir lo que solo podría describirse como un «statu quo moral». Los integrantes de esta élite académica aspiran a una transformación política, pero cuando se les pregunta qué cambio desean, casi todos apuntan en la misma dirección general.
Quizá no haya nada alarmante en esta conformidad de opiniones: después de todo, uno de los cometidos de la filosofía es la búsqueda de la verdad. Puede que el consenso moral dentro del mundo académico contemporáneo tan solo demuestre que las conclusiones del paradigma socioliberal son ciertas. En ese caso, sería apropiado que los estudiosos de la actualidad siguieran añadiendo nuevas capas de conocimiento sobre las asunciones del socioliberalismo, aunque su esfuerzo contribuyera a profundizar y fortalecer la visión académica ya dominante. Sin embargo, otro papel de la filosofía consagrado por el tiempo consiste en desafiar los statu quo, incluidos los de su propia creación. Esto cobra una especial importancia cuando se trata de filosofar sobre política, dado que en esta disciplina —como observara Hegel— la lechuza de Minerva tiene la contrariante costumbre de llegar solo cuando ya cae la noche.
Una de las tesis principales de este libro consiste en que el consenso académico construido en torno al socioliberalismo en verdad vaticina la llegada de una suerte de crepúsculo. Esta corriente de pensamiento se gestó durante el siglo XX, en parte debido a la percepción de que nuestro mundo había experimentado cambios fundamentales respecto a la realidad de Adam Smith, James Madison, David Ricardo y otros liberales clásicos. El advenimiento del capitalismo industrial no fue una condición necesaria para el desarrollo de la concepción liberal de la justicia social. Al menos en principio, los filósofos podrían haber llegado a este ideal a priori, sin necesidad de ninguna nueva observación empírica. No obstante, en cuanto personas reales, dichos filósofos habitan inevitablemente épocas históricas y económicas concretas, cuyas características —o, al menos, la imagen que tienen de ellas— a menudo funcionan como acicates. Estas consideraciones sobre nuestro mundo social particular a menudo nos mueven a dar nuevas e inesperadas formas a teorías heredadas del pasado.
Sugiero que la idea de justicia social surgió como respuesta a transformaciones económicas radicales que los filósofos constataron en su entorno durante las fases tempranas del capitalismo industrial. Pero el mundo no ha dejado de evolucionar, y uno de los cambios más profundos que se han producido dentro de las democracias liberales occidentales a lo largo del siglo pasado ha sido otro fenómeno asociado al capitalismo: el crecimiento económico. Tan solo en las últimas generaciones, las sociedades occidentales han amasado una enorme fortuna a un ritmo tan lento y estable que resulta casi imperceptible. La capitalización nos ha ido haciendo ricos casi sin darnos cuenta. Los ciudadanos americanos son hoy alrededor de ocho veces más ricos que sus abuelos. Durante este período, los salarios ajustados a la inflación de los trabajadores no cualificados se han más que duplicado en dos ocasiones. Como observa con ironía The Times de Londres: «hoy, los clientes de los supermercados comen bastante mejor que la Reina hace cincuenta años». El crecimiento de la riqueza social tiene profundas consecuencias, en especial para la manera en que las personas conciben sus libertades económicas.
Los primeros pensadores de la tradición socioliberal esperaban que el desarrollo del capitalismo volviese las libertades económicas privadas cada vez menos importantes para las personas. En la era de la producción en serie, cabía esperar que el derecho a negociar individualmente las condiciones del propio empleo se percibiera más como una manera de explotar la vulnerabilidad de la gente que como una garantía de su libertad. Sin embargo, a medida que las sociedades occidentales han ido prosperando, se ha producido un fenómeno sorprendente: los ciudadanos corrientes han ido concediendo más valor a la libertad económica privada, en lugar de lo contrario.
Los partidos políticos están acusando cada vez más las repercusiones de este cambio. Una campaña para abolir el «impuesto de sucesiones» —un impuesto sobre las herencias que únicamente se aplicaría al 2 % más rico de la población— goza de un amplio apoyo no solo entre los pudientes, sino también entre las clases trabajadoras. La propuesta de gravar con un «impuesto al lujo» las intervenciones médicas puramente cosméticas —el llamado Botax2— desencadena un alud de protestas no solo de grupos de presión industriales, sino también de gente corriente de clase media. Los sondeos revelan que los ciudadanos pobres prefieren las políticas que aumentan el crecimiento económico sobre las que redistribuyen la riqueza. Un prominente teórico socioliberal describe como «desesperanzador y exasperante» su trayecto en coche a las confortables casas de sus colegas en un feudo demócrata atravesando de camino barrios deprimidos con carteles que reclaman la bajada de los impuestos y recortes del gasto público.
Como es natural, se pueden hacer varias lecturas de esta experiencia: quizá estas personas sean avariciosas, ignorantes o influenciables (además de presuntuosas). Otra interpretación —con tentadoras implicaciones filosóficas— es que, a medida que aumenta la riqueza de una sociedad, los ciudadanos atribuyen cada vez más valor a sus libertades económicas privadas. Por supuesto, no importa qué conclusiones extraiga uno de estos hechos, la filosofía política no puede basar su desarrollo en las opiniones y actitudes de la gente corriente: no está supeditada a las encuestas de opinión. No obstante, este tipo de constataciones pueden impulsar averiguaciones filosóficas, al sugerir nuevas posibilidades que sopesar.
Al tiempo que algunas sociedades parecen estar otorgando un mayor peso a sus libertades económicas, la causa de la justicia social también está ganando terreno. El tronco del que brotan las varias teorías de justicia social hunde sus raíces en lo profundo de las conciencias morales de los ciudadanos liberales. En Estados Unidos, por ejemplo, personas de diversas condiciones económicas y opiniones políticas coinciden en que todos los ciudadanos —incluidas las clases más pobres— deben disfrutar de una posibilidad real de medrar en el curso de sus vidas. La igualdad de oportunidades, tanto sustantiva como formal, se ha convertido en parte del tejido de las democracias constitucionales occidentales. Las definiciones de la justicia social del siglo XX, sin embargo, minimizan —o incluso niegan— el valor moral de las libertades económicas del capitalismo. El paradigma heredado de la justicia social se fundamenta en la asunción de que los derechos de propiedad no se cuentan entre los derechos sagrados e inviolables de los ciudadanos liberales. Puesto que este dogma choca de plano con el creciente apoyo popular a la libertad económica, uno de los dos debe ceder.
En mi opinión, lo que debe ceder es el statu quo moral. Llevamos demasiado tiempo basándonos en un mapa estático del terreno ideológico del pensamiento político liberal, que sitúa el liberalismo clásico y el socioliberalismo en campamentos rivales, con este último firme y exclusivamente afianzado en lo alto de una atalaya moral. Esta visión ha llevado incluso a filósofos destacados a caricaturizar de forma tergiversada y mezquina las posiciones de sus adversarios y, lo que es peor, ha limitado la flexibilidad intelectual de todos los pensadores contemporáneos: académicos, estudiantes y ciudadanos por igual. Así pues, personas bienintencionadas se ven empujadas a creer que existen ciertas fronteras ideológicas heredadas que no pueden traspasarse: libertarismo o socioliberalismo; capitalismo o democracia; libre mercado o equidad. Todo el mundo debe elegir uno u otro lado.
La democracia de mercado anima a trazar nuevos mapas que representen los principales fundamentos morales del liberalismo como algo móvil, no fijo. Los liberales de buena fe no tienen por qué verse forzados a escoger entre los dos campamentos: el liberalismo clásico y el alto liberalismo [high liberalism]3. Con esta propuesta pretendo mostrar cómo es posible combinar los ingredientes del liberalismo de una manera innovadora y distinta.
Este libro consta de ocho capítulos. Empezaré con una historia intelectual del liberalismo, en la que repasaré la evolución de las sociedades liberales reales, en especial de Estados Unidos. Para justificar la investigación de la democracia de mercado, los capítulos primero y segundo describen cómo el paradigma socioliberal reinante en la actualidad fue desplazando al liberal clásico anterior. En ellos explico que el dominio intelectual del socioliberalismo reposa sobre un único pilar: la afirmación de que las libertades económicas privadas revisten menos importancia moral que los demás derechos y libertades tradicionales del liberalismo. En el capítulo tercero, sugiero que esta tesis puede ser más frágil de lo que sus defensores creen, centrándome en las respuestas populistas a la realidad del crecimiento económico. El capítulo cuarto, en el que introduciré el enfoque híbrido de la construcción teórica liberal que llamo democracia de mercado, ocupa un lugar central en este libro, desde el punto de vista tanto conceptual como textual. Todas las variantes de este sistema combinan una preocupación por la libertad económica privada individual con un compromiso con la justicia social. De este modo, la democracia de mercado se presenta como alternativa al liberalismo clásico y al alto liberalismo, al menos en la concepción tradicional de estas posiciones. El resto del volumen ahonda en mi visión mercadodemocrática predilecta: la equidad de libre mercado. Aspiro a hacer este enfoque atractivo para defensores de mentalidad abierta de las dos grandes tradiciones liberales en liza: los capítulos quinto y sexto se dirigen a los liberales clásicos y a los libertarios, los capítulos séptimo y octavo a los altoliberales de la izquierda política. Concluyo con algunas reflexiones acerca de la equidad de libre mercado y su relación con los valores americanos tradicionales.
Un apunte acerca de la terminología: como ya hemos visto, las escuelas de pensamiento liberal a menudo se denominan de maneras diferentes dependiendo de si el contexto es popular o académico. Incluso entre estudiosos, las etiquetas a menudo se utilizan de formas distintas y se definen mediante conjuntos de criterios diferentes. Por ello, me gustaría tomarme un momento para aclarar qué entenderé en este libro por algunos términos importantes.
En adelante, reservo el término libertario para su uso en el sentido técnico antes mencionado, es decir, para significar una familia de posiciones liberales que concede una prioridad absoluta a las libertades económicas del capitalismo. La principal división a la que me referiré es la existente entre el liberalismo clásico (del que el libertarismo no es más que una subespecie) y la tradición de pensamiento conocida entre sus propios partidarios como alto liberalismo. El liberalismo clásico es el liberalismo de Adam Smith, David Hume, F. A. Hayek y libertarios como Robert Nozick; el alto liberalismo, el de John Stuart Mill, T. H. Green, John Rawls, Ronald Dworkin, Martha Nussbaum, Thomas Nagel, Joshua Cohen, Will Kymlicka, Amy Gutmann y muchos otros académicos contemporáneos. Distingo estas dos escuelas liberales en función de sus compromisos morales sustantivos. En particular, los liberales clásicos afirman lo que llamaré una concepción amplia de la libertad económica, mientras que los altoliberales abogan por una concepción estrecha.
La mayoría de pensadores liberales coinciden en que algunos derechos y libertades son más importantes o «básicos» que otros y merecen un alto grado de protección política, que a menudo se asegura consagrándolos como derechos constitucionales. Junto con las libertades civiles —como el derecho a un juicio justo— y las libertades políticas —como el derecho a voto—, todos los liberales incluyen en sus listas de libertades básicas algunas libertades económicas que protegen la actividad independiente, garantizando así a los ciudadanos un cierto poder de decisión con respecto a cuestiones económicas que afectan de manera profunda a sus vidas.
Sin embargo, los liberales discrepan acerca de qué libertades económicas deben considerarse básicas. En las concepciones amplias, se reivindican como derechos básicos el vasto abanico de libertades económicas tradicionalmente asociadas con las economías capitalistas. Otras características prominentes de este planteamiento son una extensa libertad individual de contrato económico y sólidos derechos de titularidad privada de propiedad productiva. En las concepciones estrechas, en cambio, se concede un menor peso a la libertad económica privada en general y la lista de libertades económicas es más sucinta. Por ejemplo, en lugar de una amplia libertad de contrato, es posible que se prevea tan solo un derecho limitado a la libre elección profesional. Este planteamiento puede incluir un derecho a la propiedad personal pero no a la titularidad de propiedad productiva. Las variantes más extremas del alto liberalismo se enmarcan en una economía socialista, llegando incluso a prohibir por completo la titularidad privada de propiedad productiva.
Siguiendo esta demarcación de las distintas escuelas liberales en base a su tratamiento de la libertad económica, en adelante trataré el libertarismo como una forma de liberalismo clásico. En tanto liberales clásicos, los libertarios defienden una concepción amplia de la libertad económica. No obstante, mientras que los primeros se muestran favorables a un derecho general a la libertad económica en pie de igualdad con los demás derechos y libertades liberales tradicionales, los segundos lo consideran el más importante de todos, incluso un absoluto moral. Por ejemplo, mientras que muchos liberales clásicos abogan por un apoyo limitado financiado mediante impuestos a la educación y por una red de seguridad, el planteamiento libertario descarta tales programas.
Mi criterio de distinción, que gira en torno a si una visión se fundamenta en una concepción amplia o estrecha de las libertades económicas básicas, no es ni el único existente ni el más frecuente. Samuel Freeman, quien acuñó el término «alto liberalismo», distingue estas dos escuelas no en función de sus compromisos morales esenciales, sino de sus fundamentos justificativos. En su lectura, la mayoría de liberales clásicos hacen hincapié en las libertades económicas privadas sobre todo porque creen que revisten un valor instrumental: al generar riqueza, conducen a la felicidad general (aunque en ocasiones también invocan los derechos naturales). Por su parte, los altoliberales tan solo atribuyen a las libertades económicas del capitalismo un papel menor, puesto que su principal preocupación es respetar a los ciudadanos como agentes autónomos libres e iguales. Así pues, Freeman, siguiendo a Rawls, llama al liberalismo clásico el «liberalismo de la felicidad» y al alto liberalismo el «liberalismo de la libertad». No obstante, esta manera de acotar las tradiciones liberal clásica y altoliberal presupone precisamente las preguntas que pretendo plantear.
¿Es la mejor defensa de la propiedad privada aquella que recurre a los criterios libertarios de la eficiencia, el derecho natural y la autopropiedad? ¿Se respeta realmente a los individuos como agentes autónomos libres e iguales cuando se restringe su libertad económica? ¿Es un compromiso con la propiedad privada compatible con un compromiso con los pobres? ¿Es la democracia deliberativa un vehículo que solo puede girar a la izquierda? ¿Es el alto liberalismo la forma más elevada de liberalismo? Estos son los asuntos que el presente libro abordará.
1 «I do not wish to be a kept citizen, / Humbled and dulled, / By having the state look after me. / I want to take the calculated risk, / To dream and to build, / To fail and to succeed» [N. T.].
2 Juego de palabras entre Botox, el nombre del famoso producto cosmético, y tax, impuesto en inglés [N. T.].
3 Véase la definición de este término que ofrece el propio autor en las páginas 25, 26 y 27 [N. T.].
EQUIDAD DE LIBRE MERCADO
CAPÍTULO 1
LIBERALISMO CLÁSICO
1. PROPIEDAD E IGUALDAD
El liberalismo tiene una historia complicada. Sin embargo, si les pidiera que me la resumieran, la mayoría de teóricos contemporáneos encontraría bastante fácil trazar las líneas generales del pensamiento liberal, que atravesó dos grandes fases evolutivas. Hubo una primera etapa «clásica» centrada en la propiedad privada que defendía que, para respetar a las personas como iguales, la ley debía tratarlas a todas en pie de igualdad, con independencia de las disparidades materiales que pudiesen surgir entre ellas. La visión clásica terminó siendo desplazada por el «alto» liberalismo moderno. De la misma forma que las obras maestras del Alto Renacimiento representan la culminación de un movimiento creativo iniciado por artistas del Renacimiento temprano, los altoliberales ven su posición política como la plena realización de un ideal normativo abordado por primera vez por los pensadores liberales clásicos, pero que estos solo entendían en parte: el ideal de la igualdad política. Mientras que el liberalismo clásico se fundaba en una concepción formal de igualdad, el alto liberalismo la convierte en un ideal moral sustantivo. El alto liberalismo reivindica la justicia social como criterio definitivo de evaluación institucional y, tal vez por ello, relega la libertad económica privada a un segundo plano. Según esta narrativa, esta doctrina constituye un claro avance moral respecto a la anterior visión.
Si me propusiera bosquejar la historia del liberalismo, mi esbozo también incluiría dos grandes escuelas de pensamiento: una primera —en términos cronológicos— escuela «clásica» y una posterior —autoproclamada— escuela «altoliberal». No obstante, las líneas de progreso y regresión moral entre ambas aparecerían muy entrecruzadas. En el eje de la igualdad, por ejemplo, mi esquema representaría el ideal sustantivo elaborado por los altoliberales como una mejora moral respecto al concepto puramente formal de los liberales clásicos. Al mismo tiempo, mi esbozo presentaría el respeto del liberalismo clásico por la libertad económica privada como algo apropiado y el correspondiente desdén del alto liberalismo como una importante tara moral. Así pues, en lo que se refiere a la posición moral relativa de las dos escuelas, mi bosquejo mostraría dos grandes flechas apuntando en direcciones opuestas.
En este capítulo abordaré el liberalismo clásico, reservando el siguiente para el alto liberalismo. Mi análisis será simple, de trazo grueso y deliberadamente esquemático, pero sin caer en el reduccionismo. La mayoría de historias del liberalismo recalcan el papel del conflicto religioso, pero yo apenas si tocaré este asunto, ya que mi propósito es describir los orígenes de un conflicto dentro del liberalismo entre quienes lo ven como una doctrina de poder gubernamental limitado y amplia libertad económica individual y quienes lo consideran un llamamiento a una gran implicación directa de los gobiernos en las vidas de los ciudadanos, en especial en la esfera económica. En particular, espero mostrar la influencia del enfoque evolutivo de la historia liberal que domina el discurso académico contemporáneo y que presenta la segunda visión como moralmente superior a la primera. Para ello, me centraré en los mecanismos de adaptación principales que permitieron al alto liberalismo propagarse y erigirse en norma. La historia de las ideas que ofreceré estará jalonada con referencias a acontecimientos que han tenido lugar en sociedades liberales reales, con el fin de llamar la atención sobre una controversia en torno al valor moral de la libertad económica que atraviesa toda esta narrativa evolutiva.
En cuanto movimiento intelectual, el inicio de la revolución liberal se fija habitualmente en 1689, año en que John Locke publicó su Second Treatise of Government1. Dicha obra arremete contra dos fuertes corrientes subyacentes en la vida social inglesa: en primer lugar, los persistentes remolinos psicológicos del feudalismo, con su aspiración a un orden social basado en el estatus y el rango; en segundo lugar, una ola de inquietud surgida de los recientes intentos por parte de una serie de reyes ingleses de erigirse en monarcas absolutos. Para apreciar la contribución de Locke al pensamiento liberal, debemos sumergirnos antes en este mar de fondo.
Bajo el sistema feudal normando, el poder político se concentraba en la persona del rey, mientras que los miembros de los demás estamentos estaban vinculados a este ya fuese por juramento o en virtud de su nacimiento2. Un vasto número de siervos tenía vedado poseer bienes. Trabajaban la tierra y pagaban el diezmo a una pequeña clase de nobles, a quienes unían juramentos de lealtad con el rey. El poder tenía una naturaleza muy personal: las personas no experimentaban la vida como ciudadanos libres e iguales, sino como miembros inamovibles de grupos hereditarios, cuyo lugar de residencia, ocupación e incluso estilo de vida familiar venían generalmente determinados por su posición social. Lejos de afirmar la libertad y la igualdad, el régimen feudal se fundamentaba en la diferenciación y la coacción. La función central del sistema político era preservar la paz y la estabilidad de este orden jerárquico.
Por supuesto, las particularidades de la vida feudal no se ajustaban del todo a este planteamiento idealizado. En Inglaterra, hubo atisbos de libertad política casi desde el inicio del período normando, por lo general fijado en la batalla de Hastings de 1066. En 1101, menos de cincuenta años después de Hastings, el hijo de Guillermo el Conquistador, Enrique I, aprobó la Carta de Libertades, que se reveló el primero de una larga serie de documentos de esta clase. Estas cartas —de las que cabe destacar la Carta Magna de 1215— constituían un conjunto sólido y estructurado de restricciones jurídicas al poder regio. Entre los contrapesos más importantes previstos por la Carta Magna se hallaban unos derechos de propiedad sólidos y reclamables ante el rey3.
Las grandes cartas4 definían los derechos y las relaciones de propiedad entre el rey y la nobleza5, sentando asimismo las bases para el subsiguiente desarrollo de un cuerpo de normas que regulasen las interacciones cotidianas de los súbditos ingleses. Muchas de estas reglas, conocidas como derecho consuetudinario [common law], se referían a las transacciones comerciales ordinarias. Las reformas introducidas por Enrique II fueron desplazando progresivamente los usos idiosincrásicos de las cortes feudales, uniformando así la experiencia de los súbditos ingleses. Al definir derechos de posesión y normas de intercambio, estos preceptos establecían ámbitos relativamente seguros para la actividad interpersonal privada. Al garantizar derechos de propiedad, permitieron a las personas sopesar mejor los riesgos y los beneficios de embarcarse en una empresa. El derecho consuetudinario fue haciendo cada vez más fácil para los individuos moverse por el mundo social en el curso de sus vidas cotidianas6.
A lo largo de esta época, los pilares fundamentales del marco jurídico basado en el estatus del feudalismo normando permanecieron en su sitio, aunque fueron hundiéndose cada vez más. Los mecanismos que tenían por objeto la preservación del estatus, como el mayorazgo y la vinculación patrimonial, siguieron imponiendo horizontes dispares a las perspectivas vitales de las personas7. Aun así, en el curso de los siglos XV y XVI el pueblo llano se fue acostumbrando a dirigir sus propios asuntos y a vivir dentro de estructuras sociales de su creación, hasta que llegó a ver el sistema del derecho consuetudinario como un legado cultural que garantizaba libertades que eran un derecho innato de todo súbdito inglés. Con el paso de los siglos, los cambios en las circunstancias de vida fueron minando poco a poco los dogmas del viejo orden8.
El calado de estos cambios se puso de manifiesto de forma dramática durante el siglo XVII, cuando una serie de reyes ingleses trataron de constituirse en monarcas absolutos: primero Jacobo I y su hijo Carlos I, más tarde Jacobo II. Bajo el absolutismo, un monarca afirma su autoridad sobre todos los aspectos de la vida política sin someterse a ningún control constitucional. Al proclamar que su autoridad soberana dimanaba directamente de Dios, estos reyes se aseguraban de que ninguno de sus súbditos —incluidos los que servían en organismos parlamentarios— pudiese limitar el poder real9. Toda autoridad política, tierra y propiedad correspondía por derecho divino al monarca, quien podía otorgar derechos de monopolio y recaudar impuestos a voluntad.
Sin embargo, por aquel entonces la idea de los «derechos del pueblo inglés» y la tradición de la democracia parlamentaria estaban demasiado arraigadas para permitir una transición hacia el absolutismo. La población recelaba del acaparamiento del poder por parte de la realeza y prefería un sistema más abierto de competencia basada en el mérito10. Los impuestos recaudados por Carlos I sin el consentimiento del Parlamento —en particular su infame plan «ship money»11— afrontaron una feroz oposición. Los intentos de Jacobo I y Carlos I de ejercer un poder absoluto en Inglaterra desembocaron en las guerras civiles inglesas (1642-1649), que culminaron con la ejecución de Carlos I el 30 de enero de 1649. De nuevo, unas décadas más tarde, Jacobo II maniobró para establecer una monarquía absoluta, provocando la Revolución Gloriosa de 1688 que pondría fin a toda ambición absolutista en Inglaterra.
A partir de entonces, se entendió que los monarcas ingleses ejercían su autoridad en virtud del consentimiento de una asamblea representativa. La Carta de Derechos aprobada en 1689 codificó estos importantes cambios: en adelante, los monarcas ingleses carecerían de autoridad para recaudar impuestos, decidir nombramientos o mantener un ejército permanente sin el permiso del Parlamento. Las personas adquirieron el derecho a elevar peticiones al monarca y se ejercieron por primera vez las libertades de expresión y de reunión. Inglaterra se convirtió así en una monarquía constitucional.
Locke escribió justo después de estos acontecimientos y era consciente de que muchos de sus conciudadanos estaban a punto de abrazar «aquella peligrosa creencia de que “todos los gobiernos del mundo son un mero producto de la fuerza y la violencia”»12. Al comenzar su razonamiento con una descripción de la condición del hombre en el estado de naturaleza, Locke buscaba presentar la posibilidad de un gobierno legítimo bajo una forma más esperanzadora.
Los argumentos que invocan el estado de naturaleza son instrumentos heurísticos: para discernir la verdadera naturaleza de las personas, descartamos todas aquellas asunciones culturales sobre sus condiciones sociales y sus papeles que enturbian nuestra visión moral. Si se los considera en su estado natural, argumenta Locke, los seres humanos nacen libres e iguales como hijos de Dios: libres porque no necesitan el permiso de nadie para actuar; iguales porque nadie tiene autoridad política natural sobre nadie13. Además, tienen necesidades naturales, por lo que deben cooperar e interactuar con la divina y bruta abundancia que los rodea para poder llenar sus estómagos, resguardar sus cuerpos y prosperar como hijos de Dios. El problema político al que se enfrentaba el pueblo revestía un carácter común y público: ¿cómo concebir una forma de gobierno adecuada para la condición de libertad, igualdad y necesidad en que se hallan naturalmente las personas?
Locke encontró un atisbo de respuesta a esta pregunta en su doctrina de la autopropiedad: al ser propietarias de sí mismas, las personas poseen asimismo su trabajo y, al conjugar este con las cosas del mundo, entablan relaciones de propiedad con las mismas. Según su visión, la propiedad forma parte del tejido natural del universo. El hecho de que algunas personas trabajen más y mejor que otras implica desigualdades en este tejido. En las primeras fases de desarrollo social, estas disparidades se verán limitadas por el requisito de que nadie tome más de lo que pueda usar antes de que se eche a perder14