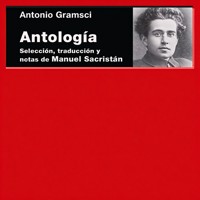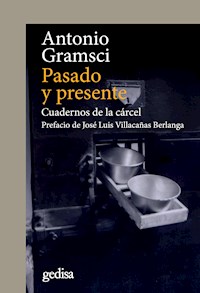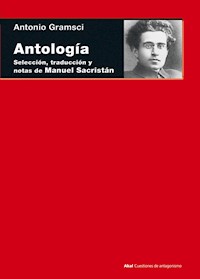Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: El libro de bolsillo - Ciencias sociales
- Sprache: Spanisch
Brillante intelectual, Antonio Gramsci (1891-1937) fue un teórico marxista original y heterodoxo cuya amplia pero dispersa obra integran los numerosos escritos que redactó a lo largo de su vida -incluida su estancia en la cárcel- sin propósito de publicación. En una época de desconcierto del pensamiento progresista y de izquierdas, no es extraño que su pensamiento -que se extiende asimismo a los ámbitos de los estudios culturales y del análisis del discurso- y su figura estén siendo reivindicados cada vez en mayor medida por movimientos comprometidos con el cambio social y críticos con las organizaciones políticas tradicionales. El presente volumen proporciona una excelente a la vez que completa y sintética antología de sus escritos. Cada uno de los apartados en que está dividida va precedido por una breve introducción explicativa y la complementan un imprescindible índice analítico, así como un útil glosario que presta una inestimable ayuda para navegar por los escritos gramscianos sin perder la referencia de lo que son los conceptos fundamentales de su pensamiento.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Antonio Gramsci
Escritos
Antología
Selección, introducción y notas de César Rendueles
Índice
Introducción, por César Rendueles
De Cerdeña a Turín
El biennio rosso
De Moscú a la cárcel
Idealismo y bloque histórico
Ideología, hegemonía y sociedad civil
Indicaciones bibliográficas
Esta antología
I. Artículos (1916-1926)
1. El socialismo como proyecto ilustrado
«Socialismo y cultura»
«Odio a los indiferentes»
«Tres principios, tres órdenes»
«El ocaso de un mito»
2. La revolución y la reformulación del materialismo histórico
«La revolución contra El capital»
«Nuestro Marx»
«Utopía»
3. El bienio rojo: consejismo y democracia obrera
«Democracia obrera»
«Obreros y campesinos»
«El consejo de fábrica»
«Los grupos comunistas»
«El partido comunista»
4. El ascenso del fascismo y las tareas del partido comunista
«La crisis de las clases medias»
«La situación italiana y las tareas del PCdI» («Tesis de Lyon»)
«Algunos temas de la cuestión meridional»
II. Cuadernos de la cárcel (1929-1935)
5. Hacia una teoría de la historia: superestructura, bloque histórico y hegemonía
«Economía e ideología»
[Estructura y hegemonía]
[Estructura y bloque histórico]
«Análisis de las situaciones. Correlaciones de fuerzas»
«Algunos aspectos teóricos y prácticos del “economicismo”»
«Concepto de “ideología”»
6. El partido y la guerra de posición en el campo político
[Guerra de posición y guerra de maniobra]
[Guerra de posición y guerra de maniobra en Trotsky y Lenin]
«Paso de la guerra de movimiento (y del ataque frontal) a la guerra de posición también en el campo político»
«Oleada de materialismo y crisis de autoridad»
«Estatolatría»
«Cuestión del “hombre colectivo” o del “conformismo social”»
[Estado gendarme]
[El partido político como príncipe moderno]
[Maquiavelo y el moderno príncipe]
«Apuntes sobre la historia de las clases subalternas. Criterios metódicos»
7. Sentido común, intelectuales y cultura democrática
[Notas para una introducción y una aproximación al estudio de la filosofía y la historia de la cultura]
[La formación de los intelectuales]
«El número y la cualidad en los regímenes representativos»
«Algunos problemas para el estudio del desarrollo de la filosofía de la praxis»
«Arte y lucha por una nueva civilización»
8. Crisis, reacción y revolución pasiva
«Observaciones sobre algunos aspectos de la estructura de los partidos políticos en los periodos de crisis orgánica»
«Espontaneidad y dirección consciente»
«El problema de la dirección política en la formación y el desarrollo de la nación y del Estado moderno en Italia»
«El cesarismo»
9. Americanismo, mecanización y fordismo
«El hombre individuo y el hombre masa»
«Racionalización de la producción y del trabajo»
«Taylorismo y mecanización del trabajador»
Glosario
Créditos
Introducción
El fracaso tiene un alto prestigio entre la izquierda política: la imagen del Che Guevara que todo el mundo recuerda es la del guerrillero ejecutado por el ejército boliviano y la CIA, no la del ministro de Industria cubano.
En un primer momento, nos podría parecer que Antonio Gramsci (1891-1937) encaja en ese arquetipo melancólico de derrotado político noble y simpático. Al menos en los últimos cuarenta años, su legado ha sido insistentemente reivindicado por movimientos comprometidos con el cambio social y críticos con las organizaciones políticas tradicionales pero sin expectativas reales de acceder a posiciones de poder. También se ha producido una intensa recepción académica del utillaje conceptual gramsciano desde el campo de los estudios culturales y el análisis del discurso. Nada de ello es ilegítimo, ni mucho menos, pero la obra de Gramsci es incomprensible si se olvida que no solo fue un teórico marxista original y heterodoxo sino también el líder de un partido comunista que aspiraba a convertir Italia en una república soviética. Las ideas relacionadas con la disciplina política, el orden y la organización son una constante desde sus escritos de juventud hasta sus últimos cuadernos de notas. Es verdad que su vida estuvo marcada por la pobreza, la enfermedad, la persecución y el sufrimiento. Pero no lo es menos que nunca, ni siquiera en sus horas más oscuras, encarcelado por el régimen fascista, se abandonó a la estética de la derrota.
Gramsci fue uno de los intelectuales más brillantes de su generación –como reconocieron incluso sus enemigos políticos más encarnizados– y uno de los científicos sociales más influyentes del siglo XX, pero no llegó a publicar ni un solo ensayo o artículo académico. Sus escritos son colaboraciones en la prensa militante, documentos internos relacionados con su actividad política y apuntes privados y cartas que no fueron pensados para su publicación. Además, toda su producción intelectual, casi sin excepción, se compone de análisis históricos específicos, a menudo relacionados más o menos inmediatamente con la intervención práctica.
Todo esto ha hecho que Gramsci se haya convertido en el teórico marxista de los historiadores, como Walter Benjamin es el de los filósofos. Promovió un desplazamiento dentro del marxismo desde las grandes tesis especulativas a la interpretación histórica concreta. Y por eso, aunque Gramsci es ya un clásico que forma parte del bagaje compartido de las ciencias sociales, la interpretación de su obra nunca resulta tan fructífera como cuando opciones políticas cercanas a la tradición emancipatoria actualizan y extienden el sentido de nociones como hegemonía, guerra de posiciones o revolución pasiva.
De Cerdeña a Turín
Gramsci nació en la isla de Cerdeña, en un pueblo llamado Ales, en 1891, es decir, apenas treinta años después de la conclusión del largo proceso de unificación italiana, conocido como Risorgimento, que se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX a través de tres guerras de independencia. Hasta entonces, Italia no existía como tal, era un conglomerado de provincias gobernadas por dinastías consideradas extranjeras. Era un país eminentemente rural y económicamente atrasado, salvo en algunas zonas del Norte donde se desarrolló un tejido industrial vigoroso pero limitado. El proceso de unificación estuvo protagonizado por miembros de la burguesía que se agruparon o bien en el Partido Moderado, de corte conservador y liderado por Camilo Cavour, o bien en el más progresista Partido de Acción, dirigido por Giuseppe Mazzini y Giuseppe Garibaldi. Tras el proceso de unificación, la vida política italiana experimentó un proceso de convergencia en posiciones consensuales centradas en preservar los privilegios de las clases dominantes y no se llegó a desarrollar una genuina oposición o alternancia política. Esta situación, conocida como «transformismo» (los diputados de un partido «transformaban» sus puntos de vista cuando les convenía), se prolongó hasta bien entrado el siglo XX.
Gramsci fue el cuarto de siete hermanos. Su padre era un funcionario de bajo rango de una oficina de registro rural, relativamente acomodado para los bajos estándares de vida de la Cerdeña campesina. No obstante, la infancia de Gramsci estuvo muy marcada por dos acontecimientos trágicos. A los tres años, comenzó a padecer un problema espinal, probablemente una tuberculosis osteoarticular, que impidió su crecimiento normal, le dejó jorobado y le condenó a una pésima salud hasta su muerte. En segundo lugar, en 1900 su padre fue condenado a cinco años de cárcel acusado de una irregularidad administrativa, lo que arrojó a la familia Gramsci a la pobreza e hizo que Antonio se viera obligado a dejar la escuela para empezar a trabajar. En esa época se produce su primer contacto con el movimiento obrero: su hermano mayor, Gennaro, que estaba haciendo el servicio militar, le enviaba ejemplares de Avanti!, el periódico del Partito Socialista Italiano (PSI), que informaba de las primeras movilizaciones del sindicalismo sardo y de la durísima represión que sufría.
Cuando su padre salió de la cárcel, la situación familiar mejoró lo suficiente como para que Gramsci retomara sus estudios. En 1908, con diecisiete años, se mudo a Cagliari, la capital de Cerdeña, para asistir a un liceo (el equivalente aproximado del instituto de secundaria). Vivía con su hermano Gennaro en condiciones económicas muy precarias. En el liceo entabló amistad con uno de sus profesores, que era editor de un periódico nacionalista sardo en el que publicó sus primeros artículos. Así conoció los estudios meridionalistas, muy habituales en aquellos años, sobre la situación de atraso del Sur de Italia y su relación de dependencia de las regiones más ricas del país. Además, Gennaro empezó a militar en el PSI, y eso puso a Antonio en contacto con otros socialistas. Finalmente, logró superar con éxito sus exámenes y obtuvo una beca para estudiantes sin recursos en la Universidad de Turín, donde comenzó la carrera de Filología Moderna en 1911.
El biennio rosso
A principios del siglo XX Turín era uno de los grandes centros industriales italianos y uno de los principales núcleos de agitación política y sindical. Además, a finales del siglo anterior, llegó a ser la sede de la escuela positivista italiana, un vigoroso e influyente cóctel de elitismo político, darwinismo social y economía liberal: allí se fundó en 1893 el Laboratorio de Economía Política, que dirigieron Gaetano Mosca y Achille Loria, y allí Cesare Lombroso inauguró un museo de antropología criminal en 1898. Gramsci solo cursó estudios universitarios en Turín hasta 1915, cuando la enfermedad y las dificultades económicas le llevaron a abandonarlos, pero el poso que dejaron en su pensamiento fue duradero. Participó de la reacción crítica al positivismo que cobraba fuerza en esos años: por un lado, a través de los estudios lingüísticos, que influyeron mucho en su aproximación a los fenómenos culturales y, por otro, a través de la filosofía neohegeliana.
En efecto, aunque en la Universidad de Turín Gramsci estudió en profundidad a una constelación de autores que definieron su universo intelectual –básicamente, Maquiavelo, Marx, Antonio Labriola, Francesco De Sanctis, Giovanni Gentile y Georges Sorel–, la referencia clave es el idealista Benedetto Croce. En aquellos años y en Italia, hegelianismo era sinónimo de liberalismo de izquierdas, que seguramente es la posición ideológica que mejor define al joven Gramsci al menos hasta 1917. Llegó al socialismo desde una crítica modernizadora pero no positivista a las corrientes antiilustradas del catolicismo reaccionario, y esa herencia lo acompañó el resto de su vida. Para Gramsci el comunismo es una prolongación de los ideales de modernización, prosperidad, reforma moral y respeto a la libertad individual de cuyo impulso histórico la burguesía ya no es capaz de hacerse cargo.
La universidad también fue muy relevante políticamente para Gramsci. Allí entabló amistad con Angelo Tasca y con el también sardo Palmiro Togliatti, que le introdujeron en los círculos locales de activistas de izquierdas hasta que, en 1914, se afilió al PSI. Cuando abandonó los estudios se involucró profundamente en la militancia y empezó a trabajar a tiempo completo en periódicos socialistas como Il Grido del Popolo y Avanti! Fue un periodo de escritura febril durante el cual Gramsci publicaba artículos a diario, muchas veces sin firmar, sobre un amplio abanico de temas.
La segunda década del siglo XX estuvo marcada por dos acontecimientos históricos cruciales e íntimamente relacionados: la Primera Guerra Mundial de 1914-1918 y la Revolución rusa de 1917. Es difícil exagerar el impacto que tuvo la Gran Guerra en la sociedad europea. El conflicto difundió la sensación de un fracaso civilizatorio global. También alteró las expectativas de la izquierda política, al cuestionar la idea de que el triunfo proletario se produciría como resultado de una crisis económica en los países más industrializados. En cambio, el enfrentamiento bélico hizo saltar por los aires la legitimidad del orden burgués y produjo una crisis política sin precedentes que abrió una ventana de oportunidad inesperada para el cambio social. Pero el único proceso revolucionario exitoso se produjo en Rusia, un país semifeudal, mucho más parecido a Italia o a España que a la superindustrializada Inglaterra.
Ese es el contexto internacional en el que, en 1919, Gramsci funda con otros compañeros un nuevo periódico llamado L’Ordine Nuovo («El Nuevo Orden»). En Italia la posguerra fue un periodo de intensa conflictividad social tanto en las zonas rurales como en los núcleos industriales de Milán, Génova y Turín. Entre 1919 y 1920, el denominado biennio rosso, se produjeron una amplia serie de movilizaciones campesinas, huelgas y ocupaciones de fábricas. Gramsci y los nuevordinistas plantearon que era el momento adecuado para desarrollar una réplica italiana de la estrategia soviética, tomando como punto de partida las asambleas de trabajadores que se estaban formando en las fábricas de Turín. Creyeron que esos «consejos de fábrica» podían ser la semilla de una nueva forma de autogobierno proletario enraizado en el entorno productivo y alentaron la ocupación y autogestión de las fábricas por los obreros. Ni el PSI ni el sindicato mayoritario apoyaron la movilización de los consejos de fábrica turineses que, por otro lado, no logró expandirse a otras ciudades industriales ni mucho menos al campo. Gramsci y sus compañeros optaron entonces por romper con el PSI en el Congreso de Livorno de 1921 para formar el Partito Comunista d’Italia (PCdI).
De Moscú a la cárcel
El PCdI defraudó las expectativas de sus fundadores, pues ni de lejos logró la adhesión inmediata de la mayoría del movimiento obrero. Lo cierto es que después del biennio rosso se produjo un rapidísimo contragolpe reaccionario. Tras la guerra y la oleada insurreccional de 1919-1920, el sistema de compromisos políticos, económicos y culturales que había dotado de estabilidad al Estado italiano sencillamente dejó de ser operativo. Benito Mussolini supo aprovechar este momento de inestabilidad para ocupar una posición de centralidad política con su movimiento fascista, que rápidamente logró interpelar a un amplio grupo social. El fascismo nutrió sus cuadros con excombatientes deseosos de participar en un movimiento popular que se sentían traicionados por el antibelicismo de socialistas y populares. Pero también fue capaz de movilizar a las clases medias, atemorizadas por la posibilidad de una revolución socialista, protegiendo simultáneamente los intereses de las élites económicas y sociales. Sobre todo, el fascismo fue una respuesta autoritaria y reaccionaria al fracaso del laissez faire, a la convicción generalizada de que el capitalismo en su forma clásica había llegado a un callejón sin salida y era inevitable alguna clase de reestructuración.
En octubre de 1922 los fascistas organizaron la Marcha sobre Roma, una multitudinaria manifestación de camisas negras procedentes de todo el país que amenazaron con provocar una guerra civil. El rey Víctor Manuel III no quiso enfrentarse a ellos, y decidió nombrar primer ministro a Mussolini. Meses antes, en mayo, Gramsci había viajado a Moscú en representación del partido ante la Internacional Comunista. Allí volvió a enfermar e ingresó en un sanatorio a las afueras de la ciudad donde conoció a Julia Schucht, una violinista con la que se casó en 1923. La tranquilidad familiar no duró mucho. Tras un breve paso por Viena, enviado por la Internacional para seguir más de cerca la situación italiana, Gramsci volvió a Italia. En abril de 1924, Mussolini convocó elecciones con el objeto de ratificar legalmente su posición. Gramsci fue elegido diputado y, gracias a la inmunidad parlamentaria, pudo instalarse en Roma.
Fue un año políticamente muy turbulento. Las agresiones fascistas se sucedían y los diputados de la oposición decidieron abandonar el Parlamento. Gramsci, que acababa de ser nombrado secretario general del PCdI, se mostraba relativamente optimista y creía que aún era posible poner en marcha una estrategia insurreccional antifascista. Entre tanto, nació en Moscú su primer hijo, Delio. Al año siguiente, en 1925, Julia y el niño se trasladaron a Roma, donde ya vivía Tatiana, la hermana de Julia. La convivencia fue de nuevo breve. En el verano de 1926 el deterioro de la situación política y la espiral de represión obligaron a Julia a volver a Moscú cuando esperaba un segundo hijo. Gramsci nunca volvió a ver a ninguno de ellos. En noviembre fue detenido a pesar de su inmunidad parlamentaria.
Tras un breve paso por una cárcel romana, Gramsci fue desterrado con otros dirigentes comunistas a Ustica, una remota isla siciliana. En enero de 1927 el gobierno lo traslada a Milán a la espera de juicio. Es entonces cuando empieza a pensar en el proyecto de elaborar una serie de cuadernos de apuntes sobre diversos temas lingüísticos y culturales. En mayo se celebra su juicio en Roma. El tribunal lo condena a veinte años de cárcel, que comienza a cumplir en una prisión cerca de Bari. A principios de 1929 por fin obtiene permiso para escribir y empieza su primer «cuaderno». Durante los dos primeros años, la escritura de Gramsci es heterogénea y tentativa. Progresivamente va afinando su plan de trabajo y a partir de 1931 comienza una segunda etapa en la que escribe más sistemáticamente, revisando y ordenando apuntes anteriores. A partir de entonces su estado de salud empeora rápidamente. En 1935 el gobierno le concede la libertad condicional y autoriza su traslado bajo vigilancia a una clínica de Roma. En 1937, tras una amnistía, obtiene la plena libertad, pero fallece días después, el 27 de abril.
En la cárcel Gramsci tuvo ocasión por primera vez en su vida de escribir sistemáticamente y sin el apremio de la militancia, pero sus condiciones eran penosas. No solo su salud sino también su ánimo era deplorable: se vio apartado de sus compañeros de partido a causa de polémicas internas –en buena medida, por su juicio negativo del estalinismo– y le atormentaba la ausencia de noticias de su mujer y sus hijos. Sobre todo, contó con el apoyo de su cuñada Tatiana Schucht –que fue quien consiguió poner a salvo sus cuadernos de notas y enviarlos a Moscú– y la ayuda material del economista Piero Sraffa, que enseñaba en Cambridge y abrió una cuenta ilimitada en una librería de Milán para que dispusiera de los materiales bibliográficos que necesitara. Sin embargo, Gramsci no podía trabajar con libertad. En todo momento era vigilado por un censor, de modo que debía ser cuidadoso con los temas que escogía y a menudo se veía obligado a emplear circunloquios (como «filosofía de la praxis», o de la práctica, en vez de marxismo) y pseudónimos para los autores conflictivos. Esas limitaciones alimentaron algunos pasajes de historia comparada muy sugerentes: como Gramsci no podía escribir directamente sobre el régimen fascista, buscaba analogías con la Revolución francesa, el Risorgimento italiano o el desarrollo industrial de Estados Unidos. Lo cierto es que, a pesar de todas las dificultades, a lo largo de casi una década llegó a completar treinta y tres cuadernos, unas tres mil páginas fragmentarias e incompletas que han fascinado, inspirado y confundido a los intérpretes desde entonces.
Idealismo y bloque histórico
La extrema atomización de la obra gramsciana no es el reflejo de un eclecticismo conceptual. Ocurre más bien al contrario. Por lo que toca a su perspectiva filosófica general, Gramsci fue muy coherente a lo largo de toda su vida. Su posición teórica es, básicamente, un idealismo mitigado y filtrado por la investigación empírica: un término medio entre el idealismo especulativo –que ve la historia como una obra de arte creada por unos pocos individuos geniales– y el mecanicismo positivista o «economicista», que entiende la historia como un tejemaneje entre grandes estructuras impersonales. Ese es el fundamento de la apertura a las corrientes sociológicas hermenéuticas que introdujo dentro del materialismo histórico y de su sensibilidad a las dimensiones culturales, políticas, religiosas y, en general, superestructurales de la vida social. Es un movimiento teórico afín al que, en esa misma época, realizó Georg Lukács a partir de la obra de Max Weber y es muy característico del marxismo posterior a la Revolución rusa, en el que la interpretación de la conciencia revolucionaria ocupa un lugar central.
Gramsci entendió que el materialismo histórico es compatible –o al menos no es contradictorio– con una versión no espiritualista del idealismo. En realidad, el planteamiento de Hegel no exige postular la existencia de alguna clase de entidad supramaterial más allá de la actividad psíquica humana. El Espíritu hegeliano no es más que la racionalidad humana, que se expresa a través de la organización de la materialidad física o psíquica: una carretera, una fórmula matemática, una novela o un partido político... Lo que plantea el idealismo es que esa subjetividad compartida posee alguna autonomía, en el sentido de que es una fuente de creatividad y dinamismo histórico que no queda explicada reduciéndola a los objetos o los procesos en los que se manifiesta.
Por supuesto, el problema entonces es esclarecer la relación entre esa potencia subjetiva y el paisaje material sobre el que interviene. Es un dilema filosófico extenuante que siempre resulta tentador zanjar en falso mediante un dispositivo especulativo. Así, muchos marxistas han pensado que el problema quedaba resuelto apelando a alguna clase de lógica dialéctica. La solución gramsciana es mucho más sencilla y eficaz: consiste en un giro empírico. Gramsci se dio cuenta de que en la investigación histórica concreta la aporía quedaba, más que resuelta, disuelta. La tensión causal entre la estructura y la superestructura desaparece –o al menos queda muy mitigada– en los estudios empíricos, donde lo que se observa es más bien un continuo de distintas temporalidades o, en palabras de Gramsci, «correlaciones de fuerzas»: algunos procesos, como el desarrollo de las fuerzas productivas, son más lentos e inerciales y otros, como los fenómenos ideológico-políticos, más rápidos y explosivos. Por eso, Gramsci llama «bloque histórico» a la unidad de estructura y superestructura. Desde su perspectiva, la tarea del marxismo no es tanto elaborar una concepción general de la causalidad histórica –si es que algo así tiene el menor sentido– sino estudiar la forma en que distintos elementos sociales conflictivos, algunos más frágiles y otros más duraderos, se articulan de forma contingente para dar solidez a un macizo social en particular.
Junto a la dinamicidad de los aspectos subjetivos de la vida social, un segundo rasgo que Gramsci hereda del idealismo es un historicismo pronunciado incluso para los estándares marxistas. Gramsci no solo entendía la historia humana como un avance paulatino en racionalidad, sino que creía que en algunos procesos sociales se podían detectar las semillas de las que emergiera orgánicamente –otro de sus conceptos fetiche– una configuración histórica más avanzada. En la alienación de la sociedad de masas veía el auspicio de una nueva forma de libertad individual y progreso intelectual. En las formas de vida obreras brotaban prefiguraciones tentativas de la sociedad comunista. Incluso algunas de las expresiones más negativas de la sociedad capitalista estaban preñadas de positividad: el control puritano de la vida privada característico del fordismo suponía una ruptura del orden moral tradicional que podía ser reformulada en términos de una nueva eticidad emancipada.
Ideología, hegemonía y sociedad civil
Esta idea de la potencia de la negatividad está muy presente en el análisis gramsciano de la ideología y otros conceptos cercanos –como «hegemonía» y «sentido común»–, que constituye su aportación más importante y original a las ciencias sociales. Para el marxismo clásico la ideología era, muy groseramente resumido, falsa conciencia: un conjunto de dogmas heredados del pasado que debían ser rebatidos a través de la crítica racional. Gramsci se preguntó, en cambio, por la posibilidad de que la reforma moral surgiera no contra sino a partir de esas visiones del mundo cotidianas. Desde esta perspectiva, el sentido común no es pura falsedad, sino una forma de conocimiento precario y tentativo que nos proporciona alguna orientación pragmática.
Para Gramsci, la subordinación ideológica de la clase trabajadora no es el resultado del adoctrinamiento exitoso por parte de la burguesía; consiste más bien en un estado de parálisis que surge de la coexistencia en la conciencia obrera de elementos procedentes de concepciones del mundo socialistas y burguesas. Pero eso significa también que las visiones del mundo ingenuas no son masas inertes e invariables; están atravesadas por tensiones y contradicciones, es decir, por un dinamismo que puede dar lugar a un movimiento de autocrítica. Así, la reforma moral sería un proceso de autoexpresión orgánica de las clases populares, no una concesión paternalista de las élites culturales. El desarrollo de la conciencia de clase es una elaboración racional del apoyo mutuo inmanente a las formas de vida de los trabajadores en el transcurso de luchas políticas que sacan a la luz el conflicto entre capital y trabajo.
Sobre todo, Gramsci subraya el modo en que la ideología y el sentido común tienen dimensiones sociales complejas. No son meros repertorios de ideas falaces que reflejan automáticamente los intereses materiales de las clases dominantes y que colonizan como un virus la mente de los subalternos. Están engranados en las formas de vida, en los sistemas de solidaridades, intereses y dependencias de grupos sociales heterogéneos. Ese es el sentido de la «hegemonía», un concepto que Gramsci recogió tanto de los debates de los revolucionarios rusos como de sus estudios lingüísticos.
La idea de hegemonía hace referencia al modo en que una clase social es capaz de convertirse en un grupo dirigente mediante una combinación de liderazgo ideológico, coerción y movilización de intereses compartidos que da lugar al consentimiento de los subordinados. Las estructuras culturales y simbólicas –como la religión o las ideas políticas– no están exactamente en la cabeza de la gente: son normas, compromisos y pasiones que impregnan las instituciones de la vida social. Gramsci recupera el concepto de «sociedad civil» –que tiene una larga historia filosófica– precisamente para designar ese espacio que no se reduce ni a las estructuras coercitivas del Estado ni a la pura subjetividad, donde los grupos sociales organizan el consentimiento y la hegemonía, y donde puede surgir una contrahegemonía emancipadora
Esta caja de herramientas teórica permitió a Gramsci hacer un análisis de las estrategias políticas de la burguesía particularmente importante en los años veinte del siglo pasado, cuando se produjo en toda Europa un auge inesperado de los movimientos totalitarios. Al fin y al cabo, hay una pregunta muy incómoda para el materialismo histórico. Si el avance hacia el socialismo es el tronar de «la razón en marcha», como dice un verso de La Internacional, ¿por qué dura tanto el capitalismo? Gramsci no explicó las transformaciones políticas de la sociedad burguesa como reacciones desesperadas de un sistema en descomposición, sino como visiones del mundo dinámicas y exitosas capaces de generar consenso y aceptación.
Indicaciones bibliográficas
Hay pocos autores tan proclives a ser antologizados como Gramsci. Escribió mucho pero casi nunca sistemáticamente. Sus conceptos filosóficos, históricos y científicos esenciales están dispersos en textos de ocasión o en los apuntes de los Cuadernos de la cárcel que, además, son muy variados temáticamente. Entre los temas que pensó en desarrollar en los Cuadernos está la historia de los intelectuales italianos, el teatro de Pirandello, cuestiones de literatura popular y lingüística comparada, historia italiana del siglo XIX, el surgimiento del fordismo... Por otro lado, como ocurre con muchos autores marxistas, la recepción de Gramsci ha sido intensa y polémica pero no siempre parsimoniosa. A día de hoy no existe una edición crítica de sus obras completas, aunque en 1996 el Istituto Gramsci inició un ambicioso plan de publicación de sus obras en veinte volúmenes que aún está en curso. Los Cuadernos de la cárcel tienen dos ediciones fundamentales. La primera es la que preparó Felice Platone entre 1948 y 1951, que propone una organización temática de los Cuadernos (traducida al español en las editoriales Lautaro y Nueva Visión). La segunda es la edición crítica de Valentino Gerratana, publicada en 1975, que sigue criterios filológicos rigurosos y presenta los textos de los Cuadernos cronológicamente, según el orden en que fueron escritos (hay una traducción al español en Editorial Era).
Así las cosas, no es de extrañar la enorme cantidad de selecciones de textos de Gramsci que existen. En italiano, la recopilación más amplia es Antonio Gramsci. Le opere, una antología de todos sus escritoseditada en 1997 por Antonio Santucci (Editori Riuniti). En español, la recopilación más conocida, y seguramente la mejor, sigue siendo la Antología que Manuel Sacristán publicó en Siglo XXI en 1970 y que ha tenido numerosas reediciones. Una antología complementaria interesante es Antonio Gramsci. Escritos políticos (Pasado y Presente, 1977), de Leonardo Paggi. Pero también existen otros volúmenes monográficos que recopilan los trabajos de Gramsci sobre teatro, lingüística, religión o pedagogía. En inglés destaca The Gramsci Reader (New York University Press, 2000), un texto editado por David Forgacs en cuya estructura y estrategia expositiva me he inspirado ampliamente en esta antología.
La bibliografía gramsciana es amplísima, casi inabarcable. La biografía clásica de Giuseppe Fiori –Antonio Gramsci. Vida de un revolucionario (Capitán Swing, 2015)– sigue siendo un excelente punto de partida. Una aproximación compleja pero muy sugerente al contexto intelectual de Gramsci es el ensayo de Domenico Losurdo, Antonio Gramsci. Del liberalismo al comunismo crítico (Ediciones del Oriente y del Mediterraneo, 2015). Francisco Fernández Buey no solo fue uno de los grandes expertos españoles en Gramsci, sino que fue capaz de presentar sus ideas de una forma clara e inspiradora: Leyendo a Gramsci recoge cuatro de sus textos gramscianos más importantes, así como una útil guía para la lectura de Gramsci que incluye numerosas referencias bibliográficas.
Dos buenas presentaciones de Gramsci en italiano son Marina Paladini Musitelli, Introduzione a Gramsci (Laterza, 1996) y el volumen colectivo Gramsci. Le sue idee nel nostro tempo (L’Unita, 1987).
En inglés, una excelente introducción tanto al contexto histórico y al pensamiento de Gramsci como a su recepción posterior es Paul Ransome, Antonio Gramsci. A New Introduction (Harvester 1992). También en inglés resulta de gran utilidad Antonio Gramsci. Critical Assesssments (Routledge, 2002), cuatro copiosos tomos editados por James Martin que recopilan unos ochenta textos muy importantes en torno a distintos aspectos de la obra gramsciana de, entre otros muchos expertos, Norberto Bobbio, Richard Bellamy, Chantal Mouffe o Perry Anderson.
Esta antología
En la presente antología, siguiendo un criterio habitual, he separado los escritos previos al encarcelamiento de Gramsci de los posteriores. En el primer bloque hay cuatro apartados, cada uno muy relacionado con acontecimientos políticos. El primero reúne escritos de un Gramsci que se aproxima al socialismo desde el liberalismo ilustrado de izquierdas; el segundo recoge el impacto de la Revolución rusa de 1917; en el tercero he incluido textos publicados al calor del biennio rosso, y en el cuarto escritos relacionados con la formación del PCdI en un momento de rápido ascenso del fascismo.
El segundo bloque, que tiene cinco apartados, incluye exclusivamente textos procedentes de los Cuadernos de la cárcel. El primer apartado está dedicado a lo que se podría denominar la «teoría de la historia» gramsciana e incluye escritos fundamentales en la elaboración de conceptos como «hegemonía» o «bloque histórico»; el segundo recoge las aportaciones politológicas de Gramsci relacionadas con la denominada «guerra de posiciones» política y el papel del partido en las sociedades modernas; el tercero analiza cuestiones culturales y la función de los intelectuales; el cuarto se examinan los conceptos de «revolución pasiva» y «cesarismo», mientras que el quinto se centra en los conceptos de americanismo y «fordismo». Cada apartado está precedido de una breve introducción explicativa.
Además, como los conceptos fundamentales que emplea Gramsci están muy dispersos en su obra y raramente aparecen definidos con precisión, he añadido al final del volumen un pequeño glosario donde se explican muy sucintamente algunas de esas nociones.
César Rendueles
I. Artículos (1916-1926)
1. El socialismo como proyecto ilustrado
La auténtica profesión de Gramsci, como la de muchos otros revolucionarios –entre ellos, Karl Marx–, fue el periodismo. En 1915 Gramsci dejó la universidad para dedicarse a tiempo completo a la prensa socialista. Trabajó en la delegación turinesa de Avanti!, diario del Partito Socialista Italiano (PSI), y en Il Grido del Popolo, un semanario socialista local que se editó hasta 1918. En febrero de 1917, además, redactó la totalidad de La città futura, una publicación de la federación juvenil piamontesa del PSI de la que se editó un único número. En estos medios intervino a propósito de una gran cantidad de asuntos –desde política internacional a crítica teatral– y afinó su escritura hasta encontrar un estilo muy característico que se alejaba de la típica prosa militante evangelizadora y, sin renunciar a la profundidad conceptual, resultaba claro y accesible.
Una de sus principales preocupaciones en esta época previa a la revolución bolchevique era la cuestión de la construcción de los sujetos de las transformaciones democráticas o, dicho de otro modo, cuál era la estrategia más eficaz para que las clases populares lograran convertirse en protagonistas de su propio proceso de emancipación.
A principios del siglo XX Italia tenía un sistema educativo profundamente discriminatorio con las clases trabajadoras y las tasas de analfabetismo eran muy elevadas, sobre todo en las zonas pobres del Sur del país. Siguiendo una venerable tradición ilustrada, los socialistas italianos pensaron que esta situación afianzaba el poder de la Iglesia y otros aparatos ideológicos conservadores y suponía una limitación crucial de las posibilidades de cambio político. Por eso la transformación del sistema educativo para garantizar la alfabetización de las clases populares y su acceso a los recursos culturales que monopolizaba la burguesía ocupaba un lugar medular en el programa del PSI.
Gramsci compartía la idea de que el avance educativo-cultural es una condición de la revolución política, pero entendió que ese proyecto se enfrentaba a algunas contradicciones importantes, en especial, el riesgo de abordar la ilustración de los trabajadores desde posiciones condescendientes que desactivaran el filo crítico del proceso educativo.
Para Gramsci, la educación y el trabajo cultural políticamente relevantes no consisten en una transmisión enciclopédica. Se trata más bien de una transformación de la subjetividad, de un proceso de autoconsciencia crítica que proporciona a cada individuo los recursos intelectuales que necesita para, por así decirlo, «empoderarse» intelectualmente reelaborando su propia realidad cultural. La ilustración no es una especie de revelación graciosamente transmitida por la burguesía, sino un proceso autoexpresivo de racionalización que empuja al individuo a superar su pasividad (su «indiferencia») y a participar en el proceso de cambio histórico por medio de la actividad política organizada. Es por esa razón por la que Gramsci rechazó el anticlericalismo radical típico de la izquierda de la época y más bien buscó formas de elaborar una crítica de la ideología religiosa y del poder conservador de la Iglesia tomando como punto de partida el universalismo de la propia doctrina cristiana.
El cristianismo fue una fuerza progresista en su momento, pero su papel histórico ya se había agotado: la única manera de ser fiel a su núcleo de sentido humanista –una tarea particularmente urgente en 1916, con media Europa convertida en un campo de batalla– era abandonar su expresión histórica secular y buscar las fuerzas contemporáneas que han recogido el testigo del proceso de emancipación.
Precisamente en esta época, Gramsci ve el socialismo como una vía para completar el proceso de modernización que las revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX dejaron inacabado. Pensaba que en Italia, donde los procesos de reforma política habían tenido un impacto muy limitado, el socialismo tenía más posibilidades de imponerse que en aquellos países más avanzados, donde el Estado de derecho había dulcificado la lucha de clases. Pero para el joven Gramsci esa posibilidad no suponía una ruptura con el liberalismo, sino un desarrollo y una ampliación de esa corriente política. Consideraba que el socialismo era una vía para mantener viva la llama de la ilustración y la defensa de la libertad, un proyecto que los que se llamaban a sí mismos liberales a principios del siglo XX habían traicionado.
«Socialismo y cultura»1
Nos cayó a la vista hace algún tiempo un artículo en el cual Enrico Leone2, de esa forma complicada y nebulosa que le es tan a menudo propia, repetía algunos lugares comunes acerca de la cultura y el intelectualismo en relación con el proletariado, oponiéndoles la práctica, el hecho histórico, con los cuales la clase se está preparando el porvenir con sus propias manos. No nos parece inútil volver sobre ese tema, ya otras veces tratado en el Grido y que ya se benefició de un estudio más rigurosamente doctrinal, especialmente en la Avanguardia de los jóvenes, con ocasión de la polémica entre Bordiga, de Nápoles, y nuestro Tasca3.
Vamos a recordar dos textos: uno de un romántico alemán, Novalis (que vivió de 1772 a 1801), el cual dice: «El problema supremo de la cultura consiste en hacerse dueño del propio yo trascendental, en ser al mismo tiempo el yo del yo propio. Por eso sorprende poco la falta de percepción e intelección completa de los demás. Sin un perfecto conocimiento de nosotros mismos, no podremos conocer verdaderamente a los demás»4.
El otro, que resumiremos, es de G. B. Vico. Vico (en el Primer corolario acerca del habla por caracteres poéticos de las primeras naciones, en la Ciencia Nueva) ofrece una interpretación política del famoso dicho de Solón que luego adoptó Sócrates en cuanto a la filosofía, «Conócete a ti mismo», y sostiene que Solón quiso con ello exhortar a los plebeyos –que se creían de origen animal y pensaban que los nobles eran de origen divino– a que reflexionaran sobre sí mismos para reconocerse de igual naturaleza humana que los nobles, y, por tanto, para que pretendieran ser igualados con ellos en civil derecho. Y en esa consciencia de la igualdad humana de nobles y plebeyos pone luego la base y la razón histórica del origen de las repúblicas democráticas de la Antigüedad.
No hemos reunido esos dos textos por capricho. Nos parece que en ellos se indican, aunque no se expresen ni definan por lo largo, los límites y los principios en los cuales debe fundarse una justa comprensión del concepto de cultura, también respecto del socialismo.
Hay que perder la costumbre y dejar de concebir la cultura como saber enciclopédico en el cual el hombre no se contempla más que bajo la forma de un recipiente que hay que rellenar y apuntalar con datos empíricos, con hechos en bruto e inconexos que él tendrá luego que encasillarse en el cerebro como en las columnas de un diccionario para poder contestar, en cada ocasión, a los estímulos varios del mundo externo. Esa forma de cultura es verdaderamente dañina, especialmente para el proletariado. Solo sirve para producir desorientados, gente que se cree superior al resto de la humanidad porque ha amontonado en la memoria cierta cantidad de datos y fechas que desgrana en cada ocasión para levantar una barrera entre sí mismo y los demás. Solo sirve para producir ese intelectualismo cansino e incoloro tan justa y cruelmente fustigado por Romain Rolland y que ha dado a luz una entera caterva de fantasiosos presuntuosos, más deletéreos para la vida social que los microbios de la tuberculosis o de la sífilis para la belleza y la salud física de los cuerpos. El estudiantillo que sabe un poco de latín y de historia, el abogadillo que ha conseguido arrancar una licenciatura a la desidia y a la irresponsabilidad de los profesores, creerán que son distintos y superiores incluso al mejor obrero especializado, el cual cumple en la vida una tarea bien precisa e indispensable y vale en su actividad cien veces más que esos otros en las suyas. Pero eso no es cultura, sino pedantería; no es inteligencia, sino intelecto, y es justo reaccionar contra ello.
La cultura es cosa muy distinta. Es organización, disciplina del yo interior, apoderamiento de la personalidad propia, conquista de superior consciencia por la cual se llega a comprender el valor histórico que uno tiene, su función en la vida, sus derechos y sus deberes. Pero todo eso no puede ocurrir por evolución espontánea, por acciones y reacciones independientes de la voluntad de cada cual, como ocurre en la naturaleza vegetal y animal, en la cual cada individuo se selecciona y específica sus propios órganos inconscientemente por la ley fatal de las cosas. El hombre es sobre todo espíritu, o sea, creación histórica, y no naturaleza. De otro modo no se explicaría por qué, habiendo habido siempre explotados y explotadores, creadores de riqueza y egoístas consumidores de ella, no se ha realizado todavía el socialismo. La razón es que solo paulatinamente, estrato por estrato, ha conseguido la humanidad consciencia de su valor y se ha conquistado el derecho a vivir con independencia de los esquemas y de los derechos de minorías que se afirmaron antes históricamente. Y esa consciencia no se ha formado bajo el brutal estímulo de las necesidades fisiológicas, sino por la reflexión inteligente de algunos, primero, y, luego, de toda una clase sobre las razones de ciertos hechos y sobre los medios mejores para convertirlos, de ocasión que eran de vasallaje, en signo de rebelión y de reconstrucción social. Eso quiere decir que toda revolución ha sido precedida por un intenso trabajo de crítica, de penetración cultural, de permeación de ideas a través de agregados humanos al principio refractarios y solo atentos a resolver día a día, hora por hora, y para ellos mismos su problema económico y político, sin vínculos de solidaridad con los demás que se encontraban en las mismas condiciones. El último ejemplo, el más próximo a nosotros y, por eso mismo, el menos diverso del nuestro, es el de la Revolución francesa. El anterior periodo cultural, llamado de la Ilustración y tan difamado por los fáciles críticos de la razón teorética, no fue –o no fue, al menos, completamente– ese revoloteo de superficiales inteligencias enciclopédicas que discurrían de todo y de todos con uniforme imperturbabilidad, que creían ser hombres de su tiempo solo una vez leída la Gran enciclopedia de D’Alembert y Diderot; no fue, en suma, solo un fenómeno de intelectualismo pedante y árido, como el que hoy tenemos delante y encuentra su mayor despliegue en las universidades populares de ínfima categoría5. Fue una revolución magnífica por la cual, como agudamente observa De Sanctis en la Storia della letteratura italiana, se formó por toda Europa como una consciencia unitaria, una internacional espiritual burguesa sensible en cada una de sus partes a los dolores y a las desgracias comunes, y que era la mejor preparación de la rebelión sangrienta luego ocurrida en Francia.
En Italia, en Francia, en Alemania se discutían las mismas cosas, las mismas instituciones, los mismos principios. Cada nueva comedia de Voltaire, cada pamphlet nuevo, era como la chispa que pasaba por los hilos, ya tendidos entre estado y estado, entre región y región, y se hallaban los mismos consensos y las mismas oposiciones en todas partes y simultáneamente. Las bayonetas del ejército de Napoleón encontraron el camino ya allanado por un ejército invisible de libros, de opúsculos, derramados desde París a partir de la primera mitad del siglo XVIII y que habían preparado a los hombres y las instituciones para la necesaria renovación. Más tarde, una vez que los hechos de Francia consolidaron de nuevo la consciencia, bastaba un movimiento popular en París para provocar otros análogos en Milán, en Viena y en los centros más pequeños. Todo eso parece natural, espontáneo, a los facilones, pero en realidad sería incomprensible si no se conocieran los factores culturales que contribuyeron a crear aquellos estados de ánimo dispuestos a estallar por una causa que se consideraba común.
El mismo fenómeno se repite hoy para el socialismo. La conciencia unitaria del proletariado se ha formado o se está formando a través de la crítica de la civilización capitalista, y crítica quiere decir cultura, y no ya evolución espontánea y naturalista. Crítica quiere decir precisamente esa consciencia del yo que Novalis ponía como finalidad de la cultura. Yo que se opone a los demás, que se diferencia y, tras crearse una meta, juzga los hechos y los acontecimientos, además de en sí y por sí mismos, como valores de propulsión o de repulsión. Conocerse a sí mismos quiere decir ser lo que se es, quiere decir ser dueños de sí mismos, distinguirse, salir fuera del caso, ser elemento de orden, pero del orden propio y de la propia disciplina a un ideal. Y eso no se puede obtener si no se conoce también a los demás, su historia, el decurso de los esfuerzos que han hecho los demás para ser lo que son, para crear la civilización que han creado y que queremos sustituir por la nuestra. Quiere decir tener noción de qué es la naturaleza, y de sus leyes, para conocer las leyes que rigen el espíritu. Y aprenderlo todo sin perder de vista la finalidad última, que es conocerse mejor a sí mismos a través de los demás, y a los demás a través de sí mismos.
Si es verdad que la historia universal es una cadena de los esfuerzos que ha hecho el hombre por liberarse de los privilegios, de los prejuicios y de las idolatrías, no se comprende por qué el proletariado, que quiere añadir otro eslabón a esa cadena, no ha de saber cómo, y por qué y por quién ha sido precedido, y qué provecho puede conseguir de ese saber.
«Odio a los indiferentes»6
Odio a los indiferentes. Creo, como Friedrich Hebbel, que «vivir significa tomar partido»7. No pueden existir los hombres sin más, ajenos a la ciudad. Quien verdaderamente vive no puede dejar de ser ciudadano y de tomar partido. La indiferencia es abulia, es parasitismo, es cobardía, no es vida. Por eso odio a los indiferentes.
La indiferencia es el peso muerto de la historia. Es el lastre para el innovador, es la materia inerte en la que con frecuencia se ahogan las pasiones más brillantes, es el pantano que rodea la vieja ciudad y la protege mejor que las murallas más sólidas, mejor que las corazas de sus guerreros, porque engulle en sus remolinos limosos a los asaltantes, y los diezma y los acobarda y finalmente los hace desistir de su empresa heroica.
La indiferencia interviene con fuerza en la historia. Actúa pasivamente, pero actúa. Es la fatalidad, aquello con lo que no se puede contar, lo que desbarata los programas y arruina los planes mejor elaborados, es la materia bruta que se rebela contra la inteligencia y la estrangula. Lo que ocurre, el mal que se abate sobre todos, el posible bien que un acto heroico (de valor universal) puede generar, no se debe tanto a la iniciativa de una minoría que interviene como a la indiferencia, al absentismo de la mayoría. Lo que sucede no sucede tanto porque algunos quieran que ocurra, como porque la masa de los hombres abdica de su voluntad, deja hacer, deja atar nudos que después solo la espada podrá cortar, permite la promulgación de leyes que solo la revuelta podrá derogar, acepta que tomen el poder hombres que solo una insurrección conseguirá luego derrocar. La fatalidad que parece dominar la historia no es más que la apariencia ilusoria de esta indiferencia, de este abandono. Los hechos maduran en la sombra, unas pocas manos que nadie controla tejen la tela de la vida colectiva, y la masa lo ignora, porque no le preocupa. Los destinos de una época son manipulados y puestos al servicio de perspectivas mezquinas, intereses inmediatos, ambiciones y pasiones personales de pequeños grupos activos, mientras la masa de los hombres lo ignora, porque no le preocupa. Pero los hechos que han madurado llegan a germinar; la tela tejida en la sombra se concluye: y entonces parece como si la fatalidad lo atropellara todo y a todos, como si la historia fuera un fenómeno natural, una erupción, un terremoto, del cual todos son víctimas, quien quería y quien no quería, quien lo sabía y quien no lo sabía, quien había estado activo y quien era indiferente. Y este último se enfada, querría escapar a las consecuencias, querría que quedara claro que él no deseaba eso, que él no es responsable. Algunos lloriquean piadosamente, otros blasfeman obscenamente, pero nadie o muy pocos se preguntan: «Si yo hubiera cumplido con mi deber, si hubiera tratado de hacer valer mi voluntad, mi parecer, ¿habría pasado lo que ha pasado?». Pero nadie o muy pocos se culpan de su propia indiferencia, de su escepticismo, de no haber ofrecido sus manos y su actividad a los grupos de ciudadanos que luchaban precisamente para evitar ese mal o se proponían realizar aquel bien.
La mayoría de ellos, en cambio, prefieren hablar a toro pasado del fracaso de los ideales, de la definitiva ruina de los programas y de otras sutilezas similares. Vuelven así a rechazar cualquier responsabilidad. Y no es que no vean las cosas claras. A veces son capaces de imaginar hermosas soluciones para los problemas urgentes, o para los que, si bien requieren amplia preparación y tiempo, son igualmente urgentes. Pero estas soluciones resultan bellamente estériles, son contribuciones a la vida colectiva que no está motivada por ninguna luz moral; son producto de la curiosidad intelectual, no de ese agudo sentido de la responsabilidad histórica que nos exige ser activos en la vida, que no admite agnosticismos o indiferencias de ningún tipo.
Odio a los indiferentes también porque me molesta su lloriqueo de eternos inocentes. Pido cuentas a cada uno de ellos por cómo han realizado la tarea que la vida les ha puesto y les pone diariamente, por lo que han hecho y, especialmente, por lo que no han hecho. Y me siento con derecho a ser inexorable, a no derrochar mi compasión, a no compartir mis lágrimas con ellos.
Soy partidista, vivo, siento en la conciencia viril de los míos el pulso de la actividad de la ciudad futura que estamos construyendo. Y en ella la cadena social no pesa sobre unos pocos; nada de lo que en ella sucede se debe al azar, a la fatalidad, sino que es el resultado de la acción inteligente de sus ciudadanos. En ella nadie se queda en la ventana mirando mientras unos pocos se sacrifican, y se desangran en el sacrificio; nadie permanece al acecho para aprovecharse del escaso bien que proporciona la actividad de esa minoría ni se desahoga de su frustración insultando a quien se sacrifica, a quien se desangra, porque ha fracasado en su intento.
Vivo, soy partidista. Por eso odio a los que no toman partido, odio a los indiferentes.
«Tres principios, tres órdenes»8
El orden y el desorden son las dos palabras a las que más frecuentemente se recurre en las polémicas de carácter político. Partidos de orden, hombres de orden, orden público... Tres palabras enlazadas con un mismo eje, el orden, en el cual se fijan las palabras para girar con mayor o menor solidez, según la concreta forma histórica que toman los hombres, los partidos y el Estado en su múltiple encarnación posible. La consigna tiene un poder taumatúrgico; la conservación de las instituciones políticas está en gran parte confiada a ese poder. El orden actual se presenta como algo armónicamente coordinado, establemente coordinado, y la muchedumbre de los ciudadanos vacila y se asusta en la incertidumbre ante lo que podría aportar un cambio radical. El sentido común, el torpísimo sentido común, suele predicar que más vale un huevo hoy que una gallina mañana. Y el sentido común es un terrible negrero de los espíritus. Sobre todo cuando para conseguir la gallina hay que cascar el huevo. En la fantasía se forma entonces la imagen de una violenta dilaceración; no se ve el orden nuevo posible, mejor organizado que el anterior, más vital que el anterior, porque contrapone la unidad al dualismo y la dinámica de la vida en movimiento a la inmovilidad estática de la inercia. Se ve solo la dilaceración violenta, y el ánimo miedoso retrocede ante el temor de perderlo todo, de tener ante sí el caos, el desorden ineluctable. Las profecías utopistas se constituyeron precisamente teniendo en cuenta ese temor. Con la utopía se quería proyectar en el futuro un fundamento bien organizado y liso que quitara la impresión del salto en el vacío. Pero las construcciones sociales utópicas se hundieron todas porque, al ser tan lisas y aseadillas, bastaba con probar la falta de fundamento de un detalle para que el conjunto pereciera en su totalidad. Esas construcciones no tenían base porque eran demasiado analíticas, porque se fundaban en una infinidad de hechos, en vez de basarse en un solo principio moral. Mas los hechos concretos dependen de tantas causas que acaban por no tener ninguna y por ser imprevisibles. Y el hombre necesita para obrar prever al menos parcialmente. No se concibe una voluntad que no sea concreta, esto es, que no tenga un objetivo. Pero ese objetivo no puede ser un hecho aislado ni una serie de hechos singulares. Solo puede ser una idea, o un principio moral. El defecto orgánico de las utopías estriba íntegramente en eso. En creer que la previsión puede serlo de hechos, cuando solamente puede serlo de principios o de máximas jurídicas. Las máximas jurídicas (el derecho, el ius, es la moral actuada) son creación de los hombres en cuanto voluntad. Si queréis dar a esa voluntad una dirección determinada, dadles como meta lo único que puede serlo; en otro caso, después de un primer entusiasmo, las veréis ajarse y disiparse.
Los órdenes actuales han sido suscitados por la voluntad de actuar totalmente un principio jurídico. Los revolucionarios de 1789 no preveían el orden capitalista. Querían poner en práctica los derechos del hombre, querían que se reconocieran determinados derechos a los componentes de la colectividad. Esos derechos, después de la inicial rotura de la vieja cáscara, fueron imponiéndose, fueron concretándose, y, convertidos en fuerzas activas sobre los hechos, los plasmaron, los caracterizaron, y de ello floreció la civilización burguesa, la única que podía salir, porque la burguesía era la única energía social activa y realmente operante en la historia. Los utopistas fueron derrotados también entonces, porque ninguna de sus previsiones particulares se realizó. Pero se realizó el principio, y de este florecieron los actuales ordenamientos, el orden actual.
¿Era un principio universal el que se afirmó en la historia a través de la revolución burguesa? Sin duda que sí. Y, sin embargo, suele decirse que si J.-J. Rousseau pudiera ver en qué han desembocado sus prédicas, probablemente renegaría de ellas. Esa paradójica afirmación contiene una crítica implícita del liberalismo. Pero es paradójica, es decir: afirma de un modo injusto una cosa justa. Universal no quiere decir absoluto. No hay en la historia nada absoluto ni rígido. Las afirmaciones del liberalismo son ideas-límite que, una vez reconocidas como racionalmente necesarias, se han convertido en ideas-fuerza, se han realizado en el Estado burgués, han servido para suscitar la antítesis de ese Estado en el proletariado y luego se han desgastado. Universales para la burguesía, no lo son suficientemente para el proletariado. Para la burguesía eran ideas-límite, para el proletariado son ideas-mínimo. Y, en efecto, el entero programa liberal se ha convertido en programa mínimo del Partido Socialista. El programa, esto es, lo que sirve para vivir cotidianamente, en espera de que se considere llegado el instante más útil.
En cuanto idea-límite, el programa liberal crea el Estado ético, o sea, un Estado que idealmente está por encima de la competición entre las clases, por encima del vario entrelazarse y chocar de las agrupaciones que son su realidad económica y tradicional. Ese Estado es una aspiración política más que una realidad política; solo existe como modelo utópico, pero precisamente esa su naturaleza de espejismo es lo que le da vigor y hace de él una fuerza conservadora. La esperanza de que acabe por realizarse en su cumplida perfección es lo que da a muchos la fuerza necesaria para no renegar de él y no intentar, por tanto, sustituirlo.
Veamos dos de esos modelos que son típicos, que son la piedra de toque de los tratadistas de teoría política. El Estado inglés y el Estado germánico. Ambos se han convertido en grandes potencias, ambos han conseguido afirmarse, con orientaciones diversas, como sólidos organismos políticos y económicos; ambos tienen una silueta bien definida, que ahora los enfrenta, pero que siempre los ha hecho inconfundibles.
La idea que ha servido como motor de las fuerzas internas, paralelas, para Inglaterra puede resumirse en la palabra liberalismo, y para Alemania con la frase autoridad con la razón.
El liberalismo es la fórmula que compendia toda una historia de luchas, de movimientos revolucionarios para la conquista de las varias libertades. Es la forma mentis [el modo de pensar] que ha ido produciéndose a través de esos movimientos. Es la convicción, paulatinamente constituida en el creciente número de ciudadanos que acudieron a través de esas luchas a participar en la actividad pública, de que el secreto de la felicidad está en la libre manifestación de las propias convicciones, en el libre despliegue de las fuerzas productivas y legislativas del país. De la felicidad, naturalmente, entendida en el sentido de que todo lo malo que ocurre no recaiga como culpa en los individuos, y de que la razón de todo lo que no se consigue haya de buscarse exclusivamente en el hecho de que los iniciadores no tenían aún fuerza suficiente para afirmar victoriosamente su programa.
El liberalismo ha tenido su propugnador teórico-práctico en Inglaterra, por citar un ejemplo, antes de la guerra, en la persona de Lloyd George9, el cual, siendo ministro de Estado, dice más o menos a los obreros en un acto público y sabiendo que sus palabras toman el significado de un programa de gobierno: «Nosotros no somos socialistas, o sea, no pasamos en seguida a la socialización de la producción. Pero no tenemos prejuicios teóricos contra el socialismo. A cada cual su tarea. Si la sociedad actual es todavía capitalista, eso quiere decir que el capitalismo es todavía una fuerza no agotada. Vosotros, los socialistas, decís que el socialismo está ya maduro. Probadlo. Probad que sois la mayoría, probad que sois no solo potencialmente, sino también en acto, la fuerza capaz de dirigir el destino del país. Y os dejaremos el poder tranquilamente». Palabras que nos parecen asombrosas a nosotros, acostumbrados a ver en el gobierno una esfinge completamente separada del país y de toda polémica viva sobre ideas o hechos. Pero que no lo son, y que no son siquiera retórica vacía, si se piensa que hace más de doscientos años que se libran en Inglaterra luchas políticas en la plaza pública, y que el derecho a la libre afirmación de todas las energías es un derecho conquistado, y no un derecho natural presupuesto como tal en sí y por sí. Y basta con recordar que el Gobierno radical inglés arrebató a la Cámara de los Lores todo derecho de voto para que pudiera ser realidad la autonomía irlandesa, y que Lloyd George se proponía antes de la guerra someter a votación un proyecto de ley agraria por la cual, puesto como axioma que el que posee medios de producción y no hace que fructifiquen adecuadamente pierde sus derechos absolutos, muchas de las propiedades privadas de los terratenientes se les sustraían y se vendían a quienes pudieran cultivarlas. Esta forma de socialismo de Estado burgués, o sea, de socialismo no socialista, conseguía que el proletariado no viera tampoco con malos ojos al Estado en cuanto gobierno y que, convencido, con razón o sin ella, de estar protegido, llevara la lucha de clases con discreción y sin la exasperación moral que caracteriza al movimiento obrero.
La concepción del Estado germánico se halla en las antípodas de la inglesa, pero produce los mismos efectos. El Estado alemán es proteccionista por forma mentis. Fichte le ha dado el código del Estado cerrado. Es decir, del Estado regido por la razón. Del Estado que no debe entregarse a las libres fuerzas espontáneas de los hombres, sino que debe imprimir a toda cosa, a todo acto, el sello de una voluntad, de un programa establecido, preordenado por la razón. Y por eso en Alemania el Parlamento no tiene los poderes que tiene en otros lugares. Es meramente consultivo, y se conserva solo porque no se puede admitir racionalmente la infalibilidad de los poderes ejecutivos, sino que también del Parlamento, de la discusión, puede saltar la verdad. Pero el árbitro es el ministro (el emperador), que juzga y elige y no se sustituye sino por voluntad imperial. Sin embargo, las clases tienen la convicción no retórica, no servil, sino formada a lo largo de decenios de experiencia de una recta administración, de justicia distributiva, de que sus derechos a la vida están tutelados y de que su actividad debe consistir, para los socialistas, en intentar convertirse en mayoría, y, para los conservadores, en seguir siéndolo y en demostrar continuamente su necesidad histórica. Un ejemplo: la votación de los mil millones de aumento del gasto militar en 1913, aprobada también por los socialistas. La mayoría de los socialistas votó a favor porque los mil millones se obtuvieron no de la generalidad de los contribuyentes, sino mediante una expropiación (aparente al menos) de las personas de mayores ingresos. Pareció un experimento de socialismo de Estado, pareció que fuera un principio justo en sí el hacer pagar a los capitalistas los gastos militares, y así se votaron unos dineros destinados al beneficio exclusivo de la burguesía y del partido militar prusiano.
Esos dos tipos de orden constituido son el modelo básico de los partidos del orden italiano. Los liberales y los nacionalistas dicen (o decían), respectivamente, querer que en Italia se creara algo parecido al Estado inglés o al Estado germánico. La polémica contra el socialismo se teje toda con la trama de la aspiración a ese Estado ético que en Italia es solo potencial. Pero en Italia ha faltado completamente aquel periodo de desarrollo que ha posibilitado la Alemania y la Inglaterra actuales. Por tanto, si conducís hasta las últimas consecuencias los razonamientos de los liberales y de los nacionalistas italianos, obtendréis como resultado actual esta fórmula: el sacrificio del proletariado. Sacrificio de sus necesidades, sacrificio de su personalidad, sacrificio de su combatividad para dar tiempo al tiempo, para permitir que se multiplique la riqueza, para permitir que se depure la administración [Tres líneas tachadas por la censura].
Los nacionalistas y los liberales no llegan a sostener que exista en Italia orden alguno. Lo que sostienen es que ese orden tendrá que existir, siempre que los socialistas no obstaculicen su fatal instauración.