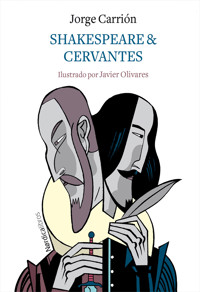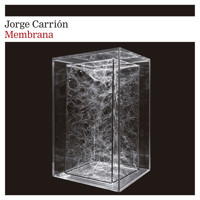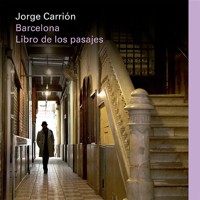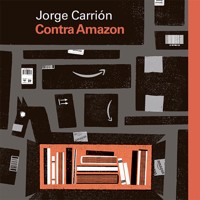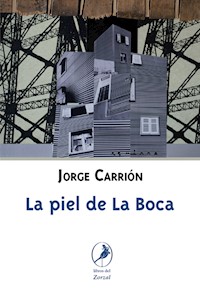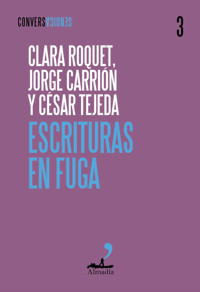
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Almadía Ediciones
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
A caballo entre la reflexión y la narración personal, Escrituras en fuga recoge un diálogo epistolar fascinante sobre la pasión de escribir y crear. En esta obra única, la cineasta Clara Roquet, el ensayista Jorge Carrión y el narrador y editor César Tejeda indagan con frescura temas como la identidad del autor, las dudas y certezas del proceso creativo, el choque entre la necesidad de expresión y el ego, y los nuevos desafíos que la tecnología plantea a la literatura. El resultado: un mosaico de voces que se entrelazan para revelar las inquietudes, miedos y esperanzas de una generación de creadores. El tercer título de la colección Conversaciones invita al lector a sumarse a este intercambio trasatlántico, descubriendo en cada página claves e inspiración sobre qué significa ser creador en el siglo XXI.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 96
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Derechosreservados
© 2025 Jorge Carrión, Clara Roquet y César Tejeda
© 2025, Almadía Ediciones S.A.P.I. de C.V.
Avenida Patriotismo 165,
Colonia Escandón II Sección,
Alcaldía Miguel Hidalgo,
Ciudad de México,
C.P. 11800
rfc: aed140909bpa
www.almadiaeditorial.com
www.facebook.com/editorialalmadia
@Almadia_Edit
Edición digital: julio de 2025
isbn: 978-607-2631-22-9
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento.
Hecho en México.
Inhalt
Barcelona, diciembre de 2024
Ciudad de México, diciembre de 2024
Barcelona, diciembre de 2024
Pontevedra, enero de 2025
Ciudad de México, enero de 2025
Barcelona, enero de 2025
Barcelona, febrero de 2025
Ciudad de México, febrero de 2025
Barcelona, febrero de 2025
Escribimos estos ensayos epistolares entre diciembre de 2024 y febrero de 2025. Además de reflexionar sobre el presente y el porvenir de la autoría, acordamos enviarnos cada bloque de cartas simultáneamente, lo que explica ciertos desfases aparentes en el orden y las respuestas. Este libro propone un diálogo en marcha, siempre dispuesto a nuevas intervenciones, quizá sin un final definitivo.
Barcelona, diciembre de 2024
QueridoJorge, queridoCésar:
Siempre digo que para ser guionista tienes que tener el ego bien colocado o, por lo menos, bien controlado. Lo ideal sería tener poco, no solo para la escritura cinematográfica, sino también para la vida, pero me pregunto si existiríamos los escritores sin ego. Para escribir hace falta necesidad, y la necesidad, al menos para mí, siempre es dual: por un lado, necesito escribir desde que tengo memoria, para lograr comprender el mundo, para sentir una falsa sensación de control, de que puedo detener el tiempo, atraparlo. Y esa necesidad es intrínseca y diría que no está tan ligada al ego, sino quizás al carácter, o a los miedos y fobias que han contribuido a formarlo. Pero, por otro lado, es innegable que escribo para ser leída, o vista, o escuchada. Podría decir que me mueve la voluntad de llegar al otro, al lector o al espectador, de conmoverlo, de removerlo, de sacudirlo, de emocionarlo. Aunque obviamente también me mueve el ego, siempre hambriento de validación. No sé vosotros, pero yo, al escribir una buena escena y revisarla, imagino una voz que dice algo así como: “qué buena escena”, o en los días en que me siento optimista: “¡qué genialidad!”. Puede tomar tonos o matices distintos según el día, pareciéndose más o menos a la voz de algún profesor al que siempre quise complacer, de algún amigo o familiar al que admiro y que siempre he sospechado de forma bastante molesta que no me admira de la misma manera o, si estoy poco rencorosa, de algún espectador “neutral”, extasiado al ver la hipotética escena en una pantalla de cine un sábado por la noche.
Pero luego, en el proceso de guion uno se enfrenta a las notas de los productores, a la reescritura del director o directora, a la reinterpretación del texto por parte de los actores, y a los tijeretazos del montaje, y es bastante habitual que esa escena maravillosa, generosamente alabada por alguna de las voces de los hipotéticos admiradores que habitaron mi cabeza una mañana de café y Final Draft, sea eliminada o mutilada sin contemplaciones. Entonces, tras revolverse un par de veces y gimotear como un animal herido, el ego del guionista se hace pequeñito y se acurruca en la cajita de cristal hasta la próxima.
Si uno se somete a este proceso suficientes veces, es decir, si uno se dedica profesionalmente al guion de cine, como es mi caso, logra un grado de amansamiento del ego bastante respetable. O, en el peor de los casos, se convierte en director de cine.
Estoy bromeando, aunque no del todo. Estoy segura de que muchos guionistas convertidos en directores han seguido este proceso mental. Quizás no me vais a creer ahora, pero no ha sido el mío. Prueba de ello es que, aunque me he pasado puntualmente a la dirección –también me gusta llamarla “el lado oscuro”– sigo escribiendo para otros directores y directoras y sometiéndome regularmente al bonito proceso de amansamiento del ego a fuerza de cortar y mutilar escenas. Es más, muchas veces soy yo misma la que me cargo escenas que algún día me encantaron por voluntad propia.
He aprendido que más allá de los productores, directores y demás lectores del guion, y de sus notas y voluntades, hay una entidad a la que me debo por encima de todo: la historia. Y las historias, misteriosamente, necesitan lo que necesitan. Puede ser que de entrada no sepamos qué es eso que necesitan, si eliminar cierto personaje o darle más peso en la trama, si empezar antes o después, o cambiar el punto de vista, pero el camino se va haciendo más y más evidente a medida que uno se va adentrando en esa selva espesa que es una historia en sus inicios, cuando más la conoce, cuando más tiempo se queda a vivir en ella.
Elena Martín, directora de Creatura, suele citar entre risas una frase mía que no recuerdo haber dicho, pero que me gusta. Creo que la dije en un momento de desesperación. Estábamos a punto de lanzarnos a escribir la primera versión de guion de Creatura. Nos distribuimos el trabajo, un procedimiento habitual en la coescritura; Elena escribía la mitad de las secuencias, yo la otra mitad, y después nos las intercambiábamos para reescribirlas. Esa noche recibí una llamada de Elena. Estaba ansiosa, no sabía muy bien cómo empezar, tenía dudas sobre escenas concretas, sobre la estructura, sobre la peli en general, sobre todo. Elena, además de ser una maravillosa directora y guionista, es actriz, así que puedo utilizar la metáfora del pánico escénico la noche antes del estreno, aunque el estreno en este caso era una página en blanco de Final Draft que había que llenar con las primeras palabras, tras el acto casi ritual de escribir al inicio de la escena “INT o EXT, DĺA o NOCHE”. Pues bien, resulta que le dije algo así como: “Mira, Elena, escribir la primera versión de guion es como meterse en una jungla con un machete en la mano y los ojos vendados. Tú solo tienes que abrirte paso a machetazos, como sea”.
Para mí, la autoría tiene que ver seguramente con el instinto que te hace trazar ese camino a machetazos, porque, aunque lleves los ojos vendados, siempre trazas un sendero concreto y no otro y, aunque es muy posible que te equivoques y te encuentres en más de un cul-de-sac, y tengas que volver atrás, la autoría también es saber perderse y aprovechar todo lo que se pueda de esas incursiones fallidas en la selva.
Eso nos pasó cuando estábamos escribiendo 10.000 km con Carlos Marques-Marcet, mi primera peli como guionista. En ese entonces éramos los dos jovencísimos e inexpertos, yo aún más que él, que acababa de volver de Estados Unidos de estudiar un Máster de Cine, y su segunda residencia era la Filmoteca de Cataluña. A menudo me pregunto qué vio Carlos en esa inocente aspirante a guionista de veintiún años, aparte del entusiasmo y la posibilidad de pagarme en cruasanes mientras no se financiaba la película. A día de hoy, después de tres pelis juntos y una gran amistad, le sigo estando agradecida. 10.000 km fue uno de los mayores procesos de aprendizaje de mi vida, aprendí como solo se aprende las primeras veces, con esa avidez y curiosidad mezcladas con una maravillosa falta de conciencia.
La peli narra la historia del año de relación a distancia de una pareja. Ella se ha ido a Los Ángeles con su proyecto de fotografía, él se ha quedado en Barcelona. Lo particular de la peli, y creo, también, su gran acierto, fue centrarnos solo en las conversaciones que esta pareja tiene a través de videollamada a lo largo de ese año. Todo el resto de sus vidas queda fuera de campo. Esta idea, a parte de abaratar mucho los costes de la película –algo muy necesario porque estábamos inmersos en plena crisis post 2008 y casi no había fondos para la producción cinematográfica– interpelaba al espectador, obligándolo a llenar los huecos, a imaginar lo que ha pasado en las vidas de los personajes fuera de la videollamada y de lo que cada uno elige contar al otro.
Pero la película no siempre tuvo esta estructura. De hecho, nos pasamos diría que casi un año escribiendo varias versiones donde nos adentrábamos en la vida de los dos protagonistas por separado, en Los Ángeles y en Barcelona. Imaginaros la cantidad de escenas que escribimos que nunca se rodaron. Pero de esa experiencia aprendí que todo ese trabajo no es en vano, nunca. Que todas esas escenas, aunque no estén rodadas, están de alguna forma en la película, porque habíamos construido un mundo entero alrededor de los personajes, sabíamos lo que habían vivido y les había pasado en los períodos de tiempo que pasaban entre las distintas videollamadas, sabíamos qué había ocurrido en ese fuera de campo y lo sabíamos no de forma genérica sino específica y detallada, porque había diálogos, personajes, escenas y momentos escritos. Y ese mundo está presente, en la dirección de actores, en el subtexto de lo que se dicen y se callan cuando se ven, en la dirección de arte de la película o en el vestuario.
Tengo que confesar que cuando hablamos de cortar todas esas escenas “externas”, maravillosa idea que nos dio la editora de guion Coral Cruz, yo no las tenía todas conmigo, supongo que el ego aún no domesticado de guionista jugaba su parte, aunque también me parecía una apuesta arriesgada. Pero Carlos estaba convencido, y él era el director, aparte de ser mayor y más sabio que yo. Así que confié en su criterio, como tantas otras veces he hecho con él y con otros directores y directoras.
Porque si hablamos de autoría, lo que tengo claro es que en la coescritura, la que cuenta es la del director o directora. Yo me siento más una especie de canalizadora de dicha autoría, aunque no por ello me siento menos coautora, lo que pasa es que al final en el cine, en el arte en general, no funciona muy bien la democracia en los procesos creativos. Tiene que haber una única mirada que ordene, y mi trabajo es estar al servicio de esa mirada, mimetizarme al máximo con ella, desaparecer.
No es un acto de generosidad gratuito, aunque es innegable que es necesario cierto grado de generosidad para poner todo lo que uno tiene que ofrecer de verdad al servicio del director, es un acto necesario para el bien de la obra. No digo que no haya otras formas de trabajar, hay innumerables parejas de directores y parejas creativas donde los dos son claramente autores, pero en esos casos lo que quiero pensar es que se han unido en ese proceso creativo porque comparten una mirada, o que han pactado esa mirada previamente.
Ha habido varias veces donde, a lo largo del camino, he dudado de alguna de las decisiones de los directores, o que directamente las he intentado rebatir. Porque el problema es que los mismos directores pueden apartarse de su propia mirada durante el proceso de escritura, ya sea por miedo, porque han sido influenciados por opiniones externas, por lo que se supone que a la gente le gusta –¿quién tiene idea de esto?–. Lo sé de primera mano porque también me ha pasado cuando he dirigido. En esos casos, creo que el trabajo del guionista es proteger la mirada del director de sí mismo, defender, al fin y al cabo, su autoría.
En España sigue muy vigente la idea del director–autor, heredada de la nouvelle vaguefrancesa. Fueron los jóvenes directores, críticos y teóricos de la nouvelle vague quienes, desde la filmoteca de París, encumbraron a directores como John Ford o Alfred Hitchcock a la categoría de autores. Dos directores que, curiosamente, no escribían sus películas, y que trabajaban en un sistema de estudio de Hollywood, que los consideraba más bien artesanos.