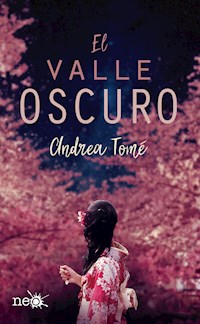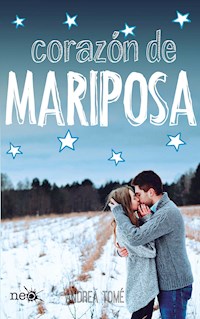Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: VRYA
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
UNA CHICA, UN VAMPIRO, Y UN VIAJE DE DESPEDIDA Cassie necesita llegar a Texas, cueste lo que cueste. Tiene que llegar a Nora antes de que ingrese a rehabilitación. Tiene que decirle a su mejor amiga lo que realmente siente por ella. Tiene que hacerlo, incluso si eso significa embarcarse en un viaje a lo largo del país con el excéntrico y encantador Henry Buckley. Él acepta, con dos condiciones: 1. Él conducirá de noche y Cass durante el día. Sin excepción. 2. Cass tiene que comer. Sin discusiones. Entonces se ponen en marcha. Ella con el corazón lleno de ilusión y hambre. Él, con ansía. De sangre, pero sobre todo de venganza. Cada kilómetro los acercará más a su destino y a los monstruosos secretos que ambos guardan, en esta adorable historia de amor, pérdida y esperanza.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 489
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
UNA CHICA, UN VAMPIRO, Y UN VIAJE DE DESPEDIDA
Cassie necesita llegar a Texas, cueste lo que cueste. Tiene que llegar a Nora antes de que ingrese a rehabilitación. Tiene que decirle a su mejor amiga lo que realmente siente por ella.
Tiene que hacerlo, incluso si eso significa embarcarse en un viaje a lo largo del país con el excéntrico y encantador Henry Buckley.
Él acepta, pero solo si Cass conduce durante el día, sin excepción, y si promete alimentarse bien.
Entonces se ponen en marcha. Ella con el corazón lleno de ilusión y hambre. Él, con ansia. De sangre, pero sobre todo de venganza.
Cada kilómetro los acercará más a su destino y a los monstruosos secretos que ambos guardan, en esta adorable historia de amor, pérdida y esperanza.
Si te gustó este libro, no puedes perderte…
Serendipity,Marissa Meyer
El último verano,Anna K. Franco
Tim te Maro y la magia de los corazones rotos, H. S. Valley
Andrea Tomé(Ferrol, 1994) es escritora, filóloga y entusiasta de los episodios de Halloween deLos Simpson.Quizá la conozcas por sus novelas, Corazón de mariposa(Plataforma Neo, 2014),Entre dos universos(Plataforma Neo, 2015), Desayuno en Júpiter (Plataforma Neo, 2017), El valle oscuro (Plataforma Neo, 2017),La luna en la puerta(Crossbooks, 2019), Kiss & Cry (La Galera, 2020), La chica de hielo (Crossbooks, 2020) y Lo que permanece (Nocturna, 2021).
Cuando no está escribiendo la puedes encontrar en la pista de hielo o en la tienda de ropa vintage más cercana.
Adora muchas cosas, entre ellas viajar, los deportes de invierno y la moda.
¡Visítala!
@andreatome_
Argentina:
México:
Andrea Tomé
Y pensé:
Así que esto
es el mundo.
No estoy en él.
Es hermoso.
MARY OLIVER, Octubre
Conozco la historia.
Hay muchos nombres
en la historia pero
ninguno de ellos
nos pertenece.
RICHARD SIKEN, Pequeña bestia
Cass
Hambre
Sensación que indica la necesidad de alimentosEscasez de alimentos básicosDeseo ardiente de algoEra el otoño de mis diecisiete años, el asiento del copiloto del Acura Legend de Tara Ramos olía a brillo de labios de fresa y a cigarrillos mentolados, yo era popular por primera vez en mi vida y me odiaba tanto que me dormía todas las noches llorando y deseando vivir una vida exactamente igual a la mía, pero siendo feliz.
Lo cierto es que me había pasado todo el verano esperando a ser yo misma. Luego llegó septiembre y mamá y Robert, su marido muy estadounidense (sonrisa de dentífrico incluida), me enrolaron en el instituto público de Lompoc, California. La ecuación de mi popularidad había sido sencilla: Lompoc no tenía un equipo de gimnasia, por lo que acabé en el equipo de animadoras. Eso ayudó, como toda la historia del trabajo de Robert, y todo el peso que había perdido cuando vivíamos en Texas y Nora Chai era mi mejor amiga y el periódico escolar seguía siendo mi extracurricular favorita.
Eso me llevaba al asiento del copiloto de Tara Ramos. Estábamos aparcadas frente al Ice in Paradise, la pista de hielo en la que trabajábamos, apurando nuestra comida y observando a la gente que pasaba y charlando de todo y de nada.
–¿Sabías que Eric LeDuc ya no trabaja en la pizzería? –dijo Tara, dándole un sorbo muy, muy rápido a su Pepsi light.
Aparté la mirada y separé mi sándwich en tres partes (el Arizona pan, de cuyas cortezas me deshice; el queso, que tiré a la basura antes de que me invadiesen su olor/su textura/la manera en la que la luz de noviembre se reflejaba sobre él; y el jamón).
–Estás bromeando –dije, metiéndome media loncha en la boca–. Vino a traernos pan de ajo a la sala de descanso hace, como, dos días.
Tara se encogió de hombros y cambió de emisora. Sonaban los Smashing Pumpkins.
–Fue ayer. Le prendió fuego a uno de los cubos de basura del aparcamiento o algo parecido.
Puse los ojos en blanco.
–Diablos, si fuese un poco más estúpido los cerebritos del gobierno tendrían que atraparlo y analizarlo.
–O sea Robert, ¿no?
Alcé dos dedos.
–Nah, los tipos de la NASA son como los atletas de los científicos.
De haber estado allí, Nora habría precisado: “cerebritos con ínfulas”. Tara, que no tenía su fuego, que era más ligera que el aire, solo se rio.
Saqué una manzana (verde, mediana, sin fisuras) de mi mochila y la balanceé sobre la palma de mi mano. Era como sostener todo el peso del mundo.
Conocí a Nora en la “casilla de salida”, ahora que lo pienso, cuando todavía vivíamos en la base de la NASA de Houston. El trabajo de Robert implica mudarnos constantemente, de una base a otra, y aunque de buenas a primeras pueda resultar interesante (el inocente de mi hermano pequeño, Lucas, está encantado con la idea, y ya considera a Robert una especie de dios), echo de menos nuestro destartalado y pintoresco piso de Malasaña, nuestros excéntricos vecinos y el antiguo trabajo de mamá como maquilladora de efectos especiales.
Pero me gustaba Texas. De todos los lugares en los que habíamos estado, Texas había sido mi único amor, por decirlo de alguna manera. Me gustaban los colores tan maravillosos del cielo, la comida grasienta y confusamente deliciosa de los partidos de fútbol los viernes por la noche y las luces de los rascacielos de Houston desde la ventana de mi habitación. Y me gustaba Nora. Por supuesto.
Me gustaban las mañanas temprano con ella, apurando nuestro americano en el Whataburger antes de ir a clase, y me gustaba ir a verla correr al salir de un entrenamiento de animadoras, y me gustaban las citas de estudio que se acababan convirtiendo en citas para ver pelis de miedo (estaba intentando educarla en el tema). Pero, ante todo, me gustaba que hablásemos en el mismo idioma, por ponerlo de algún modo.
Cuando estás hundida hasta el cuello, es fácil reconocer a otras personas que están subidas al mismo barco que tú. Están los pequeños comportamientos, como la manera en la que Nora rodeaba sus muñecas con los dedos (el pulgar tocando el índice, luego el corazón, luego el angular, y finalmente el meñique) o cómo se acariciaba las clavículas cuando estaba nerviosa, como si quisiera asegurarse de que seguían ahí y seguían sobresaliendo. Otras cosas, también. Cosas físicas, como las ojeras (como marcas de café en un papel) o la manera en la que el pelo se vuelve más fino en las sienes.
Nora y yo conocíamos el hambre, y a través del hambre nos conocimos la una a la otra. Y no nos separamos ni un solo día hasta que, inevitablemente, tuvimos que hacer las maletas y dejar Houston, Texas, por Lompoc, California.
Si me preguntan, era una mierda enorme. Era una mierda con todas las letras, pero no podía decir nada al respecto porque sabía que mamá era feliz por primera vez desde hacía años y porque, a fin de cuentas, ya causaba bastante preocupaciones solo existiendo y deseando existir en un cuerpo más pequeño.
Volví a guardar la manzana, intacta, y alcé la vista para darme de bruces con Texas en sí. A Texas hecha un chico de dieciocho años con problemas para regular su temperatura corporal y un cuestionable sentido de la moda, al menos.
–¿Qué hay, Henry? –lo saludó Tara, girando la manivela hasta abrir la ventanilla al máximo.
Henry James Buckley, todo pecas en las mejillas y rizos trigueños y manazas de jugador de fútbol, le dio un último sorbo a su sopa y nos sonrió.
–Y yo que me preguntaba quién había sido el simpático que había tirado esa loncha de queso al suelo…
Zarandeé mi sándwich mixto en el aire como respuesta.
–Soy intolerante a la lactosa.
–¿Y te traes un sándwich de queso porque…?
–Me gusta el sufrimiento.
Henry se inclinó sobre la ventanilla abierta, de modo que pudimos oler su desodorante deportivo, y tamborileó los dedos sobre el techo del coche. Puesto que llevaba guantes, el sonido que emitió fue sordo.
–Deberías dejar de ver tanto la MTV.
–Y tú –repliqué, mirando de arriba abajo su anorak, sus pantalones de esquí y sus sempiternas botas de cowboy– deberías dejar de vestirte como un vaquero de expedición en la Antártida.
–Bueno, alguien tenía que traer un poco de estilo por aquí. –Se volvió hacia Tara, que se estaba retocando el brillo de labios–. No era por ti, tesoro. Nunca has hecho nada mal en tu vida y cada jornada de trabajo contigo es una bendición y un privilegio. –Le tendió su vaso de sopa–. ¿Quieres? Bun bo Hue, del vietnamita de la esquina. Está buena.
Tara negó con la cabeza, sonriendo, y volvió a guardarse el brillo de labios en el bolsillo trasero de los vaqueros. Tara no creía en compartir la comida ni en tocar las superficies del transporte público con las manos y desde luego tampoco en beber de las latas de las máquinas expendedoras.
–Se nos está acabando el descanso, ya sabes.
–No me lo recuerdes –masculló Henry, fingiendo maravillosamente bien que alguien le clavaba un puñal en el corazón–. Venir aquí cada noche es mi cruz y mi maldición.
Henry solo trabajaba los turnos de noche (cuando había partidos de hockey o de curling, aunque nadie de por aquí daba un centavo por el curling). Lo difícil era hacerlo callar, eso era prácticamente todo lo que sabíamos de él. Que trabajaba por las noches, que era de Texas y que, de hecho, algo así como una lesión deportiva le había impedido jugar para los Longhorns, en la universidad.
Por supuesto, lo que hizo a continuación tampoco resultó demasiado revelador. Estiró un poco más el brazo, de modo que su condenado vaso de sopa entró en el coche, y arqueó una ceja.
–¿MTV? Te prometo que no tiene queso.
Olía a calor, a especias y a hogar.
Olía a estar viva y despierta.
A lo contrario de la niebla mental y a las noches en familia.
Sacudí la cabeza.
–Tara tiene razón. Deberíamos dejar de holgazanear y volver al trabajo y esas cosas.
Henry torció el gesto, tamborileando los dedos una vez más antes de separarse del coche.
–Bueno, como tú quieras. Nos vemos ahí dentro.
Sus botas hicieron un clic-clac contra el pavimento. Su espalda, ancha y fuerte, se fue haciendo más pequeña en el horizonte hasta desaparecer.
Tara suspiró.
–Un feriante.
–¿Qué?
–A lo mejor eso es lo que era antes de venir a California. Un feriante. Habla un poco como ellos.
–¿A cuánto sube ya la apuesta?
–Setecientos dólares.
Silbé. El Ice in Paradise era un lugar tan deprimente (en el que la gente pretendía gustarse cuando no querían usar las cuchillas de sus patines para rebanarse la yugular en un acto de homicidio competitivo) que tratar de averiguar el pasado de nuestro compañero más entrañablemente excéntrico se había convertido en nuestro deporte olímpico de preferencia.
–Yo creo que secretamente es un chico rico.
Tara resopló.
–Ajá, que iba a trabajar aquí si tuviese dinero.
–Bueno, a lo mejor sus padres son de esos ricachones que no te dan ni un dólar porque esperan que aprendas por ti mismo lo que es el trabajo duro y estupideces por el estilo.
–No sé. ¿Y qué me dices de…?
No terminó de formular la pregunta no porque acabase de tener un momento eureka, sino porque mi localizador acababa de pitar.
–Si es Big Joe que se aguante –dijo Tara mientras me lo sacaba del bolsillo delantero–. Todavía nos quedan dos minutos.
ROBERT Y YO TENEMOS ALGO QUE CONTARLES A LUCAS Y A TI
Fruncí el ceño, guardando la mitad restante de mi sándwich en la mochila. Sabía que no podía ser nada relacionado conmigo o con mi peso porque me había asegurado de no haber bajado de la semana anterior a la otra. Además, Lucas no tenía ni idea de nada de todo eso. Estaba convencido de que había desarrollado unas papilas gustativas radioactivas, o algo sí. En serio. Habló de ello un día en su clase. Al parecer, las palabras exactas que utilizó fueron “mi hermana Cass no come nada, ni siquiera sopa”. Su profesora llamó a mamá para comentárselo. Aquella no fue una semana divertida para nadie. Mamá me prohibió volver a pasar tiempo con Nora (la llamó una mala influencia) y le pidió a la doctora Hayes que me viese dos veces por semana en lugar de una. De todas maneras, nada de todo eso importó mucho, porque tres semanas después ya nos estábamos preparando para venir a California.
De la misma manera que nos marcharemos ahora. Ese era el único cataclismo, la única Gran Razón por la cual mamá convocaba reuniones familiares aquellos días.
–¿Cass?
Tragué saliva, sintiendo la ropa mucho más áspera y pesada contra mi piel.
–Era mi madre. Creo que nos vamos. –Forcé una sonrisa seca como el polvo–. Creo que nos vamos de California.
Henry
Jueves 21 de enero, 1943
No llamábamos a Birdy así porque sus ojos fuesen del mismo color, aunque no de la misma forma, que los de una lechuza; tampoco debido a su nariz, cuya joroba recordaba maravillosamente al pico de un ave; ni mucho menos debido a la aparente ligereza de sus huesos, incluso cuando el fútbol le hizo ganar todos esos kilos de músculo. Llamábamos a Birdy así, sencillamente, porque amaba los pájaros, y mi madre siempre decía que solo es natural que, con el tiempo, uno se acabe pareciendo a las cosas a las que ama.
Debía ser así realmente, porque todo el mundo había dicho siempre que mi hermano Romus y yo éramos “como dos gotas de agua”, con las mismas pecas sobre los pómulos (quemados por el sol), los mismos ojos azul oscuro, los mismos rizos trigueños incontrolables e, incluso, el mismo huequecito entre la paleta izquierda y su incisivo. Con los años llegué a parecerme un poco también a Birdy, seguramente porque jugábamos en el mismo equipo de fútbol y comíamos en los mismos sitios y comprábamos la ropa en las mismas tiendas y nos achicharrábamos bajo el sol abrasador del sur de Texas exactamente las mismas horas.
No sé. Con todo esto quiero decir que no llamábamos a Birdy así porque se pareciese a un ave, pero que, cuando tiró aquella piedrecita a mi ventana y me asomé a mirar, no pude evitar pensar en lo mucho que se parecía a un pájaro. Sobre todo bajo la penumbra del atardecer y en esa postura, con las manos hundidas en los bolsillos del pantalón, mordiéndose el labio inferior.
–Tenemos una puerta más que bonita justo a unos cuatro metros de ti –dije, abriendo la ventana de todos modos.
Aquí quiero incidir en que no sé calcular distancias y es muy posible que no fuesen cuatro los metros que separaban a Birdy de la puerta principal. Él debía estar pensando exactamente esto mismo, porque puso los ojos en blanco y escupió al suelo.
–Bueno, Buckley, hijoputa, ya sabes que me gusta causar impresión allá donde voy.
No había dicho “buena”, porque si había algo cierto sobre este mundo del Señor es que Birdy St. James era incapaz de causar una buena impresión aunque le fuese la vida en ello. Siempre llevaba el pelo larguísimo y revuelto, las ropas más harapientas, que podría haberle robado a un indigente, y una sonrisita de medio lado que solo hacía recaer más la atención sobre la cicatriz que le dividía el labio superior. Así que, por supuesto, cuando llegué nuevo al colegio a los once años y me preguntó si también jugaba al fútbol, me lo tomé como si yo fuese un juerguista pecador y él Jesucristo en persona.
–¿Vas a dejarme entrar o no?
Le dirigí su misma sonrisa de medio lado. La luz de nuestro porche surtía un efecto asombroso en él, por cierto; le hacía parecer más duro y menos asustado, dibujando sombras interesantes sobre su piel cuarteada de pecas.
–No, solo había abierto la ventana para airear la habitación.
–Bah –bufó, entrando de todas maneras.
Era espectacularmente alto, por lo que trepó hasta mi ventana (en el bajo) con la misma facilidad con la que uno sortearía una lata de refresco en la acera. Una vez estuvo frente a mí, bajo la abundante luz amarilla de mi lámpara, pude apreciar con toda claridad el golpe fresco que tenía en el pómulo. Debió leer algo en mi expresión, porque enseguida suspiró y, tirándose sobre la cama vacía de Romus, masculló:
–Amigo, odio a ese imbécil con el que se ha casado mi madre.
–Pues ya somos dos, porque te aseguro que a mí me cae fatal –le dije, sentándome sobre mi cama, frente a él.
Sus ojos, estrechos, brillaban tanto que parecían arder. Una única lágrima bajó por su pómulo hinchado, y desapareció en la almohada de Romus.
–Se le ha metido entre ceja y ceja que tengo que ser médico o abogado o algún disparate parecido.
–Bueno. –Forcé una sonrisa–. Si fueses médico… si fueses médico al menos podrías matarlo y que pareciese un accidente.
–Farmacéutico –precisó, chasqueando los dedos, manchados de tinta–. Más facilidad para acceder a drogas letales, ya sabes.
–Igual que un médico, ¿no?
Se encogió de hombros.
–Eso pregúntaselo a Eddie.
Eddie era mi otro hermano mayor. Estaba en Moraga, en la maldita California, en mitad de sus estudios de Medicina. Mamá prácticamente le tenía montado un altar en el salón, algo que a Romus y a mí nos hacía una gracia espantosa.
–Tu padrastro tiene suerte de que vayas a ser el mejor saxofonista de todo Nueva York –siseé–. Porque como no lo mates con un abrecartas… –fruncí el ceño–. ¿Por qué Nueva York, de todos modos? Hollywood está a un par de estados.
–Quiero ser un músico swing, no un maldito actor.
–Lo que quiero decir es que podrías tocar en las películas, ya sabes.
–Hollywood está lleno de raritos –indicó Birdy–. Nueva York es el lugar al que tienes que ir…
–Si eres un pedante de cuidado –terminé por él, pero fingió la mar de bien que no me había escuchado.
–Además, quiero estudiar en Columbia.
–Pues espero que tengan un buen equipo de fútbol en Columbia.
Birdy tomó aire.
–No sé si voy a querer seguir jugando al fútbol cuando vaya a la uni, Henry.
–Gracias por compartir conmigo tus planes de futuro, pero no te había preguntado. Hablaba de mí.
–Vas a ir a Columbia –dijo Birdy, una afirmación y no una pregunta, y se irguió para que nuestros ojos quedasen a la misma altura.
–Bueno, creo que todo eso depende de los estirados que otorgan las becas, pero sí.
–Dejarías Texas.
Arqueé una ceja divertida.
–Teniendo en cuenta que Columbia está en Nueva York… ¿Te está dando una embolia o qué?
No respondió a mi pregunta. Birdy era espantosamente bueno a la hora de ignorar las preguntas que no le apetecía contestar.
–Dejarías Texas por mí.
Me llevé una mano al pecho con el dramatismo y el aire de tragedia que demostraría el actor más malo del mundo al intentar fingir un ataque al corazón.
–La duda ofende, Bird.
Apretó los labios en una expresión que no le había visto jamás, las cejas temblando y los ojos incluso más brillantes que antes. En llamas.
–Vamos, cuéntame otra vez lo de los pájaros –le dije, porque si había algo que era incapaz de soportar era ver a Birdy triste.
–¿El qué de los pájaros?
–Oh, ya sabes. Ese disparate que me contaste el otro día sobre los griegos y los pájaros.
Birdy sonrió. La suya era una sonrisa húmeda y rojiza pero indudablemente cálida, como una taza de té humeante al final del día más descorazonador de tu vida.
–Veamos: los antiguos griegos pensaban que se podía leer el futuro en los pájaros…
Jueves 4 de noviembre, 1999
–Y un Dr. Pepper, ¿sí?
La voz del hombre frente a mí me sacó de cuajo de mis pensamientos. A veces me daba la sensación de que tenía que poner lo que recordaba por escrito, porque si no lo hacía llegaría un momento en el que olvidaría exactamente cómo de nasal era la voz de Birdy o los tonos exactos de añil de los ojos de Romus o el olor de la tarta de calabaza de mi madre cuando se acercaba Acción de Gracias.
–¿Y un Dr. Pepper? –insistió el señor.
Era canoso, no muy alto, con una nariz aguileña que, de hecho, me recordaba una barbaridad al padrastro de Birdy. No era una gran manera de empezar, la verdad.
–Diablos, sí, perdón.
Tomé los patines de hockey que me tendía, le dirigí mi mejor sonrisa de atención al cliente y le dije:
–También tenemos las cortezas de cerdo al cincuenta por ciento, si te apetece.
–¿Están en oferta? –preguntó, como si no acabara de decírselo.
–Sí, la oferta de “hemos pedido demasiadas cortezas de cerdo y queremos quitárnoslas de las manos”.
Mi sonrisa creció, pero el Cliente Exasperado no devolvió el gesto. Se esforzó en demostrarme lo mucho que me detestaba, de hecho, al torcer los labios en la mueca que pondría si estuviese oliendo mierda.
–O sea que pretendes que solucione su incompetencia.
Extendí los brazos.
–No tienes por qué comprarlas.
–Y no voy a hacerlo. Me gustaría pagar por mi refresco, eso sí.
Se lo acerqué, y señalé el datáfono con un movimiento de cabeza.
–La máquina está lista.
–Bah.
No interrumpí el contacto visual ni la sonrisa mientras se imprimía el ticket. Cuando el cliente al fin lo recogió (se tomó su tiempo en acomodarlo en el bolsillo delantero) y se dio la vuelta para marcharse, le desee unas felices fiestas en lugar de una feliz Navidad. Los tipos como él lo detestan.
¿Otras dos cosas de las que tenía una certeza absoluta?
Nunca tienes amigos tan buenos como a los quince años.
Puedes trabajar durante varias vidas en un sitio como este y no ahorrar ni para poder permitirte una casa medio decente.
Cass
Emancipación
Liberación de la patria potestad, de la tutela o de la servidumbre.Hay un momento en la gimnasia, entre el segundo en el que te preparas para realizar una acrobacia y el segundo inmediatamente posterior a clavarla, en el que parece imposible; imposible que la mera ley de la memoria muscular vaya a permitirte crear arte con las líneas de tu cuerpo.
Hubo un momento, entre que Robert nos anunció que lo destinaban a la base de Kodiak, y que mamá nos comunicó que tendríamos que hacer las maletas después de Navidad, en el que también parecía imposible. Otro instituto, con todo lo que ello conllevaba. Otro estado, aún más kilómetros (que yo contaba en horas) que me separarían de Nora. Otra piel en la que debía adentrarme, otra Cass a la que debía conjurar hasta lograr encontrar una casa entre todas las nuevas personas a las que conocería.
Pero entonces Lucas le dio un largo sorbo a su 7Up (casi podía ver las burbujas bailando en su garganta) y gritó que Alaska alucinaba una barbaridad, amigo, y que si habría esquimales y pingüinos allá. Y mamá comentó algo de que quizá volvería a dedicarse a su arte y yo tomé un pedazo de pan y nadie me dijo nada por no echarle mantequilla antes de llevármelo a la boca.
Así que cuando todas las miradas se posaron en mí dije que genial, que estaba harta del calor de California y que Alaska iba mejor con la imagen grunge que pensaba adoptar a partir de ahora. Y cuando subí a la habitación del ordenador para conectarme a AOL y contárselo a Nora, dejé que Lucas entrase también y se sentase en el suelo a ver episodios repetidos de Expediente X en la tele pequeña, un enorme bol de palomitas (el toffee arañándome el cerebro, la sal haciéndome cosquillas en la nariz) frente a él.
simply_cass: como decía, me he pasado todo el verano esperando a ser yo misma
Nora_Chai:¿Y lo has conseguido? Sobre todo teniendo en cuenta que, ya sabes, es noviembre
simply_cass: he entrado en la escuadra B del equipo de animadoras :D
Nora_Chai: ¿Otra vez? Creía que habíamos hablado sobre ello
simply_cass: lamentablemente, el diagrama de Venn de estadounidenses y personas que conocen la gimnasia rítmica NO es un círculo
Nora_Chai: Eh, yo SOY estadounidense
simply_cass:sí, pero te respeto lo suficiente como para no llamártelo a la cara (o, ya sabes, escribírtelo en un chat)
Nora_Chai:Me halagas, pedante de mierda. Y si eso es lo que has hecho todo el verano, ¿qué piensas hacer todo el invierno, de todos modos?
Me mordí el labio inferior, separando los ojos de la pantalla. Lucas estaba jugando a lanzar una palomita al aire y atraparla con la boca, excepto porque fallaba el 80% de las veces y toda la comida acababa pegoteada sobre la alfombra granate.
–¿Estás hablando con tu novio? –me preguntó, y en la penumbra la luz azul de la televisión teñía sus rizos de un color fantasmagórico.
–Sí.
Sonrió. Tenía una sonrisa genial de dos hoyuelos, con la paleta izquierda apenas empezando a crecer.
–¿En serio? ¿El jugador de fútbol?
Puse los ojos en blanco.
–No, es Nora. Y la última vez que le pregunté no jugaba al fútbol.
Lucas remató su risita con un ronquido.
–Las niñas no juegan al fútbol. –Se mordió el labio inferior–. ¿Qué tal tu novio? ¿Huele a culo?
–¿Y tú? –le dije, apoyando un pie en la silla giratoria en la que estaba sentada–. Lo del novio, eh. De lo de oler a culo ya me doy cuenta desde aquí.
Ante aquello le dio la risa tonta.
simply_cass: mudarme a Alaska, aparentemente
Nora_Chai: Pfff, vete al diablo. Todo este rato de silencio y expectación se merecía una mentira mejor
simply_cass:que no, que no, que a Robert lo destinan a la base de Kodiak
Nora_Chai: Mierda
simply_cass:sí, mierda :( si nos parecía que California y Texas estaban lejos…
Nora_Chai: Qué mierda :( eso sí que es una mierda, amiga. ¿Cómo lo llevas? :(
Le eché otro vistazo a Lucas, que había vuelto a lo de las palomitas, excepto porque en esta ocasión se había tumbado de espaldas y acertaba más veces.
simply_cass: honestamente? Es, como, una mierda gigantesca, pero creo que a Lucas le vendrá bien.
Nora_Chai: ¿En plan?
simply_cass: los niños en California son una pesadilla
Nora_Chai: ¿A quién le tengo que pegar?
simply_cass: a toda una clase de niños de nueve años, pero no creo que sea socialmente aceptable que vayas dándole palizas a unos mocosos que aún no han cumplido los dos dígitos…
Nora_Chai: Hay maneras peores de cometer un suicidio social ;)
simply_cass: deberías escribir tu ensayo de admisión a la universidad sobre eso, jaja. Qué me dices de TU invierno, Chai?
–¿Echas de menos a Nora? –me preguntó Lucas, que no hizo ningún esfuerzo por mirarme ni, desde luego, por cambiar de posición.
Me impulsé con los pies descalzos en el suelo para rodar hacia él.
–Sí, claro. ¿Tú no echas de menos a tus amigos de Texas?
Asintió, resoplando.
–A Derek y a Jiang sobre todo. –Se giró sobre sí mismo, aplastando una montaña de palomitas a su paso, para quedar frente a mí y poder mirarme por encima de la montura de sus gafas de pasta–. ¿Vas a echar de menos a tus amigos de California?
Moví los labios como Samantha Stephens en Embrujada, fingiendo pensar.
Y los segundos cayeron sobre nosotros, cada uno más suave que el anterior.
–Echaré de menos a Ryan, por supuesto. Y a Tara. Puedes confiar en ella, y si estamos las dos calladas el silencio no se hace incómodo. Eso es importante. –Me mordí la cara interna de las mejillas, la mirada oscura de Lucas tan pesada sobre mí–. Y no creo que vaya a trabajar con alguien tan interesante como Henry Buckley.
Mi hermano arqueó una ceja. Desde que había aprendido el truco, aprovechaba cada oportunidad para hacerlo.
–¿Es tu novio?
Irrumpí en una carcajada.
–¡No! Es, como, demasiado genial para salir con una chica de instituto.
–¡Pero eres animadora!
Parecía exasperado con su propia observación, como si solo tener que arrojar luz sobre el asunto precisase de una fuerza hercúlea.
–Henry jugaba al fútbol en Texas. Te apuesto lo que quieras a que ha salido con más de una animadora.
–Ya –bufó Lucas, rodando de nuevo para mirar la televisión.
No aparté la vista para comprobar si Nora me había contestado ya. No aún.
–No es tan genial, ¿eh? Ser popular.
Lucas, que seguía sin mirarme, emitió un ruidito a medio camino entre un ronquido y un graznido.
–Bah, eso solo lo dices porque eres popular.
–Bueno, no siempre lo fui. En Houston no lo era, por ejemplo.
Lucas cambió de postura muy, muy lentamente.
–¿Por eso dejaste de comer?
Su ojo derecho era punzante y muy negro. Si tuviese menos autocontrol, mi primera reacción habría sido lanzarle un rotulador a ese mismo ojo. Me sentí fatal por pensar eso de mi hermano de nueve años, por lo que me apreté el meñique hasta dejar de pensar en ello.
–No lo sé.
–¡Pero lo tienes que saber! –bufó, extendiendo los brazos.
Ojalá.
–Pero no lo sé. Además, ¿qué es ese disparate de que he dejado de comer? Me has visto cenar hace, como, media hora.
De pronto, Lucas parecía muy interesado en las uñas de su mano izquierda.
–Mamá dice que no comes. Lo dijo un día por teléfono. ¿Sabías que si descuelgas el teléfono del piso de arriba oyes toda la conversación del teléfono de abajo?
–Sí, lo sé, y espero que mamá no se entere nunca. –Suspiré, sintiendo que me desinflaba como un globo viejo, y me volví de nuevo hacia el ordenador–. Se preocupa porque es su trabajo, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que no coma.
–Pero qué dices, si mamá es maquilladora.
La voz de Lucas me llegó con eco, casi, mezclándose con los bordes afilados de las palabras de Nora.
Nora_Chai: Quedarme ingresada, por lo visto :( la doctora Hayes me ha dicho que si no subo de peso para Acción de Gracias va a pasarle mi caso a la clínica Fairhaven
Cuando tomé aire, pude sentir físicamente el golpe de cada letra. Lo sentí en mis huesos, como un magullón, y mi estómago se llenó de lágrimas.
simply_cass: ESO sí que es una mierda
Mis propias palabras eran tan inadecuadas que casi me entró la risa. Casi. Me habrían hecho falta palabras del tamaño y la forma de Nora para expresarme, pero ya no me quedaba ninguna.
Y mamá llamó a la puerta para decirme que dejase el ordenador, que Robert tenía que hacer una llamada. Y Lucas me preguntó si iba a volver al periódico del instituto cuando estuviésemos en Alaska. Y vi desde el rabillo del ojo cómo Nora añadía algo más a la conversación, pero no lo leí porque esas lágrimas en mi estómago estaban formando olas y toda mi atención estaba fija en no llorar delante de mi hermano.
Todo era una mierda.
Cass
Nostalgia
Pena de verse ausente de la patria o de los deudos o amigos.Tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida.Como cada mañana desde que el mundo es mundo, Ryan Bertier tenía puesta la radio del coche al máximo volumen posible. Era su manera de anunciar su llegada, en muchos sentidos. Nirvana o Pearl Jam o los Guns ’N Roses sonaban atronadores a lo largo de nuestra calle y yo me levantaba, recogía la mochila del suelo y salía para saltar al asiento del copiloto.
Aquella mañana en particular mojé los primeros acordes de All Star en mi café con leche antes de guardarme una mandarina en la bolsa del almuerzo y ponerme en marcha.
–¿Todo bien? –me preguntó mamá.
Como la mayoría de las mañanas, llevaba sus rizos caoba recogidos con el primer cacharro vagamente semejante a unos palillos que había podido encontrar (en este caso, dos bolígrafos de la marca Bic) y los labios pintados con la espuma de su capuchino.
Me puse el anorak sobre los hombros.
–Sí, ¿por?
Se encogió de hombros, desmenuzando su magdalena de arándanos con los dedos.
Migas púrpuras cayeron sobre el café, sobre la mesa.
–Pareces cansada. ¿No has dormido bien?
–Sí, pero me quedé hasta tarde terminando un trabajo de Historia.
Era parcialmente cierto. Me había quedado despierta hasta tarde y había abierto el documento del trabajo, pero solo para no pensar en Nora/en Alaska/en todas las posibilidades que se me escapaban de entre los dedos.
Ante la mención de la palabra “historia”, Lucas, que muy recientemente se había enganchado al History Channel, alzó la cabeza de sus cereales Count Chocula. Me tomé eso como la señal de que debía marcharme ya; pero, por si acaso, Ryan tocó la bocina dos veces, a lo que Robert respondió con un alzamiento de cejas bastante inequívoco.
–Después de clase tengo entrenamiento y turno en la pista de hielo, así que vendré tardísimo.
Tomé la bufanda del perchero y me fui antes de que nadie pudiese decir nada, el olor del desayuno recién hecho todavía haciéndome cosquillas en la nariz.
–A buenas horas –gruñó Ryan, estirándose para abrirme la puerta del copiloto, porque hacía eones que su abuelo le había enseñado que es de caballeros abrirle la puerta a las chicas y, como con muchas otras lecciones, Ryan solo la había aprendido a medias–. ¿Te estaban machacando mucho la cabeza tus padres o qué?
–No, estaba hablando de historia con mi hermano –dije, saludando a Tara y a dos chicos del equipo de fútbol (nuestra elegante fila de atrás) antes de cerrar la puerta tras de mí y ponerme el cinturón.
–Ah –dijo, poniendo su mano (grande, cálida) sobre mi muslo izquierdo–. ¿Y cómo anda el pequeño?
No tenía ganas de hablar de Lucas. De hecho, no tenía ganas de hablar en absoluto porque estaba segura de que, si lo hacía, lo contaría todo. Montañas y montañas de palabras (Alaska y el hambre y el miedo) se apilarían sobre mi pecho y me impedirían respirar. No quería pensar tampoco, y puesto que mi cerebro estaba lleno de imágenes de Nora, y de nuestra última conversación, me incliné más sobre Ryan y lo besé. Un beso largo, húmedo, marcado por la nube de colonia masculina que me envolvió cuando me acerqué a él y por los silbidos y las risitas de la fila trasera.
–¿Y eso? –Sonrió, todavía tan cerca de mí que podía verle los poros y contar los distintos tonos de marrón y de dorado en sus ojos.
Subí los pies sobre el salpicadero.
–Quería hacerlo. –Opté por cambiar de tema, esperando que Ryan recordase que estábamos llegando tarde y se espabilase–. ¿Qué tal va lo del grupo?
A Ryan se le había metido entre ceja y ceja lo de ser cantante de grunge, aunque hacía cinco años que Kurt Cobain había muerto y el grunge estaba de capa caída. Su grupo y él no eran buenos. Nadie les decía que no eran buenos.
–Va marchando la cosa –dijo, arrancando–. Este finde tenemos nuestro primer acto, ya sabes.
Lo dijo como quien no quería la cosa, pero sus mejillas empezaron a teñirse de rosa. Muy, muy pocas cosas avergonzaban a Ryan, por lo general. Seguí hablándole del tema y de los entrenamientos y del estúpido examen de geografía de la semana pasada. De haberlas podido tejer, mis palabras se habrían convertido en una enorme manta, capaz de taparnos a todos.
Pero.
Seguía.
Pensando.
En.
Ella.
Su cumpleaños era en un mes, justo después de la maldita fiesta de Acción de Gracias. Veintisiete de noviembre, concebida en el asiento de atrás del coche de su padre y nacida bajo el signo de Sagitario.
–Yo Sagitario y tú Leo –me había dicho una vez–. Dos signos de fuego… como para causar un incendio.
Y se había reído. Hacía un par de semanas que le habían quitado los brackets y, desde entonces, tenía la manía de pasarse la lengua por los dientes, como si le sorprendiese lo suaves que eran.
Estábamos sentadas en el capó del mismo coche en el que había sido concebida, en la oscuridad de la noche, de eso me acuerdo. El plan inicial había sido quedar para ver la lluvia de estrellas, pero al final solo nos habíamos sentado a beber una botella de bourbon que le había pedido a su abuelo y a charlar. El alcohol hacía que sus labios brillasen y, mientras hablábamos del zodíaco y de Mercurio en retrógrado y de todo lo demás, yo solo podía pensar en lo muchísimo que quería besarla. Como acababa de besar a Ryan ahora.
En la radio empezó a sonar Downtown de Petula Clark. Inocencia interrumpida había sido la última película que Nora y yo habíamos ido a ver, en marzo. En el trayecto de vuelta a casa cantamos esa estúpida canción para vejestorios tan alto que al día siguiente ambas habíamos perdido la voz. La habíamos seguido tarareando durante meses, repasándola bajo la seguridad de las mantas cuando hacíamos una fiesta de pijamas. Hasta que me fui.
–Qué bazofia de emisora –bufó Ryan, separando la mano derecha del volante para cambiar.
Le propiné un golpe en la muñeca.
–Pues a mí me gusta, ¿okey?
Soltó una risita airosa, echando la cabeza hacia atrás. El tipo de risita y el tipo de gesto despreocupado que lo hacían tan atractivo, en realidad, con esa belleza indolentemente genial de los surferos con el pelo y la piel dorados por el sol.
–Oh, vamos, pero si eso lo escucha mi abuela.
–Me da igual.
Chasqueó la lengua, riendo y sacudiendo la cabeza, y pasó a la emisora de GotRadio.
Suspiré, apoyando la frente a la ventanilla.
En Halloween del 97, cuando acabábamos de llegar a Houston y ella era solo mi compañera de Ciencias, Nora había invitado a dos de los mocosos a los que les daba clases particulares a que fuesen a pedir truco o trato con Lucas. Únicamente porque lo había visto solo. Y había sido la primera a la que le había contado que había empezado a ver a la señorita Hayes, la psicóloga del instituto. Y nos habíamos apuntado juntas a las clases de conducir y habíamos suspendido el examen exactamente las mismas veces. Y me hice el piercing de la oreja en su casa, mientras escuchábamos a Michael Jackson (su obsesión, por algún motivo). Y habíamos ido juntas al estreno de Titanic y a la vuelta, mientras compartíamos unas tortitas de la Waffle House, fingimos no haber llorado nada aunque nuestros ojos y mejillas estaban salpicados de rojo.
Nunca tienes amigos tan buenos como a los quince años.
–Tengo que volver a Texas.
Creía que lo había dicho para mis adentros, pero el “¿Qué?” que pronunciaron a la vez las otras cuatro voces del coche me aseguró que no había sido así.
–A mi amiga Nora la ingresan después de Acción de Gracias –aclaré.
Ryan, que era el único al que le había hablado del hambre, apretó los labios, sus ojos fijos en la carretera frente a nosotros, tan tranquila y desierta que parecía una fotografía.
–¿Me llevas?
Tardó un par de segundos en contestar. Cuando lo hizo, fue con una afirmación y no con una respuesta.
–A Texas.
–Eso he dicho.
Tomó aire. El resto del coche parecía estar haciendo lo mismo.
–¿Cuándo?
–No sé, cuanto antes.
Se pasó el pulgar por los labios, como hacía cuando su padre le decía que no podía tocar la guitarra hasta que mejorasen sus notas o cuando el entrenador lo sentaba en el banquillo durante un partido.
–Tenemos esa presentación el finde, Cass…
Tragué saliva.
–Sí, claro. Dios. Olvídalo, ¿está bien? Ya encontraré otra manera.
–Entonces no vas a venir a vernos –dijo, mientras giraba para entrar en el aparcamiento de los estudiantes de último curso.
–Sí. No. No sé. –Me mordí el labio inferior–. Estoy preocupada por Nora. No te hospitalizan por nada.
Ryan fingió estar muy concentrado en aparcar el coche. Jake, uno de los chicos del equipo, se inclinó y agarró mi asiento.
–¿Qué tiene? –preguntó, suavemente, como si las palabras fuesen cuchillas en su garganta–. ¿Cáncer?
Ryan estrechó los ojos, porque el secreto de la popularidad es el poder, y nadie tiene más poder que aquel que sabe cómo hacerte daño.
–No come. Qué gran problema. Puedes esperar una semana a…
No dejó de hablar, pero el ruido que hizo mi puerta al abrirse lo silenció.
–No entiendes una mierda –mascullé, desabrochándome el cinturón con toda la rabia que pude conjurar–. Y esa cursilería de canción me gustaba de verdad, imbécil.
Henry
Viernes 5 de noviembre, 1999
La invitación me había llegado a la pista de hielo Ice Paradise. Naturalmente, ahora que lo pienso, porque cosas mundanas como recibir correo se dificultan bastante cuando no tienes lo que conocemos como una vivienda fija. ¿En California? ¿Con varios empleos a tiempo parcial en el sector servicios? ¡Vamos!
El caso es que el encargado, Big Joe, me dejó la carta sobre el mostrador junto al último número de la revista The Catholic Review del instituto St. Thomas de Texas.
–¿Qué eres, católico? –gruñó Big Joe mientras me lanzaba mi correspondencia.
Era un tipo grande, Big Joe, en honor a su nombre. Grande y extravagante y con una ligera tendencia a la sorna, como si se despertase todos los días dispuesto a escupirle en la cara al propio Dios.
–Eh, te prometen la vida eterna –respondí sin mucho entusiasmo–. ¿Qué puedes ofrecerme tú además de cinco cincuenta la hora?
Big Joe bajó las cejas, ensombreciendo sus ojos azul hielo, redondos como canicas y casi igual de brillantes.
–¿Tu antiguo instituto? –insistió, señalando la revista con un movimiento de cabeza.
Solo para molestarlo, fingí estar muy ocupado hojeando la sección de cartas al director.
–Ah, Joey. –Suspiré exactamente diez segundos más tarde, asegurándome de arrastrar las palabras–. ¡No me digas que tú también estás metido en lo de la apuesta!
–No sé de lo que me estás hablando.
–Entonces yo no sé dónde fui al instituto –repuse, y a Cass Velázquez, la chica que llevaba la caja, se le escapó una risita–. Tengo la memoria como borrosa… tantos golpes en la cabeza jugando al fútbol, ya sabes.
–Olvídalo, Buckley.
–Ah, ¿otra cosa más que olvidar?
Pero él ya se había dado la vuelta y ordenaba, sin darse demasiada prisa, las montañas y montañas de patines de hockey que se amontonaban en el suelo. Y puesto que, por lo general, Cass no era una gran conversadora a no ser que abrieses la boca tú primero, tomé el sobre y lo abrí con las llaves de la caja registradora, deshaciéndome enseguida del sello de cera granate.
Tienes que avanzar con los tiempos, Quincey, pensé, aunque lo cierto es que si tuviese tanto dinero que pudiese nadar en él y si viviese conscientemente alejado de la mano de Dios a lo mejor a mí también me estimularía vivir fingiendo que el siglo veinte nunca empezó.
A 3 de noviembre, 1999
Quincey P. Morris se complace en invitarle a la centésimo sexta reunión familiar de la familia Morris el próximo 11 de noviembre. Por favor, confirme su asistencia mediante devolución de la presente misiva.
SÍ NO
Quincey P. Morris
Puse los ojos en blanco, guardando de nuevo la tarjeta en su sobre.
–¿En qué año estamos, Cass, me puedes recordar? –pregunté, mirándola por encima de las pestañas.
–1999 –respondió, sin volverse, e hizo explotar una burbuja de goma de mascar.
Era un día tranquilo en la pista de hielo, a pesar de que la época navideña se acercaba a pasos agigantados, y en los altavoces sonaban grandes éxitos de Tom Jones.
–Gracias, eso me parecía a mí. Estamos a dos meses de entrar en un nuevo milenio, ¿qué te parece?
Cass se encogió de hombros.
–Eso si no nos asesinan los ordenadores psicópatas del efecto dos mil primero…
–Tú siempre tan optimista, MTV –rezongué, y me llevé dos dedos a la boca para silbar lo suficientemente alto como para captar la atención de Big Joe–. Eh, Joe, me tomo una semana de vacaciones a partir del lunes, ¿okey?
El efecto que mi simple pregunta tuvo en Joe fue exquisito. Se levantó, para empezar, y luego dio dos zancadas hasta quedar a mi nivel. Finalmente, enarboló la bayeta mojada con la que había estado limpiando las cuchillas de los patines y me señaló con ella.
–Hay un proceso oficial para solicitar las vacaciones, Buckley.
–Ah, ¿pero de verdad quieres repasarlo punto por punto en lugar de ir a casa cuando toque cerrar? El tiempo es oro, dulzura.
Big Joe luchó por no reaccionar físicamente a esto último, pero prácticamente podía ver la gorda vena de su sien derecha crecer.
–¿Motivo de las vacaciones?
–Razones secretas.
Big Joe dio un paso más, sus gruesos y húmedos labios temblando ante mí como dos babosas.
–Buckley, no puedo poner “razones secretas” en la hoja de…
–¡Okey, okey, okey! Me voy a Texas a ver a mi familia, ¿está bien? –Cass dio un respingo desde la caja registradora, lo que me hizo pensar que nos habían vuelto a robar, pero no tenía tiempo de ocuparme de ello–. Y me debes varias gordísimas porque nadie más que yo está dispuesto a pulir el hielo después de un partido de curling, por no mencionar la de clientas que atraigo con mi alegre temperamento y mis…
–¡Oh, cállate de una…!
–También puedo limpiar la máquina del café cuando vuelva.
Aquello cerró el trato con un bonito broche de oro. Big Joe se alejó dando tumbos a lo largo del blanco pasillo del Ice in Paradise, mascullando cosas como “siempre te sales con la tuya” y “el mayor hijo de puta que he conocido” y una larga lista de coloridos insultos que jamás repetiría delante de mi madre.
Otro año más a la cesta, pensé, abriendo de nuevo The Catholic Review directamente en el índice. Todavía no había encontrado la sección que estaba buscando (“Noticias del profesorado y los antiguos alumnos”) cuando Cass Velázquez se estiró para darme un golpecito en el antebrazo.
–¿Hmmm?
–Oye, ¿te vas a Texas de verdad?
Arqueé una ceja, despegando los ojos de la lectura. Cass tenía las mejillas y la nariz enrojecidas, y las comisuras de sus labios temblaban.
Dios, tenía un hambre espantosa. Para acallarlo, me saqué una barrita Hematogen del bolsillo y le di un mordisco antes de agregar:
–No me puedo creer que tú también estés en lo de la apuesta. Me decepcionas, MTV.
–Me importa una mierda esa porquería de apuesta. ¿Vas a ir o no?
–¿Y mentirle al bueno de Big Joe? ¿Por quién me tomas?
Cass apretó los labios. No pude leer una respuesta en sus ojos (que parecían arder) ni en la manera en la que apretaba los puños, hasta que sus nudillos se tiñeron del color de la leche agria.
–¿Me puedes llevar? –Me atraganté con la barrita, una pausa que Cass debió tomar para perfeccionar su discurso–. Tengo que ir a Houston a visitar a una amiga que está enferma y sé que mis padres no me van a dejar y…
–Ni de broma –la interrumpí.
–Vamos, ¿y por qué no? Te pagaré la gasolina y te cubriré en el trabajo todas las veces que quieras y…
Alcé el índice, ayudándome a contar.
–Eres menor de edad…
–¡Pero si solo tienes un año más que yo, pedante de mierda!
–Y tus padres ni siquiera te dejan ir. ¿Y si te atrapan? Se me…
–Tengo la excusa perfecta, ¿de acuerdo? Tenemos este campamento de animadoras en unas semanas. Les diré que me equivoqué con la fecha y se acabó. Todas las chicas del equipo me cubrirían.
–Olvídalo.
–¡No seas cruel, Buckley! Estoy desesperada.
Dio un paso más hacia mí al decir esto último, de modo que pude sentir el calorcito tan agradable que emanaba su cuerpo.
A veces te azotaba como una bocanada de aire. Era una sensación térmica o un olor, o el viento en tu cara, o cualquier otro pequeño detalle que te recordaba cómo era estar vivo. Cuando no eras un museo del frío y el tabaco sabía a tabaco, cuando el aroma del café podía despertarte por las mañanas y el suelo gélido al saltar de la cama hacía que un escalofrío te recorriese la espalda.
Aparté la vista. Estaba muy, muy cansado.
–Olvídalo, Cass.
[Extracto de la página 14 del número de noviembre de 1999 de la revista escolar The Catholic Review].
Profesorado y antiguos alumnos
Tras una larga enfermedad, Francis St. James, nuestro querido profesor de Química, ha decidido retirarse para “disfrutar de la tranquilidad de mi casa el tiempo que me quede” (palabras suyas, no del alumnado a cargo de la edición de la revista).
Aunque el señor St. James se había jubilado cuando “el gobierno decidió que me llegó la hora” (de nuevo, palabras suyas, no nuestras) y ya no impartía el currículo del instituto, todavía daba clases particulares y era común verlo en el laboratorio del centro, trabajando en sus experimentos.
Será extraño bajar a ese mismo laboratorio sin ver la entrañable figura de nuestro profesor ni escuchar sus quejas ante los “recortes presupuestarios” (el alumnado a cargo de la edición de esta revista quisiera aclarar que el propio señor St. James nos ha rogado encarecidamente que añadiésemos este último punto). ¡Le echaremos de menos, señor St. James, y desde el Instituto St. Thomas quisiéramos desearle una tranquila convalecencia!
El señor St. James insiste, asimismo, en que no se le manden cestas de fruta, aunque sí aceptará gustoso cualquier tipo de material de lectura (ciencia ficción sí, ciencia a secas no).
Henry
Madrugada del viernes 5 al sábado 6 de noviembre, 1999
Tuve que releer la columna del Catholic Review varias veces para que las palabras cobrasen sentido en mi cabeza.
No parecía real, de alguna manera, que la gente de mi edad pudiese enfermar y estar a las puertas de la muerte, aunque la gente de mi edad ya fuese anciana. Es decir… no tenía ninguna edad realmente. Lo que me recordó que, cuando el reloj de pared del teatro marcase las doce, sería mi cumpleaños.
Cumplir dieciocho pierde su encanto después de haberlo hecho tres o cuatro veces. ¿Enfrentarte a tu decimoctavo cumpleaños número 52, sin embargo? Era tan deprimente que sentía unas ganas horrorosas de volarme los sesos o algo parecido, aunque sabía que eso no daría resultado. No puedes matar algo que ya está muerto. De modo que lo que hice, en su lugar, fue bajar a la calle, meter unas monedas en la cabina y llamar al tipo que me había disparado hacía cincuenta y dos años, y que habría conseguido matarme si el bueno de Quincey no me hubiese encontrado y hubiese decidido que quizá me gustaría eso de la inmortalidad. Te arruino el final: no.
Tras ocho pitidos, escuché la voz automática del buzón de voz, lo cual no me sorprendió. Era medianoche y supongo que cuando tienes setenta años (de verdad) sueles estar en la cama a esas horas.
–Eh, Charlie, ¿qué hay? ¡Adivina quién está al aparato! Es Henry Buckley. Quizá me recuerdes de aquella noche de 1947 en la que decidiste matarme. Recuerda que puedes cambiar tu teléfono, pero soy más listo que tú y tengo mucho tiempo entre manos, de modo que encontraré el nuevo enseguida. –Apoyé la espalda en el cristal de la cabina; era una noche gélida, con lenguas de niebla plateada reptando entre los coches–. Hoy es mi cumpleaños. Dieciocho. Supongo que ya te habrás dado cuenta porque, bueno, tú estuviste en mi primer cumpleaños dieciocho. Seguramente te estarás preguntando cuándo te dejaré en paz, y la respuesta es nunca. Me has arruinado la vida pero bien. Todas las personas que me caían bien están muertas o muriéndose, el tabaco no me sabe a nada y cumplir dieciocho años una y otra vez es una maldita ruina. ¿Y sabes qué? Tendré el privilegio de hacer esto para siempre o hasta que un asteroide caiga sobre California o hasta que el sol devore a la Tierra, así que no pienses que porque llevemos cincuenta y dos años sin vernos las caras vas a librarte de mí.
Colgué el teléfono, en parte porque no sabía cuándo dinero me iba a sobrar y todavía quería hacer una llamada más, y en parte porque es complicado mantener un enfado durante cinco décadas. Al final todas tus emociones, fuertes o no, acaban por mezclarse en una sola, hasta que no sientes nada duradero en absoluto.
Suspiré, metiendo el dinero que me sobraba en la cabina, y llamé a Birdy (había encontrado su número en la revista del St. Thomas). Él tampoco contestó. Su buzón de voz era personalizado, al contrario que el de Charlie, y consistía en un seco:
“Has llamado a la residencia de los St. James. Si estás escuchando esto es que no estoy al aparato y no me gusta escuchar mis mensajes, así que prueba más tarde. Buenas noches o buenas tardes o lo que sea”.
Me quedé un rato callado tras el bip, solo escuchando los ruidos de la noche (las hojas caídas que se arrastraban en la carretera, empujadas por el viento; el borracho que insistía en que abriesen la pizzería para devorar un último pedazo; los aviones que sobrevolaban California). Al final no dije nada, porque no se me ocurría qué contarle a Birdy después de tantos años, y colgué.
Me has arruinado la muerte pero bien, Charlie Leonard, pensé, y utilicé mis últimas monedas para dejarle un mensaje en el localizador a Cass Velázquez.
ESTÁ BIEN. TE VIENES A TEXAS CONMIGO.
Una vez que has muerto, no puedes entrar en la casa de alguien a no ser que te hayan invitado, ¿y quién en su sano juicio invitaría al hombre al que mató? El truco era, por supuesto, que Cass estaba viva.
Cass
Sonder
El acto de darse cuenta de que cada persona tiene una vida interior tan compleja como la tuya.Henry James Buckley me estaba esperando sentado en el capó de su coche, frente al teatro abandonado de la avenida Roscoe, solo fumando y observando como ascendía el humo de su propio cigarrillo. Bajo la luz anaranjada de las farolas, su pelo parecía más confuso y rizado que nunca, como una nube en llamas.
–Bonito atuendo, MTV –rezongó, tras crear un anillo de humo. Estiré mi chaqueta de pana para cubrir al máximo mi uniforme del equipo de animadoras.
–Se supone que voy a un campamento de animadoras, ¿no? –bufé, dando dos pasos más hacia su Honda Prelude rojo–. ¿Y de verdad vas a estar llamándome MTV todo el viaje?
–De nada y todo eso –rio, bajándose de un salto del coche; siempre se me olvidaba lo alto que era hasta que lo tenía justo ahí, eclipsándome–. Solo una pregunta: ¿a tus padres no les pareció un poco raro que te dieses cuenta de repente de que “te habías equivocado” –hizo toda la parafernalia de las comillas aéreas– con la fecha?
Me encogí de hombros.
–Trastorno del déficit de atención. Mi madre y Robert están acostumbrados a que a mi cerebro no le guste mucho funcionar como un cerebro normal.
Henry alzó las cejas, no sé si con sorpresa o admiración, y apagó su cigarrillo de un pisotón.
–Fantástico.
–Tengo que llamarlos todos los días, por supuesto, pero bueno. ¿Qué te ha hecho cambiar de opinión, de todos modos?
Henry sonrió. Una sonrisa lenta, afilada y muy, muy peligrosa.
–Bueno, dijiste que harías cualquier cosa…
–Dije que te cubriría en el trabajo para cualquier cosa –corregí.
Abrió la puerta, fingiendo no escucharme. Me quedé un ratito más de pie en aquel aparcamiento, escudriñando mis deportivas (demasiado blancas, demasiado limpias) y la pintura descolorida del Prelude. En el momento en el que me sentase junto a Henry sería real: estaría mintiéndole a mamá y a Robert tras meses de sinceridad, estaría en camino de ver a Nora tras un verano y un trimestre escolar enteros de distancia.
–¿Es ilegal? –pregunté, abriendo la puerta.
Henry inclinó la cabeza más hacia mí, como si no me hubiese escuchado bien.
–Eso que quieres que haga por ti. ¿Es ilegal? –repetí–. No por acobardarme ni nada, pero me gustaría saber si voy a quebrantar la ley por alguien.
–No sé, ¿es el allanamiento de morada ilegal?
Di un paso atrás. Henry, que ya estaba sentado, aunque aún no se había puesto el cinturón, alzó más la ceja, de modo que su frente se arrugó.
–No iba en serio, Velázquez. Quiero gastarle una broma a este tipo que me hizo una jugarreta hace un par de años y voy a necesitar ayuda.
–¿Vas a tomarte toda la molestia de llevarme hasta Texas solo para gastarle una broma a un tipo?
Henry tragó saliva, fijando la vista en el volante, casi como si estuviese pensando en arrancar así, con la puerta del copiloto abierta, sin cinturón y conmigo teniendo dudas existenciales desde el aparcamiento. Luego agregó:
–Dijiste que querías ver a una amiga que está enferma, ¿no? Lo entiendo. Es importante. Tendría que haberte dicho que sí desde el principio.
Suspiré, estudiando su perfil. La constelación de pecas, que parecía brillar bajo aquella luz, en mitad de su palidez; la pequeña joroba de su nariz, perfectamente recta, y el hoyuelo que no abandonaba su mejilla incluso cuando estaba serio.
Entré.
–Gracias –dije, cerrando la puerta tras de mí–. Y lo siento.
Henry se volvió hacia mí.
–¿Qué sientes, exactamente?
–Bueno, acabas de decir que lo entendías, ¿no?
La risa de Henry se mezcló con el quejido del motor que se encendía, creando un único sonido, sordo y animal.
–Ah, no vas a utilizar eso en su vuelta de apuesta, Velázquez. Soy un libro cerrado.
–A estas alturas de la película estoy empezando a pensar que eres un libro en blanco abierto de par en par.
Por algún motivo, Henry decidió no ofenderse ante este comentario. Volvió a reírse, de hecho, mientras salíamos del aparcamiento, todos los colores de la ciudad mezclándose en uno solo.
Sentía algo húmedo y pegajoso en el estómago, como si un pez bailase dentro de él. Era la misma sensación que la de los viajes familiares cuando era pequeña, esa trepidación que hace que te cosquilleen los pies. Algo más, también. Miedo, en su versión más diluida y escurridiza. No sabía grandes cosas de Henry Buckley, al fin y al cabo, y estaba dando lo que la doctora Hayes definiría como varios pasos atrás: mintiendo, manipulando, volviendo a ver a Nora.
“Creía que tener amigos era algo bueno”