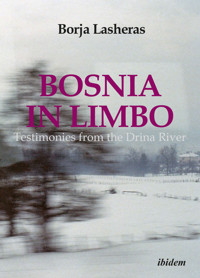Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Libros del K.O.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La invasión rusa de Ucrania generó una catarata urgente de novedades editoriales. Este libro no pertenece a esa categoría. No es un reportaje sobre la guerra, no es un encargo editorial acelerado. Su autor, Borja Lasheras, empezó a escribirlo en 2016, después de varios años viajando por el país. Hoy puede leerse como retrato del país que fue antes del 24 de febrero de 2022, germen del país que podría ser en el futuro: el que surgió después de la revolución del Maidán y que, a pesar de la guerra en el Donbás, la crisis económica y la corrupción endémica, soñaba con un futuro más «normal». Por sus páginas aparecen activistas, políticos, cineastas, músicos y novelistas que relatan sus aspiraciones, miedos y frustraciones. Son las caras visibles de una generación cuyo entusiasmo lleva siempre cosida la amenaza del desencanto.
Su reverso son los ancianos alcoholizados, los nostálgicos de la época soviética, los supervivientes de una región fronteriza azotada por todos los terremotos geopolíticos del último siglo y medio.
Entre la melancolía y el asombro, Estación Ucrania posee las mejores cualidades de la mejor literatura de viajes y del ensayo político.
LO QUE PIENSA LA CRITICA
"Este libro mezcla magistralmente la historia familiar, la política y una sensibilidad poética para explorar cómo lo personal, en Ucrania, se ha convertido en geopolítico. Fascinante y educativo al mismo tiempo." -
Peter Pomerantsev
"Por un lado, un ensayo iluminador escrito con una prosa espléndida; por otro, un canto de amor a un país que el autor conoce como la palma de su mano. A mi juicio, el libro más bello que se haya escrito sobre Ucrania." -
Jorge Freire
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 429
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Borja Lasheras
Estación
ucrania
El país que fue
primera edición: noviembre de 2022
© Borja Lasheras, 2022
© Libros del K.O., S.L.L., 2022
Calle Infanta Mercedes, 92, despacho 511
28020 - Madrid
isbn: 978-84-19119-19-3
código ibic: dnj, 1dvuk
imagen de cubierta: Borja Lasheras
maquetación: María OʼShea
corrección: Ángela Piedras y Melina Grinberg
A Nusinka y Sofía Judith.
Al pueblo ucraniano.
Viaje de ida
El área de «Llegadas» en los aeropuertos tiene algo de anticlímax. Sin el encanto romántico de las estaciones de tren, es una potencial trampa para las expectativas. Avanzas como ganado a través del control de pasaportes y la recogida de maletas, siguiendo la leyenda de «Exit». Basta que algo falle en la cadena —un retraso o confusión sobre el punto de encuentro— para que se rompa el cordón umbilical que te protege desde el avión. Perdido en esa zona gris entre el lugar de origen y el de destino, la ilusión de llegar se tambalea, mientras el flujo de personas pasa a tu lado.
Esa era mi sensación al llegar al aeropuerto Boryspil de Kyiv1, una medianoche de principios de 2015, rodeado de carteles en cirílico que entonces no entendía (apenas lo aprendí en Bosnia) e individuos insistentes que me exigían subir a su taxi. Abotargado por el viaje, la larga conexión y la hora tardía, entraba en ese estado mental y de ánimo en el que todo funciona más lento en la cabeza. Dónde demonios está Serhiy, pensaba. Tenía su teléfono en un papel que, intuía, terminó entre los desechos de comida recogidos por la sonriente pero implacable azafata de Lufthansa.
Justo cuando me iba a rendir se me acercó un tipo enjuto, enfundado en una chupa. De rostro afilado, pero agradable, y ojos grises, musitó un cordial pero breve «Hello! I’m Serhiy!» y me estrechó tímidamente la mano; hizo ademán de que le siguiera y se perdió entre la gente. Corrí detrás, hacía mucho frío, el suelo estaba cubierto de nieve sucia, y llegamos al parking donde tenía su coche, un Lanos negro. Un amigo de Kyiv lo resume así: «una mierda de coche, pero económico; como los Volkswagen, pero sin su calidad». Tras cargar mi maleta y acomodarme en el asiento de copiloto, Serhiy arrancó y enfiló la salida del aeropuerto, trazando una larga curva por la que se accede a la autopista. A través del vaho del cristal de la ventana, se sucedían anuncios de bares y clubs de strip, referencias patrióticas sobre el ejército, políticos con mirada de determinación y publicidad.
Serhiy encendió la radio. Los altavoces empezaron a retumbar con pop local a todo volumen, mientras los amuletos y símbolos que colgaban del retrovisor se movían al ritmo de las vibraciones. Con esa cercanía humana que a veces se da entre desconocidos, charlamos en un chapurreo de inglés, ruso y un ucraniano que se afanó en enseñarme desde el minuto uno. Serhiy, de Donétsk, iba a echarme una mano con la agenda y hacer de conductor e intérprete por un precio que cerramos ahí mismo. Mientras él hablaba, apartándose el flequillo que caía sobre su frente, desfilaban por mi cabeza imágenes de 2008, cuando llegué por primera vez a Ucrania para un programa de conferencias y encuentros con políticos y líderes sociales de la Revolución Naranja. Entonces intercambiaba correos electrónicos con Pim, un chico holandés que había estado en Kyiv como observador electoral. Me acordé de Artem, un simpático ruso de San Petersburgo que explicaba en los debates por qué a muchos rusos les costaba dejar «marchar» a Ucrania ahora que se había «hecho mayor». Estuvimos en pueblos donde nos recibieron niñas angelicales con flores trenzadas en el pelo y en un restaurante campestre donde los mosquitos nos devoraron. Fue todo borroso, estuve toda la semana con antibióticos, salvo recuerdos más nítidos de una cena en barco por el río Dniéper, la última noche de fiesta y las cúpulas doradas de las iglesias y monasterios de la capital.
Ahora, hacía casi un año de la Revolución del Maidán, la huida del presidente Víktor Yanukóvich, la anexión rusa de Crimea y el comienzo de la guerra en el Donbás, con su constante goteo de víctimas. La atención mediática decaía tras la firma de los acuerdos de Minsk y la aparente congelación del conflicto. Tras vivir en los Balcanes, yo volvía vacunado frente al morbo por las guerras y la adrenalina que buscan los «yonkis» de conflictos, ese perfil de extranjero que saca una foto, escribe una crónica, receta acuerdos de paz y coge un avión hacia la siguiente guerra. Por mi parte, quería conocer de cerca los vientos de cambio y aspiraciones que habían llevado a muchos a las calles, pero poco más. Llegaba sin grandes filias ni fobias.
Con la aguja del marcador casi en zona roja, el Lanos devoraba kilómetros. Serhiy parecía también perdido en sus pensamientos, aunque de cuando en cuando sonreía en mi dirección y comentaba algo. Empecé a caer en un estado de duermevela, la cabeza apoyada en el cristal helado. Entreveía bosques y llanuras nevadas, gasolineras 24/7, restaurantes de carretera y algún coche parado en la cuneta, rodeado por agentes de policía linterna en mano y envueltos en abrigos fosforitos. Parecían astronautas. Solo en esos momentos Serhiy reducía la velocidad y daba un respiro al motor. Al rato, una gran señal con los colores azul y amarillo de la bandera ucraniana nos dio la bienvenida a «Kyiv». Sacudí la cabeza para quitarme el sopor.
Miles de puntos de luz brillaban a nuestro alrededor, revelando las formas de los edificios y rascacielos aledaños, y se unían con focos intermitentes en la capa púrpura de nubes y contaminación lumínica sobre nuestras cabezas. La nieve emitía un destello azulado que confería un aspecto irreal a la ciudad. Me recordó al Los Ángeles futurista de la película Blade Runner. Estábamos en la orilla izquierda del río Dniéper. Veía bloques de apartamentos del estilo habitual en esta parte de Europa, junto a una mezcla caótica de McDonalds y otras cadenas de comida, centros comerciales, puestos ambulantes y luces de neón. Un tranvía circulaba medio vacío, su traqueteo rompiendo el silencio de la noche. Le dejamos atrás para cruzar el Dniéper (Dnipró en ucraniano) por el puente de Paton (del ingeniero soviético Evgeny Paton, que lo diseñó), que separa ambos márgenes. Gran parte de la superficie del agua estaba aún helada. Al otro lado, se divisaban las cúpulas doradas y, en lo alto de una colina, la estatua de la Madre Patria —en su nombre soviético— o «Baba», como la llaman los ucranianos. Esta esfinge de hierro de 108 metros de altura nos daba la bienvenida al corazón de Kyiv; su espada y escudo alzados en dirección este como advertencia frente a posibles enemigos.
Entramos en la avenida de Jreshchatyk, que atraviesa el centro. Serhiy circulaba ya a velocidad normal y el semáforo nos detuvo junto a la plaza de la Independencia. La protegía otra figura femenina, Berehynia, diosa de la madre tierra, representada en bronce en lo alto de una columna. Escenario de tantas imágenes históricas hacía poco, la plaza mundialmente conocida como del Maidán estaba desierta y en silencio. Se veían obituarios a soldados fallecidos, muchos jóvenes. La voz de Serhiy me sacó de mis pensamientos. El coche estaba parado y en la acera aguardaba una figura embozada en una bufanda. Era Matthias, mi viejo amigo alemán del periodo en Albania. Antes de bajar, en un último esfuerzo mental de repasar que no me dejaba nada, miré distraído la tarjeta de embarque del vuelo de ida y la guardé en el bolsillo. Qué poco sabía entonces que, en efecto, el viaje era de ida y que había venido para quedarme.
1Si bien en España todavía se usa mayormente la denominación rusa y también soviética de la capital de Ucrania (Kiev), Kyiv (algo así como Keyiv) es su nombre oficial, crecientemente aceptado en medios internacionales y algunos españoles, así como ámbitos sociales y culturales. Sin entrar en debates para lingüistas, otras ciudades y topónimos en el texto también adoptan la terminología al uso en Ucrania, a veces mencionando la rusa (como Járkiv/Járkov) u otros nombres en el pasado (como Lemberg o Lwóv para Lviv), según su interés específico. No sigo tampoco una regla estricta.
ERRANTE
Lesya
Vestida de negro, con bordados tradicionales ucranianos, el pelo recogido, la frente despejada y el rostro de rasgos suaves, Larysa transmite dignidad y fuerza, a pesar de la fragilidad física que marcó su vida. Ya de niña padecía de tuberculosis. Aunque es joven en la imagen, su mirada y expresión son muy sobrias, tristes casi, o a lo mejor es el efecto del retrato en blanco y negro. Pero si uno la contempla un rato y utiliza el zoom del teclado, entrevé una sonrisa que asoma a sus labios y que, sin llegar a cuajar, dulcifica esta imagen tomada a finales de la década de 1880. Entonces, Larysa, de apellido Kósach, una adolescente que escribía sus primeras poesías en ucraniano, adoptó su pseudónimo de Lesya Ukrainka (Lesya «la Ucraniana»). Rusia había prohibido las publicaciones en esta lengua, conocida despectivamente en estamentos imperiales como «dialecto malorossysky» o «pequeño-ruso». Ucrania era la «Pequeña Rusia». Moscú la veía como la «región de campesinos bulliciosos que hablaban un dialecto del ruso y que había que vigilar2». En un periodo convulso, marcado por los levantamientos polacos, la lengua y la cultura ucranianas se empezaban a ver como amenazas para la unidad del imperio y de la nación. «No hubo, hay ni puede haber una lengua pequeño-rusa especial», afirmó el ministro de Interior Petr Valuev, promotor de la prohibición. Las obras en ucraniano se publicaban en la región de Galitzia, al oeste, bajo control de otro imperio, el austriaco de los Habsburgo, algo más liberal en materia de nacionalidades, y luego llegaban clandestinamente a Kyiv y a otras ciudades.
Por su débil condición física, Lesya recibió gran parte de su instrucción en casa. Creció en un entorno de muy alto nivel cultural, rodeada de artistas, académicos y escritores. Su madre, Olena Pchilka (pseudónimo de Olha Kósach), fue una poetisa feminista en su época, filántropa y miembro de la Academia de Ciencias ucraniana. Su tío, Myjailo Drahománov, famoso pensador político y uno de los fundadores de Kyiv Hromada (Comunidad de Kyiv), organización clandestina para la promoción de la cultura ucraniana. Ambos tuvieron mucha influencia en la vocación literaria y el pensamiento político de Lesya. Víctima de las medidas antiucranianas del Gobierno ruso, Drahománov fue expulsado de la Universidad de Kyiv y continuó con sus actividades en el exilio, donde viró al socialismo, marcando la orientación progresista de esa vertiente del naciente movimiento nacional ucraniano. El zarismo también condenó al exilio a la tía de Lesya, Olena: a ella dedicó Lesya su primera poesía, «Nadiya» («esperanza»).
Con su hermano Myjailo, Lesya impulsó Pleyada, una organización que se reunía de forma clandestina para fomentar la literatura nacional. En las fotos conservadas en su casa en Kyiv, Lesya abraza a Myjailo, quien parece su ángel protector. Políglota, desde edad temprana tradujo obras clásicas, algo que la fascinaba. Fue inconformista toda su vida, tanto con la enfermedad que la postraba y la obligaba a curas en el extranjero como con su entorno. Frustrada ante la apatía política de la sociedad, tenía algo de Cassandra, personaje de uno de sus poemas más famosos, en el que compara Ucrania con la Troya perdida. A principios del sigloxx, jóvenes ucranófilos como ella pasaron de pedir la autonomía cultural y política a reivindicar la independencia. El compromiso social de Lesya la hizo abrazar el marxismo y tradujo al ucraniano el Manifiesto comunista. La policía la arrestó brevemente y la mantuvo vigilada. Su vieja compañera, la tuberculosis, se la llevó a sus cuarenta y dos años en un balneario de Georgia.
Un siglo después conocí a otra Lesya en la plaza de la Independencia de Kyiv. Carmen, amiga de Barcelona, me había recomendado contactar a esta periodista «muy joven, muy representativa de su generación; la conocí en mayo pasado, me entrevistó para la revista The Ukrainian Week y nos volvimos a ver cuando vino a Barcelona». Así que la llamé y quedamos enfrente del monumento a los fundadores vikingos de la ciudad, los hermanos Kyi, Scheck, Khoryiv y Lybid, según la tradición. Ya no estaba cubierto de banderas, envuelto en el humo y llamas de los últimos días de la Revolución. Lesya hablaba por el móvil cuando llegué. El pelo castaño, casi rojo, le caía largo sobre una chaqueta de cuero negro, vaqueros y katiuskas azules. Mochila al hombro y cuaderno de notas en mano, era la imagen viva de la Lesya del retrato en los billetes de doscientas hryvnias. Rozaba la treintena, aunque aparentaba menos.
Tomando un café de puesto callejero, paseamos por la plaza y sus aledaños llenos de banderas, tributos a los caídos en la guerra, músicos callejeros, ciudadanos dando el discurso de turno megáfono en mano, puestos de souvenirs patrióticos, quincalla soviética y otras curiosidades, como papel de váter con la imagen de Putin. Individuos disfrazados de mascotas atosigaban a transeúntes y turistas, mientras otros ofrecían fotos con palomas blancas y halcones adiestrados.
Lesya viene de Sambir, una pequeña ciudad del oeste, en el oblast (provincia) de Lviv (Leópolis, en castellano). Su madre, Olena, es médico en Rudky, un pueblo a cuarenta kilómetros de Sambir, adonde va y viene todos los días en marshrutka —líneas privadas de viejos minibuses que muchos ucranianos usan constantemente—. Petró, el padre de Lesya, fue oficial de inteligencia en el ejército soviético. También sirvió en ese ejército Valentyn, abuelo de Lesya: primero luchó contra los alemanes y luego, alistado en las unidades del NKVD (el primer KGB), contra los últimos focos de la UPA —Ukrayins’ka Povstans’ka Armiya o Ejército Insurgente Ucraniano en los Cárpatos—. Su abuela Sofía, reclutada en 1941, con apenas diecisiete años, fue más tarde administrativa en el KGB. Anna, la otra abuela de Lesya y madre de Olena, que trabajó en una fábrica de Sambir, prohibía a toda la familia hablar de política en casa porque «las paredes tienen oídos». Petró rompía esa norma hablando con sarcasmo del sistema al que servía, pero que en el fondo despreciaba.
Lesya pasó la infancia en Siberia, en el distrito de Yamalia-Nenetsia, donde se encontraba la prisión de alta seguridad en Labytnangi. Habían destinado a su padre allí. Es la misma cárcel donde décadas después estuvo Oleg Sentsov, cineasta de Crimea y Premio Sájarov de la UE a la Libertad de Conciencia. Lesya no guarda casi recuerdos de Siberia, salvo quizá el aullido de los lobos por las noches y el deprimente estado de los indígenas locales, ahogados en alcohol, tal y como describe el polaco Jacek Hugo-Bader en El delirio blanco: «naciones enteras beben hasta morir y desaparecen de la faz de la tierra», cuenta un chamán en alguna parte de Siberia oriental. Hubo un motín en la prisión y varios muertos. Los problemas de Petró con el alcohol empeoraron. Llegó su segunda hija, Oleksandra, pero él quería un varón. La familia regresó a Sambir a principios de los noventa, cuando Ucrania se independizó de una agónica URSS, y Petró se retiró del servicio militar.
Al terminar el colegio, Lesya se fue a Kyiv, a estudiar Filología en la universidad. Al principio, la capital se le hizo extraña. Un día de noviembre de 2004, con diecinueve años, escuchaba la radio a escondidas en clase, con auriculares: daban noticias sobre las protestas contra la victoria de Víktor Yanukóvich en las elecciones presidenciales, un proceso que la OSCE y la UE denunciaron como lleno de irregularidades. Su profesora, que la conocía bien, la animó a que fuera a las manifestaciones, si es lo que quería hacer. Lesya cogió su mochila y corrió a la plaza de la Independencia, decepcionada de que no la siguieran sus compañeros: varios de ellos se unirían pronto; otros simplemente estaban contentos de que no hubiera clase. Empezaba la Revolución Naranja, que llevó a la repetición electoral y a la victoria del proccidental Víktor Yushchenko, cuya imagen con la cara desfigurada por algún tóxico dio la vuelta al mundo.
En los años siguientes, Lesya encadenó trabajos de traductora y azafata de eventos. El piano, que aprendió a tocar de niña, le ayudó a sobrellevar los problemas familiares. Cantaba en festivales, conciertos del instituto y luego de la universidad. En Kyiv estuvo en varias bandas, alguna de las cuales llegó a sonar en la radio, pero llegaron problemas con las cuerdas vocales y malas experiencias con compañeros. Poco a poco, la música quedó relegada a un segundo plano: la vertiginosa política ucraniana cada vez le absorbía más energía. Además, había que llegar a fin de mes en la capital y contribuir a pagar las facturas familiares en Sambir.
2Barro, A., Una historia de Rus: crónica de la guerra en el este de Ucrania, Ediciones LHG, 2020.
Cool kids de Kyiv
I’m up for a real hard time,
now you’ve changed your mind,
knew I’d see the day.
«Go on, have it any way.
Just enough», you say,
«I’m all yours to take».
(Bob Moses, «All I want»)
La chapa oxidada, casi escondida en un pasadizo junto a la avenida Jreshchatyk, parece una puerta de servicio o una salida de basuras. Encontramos el timbre y al cabo de unos instantes se abre desde dentro con una manivela giratoria de cámara frigorífica. La luz ilumina el vano, de algún punto más abajo llegan música, risas y conversaciones. Un hombre calvo vestido de negro, tras echarnos un vistazo, hace las preguntas de rigor y nos deja pasar. Las escaleras conducen a una cámara subterránea de paredes de ladrillo y arcos, de donde cuelgan barras fluorescentes. En el centro de la estancia, varios camareros de chaleco y pajarita atienden en una barra rectangular a los clientes que se agolpan a su alrededor. Dos chicas, cada una con una pierna en la silla de la otra, nos dirigen una fugaz mirada entre curiosa e indiferente. Con su estilo bob cut, parecen vedettes del Berlín de los años veinte. Un hombre con una americana varias tallas más pequeña intenta llamar su atención. El precio medio de las bebidas supera las 250 hryvnias, cifras que muchos ucranianos no pueden permitirse. El «Loggerhead», como se llama el bar, se inspira en el estilo de los locales semiclandestinos de EE. UU. que emergieron durante la Ley Seca. Más tarde nos dirigimos al Club 44, donde llegamos cuando una banda de blues termina su actuación. El ambiente es más desenfadado, menos sofisticado. La barra está cubierta de hileras de velas con la cera fundida cayendo a los lados de vasos y botellas. La estantería de bebidas parece interminable. Sokol, mi amigo albano, quiere que toquemos, pero yo dudo. Sube, agarra la eléctrica e interpreta con la banda «Another Brick in the Wall», de Pink Floyd, con la misma soltura que en Tirana.
Terminamos la noche en un club de la margen derecha del Dniéper, adonde nos lleva el Uber de Matthias. Nos reciben bocanadas de humo artificial y música tecno, varias plantas abarrotadas, espacios reservados con cortinas, gogós bailando en trance en un halo de luces láser. Victoria me pregunta irónica, pero sin acidez, si ya sé decir «krasivaya djevushka» (chica bonita en ruso). Trabaja de profesora de niños y acaba de regresar de un año viviendo en Nueva York. Amanece fuera pero el local no da signos de vaciarse.
Kyiv vive un momento de especial efervescencia que recuerda —sí, exagerando— un poco al Berlín tras la caída del Muro. El ambiente de hedonismo que se respira tiene su reflejo en una gran explosión creativa y también en la frenética vida nocturna. La guerra y la agitada política nacional centran las conversaciones en el círculo político de la capital (donde casi todos se conocen y hay contactos constantes entre una activa sociedad civil, figuras gubernamentales y diplomáticos), y saturan la polarizada escena mediática en canales de TV, casi todos aún propiedad de oligarcas o sus empresas pantalla, o en el Facebook que los ucranianos usan masivamente. Pero fuera de estos ámbitos, a pie de calle, lejos del frente, la vida discurre con casi total normalidad. A veces la guerra parece una realidad ajena, como si todo eso sucediera en otro país y no estuviera muriendo gente a cientos de kilómetros de aquí. Este contraste es más agudo de noche, y la de Kyiv es una dimensión paralela con sus códigos y normas no escritas. Sus locales de marcha, que ya me parecieron llamativos en mi visita tras la Revolución Naranja, viven un boom desde 2014 y, aunque la crisis pasa factura y algunos desaparecen, la escena se reinventa constantemente, como el resto del país. A veces, la noche constituye además un entorno útil para interactuar con algunos de los protagonistas de la escena política y social, o simplemente para sentarse en un rincón a tomar notas y observar.
Una particular tribu nocturna emerge en torno a raves, antros tecno o fiestas secretas. Llamémosles los «cool kids» de Kyiv, Járkiv u Odesa (Odessa, en ruso): chicos y chicas estilizados, a menudo vestidos a la última moda pop, en general urbanitas rusificados de alto nivel educativo, con recursos y cultura internacional (un globalismo de redes sociales repletas de fotos de capitales a las que tienen acceso), aunque las vibraciones nocturnas de la ciudad son lo que de verdad les entusiasma. Una tribu de hípsters, DJs, profesionales de las nuevas empresas tecnológicas locales, emprendedores y trabajadores online, estudiantes que han logrado vestirse a la última con ropa de segunda y pocas hryvnias, artistas de todo pelaje o simplemente hijos o hijas de alguien que nunca queda claro quién es. Esta tribu incluye miembros originarios de otros países de este grandísimo espacio de Europa del Este que, décadas después del final de la URSS y para frustración de muchos aquí, aún suele llamarse postsoviético: así, hay bielorrusos y georgianos ucranizados, moscovitas y petersburgueses, armenios, algún moldavo que prefiere Kyiv a Chisinau, etc. Se les unen jóvenes de capitales UE, conectados con la escena de música electrónica.
Estos antros y clubs de los cool kids los frecuentan también figuras de la nueva escena política ucraniana y profesionales de una emergente clase media que tiende a hablar más ucraniano que ruso, aunque, como aquellos, alterna ambos idiomas sin problema; periodistas locales y extranjeros; «internacionales», es decir, miembros de alguna de las misiones multilaterales y diplomáticas que han desembarcado en el país; cortesanos varios, y ese perfil de aventurero que te encuentras en países en guerra y que siempre tiene mucho que contar, sobre todo de noche y con copas, aunque uno no siempre tenga ganas de escuchar. También se dejan ver en los recovecos de los locales de lujo, junto a las élites más adineradas, otros políticos, oligarcas, figuras del submundo criminal, y mujeres atractivas en busca de dinero.
Los cool kids son más bien apáticos políticamente, la guerra les cae lejos. No tienen exposición personal ni suelen mostrar, por lo menos de forma abierta, interés en el conflicto. Algunos ucranianos piensan: se pueden permitir ignorar la guerra gracias al esfuerzo y vidas de otros ucranianos.
En tren
El aire fresco que entra por la puerta del compartimento mitiga algo el calor sofocante del vagón. Los rayos de sol de media tarde atraviesan el sucio cristal de la ventana y caen sobre las páginas de mi libro. Leo a sabiendas de que, en pocas horas, tras regatear un rato de luz de la cabecera de la litera, se impondrá el toque de queda no escrito que de noche impera en estos trenes y por el cual los pasajeros procuran dormirse pronto. Por la megafonía de la majestuosa estación central de Kyiv anuncian nuestra salida y nuevas llegadas. Con suerte, no vendrá nadie más. Pero enseguida irrumpe en el compartimento una pareja: él, en pantalón corto y chanclas, suda profusamente a través de una camiseta que realza la barriga. Cerveza en mano, da algunos tumbos en busca de su sitio, pisándome un par de veces en el intento, mientras procuro mantener la atención en el libro. Ella, joven de pelo oscuro, le regaña. Él termina sentándose delante de mí y el espacio es estrecho, de modo que nuestras rodillas se rozan todo el rato. Se queda dormido al salir el tren, la cabeza reclinada junto a la puerta, sus dedos apenas agarrando el cuello de la botella. Ella le coge la mano y sonríe divertida.
Al anochecer, tras otra parada, entra un individuo robusto de barba rojiza. Coge su litera encima de la mía y organiza las sábanas que, junto con la almohada y una toallita, forman parte del lote de cada viajero. Al comprobar que soy extranjero, arranca a charlar animadamente. Víktor nació en Rusia y es «polaco-ucraniano». Ha trabajado en los Urales, en talleres de coches y otros oficios de mecánica. Ahora vive en este país y viaja a Lviv, al oeste, destino de nuestro tren. La política no tarda en asomar. Los ucranianos hablan de ella con bastante naturalidad y son abiertos a expresar sus opiniones, que suelen reflejar escepticismo y frustración con el Gobierno, las autoridades en general y los oligarcas. Otros tantos ciudadanos procuran vivir al margen, indiferentes, o por lo menos es lo que aparentan.
Víktor critica al presidente Petró Poroshenko y al Gobierno: les acusa de corrupción y se pregunta cómo es posible que el presidente siga teniendo negocios en Rusia, a pesar de la guerra. A Poroshenko, oligarca superviviente de los convulsos cambios políticos del país y uno de sus hombres más ricos, le llaman popularmente el Rey Chocolate, pues es propietario, entre otras cosas, de la marca de chocolate Roshen, con presencia en Ucrania y Rusia. En las siguientes elecciones, Víktor votará a Yulia Tymoshenko, que se hizo famosa durante la Revolución Naranja por arengar a los manifestantes. Con su pelo rubio trenzado, algunos la comparan con la princesa Leia de La guerra de las galaxias. Especialmente desde el Maidán, las referencias a grandes épicas del cine como La guerra de las galaxias, El señor de los anillos o Harry Potter son comunes en la jerga política, a menudo plagadas de referencias irónicas o satíricas: el régimen de Yanukóvich (o el de Putin) era Mordor, la policía (o los rusos), orcos; Putin, Voldemort. Otros dicen que los rulos de Tymoshenko son una decisión de imagen para emular a la venerada Ukrainka. Víktor reconoce que la antigua primera ministra podría estar «manchada», dados sus vínculos con el conglomerado de intereses y poderes fácticos, que aquí suelen llamar sistema, y con otros del clan de la ciudad de Dniprópetrovsk (hoy Dnipró), de donde viene. Este sistema cleptocrático lastra o frena las reformas que intentan impulsar nuevas figuras políticas dentro y fuera del Gobierno. Para Víktor, Tymoshenko podría cambiar cosas, justo porque no es del todo trigo limpio. Un formidable ejercicio de pragmatismo cínico.
Lesya acompaña la conversación con su voz tranquila, sin expresar nunca lo que piensa de forma taxativa. La otra mujer alterna libro y móvil, con miradas a su pareja, quien se revuelve en sueños y deja caer el casco de cerveza, que rueda sonoramente hasta algún punto de debajo de nuestro banco. Se despierta, busca la botella, pide disculpas, me da palmadas afables. La conversación con Víktor muere; Lesya va a su compartimento y yo subo a mi litera. El aire acondicionado ya está en marcha, lo que hace más soportable el calor. En las horas siguientes, me despierto con el traqueteo del tren que devora kilómetros, ronquidos y la voz de la providnytsia por el pasillo, avisando de la siguiente estación importante.
La red ferroviaria (603 628 kilómetros cuadrados) está gestionada por la compañía pública Ukr Zaliznytsia. Como ocurre con muchas de las estructuras heredadas de la época soviética, el sistema es muy deficitario. Los trenes de mercancías deberían tener rentabilidad, pero los oligarcas que usan este servicio para transportar acero o carbón siguen pagando tarifas por debajo del precio de mercado. La red de transporte de pasajeros está, en cualquier caso, inmersa en un proceso de renovación, que incluye alta velocidad, con nuevos trayectos como el que pronto me llevará al Donbás. La búsqueda de rentabilidad exige subir los precios, lo que se traduce en costes sociales. Un billete de segunda o tercera para el trayecto Kyiv-Lviv (el tren nocturno en el que vamos tiene una duración media de diez horas) cuesta ahora entre 250 y 600 hryvnias, el equivalente a 10-15 euros; precios irrisorios en gran parte de la UE, pero significativos para muchos ucranianos.
A menudo pintados en el azul y amarillo de la bandera nacional, activos desde hace décadas, con sus interiores de madera contrachapada, pasillos alfombrados y cortinas de colores, estos trenes ucranianos son otra imagen emblemática del país. Tienen la sencillez y el encanto romántico que en nuestro imaginario se asocia a películas sobre Europa del Este y la guerra fría. El provydnik o la providnytsia —una mezcla de revisores y azafatas que trabajan en turnos de dos para trenes de larga distancia—, de uniforme y gorra, parcos en palabras más allá de sus avisos de rigor, traen las sábanas, devuelven los billetes a los pasajeros, que cada vez más los llevan en sus móviles, e informan de las estaciones. Durante la noche, velan en un cubículo al extremo del vagón, con mesita, litera y una pequeña televisión, siempre encendida. Por pocas hryvnias, traen té o café en tazas de cristal y asas de hierro, y galletas sencillas de marcas irreconocibles, pero que siempre saben bien, como las María de toda la vida.
Sambir
Cada generación ucraniana sabe que tiene que superar su propia tragedia histórica. Si ayer fueron las hambrunas soviéticas y la Segunda Guerra Mundial, hoy son Crimea y el Donbás.
Vira camina errática por las calles de Sambir. A ratos habla sola, mientras sortea con pasos cortos los obstáculos del pavimento irregular cubierto de nieve y hielo. Estamos a principios de enero, bajo cero. La brisa matutina corta los labios. Al cruzarse con nosotros, Vira levanta la vista, esboza una sonrisa y un saludo. Su nombre (Vera, en ruso) significa «fe», aunque ella no es creyente. Tiene un pleito con el Estado, al que reclama desde hace años la pensión de su difunto padre, Iván, jefe local de la NKVD tras la Segunda Guerra Mundial. Rechaza la que la corresponde como exfuncionaria de una de las anquilosadas instituciones militares de la etapa anterior: casi cien euros al mes, que no está mal en Ucrania.
El padre de Vira era un ruso ucraniano del Donbás. Ser enkavedé (miembro del NKVD, Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos) otorgaba el respeto derivado del miedo, y también estatus y privilegios. Vira es una de tantas personas cuyo esquema existencial se congeló al desaparecer la Unión Soviética. Como no pagaba las facturas, cortaron el gas y la electricidad de su casa. Familias del barrio, posiblemente a algunas de las cuales su padre aterrorizó en su día, cocinan a veces para ella y le dan dinero. También lo hace Olena, madre de Lesya, dándole algunas hryvnias, aunque ella misma pase apuros. A sus sesenta y cinco años, tras treinta de trabajo como médico, a Olena le correspondería una pensión mensual de unos setenta euros, así que retrasa la jubilación. Su hospital en Rudky podría ser incluido en uno de los procesos de restructuración en marcha, lo que conduciría a su cierre o traslado, y el despido o jubilación anticipada de parte del personal.
Restructuraciones de este tipo son una de las consecuencias de los programas de modernización que forman parte del paquete de condiciones para recibir la ayuda financiera del FMI y otros organismos. Ucrania depende de asistencia internacional para su estabilidad macroeconómica, muy dañada por la guerra y la subsiguiente crisis (el producto interior bruto cayó un 6.6 % en 2014). La otra cara de esta condicionalidad y de las reformas en el sector energético que impulsan las autoridades pos-Maidán es que también han subido las facturas del gas y la electricidad. Las medidas se justifican para adaptar al mercado a sectores tradicionalmente subvencionados y plagados de corrupción como la energía, reducir la dependencia de Rusia y lograr la asistencia del FMI. Pero en un país sin casi políticas de redistribución, los costes sociales de estos procesos, muchos de cuyos resultados tienden a materializarse más a medio plazo, son dramáticos. Han aprobado subsidios para familias con menos recursos, pero no siempre está claro cómo se distribuyen. Olena enfrenta la situación con entereza, pero, como a muchos, le pesa la inquietud por la guerra, el rumbo del país y el futuro.
Sambir (en su día, Sambor, en polaco) es una pequeña ciudad en el margen izquierdo del río Dniéster, que nace cerca de aquí como poco más que un riachuelo donde en verano la gente se baña y en cuyas riberas hacen barbacoas de shashlik (brocheta de carne asada). A setenta kilómetros de Lviv y similar distancia con Polonia, Sambir fue un núcleo relevante para rutas comerciales que atravesaban esta parte de Europa, atrayendo a una población diversa. Como el oblast de Lviv, al que pertenece, Sambir formó parte sucesivamente del Reino de Polonia; tras la partición de este, del Imperio de los Habsburgo, con Sambir integrado en la región de Galitzia3, y de la efímera República Popular de Ucrania Occidental (ZUNR, por su acrónimo ucraniano). Proclamado en Lviv en 1918, este proto-Estado ucraniano afirmó su soberanía sobre esta región, Transcarpatia y Bucovina, pero fueron derrotados por los polacos en 1919. Sambir volvió a la soberanía polaca y, en 1939, en virtud del protocolo secreto del pacto Molotov-Ribbentrop de Stalin con Hitler, pasó a formar parte de la URSS. Firmado el 23 de agosto de ese año, el pacto de no agresión entre Hitler y Stalin era de agresión contra Europa central y oriental, repartiéndosela en dicho protocolo secreto4. El 1 de septiembre la Wehrmacht invadía Polonia por el oeste y el 17 el ejército soviético lo hacía desde el este, anexionando esta región.
Del antiguo esplendor de Sambir dan testimonio edificios públicos y villas señoriales con fachadas aún coloridas, balaustradas, grandes balcones y jardines. Las paredes desconchadas y las ventanas tapiadas contribuyen a cierta sensación de decadencia y abandono. Una de estas casas cerca de la plaza Rinok albergó una prosvita de escritores en la que el famoso Iván Frankó leyó su poema «Moisés», de 1905. A los seis años, en su primer concierto, Lesya cantó ahí «Molytva za Ukrayinu» (Oración para Ucrania), un himno espiritual patriótico de finales del siglo xix. Lasprosvitas eran organizaciones culturales y educativas que, con el incipiente movimiento nacional ucraniano, emergieron en la segunda mitad del siglo xix. Durante el comunismo, algunas de estas casas, que habían pertenecido a la intelligentsia polaca y ucraniana, se expropiaron y repartieron entre trabajadores de fábricas, profesores, médicos y sus familias; los enkavedés, funcionarios de los servicios de seguridad y altos dignatarios del Partido recibían los apartamentos más lujosos del centro. Otras casas se reutilizaron para servicios públicos como hospitales o guarderías. También albergaron a enkavedés y a esas masas de funcionarios soviéticos con ejércitos de papeles, en un sistema en el que la reglamentación absoluta de la vida era un fin en sí mismo. En uno de estos edificios trabajó Vira hasta su jubilación. Otros testimonios del Sambir pasado son los carteles en polaco y alemán que, semiborrados por el tiempo, anuncian restaurantes o cafeterías. Estas capas históricas se entremezclan con edificios más modernos, y en los barrios de las afueras, pequeñas casas de una o dos plantas, muchas veces con tejados de chapa metálica, y huertos, fuente de subsistencia en algunos hogares.
Han aparecido nuevas iglesias de la confesión grecocatólica, mayoritaria en este oblast, y relevante en parte del oeste. La reputación de esta confesión sigue siendo notable por su papel en la resistencia contra la URSS —que la reprimió duramente, ilegalizándola desde 1946 hasta 1989, cuando Gorbachov la rehabilitó— y por su apoyo a la causa nacional. Los ucranianos son bastante religiosos —en una encuesta reciente un 76 % se definía como creyente (con casi un 69 % de cristianos ortodoxos)— aunque la Constitución establece la separación Iglesia-Estado. El debate sobre modernidad y secularización avanza a un ritmo exasperantemente lento para quienes argumentan que los recursos destinados a la Iglesia bien se podrían dedicar a fines distintos al alimento de la fe. Pero especialmente en esta región, en oblasts como Lviv e Ivano-Frankivsk, es aún habitual ver a los hombres quitarse la gorra y a mujeres de todas las edades santiguarse cuando pasamos en marshrutka junto a una iglesia.
Sofía, la abuela de Lesya por parte de padre, odiaba a los curas, y no solo por la propaganda soviética. Durante la guerra civil rusa (1918-1922), un cura delató al primer marido de su madre, cercano a los bolcheviques, cuando se escondía debajo de un puente de las tropas blancas de Antón Denikin5: le ejecutaron. También dejó alguna vez entrever que otro sacerdote abusó de su madre, pero nunca habló realmente de ello.
En Sambir, y en toda Ucrania, hay tanto por hacer que al político que manda arreglar una acera o una carretera se le perdonan otras corruptelas. «Pueden ser corruptos, pero por lo menos han hecho algunas cosas buenas para la comunidad». Hay un término, prodazhnist (prodazhnost, en ruso), que hace referencia a la capacidad del sistema para corromper desde el nivel más alto hasta el más bajo de la Administración, a la maleabilidad colectiva, por así decirlo. Otro relevante es proizvol (en ruso), con relación a la arbitrariedad del poder, tiranía y ausencia de todo derecho. Los niveles de prodazhnist pueden ser altos, pero es el abuso y la impunidad, proizvol, lo que puede descabalgar a algunos gobernantes, como recordó tarde Yanukóvich.
Cojo un taxi para ir a un pueblo cerca de la frontera con Polonia, aún en el distrito de Sambir. Vasyl, el taxista, es un individuo enorme, tosco, de redonda cabeza rapada, rostro afable y ojillos pícaros, rondará los treinta y pico. Cuenta que la policía le ha confiscado provisionalmente su tractor como parte de una causa judicial por recoger gravilla de forma ilegal en la orilla del río. Está indignado.
—Me denunció un vecino. ¡Si él hace lo mismo!… Bueno, ofrecí dinero a la pareja de policías que vino a confiscar el tractor. ¿Cuánto? Unos cien dólares a cada uno. Pero los rechazaron y encima me amenazaron con añadir el cargo de intento de soborno. ¡Solo quieren dinero de los grandes y poderosos! No sé cuál es el problema, la verdad: siempre hemos hecho las cosas así y hago favores al resto del pueblo —resopla Vasyl, antes de santiguarse concienzudamente al pasar junto a una iglesia.
3Esta región comprendía tradicionalmente una parte occidental, con Cracovia en el centro, y una oriental, muy pluriétnica, poblada principalmente por polacos, ucranianos y judíos, además de minorías, con Lviv (Lwów, en polaco) en su eje.
4Conforme a este protocolo, Alemania y la URSS dividían gran parte de Europa en esferas de influencia —término expresamente usado en el texto—, en concreto: Polonia (partida entre ambos), países bálticos, Finlandia y Rumanía (Besarabia).
5General ruso del Ejército Blanco (en esencia, nacionalistas monárquicos rusos).
Deportados
Aunque los Ciudadanos son unánimes en desear quedarse aquí, pienso que eso será imposible —dijo el representante del Consejo de Ministros a una delegación de ucranianos defendiendo sus derechos en Varsovia, en julio de 1945—. Habiendo alcanzado un entendimiento con la Unión Soviética para establecer una frontera etnográfica, tenemos una tendencia a ser un estado nacional, no un estado de nacionalidades6.
La nieve caía sobre la estatua de una mujer en la estación de tren de Sambir cuando llegamos hace un par de días. La cabeza cubierta y expresión desesperada, protegiéndose del frío, camina sobre unas vías de tren; unos niños asoman entre sus ropas.
El monumento representa las deportaciones. Muchos habitantes de Sambir provienen de estos intercambios forzosos de poblaciones («repatriaciones», en el lenguaje orwelliano al uso) de 1944-1946, acordados entre comunistas polacos y la URSS. El primer paso fue la destrucción de fronteras por Stalin, que reaplicó por la fuerza el reparto de territorios de su pacto con Hitler. Así, además de los bálticos y el noreste de Rumanía, volvía a su control la parte de Polonia al este de la línea Molotov-Ribbentrop y que reincorporó a la Bielorrusia y Ucrania soviéticas. Polonia perdió así un 47 % de su territorio antes de la guerra, incluyendo todo Volyn (o Volhynia) y gran parte de Galitzia (hoy Ucrania oeste). Que en tiempos de paz Stalin aplicara lo acordado con Hitler pocos años antes fue un giro de guion, rubricado en la conferencia de Yalta, que los polacos vieron como una puñalada de sus aliados occidentales. Éstos «sí estaban de acuerdo en dos cosas: castigar a Alemania (incluida la deportación de millones de alemanes del este de Europa) y extender Polonia al oeste (en la conferencia de Potsdam [1945], Polonia ganó territorio al oeste, hasta la línea del Oder-Neisse, absorbiendo territorio que había sido alemán). Probablemente, en todo esto hubo bastante ignorancia occidental sobre las fronteras y los países afectados… La única línea roja que los occidentales mantuvieron fue el rechazo a la anexión de los bálticos, que no reconocieron», me cuenta el historiador Timothy Snyder.
Stalin quería que Polonia y Ucrania fueran territorios étnicamente homogéneos, en línea con su política implantada en otras partes de la URSS, como Cáucaso o Crimea. Millones de alemanes —los que no habían huido del Ejército Rojo— fueron deportados de Polonia (y Checoslovaquia). A su vez, los soviéticos deportaron a Polonia a unos 780 000 polacos habitantes de Galitzia y Volyn7, y los comunistas polacos a unos 483 000 ucranianos del sudeste de Polonia a la Ucrania soviética.
De nariz redonda, pelo blanco tan corto que parece calvo, rostro amable y complexión robusta, como sus grandes manos y uñas dañadas por el trabajo, Yaroslav es jovial y campechano, a veces cabezota cuando se discute sobre política. Cojeando, me conduce a un salón en penumbra, con viejos muebles y fotos en blanco y negro. En un mapa señala la región del este de Polonia de donde proviene su familia, de los lemko, un grupo étnico de los Cárpatos orientales que se extiende en torno a Eslovaquia, Ucrania y Polonia. Sus padres fueron deportados de allí. Él nació cerca de Sambir.
También deportaron de Polonia a Myjailo y Anna, los padres de Olena y abuelos de Lesya. Eran de Posada Rybotyze, un pueblo entonces de mayoría ucraniana. Myjailo luchó en el ejército polaco en septiembre de 1939, antes de su derrota por la pinza de ataque de alemanes por el oeste y soviéticos por el este. Un pelotón alemán lo iba a fusilar junto con otros prisioneros: se libró porque un oficial detuvo la ejecución para enviarles de trabajo forzoso a Alemania. Pasó años en una granja, donde le trataron bien e incluso le ofrecieron quedarse cuando ya estaba claro que la guerra iba a terminar pronto. Él prefirió volver a su hogar, donde le esperaba Anna. Cuando regresó a Posada Rybotyze, a fines de 1944, los soviéticos controlaban el pueblo. Un polaco quiso ejecutarle. En la propaganda soviética, prisioneros de guerra y trabajadores forzados llevados a Alemania eran sospechosos y potenciales traidores. Según el historiador Antony Beevor, esa propaganda trasladaba la idea de que habrían «consentido tácitamente porque no se habían suicidado o sumado a los partisanos». Guiados en buena medida por esta lógica paranoica, soldados del Ejército Rojo, además de a alemanas, violaron a rusas, ucranianas y bielorrusas liberadas del trabajo forzoso. En esta región pesaba además el enfrentamiento fratricida entre ucranianos y polacos, una guerra dentro de la guerra. Pero la suerte iba a sonreír otra vez a Myjailo, y un oficial le salvó en el último minuto, cancelando la ejecución.
Anna y él se casaron, pero la paz para ellos no iba a llegar aún: en 1946 las autoridades anunciaron la deportación de los ucranianos de su pueblo. Les dieron unas horas para recoger sus pertenencias, luego les trasladaron a un centro de detención, y de ahí a Ucrania. Los polacos quemaban estos pueblos para prevenir el retorno de los ucranianos, y también lo hacía la UPA, que quería evitar que fueran repoblados por polacos. Al cruzar las aguas heladas del río San (Sián, en ucraniano), Anna pasó tanto frío que algo en su cuerpo se dañó. No pudo tener hijos hasta la década de los cincuenta, ya en Sambir; su primera hija, Nusinka, vivió un día.
Iván, el padre de Vira, trataba con desprecio a los deportados que llegaban. La represión continuó y cientos de miles de ucranianos, muchos de esta región del oeste, fueron enviados a Siberia. Medio escondida entre árboles se yergue solitaria la casa del enkavedé, ahora cerrada. De apariencia más acomodada que otras a su alrededor, con sus muros grises, cortinas corridas y rodeada por una verja de alambre, tiene algo lúgubre. Contrasta con otras casas del vecindario, de las que entran y salen niños gritando y jugando, seguidos por el perro de turno, al que, como a gatos y otros animales domésticos, atropellan de vez en cuando los coches que circulan a toda velocidad por la carretera recientemente arreglada.
6Snyder, T., The Reconstruction of Nations (Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus 1569-1999), Yale University Press, 2003.
7También fueron deportados polacos de la Bielorrusia y Lituania soviéticas, junto con un número indeterminado de judíos de la URSS (100 000, conforme el historiador Timothy Snyder).
La casa de la calle Iván Frankó
No lejos de esa avenida, en la calle Iván Frankó hay una casa de fachada grisácea por el desgaste del tiempo, con una torre cónica en un extremo y tejado de chapa. Desprende una elegancia sencilla, que las señales de deterioro no logran desdibujar del todo. La primera vez que la vi, en el mismo paseo donde nos cruzamos a Vira, la nieve cubría los árboles desnudos a su alrededor, el jardín y la barandilla oxidada de la veranda. El interior estaba vacío, salvo por la estructura de una vieja estufa de azulejos y una cama. En la mesilla, un dibujo de Jesucristo en acuarela, velas, cerillas y una foto en blanco y negro de Lesya de niña, con el pelo corto. Yaroslav trabajaba en el jardín, donde empezaba a asomar la hierba bajo la nieve, y yo le ayudaba a cargar cosas en su moto. Lesya miraba desde la ventana, gorro calado y mirada perdida, su imagen difusa a contraluz.
Tras el regreso de Siberia a principios de los noventa, la familia vivió en esta estancia. Trajeron a la abuela Sofía de Cherkasy, en el centro del país, donde el matrimonio vivió antes de nacer Lesya. Petró se puso a dar clases de inglés, y ganó cierta reputación local por su habilidad con los idiomas y como profesor. El excelente inglés de Lesya lo aprendió de su padre. También se le daba bien la pintura; suyo es el retrato del Cristo en la mesilla. Cuando su padre acompañaba a Lesya a clases de natación en la cercana ciudad de Drujóvich, él se quedaba bebiendo por ahí, mientras ella intentaba sumergirse y contener la respiración sin que le entrara agua en la nariz, al ritmo de los gritos del instructor. Una vez atropellaron a Petró cuando deambulaba borracho; se llevó además varias palizas y robos. En una ocasión en que las mujeres estaban en el jardín, bebió un desinfectante que había confundido con vodka y le ingresaron de urgencia para lavarle el estómago. Lo primero que hizo al salir fue pedirle a su mujer dinero para cerveza. Noches de gritos y escándalos de borrachera y delirio, cuyos ecos acompañaban a Lesya en su camino a la escuela, y luego al instituto.
Olena terminó separándose y se llevó a sus hijas a la casa de la abuela Anna, en otra parte de Sambir. Al cabo de un tiempo, también se fue a vivir con ellas Sofía, la abuela paterna, cuyos problemas de movilidad le impidieron quedarse cuidando a su hijo alcohólico. La convivencia entre las abuelas no era fácil, siempre había motivos para discutir, ya fuera sobre cómo llevar la casa o cómo gobernar el país. Con el tiempo, eso sí, las ideas de Sofía cambiaron un poco: si en los ochenta se quejaba a las autoridades de Cherkasy y al KGB, su antiguo empleador, de no ser «suficientemente vigilantes» porque había recibido en su buzón folletos de grupos clandestinos partidarios de la independencia; en los noventa, sin embargo, cuando esta se hizo realidad, Sofía interpelaba a las vecinas críticas con la situación en el nuevo Estado: «si no os gusta esto, ¡podéis iros a Rusia!».
Las ideas de Anna, por otro lado, fueron desapareciendo por demencia senil. Se le olvidaba qué había comido, sentía hambre todo el tiempo y le quitaba comida a Sofía.
Algún tiempo después, Olena se casó con Yaroslav, aunque siguió cuidando de su exmarido cuando este aparecía deshecho. También lo hacía Lesya. Una vez vino de Kyiv para verle y cocinar algo para él; al abrir la puerta, Petró la confundió con una compañera de borrachera. Cuando finalmente la reconoció, se echó a llorar y le pidió perdón. Un juez terminó declarándole «incapaz de autonomía» y ordenó su ingreso en un hospital para tratamientos contra el alcoholismo y enfermedades mentales, donde cada cierto tiempo le visita Lesya.
Cárpatos
—¿Eres tú? ¿Has venido como un vampiro para chupar mi sangre? Ven, ¡sácala toda! (Desnuda su pecho) Ven, toma una nueva vida de mi sangre. Debes (hacerlo), porque yo he tomado la tuya (Lukash).
—No, querido corazón. Me diste un alma como el cuchillo afilado da a una rama de sauce una voz tierna (Mavka).
«Lisova pisnia» («Canción del bosque»), de Lesya Ukrainka8.
Es verano y llegamos en tren a Ivano-Frankivsk, capital del oblast del mismo nombre, en honor al escritor Iván Frankó. Esta ciudad del oeste se llamó en su día Stanislau o Stanyslaviv, y también estuvo bajo el dominio de los Habsburgo. Más allá de su apariencia de tranquila capital de provincias bajo la sombra de los Cárpatos, Ivano-Frankivsk es un centro cultural de cierta entidad. Aquí floreció el fenómeno Stanislau, un movimiento de escritores y artistas como Yuri Andrujóvich, Taras Prochasko o Halyna Petrosanyak que en los ochenta y noventa, con el colapso de la URSS y la liberación de corsés del oficialismo soviético, contribuyeron al impulso de la literatura moderna en Ucrania, a menudo inconformista e irreverente, con gran sentido del humor, alejada del dramatismo anterior. Se les conoce también como los Bubabú —burlesco, balahan (algo así como barullo) y bufonada— por un carnavalesco grupo literario con ese nombre fundado en el Lviv de los ochenta por Andrujóvich, Víktor Neborak y Oleksander Irvanets.