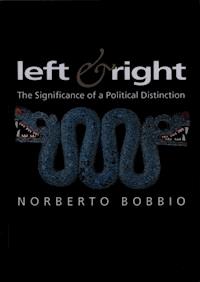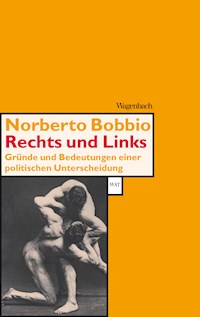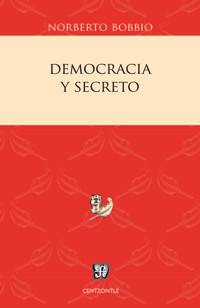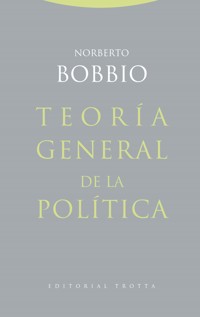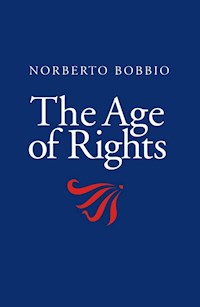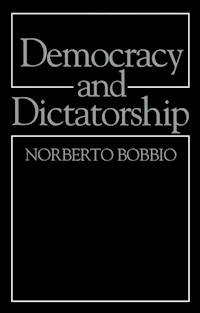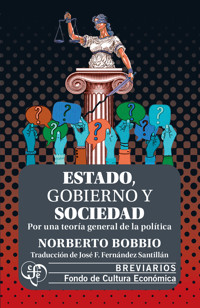
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Apartir de las diferencias entre derecho público y derecho privado, Norberto Bobbio analiza en este libro las distintas formas de gobierno que derivan de este deslinde, sustentadas en la oposición entre el interés colectivo y el interés individual, dicotomía de la que surge la sociedad civil, encargada de legitimar el poder político. Dicha legitimidad del poder y el Estado, dice Bobbio, está dada en función de las relaciones de equilibrio o desequilibrio que establecen entre sí gobernantes y gobernados. En este estudio, cuyo interés central está puesto en las antítesis sociedad civil / Estado y democracia / dictadura, Bobbio repasa el pensamiento jurídico-político sobre las nociones de gobierno y Estado desde la Grecia clásica y la Edad Media hasta el marxismo, el funcionalismo y la teoría de sistemas.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BREVIARIOSdelFONDO DE CULTURA ECONÓMICA
487
Norberto Bobbio
Estado, gobiernoy sociedad
Por una teoría generalde la política
Traducción de JOSÉ F. FERNÁNDEZ SANTILLÁN Revisión de la traducción de KARLA ESPARZA MARTÍNEZ
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Primera edición en italiano, 1985 Primera edición en español, 1989 Segunda edición, 2018 Primera reimpresión, 2024 [Primera edición en libro electrónico, 2025]
Distribución mundial
© 1985, Giulio Einaudi editore, s.p.a., Turín Título original: Stato, governo, società. Per una teoria generale della politica
D. R. © 1989, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios: [email protected] Tel. 55-5227-4672
Diseño de portada: Teresa Guzmán Romero
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos.
ISBN 978-607-16-5392-5 (rústica)ISBN 978-607-16-8636-7 (electrónico-epub)ISBN 978-607-16-8668-8 (electrónico-mobi)
Hecho en México - Made in Mexico
ÍNDICE
Advertencia
I. La gran dicotomía: público / privado
1. Una pareja dicotómica
2. Las dicotomías correspondientes
3. El uso axiológico de la gran dicotomía
4. El segundo significado de la dicotomía
II. La sociedad civil
1. Las diversas acepciones
2. La interpretación marxista
3. El sistema hegeliano
4. La tradición iusnaturalista
5. Sociedad civil como sociedad civilizada
6. El debate actual
III. Estado, poder y gobierno
1. Para el estudio del Estado
2. El nombre y la cosa
3. El Estado y el poder
4. El fundamento del poder
5. Estado y derecho
6. Las formas de gobierno
7. Las formas de Estado
8. El fin del Estado
IV. Democracia y dictadura
1. La democracia en la teoría de las formas de gobierno
2. El uso descriptivo
3. El uso prescriptivo
4. El uso histórico
5. La democracia de los modernos
6. Democracia representativa y democracia directa
7. Democracia política y democracia social
8. Democracia formal y democracia sustancial
9. La dictadura de los antiguos
10. La dictadura moderna
11. La dictadura revolucionaria
Bibliografía
ADVERTENCIA
Recopilo en este texto, sin correcciones sustanciales, cuatro términos escritos para la Enciclopedia Einaudi, respectivamente en los volúmenes IV (1978), democracia/dictadura;XI (1980), público/privado; XIII (1981), sociedad civil y Estado. Son temas adyacentes que se reclaman mutuamente, a veces, y me disculpo con el lector por algunas inevitables repeticiones. El primero y el segundo están presentes directamente en forma de antítesis. El tercero y el cuarto representan, a su vez, los términos de otra antítesis, no menos crucial en la historia del pensamiento político: sociedad civil/Estado.
Una de las ideas inspiradoras de la Enciclopedia, el análisis de algunos términos clave junto con su opuesto, me era particularmente cercana. En 1974 escribí un artículo sobre la distinción clásica entre derecho privado y derecho público y lo titulé: “La gran dicotomía”.1 La antítesis democracia/dictadura reproduce con términos del lenguaje común la contraposición filosófica, que he propuesto muchas veces, a través de Kelsen y remontándome hasta Kant, entre autonomía y heteronomía. La antítesis sociedad civil/Estado la había ya ilustrado históricamente mediante la obra de Hegel,2 de Marx, de Gramsci,3 analíticamente con el tema “Sociedad civil” del Diccionario de Política de Utet.
El estudio por antítesis, en su uso descriptivo, ofrece la ventaja de permitir a uno de los dos términos dar luz al otro, a tal punto que frecuentemente uno (el término débil) es definido como la negación del otro (el término fuerte), por ejemplo, lo privado como enunciado de lo que no es público; en su uso axiológico, esta metodología permite poner en evidencia el juicio de valor positivo o negativo, que según los autores puede caer sobre uno u otro de los dos términos, como siempre ha sucedido en la vieja disputa de que es preferible la democracia a la autocracia; en su uso histórico, posibilita definir incluso una filosofía de la historia, por ejemplo, el paso de una época de primacía del derecho privado a un periodo de supremacía del derecho público.
De los cuatro escritos, el más extenso por amplio margen es el de “Estado, poder y gobierno”, que reproduce el término “Estado”, y resume y compendia en parte los otros tres. Lo concebí como un intento, no sé qué tan logrado, de abrazar el vasto campo de los problemas del Estado, considerándolos desde dos puntos de vista: el jurídico y el político, frecuentemente separados, o sea, el Estado como orden jurídico y como poder soberano. En este análisis expresé ideas que no había manifestado de manera tan completa, especialmente por lo que se refiere al poder, sus varias formas y los diversos criterios de legitimación. En cambio, los otros ensayos son reelaboraciones de escritos anteriores o contemporáneos: “La gran dicotomía: público/privado” se refiere en parte a “Público-privado. Introducción a un debate” (1982),4 en parte a “Democracia y poder invisible” (1980);5 “La sociedad civil” se refiere, además de los escritos citados anteriormente, al ensayo “Sobre la noción de sociedad civil” (1968);6 “Democracia y dictadura” está tomado en gran parte del curso “La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político” (1976).7
Se trata de temas de los cuales me he ocupado frecuentemente en estos últimos 10 años; considerados particularmente, constituyen fragmentos de una teoría general de la política, todavía por escribirse.
NORBERTO BOBBIO
Julio de 1985
I. LA GRAN DICOTOMÍA: PÚBLICO / PRIVADO
1. UNA PAREJA DICOTÓMICA
Mediante dos fragmentos ampliamente comentados del Corpus iuris [Institutiones, I, 1, 4; Digesto, I, I, 1, 2], que definen con palabras idénticas respectivamente el derecho público y el derecho privado —el primero “quod ad statum rei romanae spectat” [lo que se refiere a la condición del Estado romano], el segundo “quod ad singulorum utilitatem” [lo que atañe a la utilidad del individuo]—, la pareja de términos público/privado ingresó en la historia del pensamiento político y social de Occidente, por medio de un uso constante y continuo, sin cambios sustanciales, y terminó por volverse una de las “grandes dicotomías” de las que una o más disciplinas —en este caso no solamente las disciplinas jurídicas, sino también las sociales y en general las históricas— se sirven tanto para delimitar, representar y ordenar su campo de investigación, como para permanecer en el ámbito de las ciencias sociales: paz/guerra, democracia/autocracia, sociedad/comunidad, estado de naturaleza/estado civil.
Se puede hablar propiamente de una gran dicotomía cuando nos encontramos frente a una distinción de la que es posible demostrar la idoneidad para: a) dividir un universo en dos esferas, conjuntamente exhaustivas, en el sentido de que todos los entes de ese universo quedan incluidos en ellas sin excluir a ninguno, y recíprocamente exclusivas, en el sentido de que un ente comprendido en la primera no puede ser al mismo tiempo comprendido en la segunda; b) establecer una división que al mismo tiempo es total, en cuanto que todos los entes a los que actual y potencialmente se refiere la disciplina deben entrar en ella, y principal, en cuanto tiende a hacer coincidir en ella otras dicotomías que se vuelven secundarias respecto a ella. En el lenguaje jurídico la preeminencia de la distinción entre derecho privado y derecho público sobre las demás distinciones, la constancia del uso en las diferentes épocas históricas, su fuerza inclusiva han sido tales que han llevado a un filósofo del derecho de orientación neokantiana a considerar los conceptos de derecho privado y derecho público incluso como dos categorías a priori del pensamiento jurídico [Radbruch, 1932, pp. 122-127].
Los dos términos de una dicotomía pueden ser definidos independientemente uno de otro, o bien uno solo de ellos es definido mientras el otro es definido negativamente (la “paz” como “no-guerra”). En este segundo caso se dice que el primero es el término fuerte, el segundo el término débil. La definición de derecho público y de derecho privado anteriormente expuesta es un ejemplo del primer caso, pero de los dos términos el más fuerte es el primero, en cuanto frecuentemente sucede que “privado” es definido como “no-público” (“privatus qui in magistratu non est”, Forcellini) [es privado quien no ocupa magistraturas o cargos públicos]; raramente sucede lo contrario. Además, se puede decir que los dos términos de una dicotomía se condicionan de manera mutua, en cuanto se reclaman continuamente uno a otro: en el lenguaje jurídico, el léxico público remite inmediatamente por contraste al léxico privado y viceversa; en el lenguaje común, el interés público se determina de inmediato en relación y en contraste con el interés privado y viceversa. En fin, dentro del espacio que los dos términos delimitan, desde el momento en que este espacio es ocupado totalmente (tertium non datur) [no existe una tercera posibilidad], a su vez ellos se delimitan mutuamente, en el sentido de que la esfera pública llega hasta donde comienza la esfera privada y viceversa. Para cada una de las situaciones a las que conviene el uso de la dicotomía, las dos respectivas esferas pueden ser diferentes —una más grande, una más pequeña— o para uno o para otro de los dos términos. Uno de los lugares comunes del debate secular sobre la relación entre la esfera pública y la privada es que, aumentando la esfera pública, disminuye la privada; aumentando la esfera privada, disminuye la pública: una constatación que generalmente es acompañada y complicada por juicios de valor contrapuestos.
Cualesquiera que sean el origen de la distinción y el momento de su nacimiento, la dicotomía clásica entre derecho privado y derecho público muestra la situación de un grupo social en el que se manifiesta ya la diferenciación entre lo que pertenece al grupo en cuanto tal, a la colectividad, y lo que pertenece a los miembros específicos, o más en general entre la sociedad global y grupos menores (como la familia), o también entre un poder central superior y los poderes periféricos inferiores que respecto a él gozan de una autonomía relativa, cuando no dependen totalmente de él. De hecho, la diferenciación original entre el derecho público y el privado es acompañada por la afirmación de la supremacía del primero sobre el segundo, como lo prueba uno de los principios fundamentales que rigen todo orden en el que tiene validez la gran división, el principio de acuerdo con el cual “ius publicum privatorum pactis mutari non potest” [el derecho público no puede ser modificado por pactos entre privados], [Digesto, 38, 2, 14], o “privatorum conventio iuri publico non derogat” [una convención entre privados no deroga el derecho público], [ibid., 45, 50, 17]. A pesar del debate secular, provocado por la variedad de criterios con base en los cuales ha sido justificada, o se ha creído poder justificar, la división de las dos esferas, el criterio fundamental sigue siendo el de los diversos sujetos a los que se puede referir la noción general de utilitas [utilidad]: al lado de la singulorum utilitas [utilidad de los individuos] de la definición citada, no debe olvidarse la célebre definición ciceroniana de res publica, de acuerdo con la cual es una “cosa del pueblo” cuando por “pueblo” se entienda no cualquier agregación de hombres, sino una sociedad que se mantiene integrada no sólo por los vínculos jurídicos, sino por la “utilitatis comunione” [utilidad común], [De re publica, I, 41, 48].
2. LAS DICOTOMÍAS CORRESPONDIENTES
La relevancia conceptual y clasificatoria, además de axiológica de la dicotomía público/privado, se muestra en el hecho de que ella comprende, o en ella convergen, otras dicotomías tradicionales y recurrentes en las ciencias sociales, que la complementan o también pueden subrogarla.
Sociedad de iguales y sociedad de desiguales
Al ser el derecho un ordenamiento de relaciones sociales, la gran dicotomía público/privado se duplica primeramente en la distinción de dos tipos de relaciones sociales: entre iguales y entre desiguales. El Estado, y cualquier otra sociedad organizada, donde hay una esfera pública, no importa si es total o parcial, está caracterizado por relaciones de subordinación entre gobernantes y gobernados, esto es, entre detentadores del poder de mandar y destinatarios del deber de obedecer, que son relaciones entre desiguales; la sociedad natural, como fue descrita por los iusnaturalistas, o bien la sociedad de mercado en la idealización de los economistas clásicos, en cuanto son tomadas normalmente como modelos de una esfera privada contrapuesta a la esfera pública, están caracterizadas por relaciones entre iguales o de coordinación. La distinción entre sociedad de iguales o sociedad de desiguales no es menos clásica que la distinción entre esfera privada y esfera pública. Recuérdese a Vico: “Omnis societas omnino duplex, inaequalis et aequalis” [1720, cap. LX]. Entre las primeras están la familia, el Estado, la sociedad entre Dios y los hombres; entre las segundas tenemos la sociedad de hermanos, parientes, amigos, ciudadanos, huéspedes, enemigos.
Los ejemplos anteriores permiten observar que las dos dicotomías público/privado y sociedad de iguales/sociedad de desiguales no se sobreponen totalmente: la familia pertenece convencionalmente a la esfera privada opuesta a la esfera pública, o, mejor dicho, es ubicada en la esfera privada allí donde por encima de ella se encuentra una organización más compleja, como la ciudad (en el sentido aristotélico de la palabra) o el Estado (en el sentido de los escritores políticos modernos); pero respecto a la diferencia de las dos sociedades es una sociedad de desiguales, aunque en la pertenencia convencional de la familia a la esfera privada está la prueba de que el derecho público europeo que acompaña la formación del Estado constitucional moderno ha considerado privadas las concepciones patriarcales, paternalistas o despóticas del poder soberano, que asemejan el Estado a una familia en grande o atribuyen al soberano los mismos poderes del patriarca, el padre o el amo, señores con diversos títulos o con diferente dominio en la sociedad familiar. Por su parte, la relación entre enemigos —que Vico concibe correctamente en el ámbito de las relaciones entre iguales, porque la sociedad internacional de manera abstracta es considerada una sociedad de entes formalmente iguales, a tal punto que fue comparada, de Hobbes a Hegel, con el estado de naturaleza— es ubicada normalmente en la esfera del derecho público, aunque se trate del derecho público externo que regula las relaciones entre los estados, diferente del derecho público interno que regula las relaciones entre gobernantes y gobernados en un mismo estado.
Con el nacimiento de la economía política, de la que proviene la diferenciación entre la esfera de relaciones económicas y la de relaciones políticas, entendidas las relaciones económicas como relaciones fundamentalmente entre desiguales a causa de la división del trabajo pero formalmente iguales en el mercado, la dicotomía público/privado aparece bajo la forma de distinción entre sociedad política (o de desiguales) y sociedad económica (o de iguales), o, desde el punto de vista del sujeto característico de ambas, entre la sociedad del citoyen (ciudadano) que mira al interés público y la del bourgeois (burgués) que contempla los propios intereses privados en competencia o en colaboración con otros individuos. Tras la distinción entre esfera económica y esfera política reaparece la antigua distinción entre la “singulorum utilitas” y el “status rei publicae”, con la que surgió por primera vez la distinción entre la esfera privada y la esfera pública. Así también la distinción iusnaturalista entre estado de naturaleza y estado civil se recompone, con el nacimiento de la economía política, en la diferenciación entre sociedad económica, y en cuanto tal no política, y sociedad política; sucesivamente, entre sociedad civil, entendida hegelianamente o, mejor dicho en términos marxistas, como sistema de las necesidades, y estado político: donde debe resaltarse que la línea de separación entre, por un lado, estado de naturaleza, esfera económica, sociedad civil y, por otro, estado civil, esfera política, estado político, siempre transita entre una sociedad de iguales (por lo menos formalmente) y una sociedad de desiguales.
Ley y contrato
La otra distinción conceptual e históricamente relevante que confluye en la gran dicotomía es la que se refiere a las fuentes (en el sentido técnico-jurídico del término) del derecho público y del derecho privado, respectivamente: la ley y el contrato (o más en general el llamado “asunto jurídico”). En un trascendental fragmento de Cicerón se dice que el derecho público consiste en la lex [ley], en el senatus consultus [decreto del senado] y en el foedus [el tratado internacional]; el derecho privado, en las tabulae [códigos], en el pactum conventum [pactos o acuerdos] y en la stipulatio [estipulaciones], [Partitiones oratoriae, 37, 131]. Como se observa, aquí el criterio de distinción entre derecho público y privado es la diferente manera en la cual uno y otro existen en cuanto conjunto de reglas vinculantes de la conducta: el derecho público es tal en cuanto es impuesto por la autoridad política, y asume la forma específica, y cada vez más preponderante conforme avanza el tiempo, de “ley”, en el sentido moderno de la palabra, es decir, de norma obligatoria porque es impuesta por el detentador del poder supremo (el soberano) y reforzada constantemente por la coacción (cuyo ejercicio exclusivo pertenece al propio soberano); el derecho privado o, mejor dicho, el derecho de los privados es el conjunto de normas que los sujetos establecen para regular sus relaciones recíprocas, entre las cuales las más importantes son las relaciones patrimoniales, mediante acuerdos bilaterales, cuya fuerza vinculante reposa primordialmente, y naturaliter [por naturaleza], esto es, independientemente de la reglamentación pública, en el principio de reciprocidad (do ut des).
La sobreposición de las dos dicotomías, privado/público, contrato/ley, revela toda su fuerza explicativa en la doctrina moderna del derecho natural, para la cual el contrato es la forma típica con la que los individuos regulan sus relaciones en el estado de naturaleza, es decir, donde no existe todavía un poder público, mientras la ley, definida normalmente como la expresión más alta del poder soberano (voluntas superioris), es la forma con la cual son reguladas las relaciones entre los súbditos, y entre éstos y el Estado, en la sociedad civil, esto es, en la sociedad que se mantiene unida por una autoridad superior a los individuos. A su vez, la contraposición entre estado de naturaleza y estado civil, como la contraposición entre esfera de las libres relaciones contractuales y esfera de las relaciones reguladas por la ley, es acogida y convalidada por Kant, en el que se concluye el proceso de identificación de las dos grandes dicotomías de la doctrina jurídica: por un lado, derecho privado/derecho público y, por otro, derecho natural/derecho positivo. El derecho privado o de los privados es el derecho del estado de naturaleza, cuyos institutos fundamentales son la propiedad y el contrato; el derecho público es el derecho que emana del Estado, constituido por la supresión del estado de naturaleza, y por consiguiente es el derecho positivo en sentido estricto de la palabra, el derecho cuya fuerza obligatoria deriva de la posibilidad de que en su defensa se ejerza el poder coactivo que pertenece exclusivamente al soberano.
La mejor confirmación de que la contraposición entre derecho privado y derecho público pasa a través de la distinción entre contrato y ley se encuentra en la crítica que los escritores posiusnaturalistas (en primer lugar, Hegel) hacen al contractualismo iusnaturalista, o sea, a la doctrina que funda el Estado en el contrato social. Para Hegel un instituto de derecho privado como el contrato no puede asumirse como fundamento legítimo del Estado al menos por dos razones, estrechamente relacionadas con la naturaleza misma del vínculo contractual que es diferente del vínculo que deriva de la ley: en primer lugar, porque el vínculo que une al Estado con los ciudadanos es permanente e inderogable por parte de éstos, mientras que el vínculo contractual es derogable por las partes; en segundo lugar, porque el Estado puede pedir a sus ciudadanos, aunque en circunstancias excepcionales, el sacrificio del mayor bien, la vida, que es un bien contractualmente indisponible. No por casualidad el contractualismo es rechazado por todos los críticos del iusnaturalismo por ser una concepción privatista (y por ello inadecuada) del Estado, el cual, para Hegel, toma su legitimidad y, por tanto, el derecho de mandar y de ser obedecido, o por el simple hecho de representar en una determinada situación histórica el espíritu del pueblo o de ser encarnado en el hombre del destino (el “héroe” o “el hombre de la historia universal”), en ambos casos en una fuerza que trasciende la que puede derivar de la agregación y del acuerdo de voluntades individuales.
Justicia conmutativa y justicia distributiva
La tercera distinción que confluye en la dicotomía público/privado, y que puede ilustrarla y ser ilustrada por ella, es la que se refiere a las dos formas clásicas de la justicia: distributiva y conmutativa. La justicia conmutativa es la que regula los intercambios: su objetivo fundamental es que las dos cosas que se intercambian sean de igual valor, con el fin de que el intercambio pueda ser considerado “justo”, por lo que en una compra-venta es justo el precio que corresponde al valor de la cosa comprada, en el contrato de trabajo es justa la paga que corresponde a la calidad o cantidad del trabajo realizado, en el derecho civil es justa la indemnización que corresponde a la magnitud del daño, en el derecho penal el castigo justo es aquel en el que hay correspondencia entre el malum actionis y el malum passionis. La diferencia entre estos cuatro casos típicos es que en los dos primeros tiene lugar la compensación de un bien con otro bien; en los dos últimos la correspondencia es de un mal con un mal. La justicia distributiva es aquella en la que se inspira la autoridad pública para la distribución de honores y gravámenes: su objetivo es que a cada uno le sea dado lo que le corresponde con base en criterios que pueden cambiar, de acuerdo con la diversidad de las situaciones objetivas o de los puntos de vista; los criterios más comunes son: “a cada uno según su mérito”, “a cada uno según su necesidad”, “a cada uno según su trabajo”. Dicho de otro modo, la justicia conmutativa ha sido definida como la que tiene lugar entre las partes, la distributiva como la que tiene lugar entre el todo y las partes. Esta nueva sobreposición entre esfera privada y lugar de justicia conmutativa por un lado, y esfera pública y lugar de justicia distributiva por otro, se dio gracias a la mediación de la diferencia, ya mencionada, entre sociedad de iguales y sociedad de desiguales. Un claro ejemplo de esta mediación lo ofrece el propio Vico, para quien la justicia conmutativa, a la que llama equatrix, regula la sociedad de iguales, mientras que la justicia distributiva, llamada rectrix, regula la sociedad de desiguales, como la familia y el Estado [1720, cap. LXIII].
Una vez más conviene advertir que todas estas correspondencias deben ser tomadas con cuidado porque la coincidencia de una con otra jamás es perfecta. También aquí los casos-límite son la familia y la sociedad internacional: la familia en cuanto que vive en el ámbito del Estado es un instituto del derecho privado, pero al mismo tiempo es una sociedad de desiguales y regida por la justicia distributiva; la sociedad internacional, que es al contrario una sociedad de iguales (formalmente) y es regida por la justicia conmutativa, normalmente corresponde a la esfera pública, por lo menos ratione subiecti [tomando en cuenta la razón del sujeto], en cuanto los sujetos de la sociedad internacional, los Estados, se constituyen como los entes públicos por excelencia.
3. EL USO AXIOLÓGICODE LA GRAN DICOTOMÍA
Además del significado descriptivo, mostrado en los dos parágrafos anteriores, los términos de la dicotomía público/privado también tienen un significado evaluativo. Como se trata de dos conceptos que en el uso descriptivo común fungen como contradictorios, en el sentido de que en el universo delimitado por ambos un ente no puede ser al mismo tiempo público y privado, y tampoco ni público ni privado, el significado evaluativo de uno tiende a ser opuesto al del otro, en cuanto que, cuando es atribuido un significado evaluativo positivo al primero, el segundo adquiere un significado evaluativo negativo, y viceversa. De este punto de vista derivan dos concepciones diferentes de la relación entre público y privado que pueden ser definidas así: la supremacía de lo privado sobre lo público, la primera, o la superioridad de lo público sobre lo privado, la segunda.
La primacía de lo privado
La supremacía del derecho privado se afirma por la difusión y recepción del derecho romano en Occidente: el llamado derecho de las Pandette* es en gran parte derecho privado, cuyas instituciones principales son la familia, la propiedad, el contrato y los testamentos. En la continuidad de su duración y en la universalidad de su extensión, el derecho privado romano adquiere el valor de derecho de la razón, es decir, un derecho cuya validez es reconocida independientemente de las circunstancias de tiempo y lugar que la originaron y está basada en la “naturaleza de las cosas” mediante un proceso semejante a aquel por el que, muchos siglos más tarde, la doctrina de los primeros economistas, posteriormente llamados clásicos (al igual que fueron llamados clásicos los grandes juristas de la época de oro del derecho romano), será considerada la única economía posible porque descubre, refleja, describe relaciones naturales (propias del dominio de la naturaleza o “fisiocracia”). En otras palabras, el derecho privado romano, aunque originalmente fue un derecho positivo e histórico (codificado en el Corpus iuris de Justiniano), se transforma en un derecho natural mediante la obra secular de los juristas, glosadores, comentadores, sistemáticos, para luego transformarse de nuevo en un derecho positivo con las grandes codificaciones de principios del siglo XIX, especialmente con la recopilación napoleónica (1804), derecho positivo al que, por lo demás, sus primeros comentadores le atribuyen una validez absoluta, considerándolo como el derecho de la razón.
Así, pues, durante siglos el derecho privado es el derecho por excelencia. Incluso en Hegel, Recht, sin otro agregado, significa derecho privado, el “derecho abstracto” de los Lineamientos de la filosofía del derecho (Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1821), mientras que el derecho público es nombrado, por lo menos en los primeros escritos, Verfassung “constitución”. También Marx, cuando habla de derecho y desarrolla la crítica (que hoy en día se llamaría ideológica) de éste, siempre se refiere al derecho privado, cuyo principal fundamento tomado en consideración es el contrato entre entes formalmente (aunque no sustancialmente) iguales. El derecho que mediante Marx se identifica con el derecho burgués es esencialmente el derecho privado, mientras que la crítica del derecho público se presenta en forma de crítica no tanto de una forma de derecho, sino de la concepción tradicional del Estado y del poder político. El primero y más grande teórico del derecho soviético, Pasukanis, dirá [1924] que “el núcleo más sólido de la nebulosa jurídica […] está […] en el campo de las relaciones del derecho privado”, ya que el presupuesto fundamental de la reglamentación jurídica (aquí debería haber agregado “privada”) es “el antagonismo de los intereses privados”, lo que explica por qué “las líneas fundamentales del pensamiento jurídico romano han conservado su valor hasta nuestros días, permaneciendo la ratio scripta [la razón escrita] de toda sociedad productora de mercancías” [trad. it., pp. 122-127]. En fin, criticando como ideológica, y por lo tanto no científica, la distinción entre derecho privado y derecho público, Kelsen observó [1960] que las relaciones de derecho privado pueden ser definidas “como ‘relaciones jurídicas’ tout court, como relaciones ‘de derecho’ en el sentido más propio y estricto del término, para contraponerlas a las relaciones de derecho público en cuanto relaciones de ‘poder’” [trad. it., p. 312].
El derecho público como cuerpo sistemático de normas nació mucho más tarde que el derecho privado, en la época de la formación del Estado moderno, aunque se pueden encontrar sus orígenes entre los comentadores del siglo XIV, como Bartolo de Sassoferrato. Por lo demás, mientras las obras de derecho privado, sobre la propiedad y la posesión, los contratos y testamentos, son tratados exclusivamente jurídicos, los grandes tratados sobre el Estado, aunque son escritos por juristas, continúan siendo durante siglos obras que no mantienen exclusividad jurídica, esto es, desde los Six livres de la République (Seis libros de la República) de Bodin (1576) hasta la Allgemeine Staatslehre (Teoría general del Estado) de Jellinek (1910). No es que el derecho romano no hubiese proporcionado principios válidos para la solución de algunos problemas capitales del derecho público europeo, comenzando por la lex regia de imperio [Digesto,I, 4, I], de acuerdo con la cual lo que el princeps (príncipe) establece tiene fuerza de ley (“habet legis vigorem”), cuando el pueblo le haya atribuido este poder, que es originalmente del pueblo, de donde viene la añeja disputa de si el pueblo hubiese trasmitido o solamente concedido el poder al soberano; pero con la disolución del Estado antiguo y con la formación de las monarquías germánicas, las relaciones políticas sufrieron una transformación tan profunda, y surgieron en la sociedad medieval problemas tan diversos, como el de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, entre el imperio y los reinos, entre los reinos y las ciudades, que el derecho romano sólo podía ofrecer muy pocos instrumentos de interpretación y de análisis. Aún queda por señalar que, a pesar de todo, hubo dos categorías fundamentales del derecho público europeo, que habían derivado del derecho privado y de las cuales se sirvieron durante siglos los juristas para la construcción de una teoría jurídica del Estado: el dominium (dominio), entendido como poder patrimonial del monarca sobre el territorio del Estado, que, como tal, se distingue del imperium (imperio), que representa el poder de mandar a los súbditos; y el pactum (pacto), con todas sus especies, societatis (asociación), subiectionis (sumisión), unionis (unión), y que funge como principio de la legitimación del poder en toda la tradición contractual que va de Hobbes a Kant.
Uno de los hechos que ilustra mejor la persistencia de la primacía del derecho privado sobre el derecho público es la resistencia que el derecho de propiedad opone a la injerencia del poder soberano y, en consecuencia, al derecho del soberano de expropiar (por causa de utilidad pública) los bienes del súbdito. Incluso un teórico del absolutismo como Bodin considera injusto al príncipe que viola sin un motivo justificado y razonable la propiedad de sus súbditos, y considera tal acto como una violación de la ley natural a la que el príncipe está sometido al igual que todos los demás hombres [1576, I, 8]. Hobbes, quien le atribuye al soberano un poder sin límites en la esfera privada de los súbditos, reconoce, sin embargo, que los súbditos son libres de hacer todo aquello que el soberano no ha prohibido, y el primer caso que menciona es “la libertad de comprar, vender y hacer contratos uno con otro” [1651, cap. XXI]. Con Locke, la propiedad se convierte en un verdadero derecho natural, porque nace del esfuerzo personal en el estado de naturaleza antes de la constitución del poder político, y como tal su libre ejercicio debe estar garantizado por la ley del Estado (que es la ley del pueblo). De acuerdo con Locke, la inviolabilidad de la propiedad, que comprende todos los demás derechos individuales naturales, como la libertad y la vida, y que indica que existe una esfera del individuo autónoma respecto a la esfera en la que se extiende el poder público, se vuelve uno de los bastiones de la concepción liberal del Estado, que en este contexto puede ser redefinida como la más consciente y coherente teoría de la primacía de lo privado sobre lo público. La autonomía de la esfera privada del individuo frente a la esfera de competencia del Estado es tomada por Constant como emblema de la libertad de los modernos, contrapuesta a la libertad de los antiguos, en el marco de una filosofía de la historia en la que el esprit de commerce (espíritu de comercio), que mueve las energías individuales, está destinado a tomar la supremacía sobre el esprit de conquête (espíritu de conquista), del que están poseídos los detentadores del poder político, y la esfera privada se amplía en detrimento de la esfera pública no propiamente hasta la extinción del Estado, sino hasta su reducción al mínimo. Spencer celebra tal reducción en la contraposición entre sociedades militares del pasado y sociedades industriales del presente, entendida precisamente como contraposición entre sociedades en las que la esfera pública prevalece sobre la privada y sociedades en las que efectúa el proceso inverso.
La primacía de lo público
La primacía de lo público ha asumido diversas formas, de acuerdo con las diferentes maneras en las cuales se ha manifestado, sobre todo en el último siglo, la reacción a la concepción liberal del Estado y la derrota histórica, aunque no definitiva, del Estado mínimo. La supremacía de lo público se basa en la contraposición del interés colectivo al interés individual, y en la necesaria subordinación, hasta la eventual supresión, del segundo al primero; además, en la irreductibilidad del bien común en la suma de los bienes individuales y, por tanto, en la crítica de una de las tesis más comunes del utilitarismo elemental. La primacía de lo público adopta diversas formas de acuerdo con las diversas maneras en que se entiende el ente colectivo —la nación, la clase, la comunidad del pueblo— en favor del cual el individuo debe renunciar a su autonomía. No es que todas las teorías de la supremacía de lo público sean histórica y políticamente las mismas, pero es común a todas ellas el principio de que el todo es primero que las partes. Se trata de una idea aristotélica y, después de siglos, hegeliana (de un Hegel que sobre el particular cita a Aristóteles), de acuerdo con la cual la totalidad tiene fines que no pueden reducirse a la suma de los fines de los individuos que la componen y el bien de la totalidad una vez alcanzado se transforma en el bien de sus partes. Dicho de otro modo, el máximo bien de los sujetos no es efecto de la persecución, mediante el esfuerzo personal y el antagonismo, del propio bien por parte de cada cual, sino que es producto de la contribución que cada uno junto con todos los demás da solidariamente al bien común, según las reglas que toda la comunidad, o el grupo dirigente que la representa (teórica o prácticamente), se ha impuesto mediante sus órganos, sean éstos autocráticos o democráticos.
De hecho, la primacía de lo público significa el aumento de la intervención estatal en la regulación coactiva del comportamiento de los individuos y de los grupos infraestatales, o sea, el camino inverso al de la emancipación de la sociedad civil respecto al Estado que fue una de las consecuencias históricas del nacimiento, desarrollo y hegemonía de la clase burguesa (sociedad civil y sociedad burguesa son, en el léxico marxista, y en parte también hegeliano, la misma cosa). Al caer los límites de la acción del Estado, cuyos fundamentos éticos fueron sacados de la tradición iusnaturalista acerca de la prioridad axiológica del individuo respecto al grupo, y en la afirmación consecuente de los derechos naturales del individuo, el Estado paulatinamente retomó el espacio conquistado por la sociedad civil burguesa hasta absorberlo completamente en la experiencia extrema del Estado total (total precisamente en cuanto no deja algún espacio fuera de sí mismo). De esta reabsorción de la sociedad civil en el Estado, la filosofía del derecho de Hegel representa al mismo tiempo la tardía toma de conciencia y la inconsciente representación anticipada; una filosofía del derecho que repercute en una filosofía de la historia en la que son juzgadas como épocas de decadencia aquellas en las cuales se manifiesta la supremacía del derecho privado, como son la época imperial romana que se mueve entre los dos polos del despotismo público y de la libertad de la propiedad privada, y la época feudal en la que las relaciones políticas son relaciones de tipo contractual, y de hecho no existe un Estado; por el contrario, son épocas de progreso aquellas en las cuales el derecho público toma la revancha sobre el derecho privado, como la época moderna que contempla el avasallador surgimiento del gran Estado territorial y burocrático.
Dos procesos paralelos
Se ha dicho que la distinción público/privado se duplica en la distinción política/economía, con la consecuencia de que la primacía de lo público sobre lo privado es interpretada como la superioridad de la política sobre la economía; esto es, del orden dirigido desde arriba sobre el orden espontáneo, de la organización vertical de la sociedad sobre la organización horizontal. Prueba de ello es que el proceso, que hasta ahora parecía irreversible, de intervención de los poderes públicos en la regulación de la economía también es designado como proceso de “publicitación de lo privado”. En efecto, se trata de un proceso que las doctrinas socialistas políticamente eficaces favorecieron, mientras los liberales de ayer y de hoy, además de las diversas corrientes del socialismo libertario, hasta ahora políticamente ineficaces, rechazaron, y continúan rechazando, como uno de los productos perversos de esta sociedad de masas, en la que el individuo, como el esclavo hobbesiano, pide protección a cambio de libertad, a diferencia del siervo hegeliano destinado a volverse libre porque lucha no por salvar la vida, sino por su reconocimiento.
De hecho, el proceso de publicitación de lo privado solamente es una de las dos facetas del proceso de cambio de las sociedades industriales más avanzadas. Tal proceso es acompañado y complicado por un fenómeno inverso que se puede llamar “privatización de lo público”. Al contrario de lo que había previsto Hegel, según el cual el Estado como totalidad ética habría terminado por imponerse a la fragmentación de la sociedad civil, interpretada como “sistema del atomismo”, las relaciones de tipo contractual, características del mundo de las relaciones privadas, de ninguna manera fueron relegadas a la esfera inferior de las relaciones entre los individuos o los grupos menores, sino que reaparecieron en el nivel superior de las relaciones políticamente relevantes, por lo menos en dos formas: en las relaciones entre grandes organizaciones sindicales para la formación y renovación de los contratos colectivos, y en las relaciones entre partidos políticos para la formación de las coaliciones de gobierno.
La vida de un Estado moderno, en el que la sociedad civil está constituida por grupos organizados cada vez más fuertes, es atravesada por conflictos de grupo que continuamente se renuevan, frente a los cuales el Estado, como conjunto de órganos de decisión (parlamento y gobierno) y ejecutivos (aparato burocrático), desempeña la función de mediador y de garante más que de detentador del poder de imperio, de acuerdo con la imagen clásica de la soberanía. Los acuerdos sindicales o entre partidos normalmente son precedidos por largas negociaciones, característica de las relaciones contractuales, y culminan en un acuerdo que se parece más a un tratado internacional, con la inevitable cláusula “rebus sic stantibus” [hasta que la situación no se modifica], que a un contrato de derecho privado cuyas reglas para una eventual disolución son establecidas por la ley. Los contratos colectivos respecto a las relaciones sindicales, y las coaliciones de gobierno en torno a las relaciones entre partidos políticos, son momentos decisivos para la vida de esa gran organización, o sistema de sistemas, que es el Estado contemporáneo, articulado en su interior por organizaciones semisoberanas, como las grandes empresas, las asociaciones sindicales y los partidos.