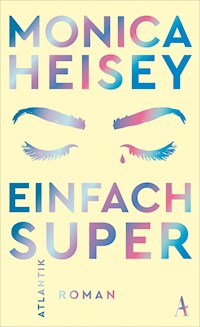Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Contraluz Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Contraluz
- Sprache: Spanisch
Una novela hilarante y conmovedora sobre una mujer que intenta recuperar la alegría y redescubrir el sentido de la vida tras una inesperada ruptura. Maggie está bien. Está genial, gracias. Bueno, claro, no tiene un duro, su tesis doctoral está estancada y su matrimonio solo ha durado 608 días, pero a la madura edad de veintinueve años, está decidida a aprovechar su nueva vida como La Divorciada Más Joven de la Historia. Ahora dispone de tiempo para tener nueve hobbies, comer hamburguesas a las cuatro de la madrugada y "volver al mercado" en el terreno sexual. Con el apoyo de Merris, su seca pero cariñosa consejera académica; Amy, su amiga recién divorciada; y el chat de grupo con sus amigas (cómo no), Maggie se las arregla para pasar su primer año de soltería entre relaciones esporádicas, amaneceres en el suelo y preguntas difíciles que se deberá hacer a sí misma. Estoy genial, gracias es una comedia tierna y agridulce que te hace reír a carcajadas y que destapa las incertidumbres del amor moderno, la amistad y la búsqueda de eso que nos gusta llamar "felicidad". Recomendado por Los Angeles Times - Washington Post - GQ - Elle - Good Morning America - People - Guardian - The Times - New York Post ¡y muchos más!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 536
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MONICAHEISEY
Estoy genial,gracias
Traducido del inglés por Nerea Gilabert Giménez
Para Louise, con gratitud
Cuando de pequeña observabala vida que llevaban mis padres, ¿sabéisqué era lo que pensaba? Pensabaque aquello era desgarrador. Ahora piensoque es desgarrador, pero tambiénuna locura. Y tambiénmuy gracioso.
Louise Glück, «El desprendimiento de Telémaco».
Mi matrimonio acabó porque fui cruel. O porque comía en la cama. O porque a él le gustaban la música electrónica y las películas complicadas que iban sobre la naturaleza de los hombres. O porque a mí no. O porque tenía ansiedad y eso me hacía ser controladora. O porque el vino tinto podía conmigo. O porque el hambre, el estrés y el vino blanco también podían conmigo. O porque era empalagosa en las fiestas. O porque él fumaba marihuana todos los días y a mí no me parecía que fuera «exactamente lo mismo» que las dos tazas de café que tomo por las mañanas. O porque nos enamoramos demasiado jóvenes, y ¿cómo iba nuestra vida real a compararse con la idea que teníamos de cómo iba a ser cuando a duras penas teníamos veinte años y nuestros cuerpos tenían una firmeza que rozaba lo imposible? O porque intentamos lo de la no monogamia durante tres meses en 2011 y no estuvo mal, aunque tampoco fue gran cosa. O porque él le ponía salsa picante a todo, sin probarlo siquiera, aunque me hubiera tirado horas tratando de dar con el sabor perfecto después de seguir una receta en la que me había tenido que saltar toda una parrafada que hablaba de las vacaciones de una señora cualquiera. O porque una vez se olvidó de nuestro aniversario. O porque yo nunca hacía la colada. O porque su gran familia griega nunca llegó a aceptarme como una más, ni siquiera después de haberme aprendido el poema preferido de su yiayia por su cumpleaños. O porque una vez entró al baño y me pilló cagando. O porque en 2015 asistimos a nueve bodas y nos dejamos llevar por la emoción, y nos pareció que eso de hacer una gran fiesta en la que todo el mundo os da tres mil dólares y os dice que sois geniales por quereros era una buena idea. O porque fuimos a París y, en vez de enamorarnos todavía más o, al menos, comernos el culo mutuamente, lo que hicimos fue tener una discusión. O porque dejé de imaginarme cómo serían nuestros hijos. O porque él no llegó a imaginárselo ni una vez siquiera. O porque era insegura y a ratos también quisquillosa. O porque él no paraba de insistir en que nos hiciéramos veganos y luego aprovechaba cuando yo estaba durmiendo para comer pizza. O porque terminamos Los Soprano y nunca llegamos a empezar The Wire. O porque, cuando todavía estábamos empezando, besé a una chica y aún me acordaba de ella de vez en cuando. O porque él era innecesariamente combativo, con una vena pretenciosa. O porque yo era una cobarde y en mi trabajo no «luchaba activamente por desmantelar el Estado». O porque se me escapó la risa cuando dijo eso y le pregunté sobre el impacto socialista que había tenido su último anuncio para Burger King. O porque me llamó «imbécil». O porque, a veces, es lo que era. En fin, sea como sea, se había acabado.
Más o menos. Se había ido y se había llevado a la gata (por ahora), su consola y tres guitarras acústicas. La idea de que Jon se pusiera a escribir canciones de desamor en algún piso de alquiler oscuro me llenaba de una profunda desesperación y de un increíble alivio a partes iguales: desesperación por pensar que le había causado tanto dolor que le había llevado a escribir canciones; alivio por no tener que escucharlas.
No es que me pareciera mal su iniciativa ni nada. Esa mañana, casi inmediatamente después de que se fuera, me hice una foto. Quería «preservar el momento» mientras hacía grandes elucubraciones sobre cómo esta horrible pérdida iba a marcar el comienzo de una época muy creativa. Quizá podía hacerme una foto de la cara cada vez que tuviera un día importante durante el resto de mi vida, así recopilaría suficientes imágenes a tiempo como para montar una exposición en mi 80.º cumpleaños: mi cabezón sonriendo en la ceremonia de graduación del doctorado, llorando en el funeral de mi madre, masticando con esmero la primera comida cocinada por mi retoño, unos cuantos primeros planos durante un orgasmo para crear cierto revuelo, etc. En lugar de eso, tomé la foto, vi las bolsas que tenía debajo de los ojos y descargué Facetune. Las ojeras no tenían mal aspecto, en persona. Al mirarme en el espejo y verlas, pensaba: He aquí una mujer de veintiocho años con experiencia en la vida. Pero me di cuenta de que en la foto solo quería parecer sexy.
Que por fin se hubiera ido de casa era un alivio, no porque me sintiera mejor o estuviera más tranquila sin él, sino porque las dos semanas que transcurrieron entre el «me voy a mudar» y el «he alquilado una furgoneta» fueron de las más largas y lentas de toda mi vida. Fue un periodo muy contradictorio: unos días andábamos de puntillas para no molestarnos y hablábamos en un tono más propio de compañeros de trabajo que de otra cosa, y otros volvíamos a los viejos hábitos y nos despedíamos con un beso, comíamos del plato del otro y echábamos un polvo. Cada vez que volvíamos a caer en las viejas costumbres —tan fáciles, tan familiares—, me preguntaba si acabaríamos llegando a la conclusión de que aquello solo había sido un gran bache. Sin embargo, una noche llegó a casa con unas cajas y tuvimos que decidir qué discos eran de cada uno y qué hacer con el sofá de mierda que habíamos comprado hacía apenas un año. La garantía del peor sofá de la historia había durado más que nuestro matrimonio.
Juramos y perjuramos que ninguno de los dos lo había visto venir. Al fin y al cabo, no teníamos los típicos grandes problemas que preceden a una ruptura. Teníamos algunos problemillas, claro está: además de lo de comer en la cama, yo siempre hablaba muy alto y no respetaba su sistema de organización de la nevera; él tenía mal genio y quería que empezáramos a salir a correr como hobby. Pero no éramos infelices, solo estábamos insatisfechos… hasta que, de repente, éramos tan tan infelices que no podíamos reír ni tener relaciones sexuales ni pedir comida tailandesa sin mirarnos el uno al otro con cara de ¿y tú quién eres? Mirábamos al desconocido que habíamos elegido a la edad de diecinueve y diecinueve y medio, respectivamente, y no es que lo odiáramos, sino que nos preguntábamos si, de haberse muerto sin previo aviso (por causas naturales o en un horrible accidente, lo cual, por supuesto, habría sido una tragedia, pero si hubiera ocurrido…), si tal vez la vida sería más fácil. Las palabras salieron de mi boca una noche durante la cena: «¿Crees que lo nuestro funciona?».
Ninguno de los dos tenía una respuesta, lo cual ya era una respuesta en sí misma.
Había funcionado, o pareció funcionar, durante casi una década. Jon y yo nos enamoramos en la universidad y, sorprendentemente, su alegre nihilismo resultó complementarse a la perfección con mi obsesión crónica con darle mil vueltas a las cosas. Primero fuimos amigos (lo cual es importante, según dice todo el mundo) e incluso disfrutamos de un primer curso lleno de emociones y sexo con otras personas antes de darnos cuenta, en algún punto del primer semestre del segundo año, de que no solo nos llevábamos muy bien, sino que también nos teníamos muchísimas ganas el uno al otro. Unimos nuestras bocas y nuestros genitales y no nos despegamos hasta la graduación. Teníamos unos gustos bastante parecidos, nos hacíamos reír mutuamente y nuestras discusiones eran igual de dramáticas que las de todas nuestras otras amistades en esa época. Nos tomamos unas modestas vacaciones y nos presentamos a nuestros respectivos padres. Al final, nos fuimos a vivir juntos, ya que llevábamos suficiente tiempo como pareja y ninguno de los dos podía permitirse el lujo de vivir solo. Pintamos parte de una pared con pintura de pizarra. Hubo por ahí algún regalo de cumpleaños desacertado, celos insignificantes y una o dos traiciones leves, pero sobre todo hubo comodidad; nos entendíamos fácilmente. Después de seis años de salir a cenar, de compartir mascota y de aprender a hacer salsa carbonara, dar el siguiente paso parecía lo natural. Jon fue el que preguntó:
—¿Qué te parece, Maggie?
Y yo contesté:
—Venga, sí.
Así que nos casamos, porque todo el mundo lo hacía, y porque el hecho de que nada estuviera particularmente mal nos daba la sensación, en ese momento, de que todo estaba bien.
Nunca dejó de hacérseme un poco raro lo de que estuviéramos casados. Cuando mencionaba a «mi marido» al hablar con la gente, veía cómo enarcaban las cejas y pensaba: ¿A que sí? Es superraro todo. A Jon no le parecía para nada extraño. No es que fuera un romántico per se, pero sus padres eran el último par de progenitores sobre la faz de la Tierra que seguían enamorados el uno del otro, así que su fe en la institución era superior a la media. Para él, el matrimonio era una respuesta natural al hecho de estar enamorado durante un periodo prolongado de tiempo. Cuando llegamos al hotel italiano de bajo presupuesto donde habíamos reservado la suite nupcial, la recepcionista, que era estadounidense y algo parlanchina, exclamó: «¡Dios mío, si esto parece un matrimonio infantil!», y Jon se rio, pero yo me sentí avergonzada, por raro que parezca. Había un cierto punto de ingenuidad en esa decisión. ¿Acaso no había hecho números? ¿De verdad creía que nuestro matrimonio iba a durar cuando había tantos otros que no lo hacían? Quizá me sentía avergonzada porque, sí, realmente lo creía. Me daban ganas de darle unas palmaditas en la espalda a esa versión de mí misma y decirle: Ay, querida, si ahora estás avergonzada, ya verás después…
La primera mañana sin él juro por Dios que me desperté llorando. Al menos mi almohada estaba mojada y, en lugar de darle la vuelta o cambiar la funda, salí rodando de la cama y me dejé caer sobre el suelo. Aunque lo llevemos lo mejor posible, pensé, va a ser horribleigualmente. A pesar de que nuestra intención fuera ser buenos ex, de los que no cotillean sobre el otro, ni se acuestan con ese compañero o compañera de trabajo del que el otro siempre tuvo celos, ni publican thirst traps en redes como venganza, ni tuitean excesivamente sobre sus nuevas y emocionantes vidas como solteros; a pesar de todo eso, iba a ser una experiencia horrible que duraría años, quizá para siempre. Desde luego, en ese momento parecía que iba a ser así.
Para mí era importante que tuviéramos un buen divorcio. Mientras empacábamos su ropa, acordamos que gestionar con amabilidad lo que estaba por venir sería una buena manera de honrar lo que significábamos (o habíamos significado) el uno para el otro. Habíamos pensado un breve discurso para decirles a los amigos que, «simplemente, hemos cambiado y vamos por caminos diferentes», lo cual era cierto, pero también carente de sentido; y prometimos mantenernos en contacto, al menos al principio. No hacía ni veinticuatro horas que se había ido y ambos ya nos habíamos escrito varias veces con variantes de cómo estás?, siento que las cosas tengan que ser así y se lo has dicho ya a tus padres? Con el tiempo, creía que seríamos el tipo de ex que va a las fiestas de cumpleaños del otro, se queda a tomar un buen número de copas, abraza a la nueva pareja y se va antes de que las cosas se compliquen. Pero, en ese momento, lo único en lo que podía pensar era en lo mal que lo habíamos hecho, lo silencioso que estaba el apartamento sin él y los pocos planes que tenía para el fin de semana.
Me quedé en el suelo hasta media tarde. Aquello no me hizo sentir muy bien, pero es una de esas cosas que se supone que tienes que hacer cuando tu matrimonio se va a la mierda. En las películas, cuando te divorcias, te tiras al suelo, te emborrachas y luego te levantas, te pones una rebeca y aprendes a quererte de nuevo en una casa al lado de la playa que has alquilado a un hombre guapo y encantador cuya primera esposa ha muerto y que, aunque está claro que todavía la quiere y le guarda respeto, siente que quizá está preparado para pasar página, como si los dos pudierais ayudaros a sanar. En las películas, cuando te divorcias, tienes una gran pelea con abogados de por medio y todo es muy doloroso porque los hijos están resentidos y cuesta decidir quién se queda con la casa; con esa casa tan grande y bonita que habéis pasado años decorando juntos, en la que habéis volcado los ahorros de toda vuestra vida y en la que habéis criado a varios hijos o, en su defecto, a un perro de tamaño considerable. En las películas te llamas Diane y tu apellido es Lane o Keaton o puede que Kruger, eres una bella mujer de mediana edad que es su propia jefa y entiende de vinos. Por lo general, no sigues viviendo con tu ex durante semanas porque sola no puedes pagar el alquiler de tu polvoriento apartamento de un dormitorio. Por lo general, no eres una asistente de investigación pretenciosa ni tu ex un redactor publicitario, ni tu mayor activo financiero es ese amigo a quien le regalan teléfonos gratis en el trabajo. Y, desde luego, no tienes veintiocho años y estás planeando una fiesta de cumpleaños con el código de vestimenta «putillas de Jimmy Buffett».
Pero ahí estaba yo, semiparalizada, enviando mensajes al chat de grupo para preguntar cuánto costaría una pancarta en la que pusiera «chochete de grupi» y si Clive tenía suficientes habilidades como repostero para preparar un pastel con sabor a margarita. Todo el mundo estaba de acuerdo en que era capaz de hacerlo, y no solo eso, sino que lo más seguro era que su gran enemigo (un chef muy guapo que salía en televisión y que recientemente había enseñado a los espectadores a «preparar» mazorcas de maíz) no pudiera decir lo mismo. Además, Amirah había encontrado un autobús para fiestas que tenía los asientos limpios por dentro: tiene pinta de que se suele utilizar como escenario para pelis porno en lugar de para fiestas de cumpleaños, pero es casi 100 dólares más barato que el otro… Lauren, que era la que cumplía años, respondió: ¿y si intentamos no pensar en eso y nos gastamos la diferencia en bebida? El resto estuvimos de acuerdo.
En ese grupo estaban mis cuatro mejores amigas de la universidad: Amirah, una enfermera emocionalmente turbulenta que siempre estaba un poco hasta el coño de todo y que había conocido en la residencia; Clive, un hombre gay, grande y elegante que siempre se describía a sí mismo como «caótico» por hacer cosas normales como pagar los taxis en efectivo; y dos Lauren: una que lloraba por todo y otra que sostenía que solo había llorado una vez en toda su vida, que fue cuando McDonald’s dejó de vender pizzas. Para entendernos, a la primera la llamábamos «Lauren la Sensible».
No les había dicho que Jon se había ido. Sabían que estábamos considerando la posibilidad de separarnos, que últimamente las cosas no iban bien, pero no me atrevía a escribir las palabras «Jon se ha ido». Creo que una parte de mí daba por hecho que volveríamos a estar juntos, incluso después de que acordáramos que se iría, incluso después de todo. Que aquello de estar separados durara mucho me parecía imposible. ¿A quién si no iría a quejarme de la velocidad del wifi? ¿Qué haría él cuando necesitara recordar qué día era el cumpleaños de su madre? ¿A quién consultaría todas y cada una de las decisiones que tomara todos y cada uno de los días del año durante el resto de mi vida? Y, los domingos, ¿qué haríamos? Daba por hecho que, tarde o temprano, regresaría y ambos diríamos «menudo viaje, jaja», y luego nos fumaríamos un porro y veríamos algún concurso de repostería, una actividad que llevan a cabo, hasta donde yo sé, un 60 por ciento de los matrimonios.
Tampoco se lo había dicho porque me parecía increíblemente ridículo. Es difícil explicar con exactitud lo mortificante que es haber celebrado una boda y que tu matrimonio termine casi inmediatamente después. La relación había sido más larga que el matrimonio, mucho más, pero ¿y qué? Ese día en el que todos te miran, te felicitan por tu gran momento y te desean que lo vuestro dure hasta que te mueras, con sus respectivos preparativos, peleas familiares, problemas con la lista de invitados, un gasto de miles de dólares… que ese día acabe siendo nada más que una carísima sesión de fotos para que tus amistades puedan subirlas a Tinder no es lo ideal, que digamos. Y tú ni siquiera puedes usar las fotos de ese día para eso porque, uno, no sabes cómo funciona Tinder y, dos, en todas llevas un vestido de novia.
En lugar de confesar, me dediqué a entretenerlas: les contaba historias sobre perros graciosos que había visto, o sobre una cita médica reciente en la que me había inventado que tenía un estilo de vida saludable y activo para hacerle una broma a mi doctora mientras ella parpadeaba confundida y daba golpecitos en la sección naranja tirando a roja de la tabla de IMC que tenía colgada en el corcho. No le deis cuerda a Maggie con lo del IMC, escribió Lauren, o estaremos aquí toda la noche. Clive nos dijo que, recientemente, había decidido que el verdadero significado de las siglas era «Índice Masculino de Cuerpazo», lo cual tenía sentido, porque el suyo era muy alto. Lauren la Sensible dijo que había escuchado un pódcast que cambiaría nuestras vidas. Amirah envió el enlace de un vídeo de una gaviota robando en una tienda y, de ahí en adelante, nos dejamos llevar. Empezamos a hablar de las bandas de animales marinos, a contarnos cotilleos sobre gente que conocíamos y a quejarnos con el mismo vigor de las grandes injusticias del mundo y de lo penosa que era la presencia en redes sociales de cierta famosilla de Toronto.
Sabía que al final tendría que contárselo, pero estaba esperando a encontrar el momento adecuado. No podía enfrentarme a sus preguntas si ni siquiera yo sabía las respuestas. ¿Estaba preparada para volver a estar soltera? ¿Dónde iba a vivir? ¿Qué iba a hacer con el tema del dinero? Yo tenía algo de pasta, claro, pero Jon tenía mucha más gracias a su trabajo, su familia y sus hábitos financieros. Sabía cómo ahorrar y cómo invertir y cómo no fundirse un sueldo de autónoma (que bastante había tardado en llegar) en unos cuantos tops o en comprar comida gourmet para gatos. Era él quien se hacía cargo de mi parte del alquiler y de la comida, y cuando nos íbamos de vacaciones, todo corría a su cuenta excepto mi vuelo, el cual me «dejaba» pagar de la misma manera que a los niños y niñas que se acaban toda la comida del plato en Acción de Gracias se les dice que están «ayudando» a limpiarlos. Unas semanas antes de la boda, hice una broma con que se me estaba acabando el tiempo para firmar el acuerdo prenupcial; ¿y si nos separábamos y me quitaba todo lo que tenía? Me contestó que no me preocupara, que podría quedarme mis ochenta dólares. (Esta solía ser una anécdota divertida).
Los días pasaron y yo me dediqué a rondar por la casa como la Miss Havisham de Grandes esperanzas, pero al revés, vagando sin rumbo de una habitación a otra. Mientras observaba nuestra casa silenciosa y vacía (medio vacía, al menos), me di cuenta de que había sido mi marido (exmarido) quien había comprado la televisión y los cuadros de las paredes y las sillas de la cocina y la cosa sobre la que poníamos los pies cuando nos sentábamos en ese espantoso sofá. La mayoría de las cosas de nuestro apartamento eran, por definición, suyas. Aunque le había animado a que se llevara todo lo que había comprado, se acabó dejando algunas cosas, así que el lugar era técnicamente funcional, aunque todo estuviera mal: el armario del dormitorio era demasiado grande y no tenía un lugar específico para guardar zapatos, en el cajón de la cubertería no había cuchillos grandes, en la mesa de la cocina no me podía sentar porque no había sillas… Me dejé caer sobre el durísimo sofá, apoyé lo que estaba bebiendo en el suelo, donde antes estaba la mesita auxiliar, y empecé a llorar como si no hubiera un mañana.
No sabía dónde buscar, en qué pensar o cómo emplear mi tiempo. Todos los objetos de la casa estaban llenos de significado. La tostadora era un regalo de boda, así que comía el pan a temperatura ambiente. Ver los recuerdos que llenaban la puerta de la nevera —recibos, listas de la compra, notas sobre plátanos y huevos y planes de comprar un candado para la bicicleta— era demasiado doloroso, así que me tomaba el café sin leche. Pegué un trozo de papel sobre una foto enmarcada que teníamos en el cuarto de baño, ya que no estaba preparada para quitarla, pero tampoco para enfrentarme a ella. Una pancarta de cuando hicimos la fiesta de compromiso brillaba en la pared, sobre el espacio en el que antes estaban los cuadros y pósteres de Jon. La palabra «felicidade» relucía con una caligrafía dorada. La ese se había caído en algún momento, pero decidimos dejarla colgada; nos gustaba más así, nos parecía divertida. Mirarla ahora era increíblemente deprimente.
También hubo descubrimientos positivos: al no tener ya ningún tipo de presión para mezclar nuestros dos estilos, me di cuenta de que no me gustaba casi ningún objeto decorativo de los que mi marido había elegido para la casa. Todo lo que en algún momento me había hecho pensar Tarde o temprano vamos a tener que cambiar eso era algo que había elegido él, o algo sobre lo que habíamos llegado a algún acuerdo (entiéndase el acuerdo como «un objeto que ambos odiamos por igual»). Ahora, la mayoría de estos objetos habían desaparecido. La escasez de mis posesiones daba a la casa un aspecto ligeramente raído, y no me había quedado con ninguna de las toallas grandes, pero tampoco había pósteres de grupos musicales en las paredes, ni vasos de chupito modernos en la cocina, ni una alfombrilla de baño de madera ligeramente deteriorada que había comprado por eBay un día que iba fumado. Ahora había espacio para exponer mis pequeñas chucherías, para encender la vela que a Jon le parecía que «olía raro», para poner la música pop de los noventa que a él le parecía aburrida y genérica. Por supuesto, encender una vela de tabaco y enebro y escuchar a los Backstreet Boys no hizo que me sintiera mejor que cuando me sentía amada.
En todos los artículos y foros que había encontrado al buscar en Google consejos para divorcio, ruptura matrimonial joven y primera vez sola pasos a seguir decían que me preparara para sufrir insomnio, pero no era consciente de lo largas que iban a ser las noches. Otra sorpresa fue que no perdí el hambre. Me habían hecho creer que el desamor quitaba el apetito. De adolescente, soñaba con la (inevitable, según me habían enseñado las series adolescentes sobre vampiros guapos y sus amantes menores de edad) ruptura que me dejaría sin poder comer, que haría que me consumiera poco a poco hasta quedarme delgada y delicada. Estaba total y absolutamente entusiasmada con la idea. ¿Tener novio y luego perderlo a él y varias tallas de ropa, tal vez las suficientes como para caber en uno de los polos malditos que Abercrombie vendía en esas tiendas que parecían cuevas húmedas y perfumadas? No se me ocurría nada mejor.
Por desgracia, crecí en un hogar donde siempre me sentí querida y apoyada, lo cual me llevó a tener una autoestima extremadamente robusta, y fui a un instituto donde la expresión artística estaba bien vista, por lo que se me permitió canalizar la mayor parte de mi latente energía sexual actuando en obras de teatro sobre mujeres de mediana edad que tenían fijaciones orales. No salía con nadie y era una chica regordeta y feliz, hasta más o menos el último curso antes de ir a la universidad, cuando el hecho de no haberme acostado aún con nadie fue suficiente para hacerme perder, rápidamente y sin ningún esfuerzo (excepto el abstenerme de comer alimentos sólidos y controlar al dedillo mi ingesta calórica), veinticinco kilos. Todo el mundo se alegraba mucho por mí hasta que me desmayé en clase de Matemáticas después de que mi almuezo hubiera sido solo un helado de hielo.
Lo cierto es que, si empiezas a tener un trastorno alimentario y tienes aunque sea un poco de sobrepeso, nadie se dará cuenta de que algo va mal hasta bien entrada la fase de ¿Qué pasaría si las dos comidas principales del día fueran a base de caldo? Hubo algún que otro sermón sobre nutrición y la importancia de encontrar el equilibrio, luego fui a un hipnotizador que me pidió que me imaginara guapa en traje de baño y me curé.
Es broma.
En realidad, lo que pasó fue que me enamoré y me olvidé del tema por un tiempo. Por aquel entonces tenía un cuerpo blandito, pero sin más. Era el tipo de mujer a la que la gente se refería con condescendencia como «rellenita» o «con curvas» o, más a menudo, «sin complejos», gran eufemismo allá donde los haya. A veces, durante periodos de estrés o después de leer demasiadas revistas o escuchar a una amiga mucho más delgada quejarse del tamaño de sus muslos, notaba cómo los números me volvían a susurrar que volviera con ellos. Consumía un huevo y pensaba: Setenta. Entonces me decía a mí misma que nadie tiene una relación completamente sana con la comida y el ejercicio, al menos nadie que haya alcanzado la mayoría de edad durante el periodo en el que el titular de la portada de todas las revistas del kiosco era alguna variación de «Vieja, con celulitis y se atreve a ir a la playa». Mientras no tuviera un inventario calórico donde anotar lo que consumía diariamente, como hacía en la adolescencia, consideraba que estaba más o menos bien.
Sin embargo, en este momento, la tentación de desempolvar el viejo TCA y convertirme en una de esas heroínas de las novelas, cuyos huesos sobresalen de forma preocupante, llegan a asustar a sus amigos y se vuelven increíblemente hermosas por la pena, era fuerte. «Con aquellos grandes ojos que, por algún motivo, se veían más azules gracias a la sombra oscura que asomaba por debajo, Maggie estaba demasiado triste como para comer; tenía a demasiada gente interesada en acostarse con ella», o algo así sería. No era la primera mujer que iba a experimentar una devastación emocional sin que eso conllevara la repentina y dramática aparición de sus clavículas.
Pero mi recuperación en ese aspecto había ido demasiado bien y, para mi disgusto, estaba empeñada en seguir alimentándome, así que mi culo fofo y yo nos mantuvimos nutridos. Las comidas eran lo único que rompía las largas y lentas horas de esa primera semana sin Jon. Me abrí paso por nuestra despensa, desenterré salsas de curry olvidadas desde hacía tiempo y los fideos instantáneos que guardábamos «para emergencias». Cada vez que me llevaba a la boca un buen salteado o cortaba un trozo rebosante de quesadilla casera, me imaginaba a David Attenborough narrando serenamente: «Incluso en los momentos más oscuros, la vida… continúa». Sabía que en algún momento se acabaría la comida, lo cual me resultaba estresante, ya que no me imaginaba saliendo de casa para ir a por más.
No dormir no me preocupaba tanto; ya nadie duerme bien. El mundo se desmorona y nuestros móviles están ahí, alumbrándonos las caras, llenos de noticias sobre lo que ha dicho el presidente y cuáles de nuestros ex se han cortado el pelo últimamente. Si de verdad ansiaba descansar, siempre podía tomarme unas copas o un par de pastillas para dormir. Antes de marcharse, Jon me dijo que se las tomaba, aunque pensé que debía ser porque el sofá era muy incómodo. Se ofreció a darme una el día que se fue. Quise decir que sí, pero sentí que hacer eso era como admitir que no lo estaba llevando del todo bien, así que dije que no y me pasé la mayoría de las noches viendo series sobre asesinos en Netflix.
Antes, estas series me daban demasiado miedo: vivíamos en una planta baja con ventanas poco fiables y éramos propensos (yo) a asustarnos y tener pesadillas. Ahora me resultaban relajantes. Tenían un patrón, una clara división entre lo correcto y lo incorrecto. Puede que el detective fuera algo problemático, bebiera demasiado y engañara a su mujer, pero no era un pedófilo asesino que vivía en una especie de búnker en Swansea. Al final siempre atrapaban al pedófilo asesino y el compañero tenía que admitir que el detective era el puto amo en su trabajo. Resultaba agradable pensar que la diferencia entre culpable y no culpable era tan clara. Resultaba agradable escuchar a David Tennant decir palabrotas. Además, me deshice de gran parte del suspense cuando me di cuenta de que quien ha cometido el asesinato es siempre la persona que habla más despacio.
Las noches en las que sí conseguía dormirme, me despertaba en mitad de la madrugada, aturdida y confusa. Extendía la mano por la ahora enorme cama, buscando el cálido bulto del cuerpo de Jon… y no había nada. El miedo me invadía, abría los ojos de golpe y luchaba por adaptarme a la oscuridad. Empezaba a sudar, confundida, asustada y un poco irritada. ¿Me había escrito un mensaje y yo no lo había visto? Se suponía que debíamos comunicarnos este tipo de cosas. Avisar al otro cuando vas a llegar tarde a casa era uno de los pilares principales del matrimonio.
Entonces, cómo no, caía en la cuenta.
Cuando esto pasaba, me sentía, en este orden: tonta, triste, decepcionada, justificada cuando recordaba que a Joan Didion le había sucedido algo similar en El año del pensamiento mágico, avergonzada de nuevo por haberme agarrado a esta conexión con Joan Didion, secretamente orgullosa al pensar que tal vez hubiera algunas similitudes, luego más triste y, finalmente, cansada. Pero yo no era la elegante voz de una generación que narraba cómo había perdido al amor de su vida. Ni siquiera lograba entender por qué ahora se llevaban los pantalones que se llevaban y lo más importante que había escrito era una tesis doctoral que todavía no había terminado sobre la «historia vivida por los objetos» en las obras teatrales de principios de la Edad Moderna. Incluso cuando estuviera terminada, nadie la leería. No había perdido a mi marido, lo había dejado. O, más bien, le había sugerido que se fuera y él había aceptado con una increíble rapidez. En muchos sentidos, aquello fue lo último en lo que estuvimos de acuerdo.
Y así se acabó nuestro matrimonio, seiscientos ocho días después de su inicio. De un día para otro pasamos de estar enamorados a que aquello se nos hiciera bola. De repente, solo teníamos dos estados: callados y exasperados. Cuando no estábamos teniendo una charla superficial y autocomplaciente, teníamos cientos, miles de discusiones. Poníamos los ojos en blanco, soltábamos suspiros y nos echábamos en cara:
—lo mucho o poco que nos satisfacía nuestra carrera laboral;
—el trabajo emocional y la definición del mismo;
—quién se había terminado el café;
—quién había pagado las tres últimas facturas de la luz;
—quién había sido realmente condescendiente con quién;
—si quedarse despierto hasta las cuatro de la mañana jugando a videojuegos con adolescentes europeos que tenían problemas de ira era aceptable o quizá incluso algo muy normal;
—nuestros padres, nuestros amigos como padres, la idea de nosotros como padres;
—el consumo de pornografía;
—si era posible crear porno que fuera feminista;
—lo mucho que podría interesarle el porno feminista a un hombre heterosexual con una cuenta premium de Pornhub;
—las uñas de los pies, qué longitud debían tener y dónde se debían tirar después de cortarlas;
—si irse de Toronto era equivalente a «rendirse»;
—cuál era la pronunciación correcta de la palabra «Barcelona»;
—por qué el dormitorio seguía siendo morado, a pesar de que llevábamos años en ese piso y en su día dijimos que lo pintaríamos;
—esa vez que me llamó «profesora adyacente» por error y, aunque fue con toda la inocencia del mundo, ya que la palabra se parece mucho a «adjunta», como yo ya estaba dolida de por sí, me lo tomé como una pullita por mi poco recorrido profesional, y como tenía hambre y estaba agotada y con el síndrome premenstrual, me puse a llorar en medio de la calle, y como estábamos hartos el uno del otro, dijimos cosas que no queríamos decir y otras que sí, y todo el asunto acabó durando un día entero en vez de los cuatro o cinco segundos que habría tardado en corregirle y seguir con mi día, y nunca admití que aquello hubiera sido culpa mía, ni siquiera cuando él vino a disculparse.
Fue una ruptura decepcionante. No hubo ninguna aventura ni ningún momento decisivo en el que todo saltara por los aires. Solo una serie de pequeños incendios a nuestro alrededor que no nos preocupamos por apagar. Nos quedamos ahí sentados, taza en mano, como el perro ese del meme: This is fine.
Y ahora estaba sola una calurosa tarde de junio, comiendo pan con mantequilla, con la lencería que llevaba puesta el día de la boda porque el resto de mi ropa interior estaba sucia. Eché un poco de sal sobre un trozo de pan y dije «divorcio» en voz alta para ver qué sentía, o quizá solo para ser dramática. Me rasqué por encima de esas bragas de encaje carísimas y me pregunté, como llevaba una semana haciendo a cada rato, si todo aquello había sido un gran error. Era tan fácil moverse por el mundo en pareja, compartiendo el coste de las cosas, compartiendo sudaderas y teniendo a alguien con quien hacer cola en el banco.
Hacía poco que Jon y yo habíamos empezado a hacernos amigos de otras parejas. Íbamos a cenar en grupos de cuatro o seis para charlar y hacer bromas los unos de los otros mientras picábamos algo, y luego volvíamos a casa y practicábamos sexo salvaje después de coincidir en que Ben y Esther probablemente nunca lo habían hecho así. Todas las parejas eran matrimonios algo más mayores que Jon conocía del trabajo. Se las iba a quedar él, igual que se había quedado los paños de cocina, y nunca más me invitarían a una cena informal. ¡Justo cuando las coles de Bruselas tenían por fin su momento de gloria! Me reí al pensar eso y deseé poder escribirle a Jon para contarle el chiste. Ya había gastado mi contacto diario para saber cómo estaba, pero no había nada más satisfactorio que hacerlo reír.
Toda esta situación parecía una broma. Era como si, en cualquier momento, uno de los dos (o los dos a la vez) fuera a llamar al otro y a decir: Ay, por Dios, tendrías que haberte visto la cara, mientras se meaba de risa. Aunque yo odiaba las bromas, a Jon le encantaban. Después de comprometernos, empezó a hacer una cosa que consistía en fingir que se moría si yo salía de la habitación. Cuando volvía, lo encontraba tirado en el sofá o desplomado sobre la mesa de la cocina, con la mirada ausente y sin vida. Le dije que me daba mal rollo. Respondió que estar casados, en el mejor de los casos, implicaba que un día uno de los dos encontraría el cadáver del otro. Dado que las mujeres solían vivir más que sus maridos y que él cuidaba mucho menos su cuerpo (esas fueron sus palabras), tenía todas las papeletas de ser yo quien lo encontrara a él y no al revés. De este modo, según dijo, su muerte, a pesar de que posiblemente sería uno de los peores momentos de mi vida, sería también algo divertido y compartido, una broma privada. Ni una persona de todas a las que se lo he contado ha estado de acuerdo, pero a mí me pareció algo muy dulce.
Estar triste en verano es una mierda.
Historial de búsquedas de Google, 10 de junio
ojeras piel pálida
rutina facial coreana más rápida
venas visibles en piel
ayuda para dormir no pastillas
tono gris en la piel?
ver historias instagram en anónimo
kate bush no está en itunes
kate bush this woman’s work
kate bush youtube descargar canción
ley divorcio canadá ver
dormir bocabajo causa arrugas?
definición legal intolerable
bell hooks pdf
traje pantalón jacquard
botox para papada
bill hader divorcio
bill hader con camiseta
bill hader risa
persona normal se casa con famoso
gua sha vídeos
qué es jacquard?
cómo seguir siendo amigos después de romper
ejercicios para pechos
reglas de tinder
población toronto
población masculina toronto
horario tienda alcohol de bloor con ossington
receta risotto fácil
sustitución arroz arborio
parmesano caducado se puede comer?
entrega 24 horas toronto
alcohol a domicilio toronto
qué es tiktok
kate bush this woman’s work karaoke
borrar tiktok
El primer mes fue como estar entre la niebla. Mi día a día consistía en despertarme después de la una y quedarme tumbada en la cama para masturbarme sin ganas mientras de fondo sonaba la banda sonora de The Last Five Years (grabación original de la obra interpretada en un teatro del off-Broadway). Mis tardes consistían sobre todo en intentar trabajar para luego abandonar y acabar publicando historias en Instagram con indirectas que hacían referencia a mi estado emocional. En un momento dado de esa época, cumplí veintinueve años.
Eso fue lo que me obligó a confesar ante mis amigas. En nuestro grupo lo dábamos todo cuando había una ocasión especial, y un cumpleaños no era una excepción. Hacía meses que habíamos acordado celebrarlo con un viaje a la playa nudista que había en las islas de Toronto. Íbamos a llevarnos solo tarta y cócteles, nada más. Estaban metidas de lleno en una discusión sobre la importancia de la protección solar y las bondades de los taxis acuáticos privados cuando lo solté: tengo que posponerlo, escribí, jon se ha marchado… y es definitivo, creo. A ese mensaje le siguieron unos insoportables minutos de silencio y luego Clive escribió: en 30 min estoy ahí.
Me tumbé en la cama y me quedé mirando una mancha de humedad que había en el techo hasta que lo oí subir por los escalones de la entrada. Me levanté, me arreglé el pelo y me dirigí a la puerta, y, por un momento, no quise dejarle entrar. Vería mi apartamento vacío, los libros que faltaban en las estanterías, los montones de comida para llevar… Si le enseñaba esto a Clive, tendría que acabar enseñándoselo a las demás. Tendría que ir por ahí y existir en el mundo sola.
Tensé mi valor hasta su límite y abrí la puerta.
—Del uno al diez, ¿cómo de preparada estás para que haga bromas sobre el tema? —preguntó.
Lo medité y respondí:
—¿Seis?
—Vale, en ese caso ya hablaremos más adelante sobre tus cejas.
Clive y yo nos conocimos en la compañía de teatro de la universidad cuando estábamos en segundo y nos hicimos amigos cuando interpretamos que éramos dos enamorados en lo que él llamaba una producción «solo para gordos» de Vivir de ilusión. De vez en cuando, si habíamos bebido demasiado, todavía gritaba «¡señorita bibliotecaria!» y tiraba de mí para plantarme un beso con lengua. Nos apoyamos en la mesa de la cocina (tenía que comprar sillas) mientras me untaba las cejas con tinte para la barba y Clive me decía que todo volvería a la normalidad dentro de poco.
—Estas cosas pasan —dijo—. Si te hubieras comprometido con todo lo que te gustaba cuando tenías diecinueve años, todavía llevarías ese chalequito. Y, de todos modos, según las estadísticas, las personas más felices del mundo son las mujeres solteras y sin hijos. ¡Así que enhorabuena!
Me agarró las dos manos como si fuéramos críos y nuestro equipo hubiera ganado la final de la liga infantil.
Adoptar una actitud despreocupada ante algo así era un clásico de Clive. Lo único que se tomaba en serio en la vida era la cocina, su trabajo como productor de reality shows bien montados y el propósito de año nuevo que hizo en 2011 (hacerse famoso), en el que todavía estaba trabajando. Más o menos al mismo tiempo que se hizo ese propósito (y probablemente a causa de él) nos pidió que empezáramos a llamarlo Clive en lugar de Brandon, que era su nombre de pila. Aunque nos costó acostumbrarnos, al final todas estuvimos de acuerdo en que había pocos Brandon con estilo, así que el cambio tenía sentido.
Compartimos una bolsa de patatas fritas bajas en calorías y brindamos por el comienzo de mi «etapa de puterío», pero me empezó a temblar el labio cuando nuestras copas chocaron, así que rebobinó y me recordó que cada mujer debe tomarse las cosas a su ritmo durante la etapa de puterío. Cuando su asistente le comunicó que corría el riesgo de perder a Scott Moir como juez invitado en un nuevo programa en el que se emparejaban jugadores de hockey con profesionales del patinaje artístico sobre hielo, Clive salió corriendo y me prometió que al día siguiente pasaría a ver cómo estaba.
Amirah llegó una hora más tarde. Me hizo olvidar mis circunstancias con uno de sus clásicos embrollos laborales. Aunque llevaba más de un año en lo que parecía ser una relación feliz, Amirah no dejaba de alimentar aventuras sentimentales con hombres del hospital que luego se obsesionaban con ella. El último de estos pobres desgraciados era un celador llamado Brian.
—La cosa cada vez va a peor —dijo con una mezcla de pena y regocijo—. La semana pasada me hizo una lista de reproducción. No para de preguntarme si ya la he escuchado, pero ahí es donde pongo el límite.
—En escuchar la lista de reproducción.
—Sí —contestó con total seriedad—. A saber lo que puede haber ahí.
Era fácil entender por qué Amirah estaba causando estragos en el ala C. Tenía una increíble belleza natural que no se dejaba eclipsar por la bata y era algo borde; ni mucho ni poco, lo justo para volver locos a los hombres. Cuando me mudé a mi dormitorio en la residencia de estudiantes, ella ya estaba completamente instalada en su habitación, al otro lado del pasillo. Me la encontré ajustando el ángulo de un póster de las Pussycat Dolls cerca de la ventana y le dije: «¿Las que no son Nicole tienen nombre siquiera?». Y ella respondió: «Quizá todas se llaman Nicole». Y no hizo falta más.
—¿Cómo se lo están tomando tus padres? —me preguntó después de que hubiéramos examinado la lista de reproducción de Brian (escrita a mano en papel bueno, con las canciones que tenían frases relevantes subrayadas. Ay, Brian…).
Le dije que me seguían la corriente, lo que significaba que no hablábamos mucho. Mi madre en seguida se ofreció a venir a buscarme a Toronto para llevarme a Kingston. Me dijo que podía quedarme con ellos tanto tiempo como necesitara mientras ella me alimentaba con comida casera para reconfortarme y volverme nostálgica, pero me quedé donde estaba. En cierto modo, era un alivio que mi familia —mamá, papá y mi hermana Hannah, más pequeña pero también más sabia— viviera a unas horas de la ciudad y que la única muestra de su gran preocupación fuera el mensaje que mi padre enviaba a diario: Todo ok?
Cualquiera que tratara de consolarme se enfrentaba a una tarea imposible: demasiada atención y cuidados hacían que sintiera que les daba lástima, pero si no me ofrecían suficiente atención y cuidados, sentía que aquello era una prueba más de que no valía para nada y que nadie quería acercarse a mí.
Le dije a Amirah que mi situación ideal (en la medida en que algo de esto pudiera considerarse ideal) sería que todo el mundo supiera lo del divorcio sin que yo tuviera que decírselo, y que me quedara en una especie de cámara hiperbárica especialmente diseñada para desestresar hasta que estuviera lista para reincorporarme a la sociedad. Necesitaba unas cuantas semanas en las que poder sentirme horrible a solas y así poder adaptarme a mi nueva vida con un caparazón de antipatía. Amirah entrelazó sus largas piernas y se sentó sobre ellas. Supe que iba a soltar algo que no me iba a gustar.
—¿Quieres el número de la psicóloga de mi madre?
No, para nada. Solo era un divorcio, y no uno con mucha chicha. Ni siquiera había tenido ningún sueño que valiera la pena contarle: ¿de qué íbamos a hablar?
—No me va mucho eso de la terapia, así en general —respondí—. No me parece que vaya a encajar conmigo.
Lo decía en serio. La única psicóloga que conocía era Penélope, la prima de Jon, una mujer pequeña con rastas rubias que dirigía talleres en los que los participantes cavaban sus propias tumbas y eran enterrados en ellas para poder experimentar la muerte del ego.
—No creo que en este caso sea… así —dijo Amirah. Se llevó un dedo a los labios y se mordió la esquina de un padrastro mientras me miraba, pensativa, y se lo arrancaba con los dientes—. Pero diría que, si existe una ocasión perfecta para ir a terapia, aunque sea por probar, es esta, ¿no te parece?
—Estoy bien —le aseguré—. Me he descargado una aplicación de estas de meditación y voy a salir a correr más a menudo… Oye, ¿Tom sabe lo de Brian?
Tom era su novio, un hombre con unas manos enormes y una risa estruendosa, que tenía un trabajo importante y moderno en una fábrica de cerveza del centro. Se habían conocido mediante una aplicación de esas para ligar la primavera pasada y desde entonces se habían vuelto inseparables. Al parecer, su forma de mostrar y recibir amor era etiquetarse mutuamente en fotos donde salían muy bien y aprovechar la descripción de la imagen para hablar de su amistad y de que la vida juntos era como una aventura. Su aventura favorita era ir a restaurantes. Primero, Tom publicaba a Amirah alzando una copa de vino blanco: un viernes con ella. Luego, cuando llegaba el plato principal, Amirah publicaba una foto de Tom: a este grandullón le encanta comer. Después, Tom republicaba la foto en la que salía él y, finalmente, Amirah cerraba el círculo compartiendo la publicación de un viernes… en sus historias. De este modo, todos sus conocidos podían ver la mesa en la que habían comido desde todas las perspectivas posibles. Este comportamiento no era para nada propio de Amirah, pero el amor hace que la gente se vuelva cursi y haga cosas absurdas, qué se le va a hacer.
Tenía curiosidad por saber cómo encajaban esos embrollos sentimentales del trabajo con las sesiones de fotos, las noches de ir a comer ostras y ese «grandullón».
—No hago nada con estos tíos —contestó—. Y Tom no es más que mi novio, por ahora.
Había olvidado la definición poco ortodoxa que tenía Amirah de la palabra «novio»: para ella, aquello no implicaba ningún compromiso real más allá del tiempo que pasaban juntos. Siempre era despiadadamente informal hasta el momento en el que decidía que un hombre era El Elegido. Había habido dos elegidos hasta la fecha: un novio del instituto y un estudiante de Medicina que de vez en cuando todavía le mandaba algún que otro mensaje, pero Tom parecía estar a las puertas de ser ascendido.
—De todos modos —continuó Amirah—, uno es la vida real y el otro es, digamos, una frisson. Sé lo que quiero a largo plazo, pero a veces lo que una necesita es tener la certeza de que alguien piensa que tu culo es la octava maravilla del mundo.
Sonaba bien, sí. Quizá lo que tenía que hacer era buscarme un par de frissons, incluso si mi destino a largo plazo era, sí o sí, quedarme escondida debajo del caparazón. A Amirah le llegó un mensaje en el que le pedían que cubriera a alguien en el trabajo.
—¿Te importa si me voy? Estoy tratando de acumular horas para no tener que trabajar en Año Nuevo. Además, hay una paciente a la que le prometí que haríamos pulseras de la amistad.
—¿Debería ponerme celosa?
—Bueno, es una niña de siete años con cáncer de huesos, así que creo que no.
Me mordí el interior de las mejillas con los dientes.
—¡Jo-der! —dije—. Joder. Me refería a que…
—Sé a lo que te referías —dijo entre risas— y el pronóstico de esta paciente es bastante bueno, así que tranquila.
Siempre me sorprendía lo bien que llevaba el peso del día a día de su trabajo y que fuera capaz de ir al hospital y dar malas noticias a unos padres o asesorar a unos críos sobre cómo gestionar el dolor con el que tendrían que lidiar toda su vida y luego venir a cenar con nosotras y escuchar cómo nos quejábamos por haber recibido un correo electrónico mal estructurado. Cada vez que revelaba algún detalle desgarrador relacionado con el hospital, el resto nos llevábamos las manos a la cabeza, aunque, como nos había repetido ya muchas veces, aquello no era una competición; el estrés laboral de Clive no era menos válido solo porque estuviera causado, en su mayor parte, por las tumultuosas vidas personales de unos deportistas canadienses medio famosillos. («¿Estás… segura de eso?», preguntó Clive en su momento. Yo todavía no lo estaba).
—Dios, qué intenso todo —dije—. No sé cómo no tienes crisis nerviosas a cada rato.
—Lo cierto es que hay una sala para llorar en la tercera planta. Pero, en general, es bonito poder estar ahí para la gente que pasa por un momento difícil. O sea, cuesta, sí, pero es bonito. Seguro que así es como te sientes tú cuando… explicas Macbeth o… Sinceramente, no tengo ni idea de lo que haces en tu trabajo.
—Me paso la mitad del tiempo pensando en algo ingenioso que poner en los titulares de los periódicos —aclaré—. Pero tienes razón, en muchos aspectos es similar a ayudar a los niños con cáncer. —Me puse de pie y empecé a rebuscar en la despensa—. Deja que te haga algo de comer antes de irte.
Saqué los ingredientes para hacerle su sándwich preferido, una inquietante combinación de pepinillos y hummus con miel y mostaza. Mientras lo preparaba, Amirah se puso detrás de mí y fue metiendo el dedo en los tarros abiertos antes de cerrarlos y volver a meterlos en la nevera.
—¿Por qué no les mandas un mensaje a las Lauren? —propuso mientras daba el primer bocado—. No te quedes aquí sola. Este sitio es una mierda ahora que no está Janet.
Para no llorar ante la mención de mi gata, grité «¡QUÉ GRAN IDEA!» con un vigor poco convincente y saqué el teléfono. Resultó que las Lauren habían quedado en un bar cercano a la oficina de Lauren la Sensible donde te llenaban la copa de vino hasta arriba. Le dije a Amirah que no me sentía especialmente sociable, pero que sí me apetecía beber tropecientas copas rebosantes de vino.
—¡Perfecto! —dijo—. Así me acompañas al trabajo.
Cogió el bolso y nos dirigimos al recibidor, donde intenté ponerme presentable con un rímel que había por ahí, en la estantería, cerca de las llaves. Pellizqué las bolsas que tenía debajo de los ojos y solté un gran suspiro.
—Qué pena que esto haya tenido que ocurrir justo cuando estoy perdiendo el último ápice de belleza juvenil que me queda —me quejé.
—No digas eso —replicó Amirah mientras se ponía unos zuecos de plástico con decoraciones—. Arg, me dan ganas de matar a Jon. Estoy cabreadísima con él.
—No es su culpa —dije mientras metía las llaves en el bolso y abría la puerta—. De verdad. En todo caso sería mía.
Amirah hizo una mueca.
—¿Cómo que tu culpa?
Lo cierto es que no estaba segura, pero así era como me sentía.
Al día siguiente tenía que ir a trabajar, pero no fui capaz de hacerlo. Por un lado, los niveles de humedad de Toronto habían pasado de la típica «zona de humidificación patrocinada por Coca-Cola» que solíamos tener en junio a parecer la axila del mundo, una situación que, normalmente, no teníamos que sufrir hasta agosto. Y, por otro lado, estaba hecha una mierda y no podía dejar de estar triste.
Aunque en verano no daba clases, sí que acostumbraba a ir igualmente unos cuantos días al mes para trabajar en mi abarrotado escritorio del departamento de Inglés como asistente de investigación de Merris, una anciana muy comprensiva que parecía salida de los inicios del modernismo. Había sido la tutora de mi trabajo de fin de máster y ocupaba un lugar en mi imaginario a medio camino entre esa tía abuela a la que quieres tanto como temes y una bruja vieja y poderosa. Los dos miércoles anteriores tampoco había ido y solo le había mandado un mensaje con excusas vagas y poco convincentes. Ese miércoles me llamó.
—Merris, hola. Perdona, es que…
—¿Qué toca hoy? ¿Tienes que llevar a tu abuela al dentista por una urgencia?
Me gustaba trabajar para Merris. Era la persona más sabia que había conocido y nunca hacía que los demás se sintieran tontos, aunque a veces, como ahora, no podía resistirse a ponerlos un poco a prueba. Me la imaginaba sentada en su despacho, sonriendo con ironía, con sus largos dedos enrollados en el cable del teléfono. Probablemente llevaba unas gafas de lectura puestas y otras sobre la cabeza. A veces tenía unas terceras colgadas del cuello con una elegante cadena.
—Creo que me voy a divorciar —le respondí—. O sea, me voy a divorciar seguro, pero no sé exactamente cuándo ni cómo.
—Ah.
No es que me apasionara contárselo a la gente, así en general, pero darle la noticia a Merris me hizo sentir increíblemente ridícula. Era una veinteañera que estaba pasando por una ruptura, ¿y qué? Merris se había casado dos veces, se había divorciado una vez y ahora era viuda y vivía lo que ella llamaba su «mejor momento» compartiendo un gran dúplex en el este de la ciudad con otras dos profesoras. Aquello parecía una versión intelectual de Las chicas de oro.
—Lo lamento —dijo—. Trabaja desde casa por ahora y ya volverás cuando estés lista.
Le dije que ese momento podía no llegar nunca. Se rio e intentó disimular fingiendo que había sido un hipo.
—Tómate el tiempo que necesites. Siempre y cuando no necesites más allá de septiembre, claro.
A Merris no le caía bien Jon. En gran parte se debía a que, unos años atrás, en un evento que organizó nuestro departamento, le dio la sensación de que había tratado de darle una lección sobre el cine francocanadiense. Cuando le pregunté a Jon sobre el tema, me dijo que habían estado charlando menos de quince minutos, y durante ese rato no había hablado casi nada sobre cine, lo único que había hecho era mencionar que hacía poco había asistido a una proyección de Mommy, de Xavier Dolan. Sospecho que ambos estaban siendo un poco insufribles y que no les gustó ver su propia pretensión reflejada en el otro. En la boda, él trató de congraciarse con ella citando el «Soneto 18», y ella dijo: «¿Citar a Shakespeare en una boda? ¡Vaya, ha descubierto América!». Como todas las personas a las que he amado a lo largo de mi vida, ambos eran capaces de ser un poco exagerados.
Después de que Merris y yo colgáramos, volví a mis actividades habituales: trabajar, comer y pensar en posibles justificaciones para no ducharme. La mayoría de los días, después de pasarme unas cuantas horas escudriñando minuciosamente algunas obras de teatro del siglo XVI que ni siquiera entonces eran populares, me recompensaba o me castigaba a mí misma echando un vistazo a los perfiles de Jon en las redes sociales. Recientemente, él había optado por reducir nuestra ya escasa comunicación, algo que yo me intentaba tomar con entereza a pesar de que por dentro sentía que me estaba volviendo loca. En un intento por parecer despreocupada, también le sugerí que nos bloqueáramos en las redes sociales, para así «facilitar nuestra transición hacia una vida de la que el otro no formará parte». Siguió mi consejo con una rapidez desconcertante, aunque ninguno de los dos bloqueamos la cuenta conjunta de Instagram que habíamos creado para la gata.
Si salía de mi cuenta y entraba en @janetlamininaperfecta, ahí estaba Jon: no publicaba mucho en el feed, pero sí que subía muchas historias tocando el piano y cantando (¡!) desde un sótano oscuro. Yo hurgaba en la sección de etiquetado y miraba las historias de sus amigos en busca de algo que me causara dolor: un audio de él riendo en una fiesta, un vídeo de un concierto en el que se le viera cerca de una mujer que yo no conocía… Pruebas de que estaba feliz y satisfecho con su nueva vida como mi no-marido. Desde un punto de vista objetivo, este ciberacoso a través de la cuenta de nuestra mascota era un comportamiento propio de una desquiciada, pero me reconfortaba ver que, de vez en cuando, Janet también miraba mis historias, lo que significaba que Jon estaba haciendo lo mismo conmigo.
Todavía no habíamos decidido quién se iba a quedar con la gata, sin duda nuestra posesión compartida más preciada. Técnicamente, era suya, pero Janet y yo llevábamos tanto tiempo viviendo juntas como el que llevábamos viviendo juntos Jon y yo, y la quería con locura a pesar de que sus principales aficiones fueran maullar a todo volumen y vomitar sobre los muebles y la ropa. Era fuerte y enorme, una gata callejera atigrada, con un pelaje gris y marrón que siempre llevaba desaliñado, y unos ojos verdes que rezumaban inteligencia. Cuando me ponía a leer trabajos de los estudiantes en la cama, se colaba en la habitación, atraída por el sonido del papel. Para cuando me percataba de que venía hacia mí, ya era demasiado tarde: estaba en pleno vuelo, elevándose desde el suelo para aterrizar directamente sobre la redacción que tenía en las manos. Había devuelto más de un trabajo arrugado y agujereado a algún que otro estudiante confundido, pero habría permitido que esa gata destruyera todo lo que tenía sin pensármelo dos veces (y algunos días parecía que ella tenía la misión de hacerlo). La casa estaba tan tranquila sin ella. Era raro no tener que mirar encima de la nevera cuando entraba a la cocina (tenía un pequeño problema con lo de abalanzarse sobre las cabezas de la gente); cada paquete de golosinas malolientes que había sin abrir en el armario me rompía el corazón. Jon y yo habíamos acordado tomarnos un tiempo para pensar qué era lo mejor para ella con vistas a una posible custodia compartida. Como a muchas cosas de mi antigua vida, la echaba mucho de menos.
Me pasaba las tardes viendo series sobre asesinatos (después de haberme tragado todo lo que había ambientado en Inglaterra, había empezado a explorar los asesinatos con un componente sexual en Escandinavia) y pensando en el hecho de estar sola. A veces, lo único que hacía era poner los pies en el suelo y suspirar. Si me sentía animada, me cepillaba el pelo, abría y cerraba las ventanas y llenaba los carros de compra de algunas tiendas online con conjuntos caros para eventos imaginarios. Las del grupo me escribían con regularidad, pero nunca tenía nada nuevo que contarles y sabía que estaban ocupadas disfrutando de sus propias vidas; no necesitaban que una divorciada las arrastrara con ella hacia el fracaso. Dormía poco, pero echaba siestas a menudo. Comía poco durante el día; luego empezaba a preparar una boloñesa o fajitas o algún otro plato ambicioso para la cena, pero me daba por vencida al cabo de nada y acababa comiendo cereales mientras veía a alguien llamado Anders o Lars merodeando por Helsinki o Estocolmo, furioso con su exmujer por tener la cara de dejar que la asesinaran. Cocinar para una sola persona me resultaba agotador y deprimente.
Probé la aplicación de mindfulness