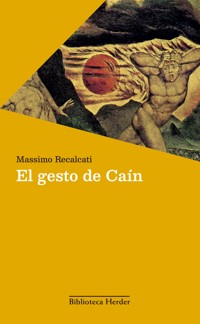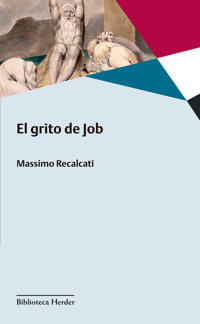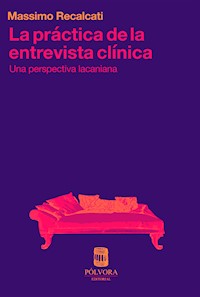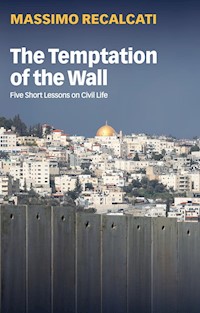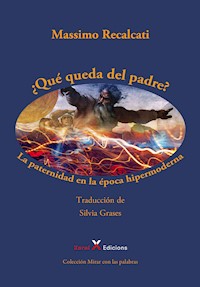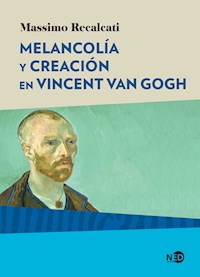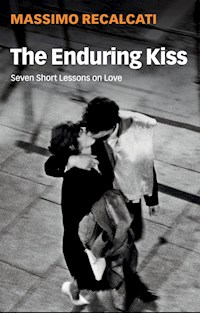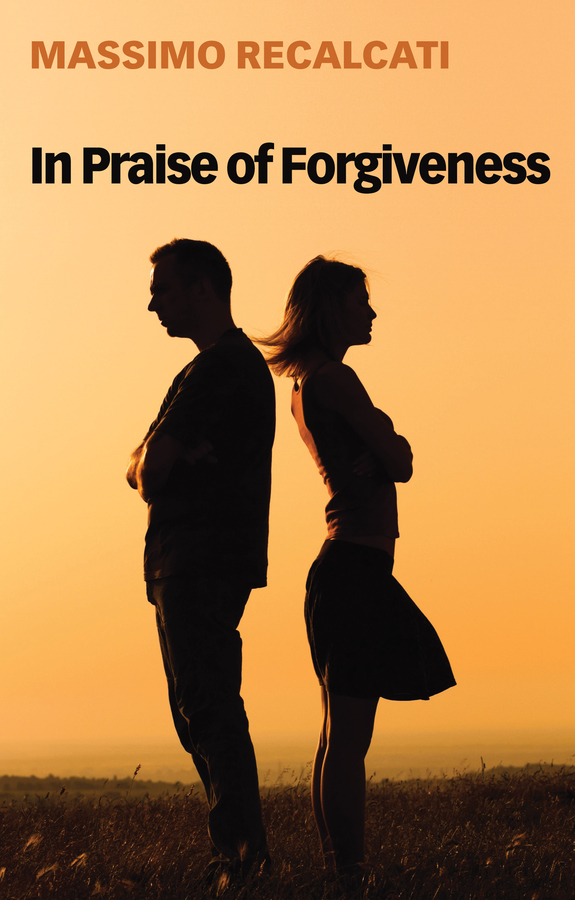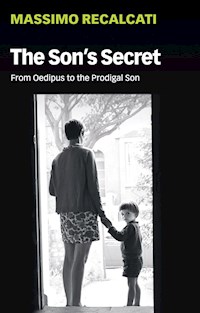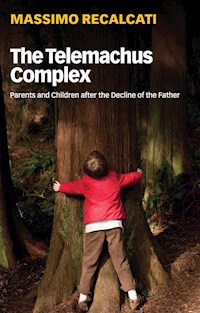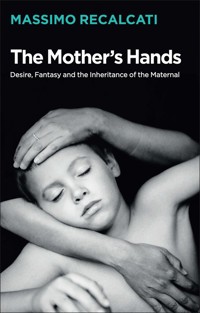Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Pensamiento Herder
- Sprache: Spanisch
A diferencia del mundo animal, regulado por la eficacia del instinto, la sexualidad humana se organiza alrededor de otros factores mucho más escurridizos: el deseo, el amor, las pulsiones. Como en una suerte de collage cubista, la brújula del instinto no funciona aquí y los seres humanos comprueban que no es nada fácil conjugar con éxito estas dimensiones. Además, en todo encuentro sexual el deseo se estructura inconscientemente —desde antes, incluso, de encontrar una pareja— a través de un singular fantasma que dicta las reglas de la relación: éxtasis, seducción, celos, posesión, inhibición, odio. Massimo Recalcati, reputado psicoanalista y ensayista agudo, pone el foco en la idea freudiana de que todo acto sexual implica, como mínimo, a cuatro personas, porque no solo están presentes los amantes sino que a cada uno de ellos lo acompaña, en el inconsciente, su correspondiente fantasma. Y recurre también a una de las principales enseñanzas de Jacques Lacan —«la relación sexual no existe»; que es, a su vez, una espléndida boutade—, la disecciona y la convierte, por fin, en un interrogante que produce nuevos sentidos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Massimo Recalcati
¿Existe la relación sexual?
Deseo, amor y goce
Traducción de Manuel Cuesta
Título original: Esiste il Rapporto Sessuale?
Traducción: Manuel Cuesta
Diseño de la cubierta: Toni Cabré
Edición digital: José Toribio Barba
© 2021, Raffaello Cortina, Milán
© 2023, Herder Editorial, S.L., Barcelona
ISBN EPUB: 978-84-254-4909-3
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com)
Índice
INTRODUCCIÓN
1. NI MÁQUINAS NI TÓRTOLOS
El derecho al goce sexual1
Por qué no somos como los tórtolos
Por qué no somos como máquinas
Un ejemplo: la traba de la eyaculación precoz
El sexólogo de Waterloo
Una escort se enamora
El Casanova de Fellini
El mito de don Juan
2. LA INFANCIA INSUPERABLE DEL SEXO
Un discurso inédito sobre la sexualidad
El guion del fantasma
Libido y lenguaje
Despertar de primavera7
Las palabras «hacen» el cuerpo sexual
Poesía y lenguaje obsceno
3. EL FANTASMA DEL SEXO
Imposible contener la contención
La raíz del goce
La máscara de oxígeno
Ser una puta
El fantasma histérico
El fantasma obsesivo
4. LA INEXISTENCIA DE LA RELACIÓN SEXUAL
¿La unión más íntima?
La tesis lacaniana de la inexistencia de la relación sexual
Pulsión y deseo
Modos de goce. Sexuación masculina y sexuación femenina
Otra concepción del onanismo
¿Y si existiera simplemente la relación?
Atrapados por el fantasma
El tabú de la virginidad
Deseo mi costilla que hay en ti
El deseo femenino
Goce femenino
Con los ojos cerrados
La alteridad del cuerpo femenino
El nombre y el cuerpo
No saber declarar el amor
Paradojas del amor y del deseo
La ilusión de la relación
5. PERDER LOS CONFINES
«Hacer el amor»
La alegría del deshacer
La hora de la verdad
El goce anónimo
Cuerpos sin nombre
Goce perverso
Más allá del placer
BIBLIOGRAFÍA
Información adicional
Exploro el cuerpo del otro como si quisiera ver lo que tiene dentro, como si la causa mecánica de mi deseo estuviera en el cuerpo adverso (soy parecido a esos chiquillos que desmontan un despertador para saber qué es el tiempo).ROLAND BARTHES Fragmentos de un discurso amoroso
Introducción
Homosexuales, heterosexuales, personas transgénero, lesbianas, queers,gays, transexuales, personas neutras, personas fluidas. Los cuerpos sexuales hipermodernos parecen multiplicar sus posibilidades expresivas, volviendo anacrónica y obsoleta la llamada «sexualidad binaria», que se basa en la diferencia sexual entre lo masculino y lo femenino. ¿Nos hallamos ante un nuevo movimiento de liberación sexual, comparable al que se puso en marcha en los años sesenta del siglo pasado?
El psicoanálisis, por lo general, no se muestra hostil frente a estas nuevas declinaciones de la sexualidad, no preside ninguna representación ontológica de la diferencia sexual ni defiende la heterosexualidad entendida en términos anatómicos conforme a una lógica elemental de los atributos —tener o no tener falo distingue binariamente lo masculino y lo femenino— como la única forma adecuada de la sexualidad humana. El psicoanálisis se adhiere, antes bien, al principio de la identidad de género, según el cual no es nunca el sexo anatómico quien tiene la última palabra sobre la determinación de la identidad sexual de un sujeto sino la elección subjetiva que este realiza; elección que, si bien no puede prescindir ni de la anatomía ni de los condicionamientos culturales, resulta siempre irreductible a tales elementos.
La liberación sexual del siglo xxi ya no tiene que ver con la emancipación de la sexualidad frente a las redes morales y sexofóbicas de la cultura patriarcal. En el centro ya no está solamente la necesidad de liberar al cuerpo sexual de la jaula de una educación represiva que golpeaba de manera particular al género femenino. El movimiento de emancipación del nuevo siglo pretende liberar a la sexualidad no solo de las actitudes de intolerancia y represión sexofóbica sino también de la norma heterosexual que querría distinguir los sexos conforme a la diferenciación binaria entre lo masculino y lo femenino. No solamente entra en juego, por tanto, la libertad de los comportamientos sexuales sino también la del derecho de elección de la propia identidad sexual. El concepto mismo de diferencia sexual resultaría limitativo para entender las múltiples posibilidades expresivas de la sexualidad humana.
La diferencia entre el sexo real —anatómicamente determinado— y el género como autodeterminación de la propia sexualidad era un tema ausente en el primer gran movimiento de liberación —el que arrancó con la contestación de mayo de 1968—, mientras que hoy resulta determinante. Sin embargo, en esta legítima reivindicación de la elección inconsciente del propio sexo, corremos el riesgo de dar por buena la idea de que una sexualidad que no adecúa el género a la anatomía sino a la elección subjetiva es de suyo una sexualidad pacificada y liberada.
Pero este libro no pretende entrar en el meollo del debate en curso sobre la identidad de género —y sobre las consecuencias de dicha identidad en la vida individual y colectiva— sino volver sobre un punto neurálgico de la enseñanza de Lacan que pone el dedo en la llaga de la incidencia de «lo real»1 del sexo en la vida humana. Lo que aquí está sobre la mesa es la famosa tesis lacaniana sobre la inexistencia de la relación sexual. ¿Qué significa afirmar —como hace Lacan— que la relación sexual no existe? ¿Y cuáles son las repercusiones de esta tesis en la vida erótica, más allá de las plurales declinaciones que actualmente dicha vida pueda con justicia asumir? En definitiva, ¿qué hay en el sexo que lo convierte en un profundo factor de alegría y turbación de la vida humana?
Por más que se emancipe de los dispositivos disciplinarios y morales que la oprimen, la sexualidad nunca puede sustraerse, en modo alguno, a su carácter perturbador y discordante. Los seres humanos se dan cuenta, en efecto, de que no es tan sencillo mantener juntos el deseo sexual y el amor, pues esta relación es, cuando menos, problemática. También advierten que la vida erótica es laberíntica, y que no tiene absolutamente nada que ver con el instinto; que no extraviarse no es fácil, dado que, en toda relación sexual, el deseo está inconscientemente estructurado, ya antes de encontrar a la pareja, por un singular fantasma que dicta las reglas de ese mismo encuentro.2 La seducción, la posesión, los celos, el éxtasis, la alegría, la inhibición, el odio, brotan siempre de una compleja urdimbre no solo de sujetos sino también de fantasmas. Ese es el tema —psicoanalíticamente clásico— de este libro.
En la tesis lacaniana de que «no hay relación sexual» o de que «la relación sexual no existe» se evidencia que hay algo en la sexualidad humana que excluye la relación, y que esta ausencia de relación es independiente de las declinaciones de la propia sexualidad (lésbica, homo, hetero, trans, etc.). Todas las múltiples formas de declinación de la identidad sexual deberán enfrentarse, en efecto, al escollo insuperable de lo real imposible de la relación sexual. Esto quiere decir que la sexualidad humana no podrá liberarse nunca de la inexistencia de la relación sexual. Ninguna forma subjetiva de la vida sexual está en condiciones de eludir el fracaso al que está destinada esta relación imposible. He aquí el lado que queda oscurecido en el actual debate político-cultural sobre la identidad de género. Podemos reconocer la legitimidad y el pleno derecho de opciones sexuales que no se califican de heterosexuales —poniendo un necesario freno a la discriminación y a la violencia homo/lesbo/transfóbica—, pero jamás podremos salvar al sexo de su destino imposible. Eso es lo que mantiene viva la diferencia irreductible entre la vida sexual humana y la vida sexual animal: mientras que el instinto sexual querría reconducir la sexualidad al seno de los comportamientos naturales, la sexualidad humana —con independencia de que sea lésbica, homo, hetero, trans, etc.— no puede sustentarse en ningún instinto, por lo que está obligada a separarse de la naturaleza. Sus contorsiones perverso-polimorfas —que no pueden reducirse al instinto— le imponen itinerarios tortuosos y laberínticos. (De ahí lo ramificado del cuadro que describe sus vicisitudes). «Nunca he funcionado y nunca voy a funcionar como un reloj», se lamentaba, frente a las continuas trabas a las que estaba sometido su deseo sexual, un paciente mío, obsesivo. Sin embargo, el fracaso de la ilusión de la relación también lleva aparejada, inexorablemente, su alegría. Si en la sexualidad humana no hay modo de liberarse de lo real de la inexistencia de la relación sexual, de lo que se trata es de ir aprendiendo, como diría Beckett, a fracasar cada vez mejor en dicha relación. No conseguirla también significa liberarse de la ilusión de su liberación. «Nunca ha funcionado y nunca va a funcionar», diría, lacónico, mi sabio paciente. Ciertamente, no como un reloj; tampoco como un instinto animal. La sexualidad humana es un campo atravesado por ondas sísmicas que lo vuelven inestable y precario.
La alegría, sin embargo, en absoluto es ajena a esta inestabilidad y a esta precariedad. La alegría puede brotar del eros como una fuerza sorprendente, como una afirmación de la vida y de su exceso. Además, esta fuerza, cuando conoce la convergencia con el amor, tiene la posibilidad extraordinaria de unir el cuerpo con el nombre, haciendo que exista un erotismo capaz de no quedarse aprisionado en la hipnosis del objeto sino manifestarse como otra satisfacción donde la pulsión sexual no se opone necesariamente al amor sino que se convierte en un componente suyo esencial.
Noli, agosto de 2021
1 La expresión «lo real» traduce el concepto lacaniano de réel. (N. del T.)
2 La expresión «fantasma» traduce el concepto lacaniano de fantasme. Hay quien opina que dicho concepto debería traducirse al castellano como «fantasía», en la medida en que, en última instancia, sería la traducción francesa del concepto freudiano de Phantasie (cf., por ejemplo, A. Sampson, «La fantasía no es un fantasma», Artefacto. Revista de la escuela lacaniana de psicoanálisis 3, 1993, pp. 189-199). El Diccionario de la lengua española recoge, sin embargo, el adjetivo «fantasmático» en unos términos que parecen derivar de este concepto lacaniano. También nuestro autor dice en italiano fantasma.(N. del T.)
1. Ni máquinas ni tórtolos
El derecho al goce sexual1
La lujuria no es, frente a lo que creían los Padres de la Iglesia, ningún pecado capital. Define, antes bien, la vida sexual humana que, como tal, siempre se halla bajo el signo del exceso y del goce. Hubo un tiempo en que ese exceso lo regulaba principalmente la moral. No es casual que Freud hablara de una moral común de los neuróticos como producto de la interiorización de las vedas, prohibiciones e inhibiciones que caracterizaron profundamente su época. El deseo sexual tenía que pagar el precio de su represión en una sociedad que no contemplaba de ninguna forma su libertad. Al mismo tiempo, sin embargo, la ley, al prohibir el acceso al objeto del goce y colocarlo a una distancia de seguridad, lo que en realidad conseguía era, paradójicamente, volverlo irresistiblemente atractivo. He aquí el carácter típico de la naturaleza estructuralmente perversa del deseo humano: cuanto más prohíbe la ley el acceso a un objeto, tanto más incentiva su poder de atracción.
Nuestra época, en cambio, parece haber emancipado el deseo —a diferencia de la de Freud— de toda dialéctica moral, de toda subordinación severa a la ley. Se trata de una emancipación que ha liberado al sexo —como es justo— de las apretadas redes del sentimiento de culpa. La clandestinidad morbosa de una sexualidad que se vive culpablemente ha dejado su sitio a un derecho al goce que se proclama como nueva forma de la ley. Una especie de neolibertinismo en expansión ha sustituido al viejo moralismo mojigato. Por lo demás, para algunos esta sustitución no ha terminado de completarse todavía: las ascuas de la cultura patriarcal aún no habrían dejado de arder. Lo cierto es que ninguna época ha evidenciado en mayor medida que la nuestra —al menos en las sociedades occidentales— una libertad sexual carente ya de vínculos morales. No obstante, la caída del velo de los tabúes no ha potenciado, en modo alguno, el erotismo. La posibilidad de un acceso inmediato a los cuerpos sexuales y una cultura de masas que patrocina sin censuras las nuevas libertades sexuales en absoluto parecen favorecer el deseo sino únicamente el acceso a un goce que tiende a hacerse anónimo y compulsivo.2 La caída del velo de la fantasía erótica y la supresión de esa distancia a la que dicho velo colocaba el objeto del goce tienden a convertir el sexo en una mercancía, a reducirlo a un objeto de intercambio en un mercado que excluye por principio la presencia —cada vez más aparatosa y anacrónica— del amor. Pero ¿será verdaderamente este goce sin pudor ni culpa lo que llevará a cabo la emancipación del sexo frente a la pesadilla siniestra de la moral?
Ninguna época ha exaltado como la nuestra el derecho democrático al goce sexual sin inhibiciones ni restricciones. Una especie de naturalismo redivivo parece afirmar la satisfacción sexual como razón irrenunciable de la vida. La sombra del pecado, que durante siglos había cubierto la pulsión sexual, por fin se ha disuelto. La emancipación sexual frente a las cadenas morales de la culpa está hoy extendida sin estruendo y se está convirtiendo en un habitus en toda regla de la civilización occidental. Las normas morales ya no gobiernan la libertad —fatigosamente adquirida— de los cuerpos sexuales: el derecho a gozar sexualmente el propio cuerpo se ha afirmado cultural y políticamente como un derecho inapelable. Hoy la vida sin sexo no sería vida sino una forma inaceptable de amputación de la vida.
De este modo se acaba con siglos de triste ascetismo y fustigación penitencial. La vida del cuerpo sexual no es ya la muerte que oscurece la vida del alma sino lo contrario: sin la vida del cuerpo sexual, nuestro cuerpo sería expresión de una vida muerta. Un paciente mío afirmaba esto de una forma desencantada y, al mismo tiempo, hiperbólica: «Lo único que de verdad cuenta en la vida es follar». ¿Y cómo no darle la razón? El derecho al goce sexual se ha convertido en un objeto político público, saliendo por fin de los sótanos austeros y privados de la censura moralista y de la clandestinidad para imponerse como una gran cuestión social. El sentimiento de pudor, de vergüenza, de inhibición, los apuros y las dificultades a la hora de vivir la relación entre los sexos se presentan, en el discurso público contemporáneo, como desechos de un pasado mojigato irreversiblemente obsoleto. Sin embargo, a pesar de la emancipación de la vida sexual y sus derechos frente a la sombra siniestra de la culpa y el juicio moralista, el psicoanalista sigue escuchando, en su labor cotidiana, la secreta desazón que acompaña la vida sexual de quienes le piden ayuda. Sí, porque nada está más lejos de la realidad humana que la idea de un naturalismo sexual que se querría por fin libre para vivirse a sí mismo en la más pura espontaneidad, deshechas las ataduras represivas de la moral. Nada está más lejos de la realidad humana que la idea de que el sexo es la expresión natural y armónica de una potencia liberadora. No tanto porque los grandes y legítimos cambios culturales puestos en marcha a partir de la contestación juvenil de mayo de 1968 —y del feminismo— no hayan asestado unos golpes decisivos y benditos para desmantelar la vieja moral patriarcal y la cultura sexofóbica que de ella se desprendía sino porque la relación del ser humano con el sexo no puede ser nunca algo pacificado, plenamente hedonístico, libre de conflictos.
Más allá de cualquier retórica ideológica, el psicoanalista debe constatar, día tras día, que no existe armonía, equilibrio, paz en las infinitas contorsiones que animan el deseo sexual. Esto lo recordaba otro paciente mío, siempre un poco turbado por el encuentro con lo real del sexo: «¿Por qué hacer el amor no es nunca para mí como beber un vaso de agua?», se preguntaba desconsolado. Hacer el amor, como se dice, no puede ser, en realidad, para ningún ser que habite el lenguaje como beber un vaso de agua.
Lo real de la sexualidad humana se sustrae al esquematismo de los instintos que caracteriza la forma animal de la vida. De manera que no es posible cultivar la ilusión de una naturalización de la sexualidad humana o —peor aún— de una animalización de la misma, como si eso señalara la emancipación definitiva de la pulsión sexual frente a las jaulas morales que la oprimen injustamente. Lo sabemos por nuestra experiencia clínica, lo sabemos por nuestros pacientes: en el mundo humano, la sexualidad no está gobernada por la brújula infalible del instinto, como sí sucede, sin embargo, en el mundo animal, donde los colores, los olores, las estaciones del año y la maduración de los órganos reproductivos bastan para poner en marcha un apareamiento entre los sexos sin trabas. Todos nosotros, por el contrario, en cuanto seres inmersos en el lenguaje —en cuanto «seres hablantes» (parlêtres), como diría Lacan—, no podemos beneficiarnos plenamente de la gracia natural del instinto. En la vida humana, el apareamiento entre los sexos no está causado por respuestas y reacciones instintivas, como sí que se verifica en el mundo animal. El recorrido del deseo sexual es inevitablemente laberíntico y accidentado: mientras que el instinto obedece a la ley universal de la naturaleza, la pulsión sexual carece de ley; es por principio algo desarreglado, desviado, absolutamente singular, anárquico, hiperhedonista, perverso y polimorfo, como diría Freud. La pulsión sexual no apunta a la mera descarga fisiológica de una tensión acumulada ni a la reproducción de la especie sino que se presenta imantada por la exigencia —siempre excesiva— del goce, que, como tal, no responde a ninguna ley de la naturaleza.
La vida sexual de los seres humanos excede constitutivamente el esquematismo biológico del instinto. De ahí que se presente como algo rocambolesco, surrealista, tortuoso, sorprendente, fatalmente capturado por un guion fantasmático dictado por el inconsciente: por unas pautas que, superponiéndose al instinto, lo pervierten. La excentricidad cultural de la pulsión respecto a la infalibilidad natural del instinto impone a la sexualidad humana un rodeo más largo para alcanzar el placer, un rodeo que no puede reducirse a la persecución inmediata de la satisfacción sexual mediante el apareamiento.
Nuestra relación con el sexo nunca es normal, natural; nunca está ya establecida, definida de una vez para siempre, sino que en todos los casos se presenta un poco oblicua, estrafalaria, anómala, singularmente torcida. Y no me estoy refiriendo aquí al actual debate político y antropológico que tiende a emancipar el destino de la sexualidad frente a las ataduras impuestas por el tradicional binarismo masculino/femenino —de cuño patriarcal— y a orientarlo hacia nuevas formas legítimas de experimentación de la sexualidad. (Haciendo esto se está siguiendo el principio —que el propio psicoanálisis contribuyó a naturalizar— según el cual la sexualidad humana es siempre una forma de transición, de salto de discurso, y, como tal, nunca puede encerrarse en una identidad más o menos sólida).3 Estoy refiriéndome, antes bien, a la experiencia del deseo sexual en cuanto tal, y al hecho de que esta experiencia implica siempre —tanto en los homosexuales como en los heterosexuales, tanto en las lesbianas como en las personas llamadas «transgénero»—, más allá del éxtasis y de la alegría, del placer y del goce, una cuota irreductible de turbación e inquietud. Pero no a pesar de ser una experiencia de alegría y éxtasis sino precisamente porque es una experiencia de alegría y éxtasis.
Por qué no somos como los tórtolos
En Manhattan, de Woody Allen, el protagonista, Isaac Davis, se pregunta con cierta nostalgia por qué los seres humanos no se comportan en sus relaciones amorosas y sexuales como hacen los tórtolos. No existe, en efecto, mayor modelo etológico de fidelidad: los tórtolos se ayuntan de por vida con la misma pareja. Y no hay distracciones ni infracciones ni infidelidades ni menoscabo de la atracción sexual. Los tórtolos se mantienen firmes en el impulso instintivo que los dirige perpetuamente hacia su pareja única e indisoluble. Pero la respuesta a la pregunta que Woody Allen plantea es igual de inequívoca que la fidelidad de estas criaturas: no, nosotros no somos tórtolos y no podremos convertirnos nunca en tales; porque su fidelidad la dicta el instinto y no el deseo.
En el mundo animal, lo que verdaderamente queda excluido es la agitada experiencia del deseo sexual, la experiencia tumultuosa —y siempre excesiva— del goce pulsional, la experiencia laberíntica de la vida erótica. Lacan lo explica bien cuando afirma que «es muy claro que el animal embucha regularmente por no conocer el goce del hambre».4 A diferencia de lo que ocurre, en efecto, con el instinto del hambre, el goce humano de comer no solamente satisface una necesidad natural sino que realiza, junto a dicha satisfacción, un placer sexualizado. Esto lo muestran claramente ciertas crisis bulímicas en las que el sujeto en absoluto come para saciarse sino para gozar. De manera que la relación del ser humano con su propio cuerpo es siempre, frente a la del animal, una «relación perturbada». Pero ¿qué es lo que la perturba? La perturba —señala Lacan— el goce, que constituye un factor de perturbación del instinto porque es más fuerte que las necesidades naturales que regula el instinto primario de autoconservación. No en vano, cuando Freud introduce en su doctrina la desconcertante figura de la pulsión de muerte, lo hace para mostrar que la fuerza de la pulsión empuja a la vida a gozar más allá del principio de autoconservación. (Más allá, por tanto, del principio hedonístico del placer). Únicamente mientras dormimos parece que el goce deja de «perturbar» al cuerpo. Es mientras duerme, en efecto, cuando el ser humano se retira del mundo como de su propio cuerpo, envolviéndose narcisistamente en sí mismo, retirando su propia libido, trasegándola a su propio cuerpo dormido. De manera que el deseo sexual se presenta, antes que nada, como una exigencia, como un exceso, como un empujón que sacude y perturba la vida absolutamente regulada de los tórtolos, ese dormir suyo de los instintos. Esta exigencia es lo que altera, más o menos profundamente, el equilibrio homeostático de nuestra vida.
Pongamos un ejemplo clínico sencillo: un hombre de unos sesenta años con importantes responsabilidades profesionales decide ceder a las insistentes insinuaciones de su secretaria, a quien él nunca había prestado una atención particular. El descaro con el que ella ha insistido en seducirlo lo induce a aceptar la proposición de una cena que en seguida se convierte en una imprevista noche de pasión. El hombre, que es un padre de familia morigerado y un profesional valorado, cuidadoso de su propia persona y genuinamente enamorado de su guapa y elegante esposa, pierde literalmente la cabeza por una mujer que no es ni demasiado bella ni elegante, pero que resulta no tener inhibiciones y ser sobre todo muy fogosa en el intercambio sexual. Es en realidad ese arrojo carente de pudor lo que, de una forma inesperada, lo excita de manera irresistible.
No tarda en surgir en este hombre una auténtica dependencia que pone en peligro el orden consolidado de una carrera, de una familia, de toda una vida. Al psicoanálisis viene con que no le cabe en la cabeza cómo esa mujer ha podido convertirse, en tan poco tiempo y de manera absolutamente imprevisible, en el centro obsesionante de su existencia y de sus deseos. Todo el cuadro establecido de su realidad está siendo perturbado y amenazado por algo que se asemeja más a una pesadilla que a un sueño. Especialmente le afecta el hecho de que sea siempre ella quien toma la iniciativa, ofreciéndose, según él la describe, «como un objeto sexual dispuesto a todo». Sus encuentros siguen siempre el mismo esquema: una subida brusca e incontenible del deseo sexual que, sin preámbulos, alcanza rápidamente su meta. No hay diálogo, no se comparte nada; no hay ningún afecto profundo. A ojos de este hombre, es únicamente esa oferta incondicional que su amante hace de sí misma, despojada de cualquier elemento de subjetividad, lo que la vuelve irresistible.
En primer plano tenemos, por tanto, un goce que «perturba» la agradable regularidad de una vida ordenada. A través de ese encuentro sexual este hombre toca, como evidenciará el psicoanálisis, una cuerda profunda y antigua de su fantasma. Cuando era un crío, una vecina que tenía la edad de su madre lo había seducido sexualmente. Su relación no presuponía otra cosa que encuentros sexuales breves y clandestinos. En su vida de preadolescente había hecho irrupción un goce nuevo e irresistible. Su iniciación sexual lo había colocado en la posición excitante —y al mismo tiempo traumática— de quien es el objeto de un abuso. Sentirse un objeto sexual poseído por el anhelo de una mujer madura le excitaba profundamente. Tampoco entonces había habido ningún amor, ningún diálogo, ningún cuidado entre ellos. Lo que resultaba excitante —y se repetía al pie de la letra más de cuarenta años después— era la existencia de un goce que constituía un fin en sí mismo, sin ningún tipo de vínculo afectivo o de máscara social. Toda la existencia posterior de este hombre se había desarrollado, por el contrario, bajo el estandarte de su capacidad fálica, de su inclinación al mando y al rigor moral. La aparición de una mujer provocadora en su vida reactivaba, así, el goce secreto y desconcertante que le proporcionaba el hecho de sentirse pasivamente seducido y gozado. De manera que, en este caso, el goce sexual aparece como aquello que perturba el orden regular de toda una vida.
El carácter excesivo y extrañante de esta experiencia no puede explicarse recurriendo a la ley infalible del instinto. Los tórtolos se emparejan y permanecen unidos de por vida, no sucumben a las espirales excitativas del deseo sexual, no pierden la cabeza por una desconocida; su vida animal no resulta perturbada por ese exceso del goce que, sin embargo, sí que apremia a la vida humana, trastornando su condición de equilibrio. A diferencia de los tórtolos, los seres humanos no son, en efecto, monógamos por naturaleza, ya que en ellos habita la inquietud y el vagabundeo de un deseo y de un goce que socavan la estabilidad de cualquier vínculo amoroso. Mientras que el tórtolo no conoce tentaciones —porque su instinto lo orienta ciegamente siempre hacia la misma meta—, el ser humano no puede contar con un instinto así de previsible. El deseo y el goce se presentan, antes bien, como lagunas dentro del instinto, como factores de perturbación. El deseo puede desestabilizar un vínculo: puede tensionarlo, hacerlo imposible o insuficiente, pero también irresistible y satisfactorio. El goce puede poner patas arriba el reconfortante orden de una vida pacificada al introducir, de manera traumática, un exceso que no está en el ámbito del placer sino en el de aquello que empuja al placer hasta su límite más extremo. Pues si el placer se mantiene en una zona de equilibrio y de moderación, el goce descompagina dicha zona volviéndola tumultuosa, excitante e inquietante al mismo tiempo.
No es casual que, en Manhattan, Woody Allen nos cuente el carácter despiadadamente inquieto del deseo, su imposibilidad de estar en paz, de sosegarse, de satisfacerse plenamente en un único vínculo duradero. La naturaleza anárquica del deseo humano revela su estatus nómada, errático, con dificultades para adaptarse a la normatividad de una relación familiar. De ahí que Isaac Davis observe, con una extraña nostalgia, el vínculo monógamo de los tórtolos. Su entrega recíproca excluye la inquietud del deseo, se presenta como una especie de hipnosis permanente que excluye la duda y la incertidumbre, como una especie de dormir libre de pesadillas.
Por qué no somos como máquinas
En otra película hilarante titulada Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el sexo (pero nunca se atrevió a preguntar), Woody Allen imaginó qué sucede dentro del cerebro y del cuerpo masculinos durante la excitación que precede y acompaña el desarrollo de la relación sexual. El cerebro se presenta como una sala de control que coordina los diversos sectores anatómicos implicados en la excitación, en la erección y en el orgasmo, los movimientos adecuados. Vemos funcionar engranajes, ruedecillas, mecanismos, palancas, pistones, pesos y contrapesos. El cuerpo se presenta reducido a una máquina que responde a indicaciones precisas impuestas por la función cerebral. En el centro está el órgano genital masculino, que ha de estar en condiciones de prestar de la mejor manera el servicio que le corresponde, cuyo éxito todos los operarios de la sala de control terminan celebrando, tras una serie de incertidumbres, con legítimo júbilo. El orgasmo se produce, en efecto, con la debida emisión del esperma, que en la película componen numerosos espermatozoides, reticentes todos ellos a abandonar el refugio testicular para arriesgarse a terminar quién sabe dónde. Tal vez se estrellen, de hecho, contra unas barreras de plástico insuperables, como antes del lanzamiento murmuran entre ellos (en referencia a la función anticonceptiva del preservativo).
Esta irresistible escena evoca la idea cartesiana del cuerpo como «extensión» (res extensa), como máquina gobernada por leyes mecánicas severas e imperturbables. No hay ninguna alusión al amor ni al deseo; no hay ninguna evocación de fantasmas inconscientes o fantasías eróticas. La relación sexual se describe de manera deliberadamente objetiva.5 Incluso los conatos de «avería» que al principio experimenta el protagonista se presentan como obstáculos momentáneos en los engranajes que han de resolverse lo antes posible con el restablecimiento de su funcionamiento normal. Lo que Woody Allen nos permite ver es que, en este caso, todo tiene lugar en el cuerpo y en la mente de una de las dos personas implicadas. Lo que resulta decisivo es que, en esta representación de la relación sexual, no existe ninguna relación. Existe únicamente una máquina —la máquina del cuerpo sexual— concebida para llevar al órgano genital a su satisfacción.
Ahora bien: lo que en esta narración cinematográfica de la relación sexual no podemos ver es la incidencia de los fantasmas inconscientes que inevitablemente acompañan al deseo sexual. El problema no es tanto la eficacia de la máquina sino la del deseo. La cuestión que siempre queda pendiente de resolver es, como solía decir un paciente mío —consumidor habitual de Viagra—, la de cómo «enganchar el órgano al deseo». Porque si la pastilla azul puede obrar el efecto de endurecer el órgano gracias a su función vasodilatadora, eso no resuelve el problema de cómo enganchar el deseo a ese mismo órgano. En primer plano, por tanto, ¿qué tenemos? ¿La máquina del órgano —como muestra Woody Allen— o el enigma del deseo?
Hay situaciones clínicas en las que la principal dificultad del sujeto no es, en absoluto, la del órgano sino precisamente la del deseo. El funcionamiento mecánico del órgano no coincide, en efecto, con el funcionamiento humano del deseo. Mi paciente invertía ilusoriamente los factores en juego. Él creía que debía fortalecer el órgano para hacer que existiese el deseo. Pero el deseo no es ningún órgano y, una vez restablecida la función anatómico-mecánica del órgano, aquel hombre volvía a encontrarse, inevitablemente, ante el problema de la debilidad de su deseo, situación que, por desgracia, ninguna pastilla podía resolver.