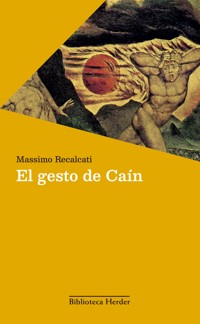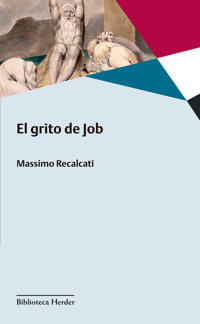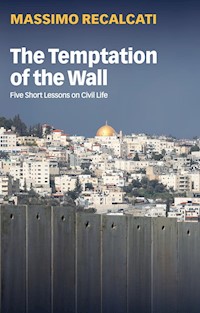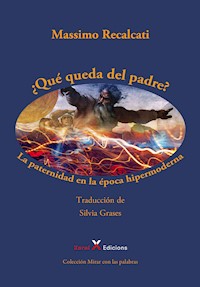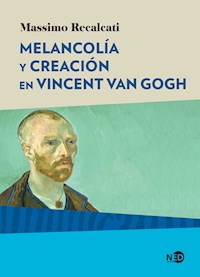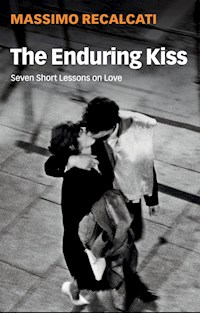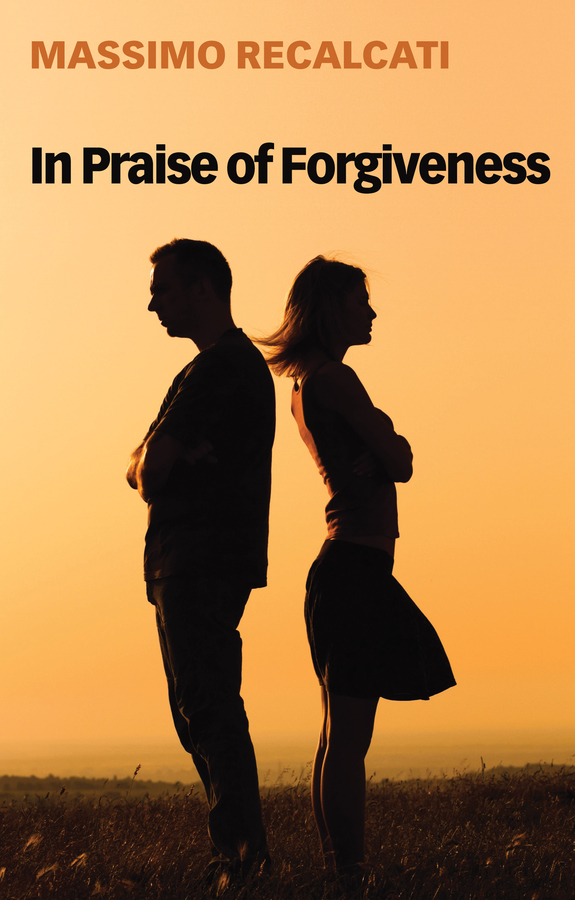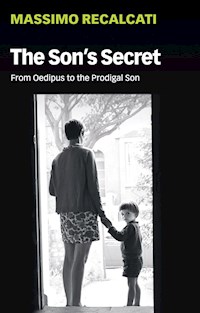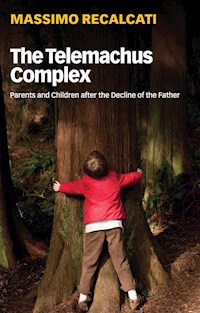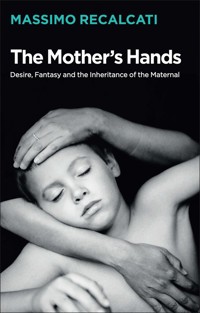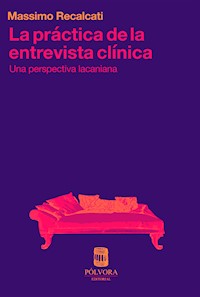
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pólvora Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
La práctica de la entrevista clínica. Una perspectiva lacaniana es un curso sobre Teoría y Técnica de la Entrevista Psicológica que Massimo Recalcati dictó entre los años 1999 y 2001 en la Universidad de Urbino. Esta publicación, nace de un conjunto de apuntes que pasaron de mano en mano entre sus estudiantes hasta que las desgrabaciones fueron revisadas por el autor, editadas y publicadas el año 2017 bajo el título La pratica del colloquio clinico. Una prospettiva lacaniana, por Raffaello Cortina Editore. El recorrido que plantea este curso es una buena oportunidad para introducirse en el campo de la entrevista clínica. En la primera parte del libro se encontrarán con los elementos que componen la práctica de la entrevista: el síntoma, la demanda y la transferencia. Mientras que en la segunda parte se aborda el problema del diagnóstico diferencial: ¿Cómo el discurso del sujeto aparece vinculado a la estructura (neurosis, psicosis, perversión) de la que depende? Y, ¿cuáles serían los criterios clínicos que consienten la formulación, con el mayor rigor posible, de un diagnóstico del sujeto y en consecuencia establecer del modo más eficaz la dirección de su cura? Además, el lector podrá advertir un gesto doble en Recalcati, porque por un lado este curso consiste en transmitir el método de abordaje de la práctica lacaniana de la entrevista, pero por otro, busca ofrecer una bisagra a los contenidos esenciales de la enseñanza de Lacan. Esta obra, traducida por la psicoanalista Marcela González Barrientos, es el esfuerzo de un joven Recalcati por hablar de Jacques Lacan en la universidad por fuera de la filosofía o las ciencias humanas, ya que su enunciación se encuentra del lado clínico. La lógica del caso a caso, de la singularidad y de lo incomparable, como contracara a cualquier modelo ideal o curas tipo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Av. Luis Thayer Ojeda 95, of. 510, Providencia,
Santiago de Chile.
www.polvoraeditorial.cl
TÍTULO ORIGINAL
LA PRATICA DEL COLLOQUIO CLINICO.UNA PROSPETTIVA LACANIANA© Raffaello Cortina Editore, 2017
MASSIMO RECALCATILA PRÁCTICA DE LA ENTREVISTA CLÍNICA
1ª edición, santiago: pólvora ed., 2021. 330p.; 15 × 22cm. (colección psicoanálisis)
ISBN:978-956-9441-57-8ISBN DIGITAL:978-956-9441-74-5
TRADUCCIÓNMARCELA GONZÁLEZ BARRIENTOS
© 2017, Raffaello Cortina Editore© 2021, Pólvora Editorial
DISEÑO EDITORIAL Y PORTADA: CAMILA GONZÁLEZ S.FOTOGRAFÍA: MIGUEL MORALES
DIAGRAMACIÓN DIGITAL: EBOOKS PATAGONIAwww.ebookspatagonia.com
ÍNDICE
NOTA DE LA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO
PREFACIO
LA FIDELIDAD AL TEXTO DEL PACIENTE
LENGUAJE Y CUERPO
TRANSFERENCIA IMAGINARIA Y TRANSFERENCIA SIMBÓLICA
LA SEDUCCIÓN DEL ESPEJO
LA DINÁMICA DE LA ENTREVISTA CLÍNICA Y LA TRIADA DE BASE: SÍNTOMA, DEMANDA Y TRANSFERENCIA
HISTERIZACIÓN DEL SUJETO E INTERPRETACIÓN
OCASO DE LA LEY Y LA CLÍNICA DE LAS DEPENDENCIAS
EL DESEO DE LA MADRE Y LA DIFERENCIA ESTRUCTURAL ENTRE PSICOSIS Y NEUROSIS
LA CLÍNICA DE LA PSICOSIS
CLÍNICA DEL GOCE, TEORÍA DEL DESENCADENAMIENTO DE LA PSICOSIS Y DE LA SUPLENCIA
LA CLÍNICA DE LAS NEUROSIS Y EL DESEO OBSESIVO
CLÍNICA DEL DESEO HISTÉRICO
DE LA HISTERIA A LOS FENÓMENOS PSICOSOMÁTICOS
APÉNDICES
LA CURA Y LA PALABRA. PRÁCTICAS CLÍNICAS DE LA ENTREVISTA
NOTA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DEL CASO CLÍNICO
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
REFERENCIAS FILMOGRÁFICAS
A todos mis estudiantes de Urbino y a sus vidas. A aquellos que no he visto pero me han llevado consigo y a aquellos que han permanecido a mi lado
NOTA DE LA TRADUCCIÓN AL CASTELLANO
Comenzar a traducir al castellano La práctica de la entrevista clínica fue una experiencia prácticamente forzada. Es decir, ocurrió bajo el impulso de un descubrimiento cuya utilidad para la función de docente universitaria y supervisora clínica era necesaria y no solo placentera.
Muchas veces quienes realizamos la difícil tarea de enseñar/transmitir el psicoanálisis en la universidad nos encontramos con la dificultad duplicada de dos oficios imposibles, como decía Freud, el de educador y el de psicoanalista. Se trata de la dificultad de incidir en el otro sin agobiarlo —volviendo el saber, un deber, por ejemplo—, cuidando de hacerlo solo lo justo para tocar algo que convoque al sujeto a la propia búsqueda. Se tratará entonces, más que de impartir tales o cuales contenidos —aunque sin dejar de hacerlo— de lograr transmitir el enigma del inconsciente que nos habita, atrayendo la propia curiosidad por este peculiar saber, y facilitando la apertura, para algunos, de un camino vitalizante en torno al deseo.
Cuando se trabaja desde una disciplina y un método que sigue siendo subversivo y a contracorriente de los discursos actuales del bienestar, del reforzamiento yoico, del consejo pret-à-porter impulsado por el “nada es imposible” de nuestra época, resulta urgente hacerse acompañar por lecturas que ayuden a generar puentes, a entusiasmar, a hacer lazo con cada lector y con lo que para cada uno logre “despertarse” respecto al texto con el que se trabaja. De este modo, será posible enfrentar el creciente rechazo subjetivo al inconsciente, la negativa a soportar el enigma del propio deseo, la desconfianza a la aceptación de lo que aun no sabiéndose nos habita y opera en cada uno de nosotros, generando precisamente síntomas que encarnan el propio malestar.
Quizás una gran parte de los lectores estarán por primera vez aventurándose a la obra lacaniana, y es para ellos y para los practicantes que se inician en el ejercicio del psicoanálisis, que creo que este libro constituye una oportunidad de buen encuentro, destinado a acercarse de manera amable y receptiva a los enigmas del amor, el deseo y el goce, cuestiones de las que está hecha la clínica psicoanalítica.
El libro encara aspectos epistemológicos centrales para la teoría lacaniana, los que son presentados de manera rigurosa pero al mismo tiempo —difícil cuestión— cercana para el lector. Junto con esto, habrá que decir que es el aspecto práctico lo que hace de este texto un imprescindible para quienes empiezan a formarse clínicamente. Aun cuando la clínica lacaniana tiene un soporte teórico muy sólido que le da precisamente su valor único, y cuyo hacer se sostiene de una determinada ética, la del deseo inconsciente, que junto a la orientación por lo real cumple un rol determinante, este libro se dirige sobre todo a mostrar el papel poderoso de la práctica clínica, ilustrada con ejemplos iluminadores tanto estructural como dinámicamente, donde el papel de la transferencia es resaltado todo el tiempo como motor central de una cura.
Así, capítulo a capítulo, Recalcati nos introduce desde cuestiones teóricas fundamentales al lacanismo, como es la centralidad del lenguaje y la necesaria atención a la literalidad del texto del paciente, hasta consideraciones que tienen que ver con la transferencia y la histerización a producir en un paciente para que se contacte con su división subjetiva y el síntoma que viene a trabajar, desarrollando el deseo de saber y la suspensión transitoria de la demanda inmediata de cura sintomática. A partir de allí, el autor nos lleva a establecer diferenciaciones estructurales centrales en el psicoanálisis, entendiéndolas como necesarias para la orientación de cada cura singular y en ningún caso como una necesidad clasificatoria diagnóstica en sí misma. Al introducir tales diferenciaciones, Recalcati nos provee de elementos propios de la clínica contemporánea, al abordar la perspectiva siempre innovadora del psicoanálisis lacaniano con respecto a padecimientos ligados a la época del consumo exacerbado y las dependencias que este genera, en las toxicomanías, en las anorexias, etcétera. Particularmente destacable resulta su diferenciación precisa de la Clínica del goce y la Clínica del deseo, aspectos fundamentales a distinguir en la práctica clínica lacaniana, para entender y orientarnos respecto a qué hacemos y por qué hacemos lo que hacemos, en una terapéutica que sin duda no es como las demás, ni respecto al lugar desde donde se escuchan los síntomas, ni respecto al modo como se aborda el fantasma, ni necesariamente respecto a los efectos terapéuticos y/o analíticos que podemos esperar que ocurran.
Antes de finalizar esta invitación de lectura, quisiera mencionar el particular interés que reviste el último texto del libro, “Notas sobre la construcción del caso clínico”, donde se aborda la dimensión estática y dinámica del caso en su trabajo de construcción y presentación. Si entendemos la centralidad que cumple en la clínica psicoanalítica la presentación de casos, resulta tremendamente útil y fácilmente aplicable la formalización que se propone de un método —al que nombra AId(a)— que considera cuatro ámbitos necesarios en la presentación de todo caso clínico, permitiendo desplegar el detalle singular sin olvidar el marco estructural orientador de la clínica lacaniana.
Por último, quisiera destacar en el recorrido del libro, la generosidad con que el autor comparte su práctica clínica, elaborando a partir de sus intervenciones, sus apuestas clínicas para cada caso, mostrando aciertos y también cuestionamientos respecto a algunos efectos de esta práctica, efectos por cierto refractarios a todo cálculo y garantía, que invitan al lector a entender que el acto analítico solo puede desplegarse desde la soledad del deseo del analista, sin recetas preconcebidas y que nunca funciona “para todos”.
MARCELA GONZÁLEZ-BARRIENTOSVALPARAÍSO, CHILE, 2021
PREFACIO
Practicaba el psicoanálisis desde hace unos diez años, cuando tuve la oportunidad de hacer un curso de Teoría y Técnica de la Entrevista Psicológica en la Universidad de Urbino. Discutí la tarea, mientras me encontraba en París por mi análisis personal, con el entonces decano de la Facultad, profesor Guido Sala. Era el invierno de 1998 y por primera vez, después de haber colaborado en Milán y en Padua en diversas enseñanzas universitarias en calidad de especialista invitado, tenía finalmente la oportunidad y la responsabilidad de una cátedra. Enseñaba dos días a la semana en el aula magna, justo afuera de los muros de la ciudad. Durante los tres meses en los que estuve comprometido en la actividad de enseñanza, conducía a la universidad desde Milán, despertándome muy temprano en la mañana para iniciar el curso en torno a las once. Después de las primeras cuatro horas de enseñanza, intervaladas por una breve pausa, había organizado un seminario de presentación de casos clínicos, que se tenía después de almuerzo una vez a la semana. Leíamos la transcripción de las “presentaciones de enfermos”, que gracias a mi formación parisina —entonces en pleno curso— tenía la posibilidad de compartir con mis estudiantes. Al final de su lectura, proponía un comentario del caso y en seguida se abría una amplia discusión. Finalmente, con un grupo más restringido, mientras afuera del aula las luces del día se apagaban lentamente, leíamos los textos de Freud y de Lacan. Cenaba, exhausto pero feliz, muy a menudo en el "Boccone divino" en la ciudad vieja de Urbino, donde me sentía acogido de manera especial. La mañana sucesiva retomaba las lecciones, siempre en el aula magna, iniciando a las nueve y terminando hacia las once, para luego subir en mi auto y regresar a Milán. Esto sucedió por tres intensísimos años, desde 1999 al 2001.
Las lecciones en el aula magna estaban repletas de estudiantes, los cuales a falta de lugares para sentarse, se organizaban como podían en los corredores y a los lados del aula sentados en el suelo. La mayoría de ellos venía desde el Centro y el Sur de Italia: sentía su calor y su presencia atenta como un estímulo a dar, cada vez, lo mejor de mí mismo. Hablaba de pie y sin guión, con una pequeña hoja delante de apuntes y los libros que citaría en el curso de la lección. Cada vez me daba más cuenta que estaba llevando un saber —aquel que yo mismo había absorbido del texto de Lacan y de mis maestros, en particular de Jacques-Alain Miller— que cambiaría para algunos de ellos, para siempre la vida. Conservo las decenas de tesis que tuve que comentar en esos años y un recuerdo vivísimo de la atmósfera eléctrica que circundaba esas lecciones. Muchos de esos alumnos han proseguido su formación en diversas ciudades de Italia y hoy han devenido psicoanalistas o psicólogos clínicos serios y talentosos. Algunos de estos alumnos han decidido seguirme a Milán o a Boloña prosiguiendo su formación conmigo. Ahora son colegas estimados y estimadas, que hacen parte de nuestra comunidad de trabajo. Aún hoy, cuando me encuentro en diversas ciudades de Italia a dar algún seminario o conferencia, reencuentro a alguno que me recuerda haber sido un alumno o una alumna mía en Urbino. No sé explicar cuánto compensa esto ampliamente todo el cansancio de aquellos años. Esos tres años de Urbino, quedan entre los más bellos y entusiasmantes de mi actividad de enseñanza y con un cierto orgullo, puedo afirmar que una nueva generación entera se ha formado en la enseñanza de Lacan y más en general del psicoanálisis, gracias al enganche ofrecido por mi palabra. Es una nota de mérito que me atribuyo retroactivamente, no sin una cierta satisfacción: he sido para muchos de ellos una espiral, un puente, una puerta abierta sobre el texto de Lacan y sobre la experiencia clínica del psicoanálisis. Es así que me gusta recordar esos años y las intensas emociones que los han caracterizado.
Los apuntes de mi curso pasaron de mano en mano por mucho tiempo después de mi partida de Urbino. Eran una huella tangible de mi pasaje por esa universidad. Este libro, que después de tantos años me he decidido a publicar, renueva aquella huella. En la primera parte el lector encontrará publicadas las lecciones que he tenido en mi primer año académico (1998-1999) de enseñanza, cuando no tenía todavía 40 años. En la revisión de esta edición, he intervenido en los materiales constituidos por las desgrabaciones efectuadas por algunos de mis alumnos, respetando lo más posible el lenguaje oral de la exposición, limitándome a suprimir algunas repeticiones y ajustando donde era necesario la estructura gramatical de la frase. En cuanto al resto, el lector se encontrará ni más ni menos, frente a aquellas lecciones que tienen como tema la teoría y la clínica de la entrevista clínica, releídas en una perspectiva lacaniana. Enseñaba en el último año del curso de la Facultad de Psicología y tenía al frente alumnos que no tenían grandes conocimientos específicos de psicoanálisis y que habían escuchado pronunciar el nombre de Lacan solo en algunos cursos de filosofía. Mi objetivo era doble: transmitir el método propio de la práctica lacaniana de la entrevista, junto a los contenidos esenciales de la enseñanza clínica de Lacan.
El curso se divide de hecho en dos grandes capítulos: en el primero se examinan los problemas relativos a la dinámica de la entrevista como son, por ejemplo, la demanda, el síntoma, la transferencia; mientras en el segundo se afronta el tema complejo del diagnóstico diferencial: ¿Cómo el discurso del sujeto aparece vinculado a la estructura (neurosis, psicosis, perversión) de la que depende? ¿Cuáles son los criterios clínicos que consienten la formulación, con el mayor rigor posible, de un diagnóstico del sujeto y en consecuencia establecer del modo más eficaz la dirección de su cura?
Numerosos ejemplos clínicos y viñetas, traídas sobre todo de mi práctica analítica, acompañan el desarrollo del discurso teórico. A menudo la trama de mi razonamiento se interrumpe sobre el inicio: “Pongamos un ejemplo clínico”. Es el signo de que la clínica psicoanalítica es siempre una clínica del uno por uno, del caso singular, incomparable, privado de los modelos ideales y de curas “tipo”. Es a esta verdad elemental, pero esencial, a la que este libro se refiere continuamente. El lector querrá perdonarme ciertas afirmaciones apodícticas, que revelan el fervor de aquellos años por el paradigma estructuralista aplicado a la experiencia clínica, que tal vez parece querer reconducir forzadamente la singularidad del sujeto al carácter inhumano y universal de la estructura. No he corregido voluntariamente este énfasis estructuralista, sino que lo he mantenido como índice de una inclinación teórica que creo haber logrado corregir en el curso de los años.
Releyendo estas lecciones, de nuevo, antes de entregarlas definitivamente a la imprenta, me doy cuenta de cómo estas han anticipado todos los contenidos de mi trabajo futuro. En aquellos años mis intereses estaban atraídos fuertemente por el texto de Lacan y por la práctica clínica con la anorexia-bulimia. Mis lecciones de Urbino están ricamente impregnadas de ellos. Sin embargo, me conmueve el hecho que ya en éstas se encuentren todos los temas a los cuales me he dedicado enseguida: la clínica del vacío, el hombre sin inconsciente, el goce uniano, la evaporación del Padre, la figura del Padre como unión de deseo y Ley, la madre como no-toda-madre, el eclipse hipermoderno del deseo y el problema de la filiación. Me impresiona, de verdad, ver en estas lecciones el índice de un programa de investigación que ha tomado posteriormente un cuerpo efectivo.1
El lector podrá encontrar finalmente, como completación de mi trabajo en Urbino en la práctica de la entrevista clínica, dos textos ulteriores. El primero, ha sido escrito en un tiempo paralelo al de las lecciones y resume en modo sintético el contenido en una forma más rigurosa, rica de citaciones y de referencias bibliográficas. El segundo es, en cambio, una conferencia tenida en el IRPA (Instituto de Investigación de Psicoanálisis Aplicado) en tiempos más recientes, que tiene por tema la construcción del caso clínico. También en este caso, he querido preservar la vitalidad tal vez desordenada de la palabra oral, salvo algunas pequeñas necesarias correcciones.
MILÁN, ABRIL DEL2017
LA FIDELIDAD AL TEXTO DEL PACIENTE
No existe entrevista de “corazón a corazón”
Para introducirnos en la problemática de la entrevista clínica, pondremos preliminarmente el acento sobre dos conceptos fundamentales del psicoanálisis, los de palabra y lenguaje. Son dos conceptos que dan el título a uno de los ensayos más conocidos de Jacques Lacan: “Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis”, de 1953, publicado en el primer volumen de los Escritos (2010a). Podemos partir desde aquí y construir inmediatamente un binario teórico entre la función de la palabra y el campo del lenguaje. Trataremos en esta primera lección demostrar la centralidad de este binario teórico o bien palabra-lenguaje/función-campo, en la dimensión práctica y clínica de la entrevista.
Partamos de una evidencia: la entrevista está hecha de palabras, está constituida de palabras; en el fondo, incluso cuando se calla, se habla. La palabra está en una relación de dependencia estructural con el lenguaje y por tanto no se puede considerar rigurosamente la dimensión de la palabra, aquella de la que está constituida la entrevista, separándola de la dimensión del lenguaje. No se puede, usando el binario conceptual propuesto por Lacan, arrancar la función de la palabra del campo del lenguaje. La práctica de la entrevista, de cualquier género que sea —evaluativa, diagnóstica, terapéutica, clínica— nos impone utilizar siempre el medio de la palabra y no otros. Esto significa que no podemos nunca acceder directamente a lo íntimo de un sujeto, no podemos nunca acceder directamente al corazón de un sujeto, a su inconsciente. No podremos nunca tener el conocimiento directo de eso que el sujeto es. La perspectiva New Age “de corazón a corazón” no se concilia con la experiencia clínica; no existe ninguna comunicación “de corazón a corazón”. El “de corazón a corazón” existe quizás en las prácticas religiosas o espirituales, pero no es un modelo practicable en la entrevista clínica. En la entrevista clínica se opera a través de la palabra, que se presenta como una ocasión de expresión del sujeto y que, sin embargo, en su estructura se ubica también como un obstáculo, como un límite insuperable. No se puede eludir la mediación inevitable de la palabra. No podemos acceder directamente al corazón del sujeto, no podemos tocar directamente el corazón del sujeto. Podemos hablar, podemos escuchar una palabra —la del sujeto—, que mantiene, sin embargo, siempre su exterioridad. Se sigue de aquí que la práctica de la entrevista no puede ser una sintonía afectiva, empática con el sujeto.
El texto del paciente
La práctica de la entrevista nos impone pasar por el medium del lenguaje, esto no excluye de hecho que en una entrevista de cualquier género esté siempre implicada una dimensión afectiva, relacional, irreductible a las palabras. Es lo que clásicamente, incluso los autores más conocidos, caracterizan como centralidad de la dimensión de la relación. Decimos con las palabras del psicoanálisis que no hay entrevista sin transferencia, que la dimensión de la transferencia pertenece siempre a la de la entrevista. La entrevista implica estructuralmente la transferencia. No obstante, esta dimensión no debe nunca, de cualquier tipo sea la entrevista, oscurecer la centralidad del texto de quien habla.
En la entrevista escuchamos ciertas palabras, escuchamos las palabras de un sujeto. Estamos confrontados con un texto y debemos poner atención extrema a lo que el sujeto dice, a la letra de su discurso. Recuerdo cuando llevaba los primeros casos clínicos a París a control y mi supervisor me preguntaba “¿Qué ha dicho el paciente?, ¿cuál ha sido precisamente su frase?, ¿cuáles han sido las palabras que ha usado?”. Atención central al texto, entonces. Es una indicación primaria reiterada por Lacan en muchas ocasiones: fidelidad al texto del paciente. No se trata de escuchar lo que se mueve en nuestra panza, sino sobre todo, la centralidad de la letra de eso que el paciente efectivamente dice.
Esto significa que la condición de la entrevista debe poner entre paréntesis la dimensión contratransferencial, emotivo-afectiva del terapeuta, para valorizar al máximo la letra del discurso del paciente. No se necesita conjeturar sobre lo que el paciente querría decir según nuestros modelos teóricos de referencia, sino que se debe escuchar lo que dice efectivamente. Me ha sucedido recientemente que una paciente bulímica describiendo las relaciones entre ella y el padre usaba repetidamente la expresión: “Mi padre se traga mi vida…”. Es intuible la importancia de este significante (“tragar”) en la vida de un sujeto que se traga la comida de día y de noche... La injerencia del padre en la vida del sujeto rebota en la dimensión acéfala y terrible de la devoración: ingerir todo.
Se debe poner atención a las palabras, a la frase, a lo que el paciente dice. Alberto Semi, en su Tecnica del coloquio (1985) traduce, en algunos párrafos, esta indicación en la “regla del lenguaje”. Pero esta traducción es inadecuada. En su perspectiva el problema parecería el evitar hablar un lenguaje manifiestamente distinto del que habla el paciente… no me parece el punto. El punto es la fidelidad al texto. Está claro que si al análisis llega un hijo de campesinos, adoptaré un léxico para él comprensible. Aunque en realidad no sería demasiado distinto del que utilizaría si me encontrase frente a un profesor de física o de filosofía… Para Semi la regla del lenguaje subrayaría la necesidad de sintonizarse con el tipo de lenguaje que el paciente usa habitualmente. Esta es una dimensión evidentemente empírica, basal, incluso obvia de la entrevista: no usar léxico que sea o que quede oscuro al paciente. Va de suyo. Es una regla elemental de la comunicación. Lo que estoy tratando de decir es otra cosa: si no podemos acceder directamente a lo que el sujeto es, a su “corazón”, debemos pasar forzosamente por la dimensión ineludible de la palabra, esto nos compromete a ser rigurosamente fieles al texto del paciente.
La atención al texto de quien habla es un parámetro fundamental y no obvio en la conducción de una entrevista. ¿Cuántos pacientes refieren el haber vivido entrevistas clínicas orientadas más a la palabra del médico que a la de ellos? Cuando se conduce una entrevista, se debe aprender a no pensar, se debe aprender a escuchar. Para no pensar, para desalentar el dominio del pensamiento, Sigmund Freud ha descubierto un camino: todos aquellos que quieran conducir las entrevistas clínicas deben haber precedentemente hecho un análisis y haber llegado a un punto de no pensamiento, de vacío a través del cual es posible neutralizar eso que sentimos en nuestra panza a fin de escuchar la letra de lo que el paciente dice. Entonces, la primera y fundamental regla de la entrevista clínica nos impone no sobrepasar nunca el texto del paciente. Somos como San Francisco con respecto a los Doctores de la Iglesia cuando en el Medioevo fue el importante debate sobre cómo interpretar los textos sagrados. Las grandes universidades produjeron textos de comentario teológico, de interpretación filosófica de los textos sacros; una producción enorme, extraordinaria, una hermenéutica infinita. Después llegó San Francisco, y dijo: “¡Mantengámonos a la letra!”, “¡Sigamos a la letra el Evangelio!”… Es una indicación que debe servir también en nuestra práctica. No se interpreta el texto, se lo sigue a la letra. Esta indicación obliga a quién escucha a una posición de humildad subjetiva. No es importante lo que interpreto de lo que escucho, sino que es importante que escuche la palabra del sujeto.
La dimensión trágica de la entrevista
Existe una dimensión que debemos definir “trágica” en toda entrevista, que emerge sobre todo en la dimensión terapéutica, pero se encuentra también en la evaluativa. Pensemos en la entrevista de examen o de selección, para poner dos ejemplos simples. La dimensión trágica de la entrevista —estructuralmente trágica y no accidentalmente trágica—, consiste en el hecho de que el sujeto no puede decir precisamente todo lo que querría realmente decir. Existe una discrepancia estructural y no accidental entre eso que el sujeto querría decir y eso que logra efectivamente decir. En la entrevista clínica esta dimensión trágica emerge con más evidencia. El sujeto sufre, está mal, querría decirnos por qué sufre, por qué está mal, pero se siente constantemente inadecuado para representar eso que siente, no encuentra nunca las palabras justas. Si ustedes pasaran una jornada detrás del diván del analista, este elemento les aparecería como una constante: “Quisiera decirle bien esto, pero no logro nunca hacerlo como querría, no logro nunca decirme, representarme como querría”. No es un defecto de la facultad cognitiva del sujeto, sino de la dimensión trágica de la palabra que es puesta aquí en primer plano. Cada vez que hablamos, cada vez que nos representamos a través de nuestras palabras, nos perdemos un poco, no podemos nunca representarnos como somos. Por esto Lacan, a su manera, pero antes que él, Hegel, pone en continuidad la dimensión de la palabra y la de la muerte. En el fondo, hablar es siempre un poco como morir, es siempre una experiencia de pérdida. Por esto muchos neuróticos obsesivos en análisis no hablan o hablan continuamente para no perder nada...
Pero hay otro aspecto que revela la dimensión trágica de la palabra. Es el que se hace evidente en la entrevista terapéutica. En psicoanálisis invitamos al sujeto a decirnos todo: “¡Hable libremente! Diga lo que quiera”. Decir eso que se quiere decir, no importa qué, es en el análisis la regla de oro instituida por Freud y denominada “regla fundamental”: “Diga todo lo que se le pase por la mente”. ¿Y dónde está la tragedia? La tragedia consiste en el hecho de que no podemos decirlo todo, sino que debemos seleccionar, debemos elegir; no solo porque el tiempo de una sesión no sería suficiente, ni el tiempo de una vida sería suficiente para decir todo, sino porque ¡decir todo es estructuralmente imposible! Esta es una paradoja técnica de la regla psicoanalítica clásica: invitar al sujeto a decir todo cuando se sabe bien que decir todo es imposible… Si fuese posible, el paciente, después de pocas sesiones, vaciado el saco, se iría a casa habiendo resuelto su problema… Si se quiere, esta es la idea de la palabra-descarga, que está en el fundamento de la teoría freudiana de la abreacción. En realidad, ¡es difícil decir lo esencial desde el momento en que el sujeto no sabe qué es lo esencial para él!
El sujeto de la palabra
Cuando insisto en la importancia de no sobrepasar el texto del paciente, cuando subrayamos, con Lacan, la centralidad del texto, de la palabra del paciente, significa que ponemos al centro el sujeto no en tanto objeto de observación, sino en tanto sujeto de la palabra. La práctica clínica es una práctica del particular, del uno por uno, del sujeto de la palabra. Pero mientras decimos esto, no podemos no enfrentar una paradoja epistemológica. Estudiamos las funciones y las estructuras generales del sujeto pero en la práctica clínica no encontramos nunca las funciones y las estructuras generales, encontramos siempre un sujeto particular, incluso encontramos siempre eso que es más particular del sujeto. Por esto, Freud nos ofrece una indicación muy precisa cuando sostiene la importancia de escuchar al paciente, cada paciente, como si fuese el primero, cada vez como si fuese la primera vez, buscando desactivar la aplicación espontánea de la ideología del analista. La escucha de la palabra del sujeto implica la suspensión de las generalizaciones, de la universalización, de los protocolos, de los estándares. El punto es que no podemos renunciar al particular en nombre de lo general, no podemos subsumir la palabra del sujeto a la aplicación de los modelos universales. Por otra parte —y aquí la paradoja— no podemos, sin embargo, tampoco renunciar al universal para absolutizar el particular. Debemos mantener juntas la dimensión teórica y la dimensión práctica, la universal y la particular. Es esta la paradoja que atraviesa la práctica de la entrevista. Paradoja que Auguste Comte había ya aislado precisamente como paradoja de la psicología en cuanto ciencia. La ciencia se caracteriza por tener un objeto de investigación determinado, objetivo. Pero el objeto de la psicología es un sujeto. Entonces, ¿cómo puede la psicología ser una ciencia si solo lo puede ser ahí donde pierde la subjetividad del sujeto?
Clínica de mirada y clínica de la escucha
La entrevista psiquiátrica tradicional, la entrevista de la psicopatología tradicional, es una entrevista que tiende a producir este efecto de reificación del sujeto, de reducción del sujeto a objeto. El sujeto está reducido a objeto, es tomado como mero objeto de observación, el psiquiatra busca encontrar los signos típicos que puedan clasificar al sujeto en un cuadro nosográfico determinado.
Podemos construir una oposición entre una clínica de la mirada —como diría Foucault— y una clínica de la escucha. La clínica de la que hablaremos aquí será la clínica de la escucha, no la de la mirada. La clínica de la mirada es la clínica de la psiquiatría tradicional; es una clínica de la observación. El sujeto es reducido a un objeto observado, diagnosticado, catalogado, clasificado. La mirada de la ciencia es una mirada objetiva, neutral; es una mirada que abole al sujeto de la palabra. Al respecto es importante recordar a Karl Jaspers y Ludwig Binswanger, porque están entre los autores que primeramente, en la primera mitad del novecientos, de modo diverso, construyeron una crítica radical a la psicopatología clásica. La exigencia que ha inspirado su trabajo era precisamente la de preservar el carácter irreductible del sujeto: la enfermedad mental no puede ser una enfermedad del cerebro, de los nervios, no puede ser concebida como cualquier enfermedad del cuerpo. La enfermedad mental debe ser leída como un modo particular del sujeto de estar en el mundo. Es la tesis mayor de Binswanger. De esta perspectiva derivan por lo menos dos consecuencias precisas. La primera es la distinción entre el concepto de explicación y el de comprensión: un sujeto humano no se explica como se explica la lluvia, no se explica como se explica cualquier fenómeno natural, no se explica según una causalidad lineal (una determinada causa que produce un determinado efecto). La realidad humana, la realidad del sujeto se comprende. Tenemos entonces, una oposición entre la explicación, que es una modalidad típica de las ciencias de la naturaleza, que funciona según un criterio de causalidad lineal y es propia del saber médico, y la comprensión que, en cambio, no utiliza este criterio causal, sino se basa sobre una empatía, una identificación con el sentido de lo que el sujeto es en su ser. La explicación mira la causa, la comprensión mira el sentido. Es esta la distinción en el corazón del gran debate de los primeros años del novecientos, entre las ciencias de la naturaleza y las del espíritu, marcada por la filosofía de Wilhem Dilthey: la oposición entre explicación y comprensión, donde la explicación implica la centralidad de la causa y la compresión la centralidad del sentido.
La segunda consecuencia de las contribuciones de Jaspers y Binswanger conciernen a una crítica al psicoanálisis considerado como una ciencia de la naturaleza. El inconsciente no sería otra cosa que una suerte de causalidad natural que terminaría por explicar los fenómenos psíquicos así como se pueden explicar los fenómenos de la naturaleza. El psicoanálisis sería una ciencia de la causa, o sea, una ciencia de la naturaleza, una modalidad de explicar el comportamiento humano que termina por negar la dimensión hermenéutica del sentido. Es la crítica muy severa que Binswanger pone a toda la obra de Freud.
Palabra y lenguaje
Retornemos a la pareja palabra/lenguaje, con una pregunta simple: ¿Cuál es la función de la palabra? Pongamos de relieve tres elementos. El primero es la relación entre la función de la palabra y el campo del lenguaje. Esta es una relación de dependencia estructural, la palabra depende del lenguaje. El segundo elemento nos pone en la dinámica viva, concreta, de la entrevista: la dimensión de la palabra está estructuralmente articulada a la respuesta del Otro, a la respuesta de quien escucha. Podemos decir que no hay palabra sin respuesta. Este nexo entre palabra y respuesta es un nexo fundamental que Lacan ha puesto en gran evidencia. El tercer elemento nos abre un universo: la función de la palabra revela la profunda naturaleza del deseo humano, en el sentido que existe una relación profunda entre la palabra y el deseo.
Tratemos de analizar uno por uno estos elementos en juego en la función de la palabra. El primero es el de la dependencia de la función de la palabra por el campo del lenguaje. En tanto, ¿qué cosa es el lenguaje? ¿Por qué hablamos de campo del lenguaje? Lacan nos habla de campo de lenguaje, pero no solo él. También la hermenéutica usa mucho esta referencia al horizonte del lenguaje. Debemos pensar en el lenguaje como en un campo dentro del cual sucede la historia concreta de cada uno de nosotros. El campo del lenguaje es aquel en el cual nos encontramos inscritos, lanzados. El lenguaje no está hecho solo de palabras. Su campo es una estratificación de elementos como son: la lengua, la cultura, las tradiciones, las leyendas y los mitos familiares, la economía, la historia. La existencia del sujeto adviene al interior de este campo, se produce solo en este campo. Lacan insiste en afirmar que el lenguaje viene antes que el sujeto, precede al sujeto. El sujeto depende del lenguaje, o sea, de la cultura, de la historia, de la sociedad, de todos los significantes que anticipan su venida al mundo. Debemos pensar la idea del lenguaje según un modelo estructuralista y no cognitivista, porque la psicología cognitiva, por ejemplo, insiste sobre cómo un sujeto aprende el lenguaje a través de las funciones de la memoria, de la percepción, de la imitación, de la costumbre, etc., mientras aquí estamos usando el concepto de lenguaje con otra acepción. El lenguaje es como el oxígeno que respiramos. El lenguaje no está hecho solo de palabras. Es un orden supraindividual que nos envuelve, que nos condiciona, que nos determina. Todos estamos sujetados a las leyes del lenguaje, que son las leyes que humanizan la vida. Si dos personas en una habitación pueden hablarse, pueden tener una entrevista, depende del hecho de que ambas están tomadas por el campo del lenguaje, que no pueden no estar en el lenguaje, que el lenguaje es el horizonte en el cual sus vidas están inscritas.
Una declinación del lenguaje es la lengua. Para hablar y para entendernos debemos usar el mismo código lingüístico, de otro modo arriesgaríamos no entendernos. Es evidente que en la sala de la entrevista no hay solo dos personas, sino que al menos tres, el sujeto que habla, el sujeto que escucha y el lenguaje, irreductible a los otros dos elementos y condición básica que hace posible el desarrollo de la entrevista.
La palabra depende del lenguaje, en el sentido que la palabra se construye sobre las leyes que regulan una lengua. Para hacerse entender se deben respetar las leyes de una lengua, su código universalmente compartido. La palabra es subjetiva mientras el lenguaje es universal, la palabra depende de la lengua, depende del lenguaje. El lenguaje para Lacan, es el lugar del Otro. Hay de hecho dos modos posibles de escribir el otro: el Otro mayúsculo (A) y el otro minúsculo (a). El otro minúsculo somos todos nosotros, es el semejante, el otro de la intersubjetividad. El otro minúsculo, si quieren, es el otro yo (moi), el otro en cuanto me es similar, semejante. En nuestra perspectiva, el otro minúsculo son los dos sujetos implicados en la entrevista, el yo de quien habla y el yo de quien escucha, pero la condición de este intercambio de palabras es el Otro mayúsculo. Si no hay Otro mayúsculo, o sea, el lenguaje, no hay ni siquiera la posibilidad de la palabra. Hemos establecido así una dependencia estructural: no es tanto el sujeto el que aprende hablar, sino el lenguaje que habla al sujeto, el que lo sujeta vinculándolo a un horizonte que lo trasciende.
La responsabilidad de la respuesta: La significación retroactiva
El segundo elemento concierne al aspecto más técnico de la relación entre la palabra y la respuesta. ¿En qué sentido la palabra implica siempre la respuesta, en qué sentido está en relación con la respuesta del Otro? Podemos escribir así la estructura elemental de la palabra:
S > A
Un sujeto habla y el vector de la palabra está orientado hacia el Otro, hacia el que escucha. ¿En qué sentido, sin embargo, la palabra, o si se prefiere, el mensaje que vehiculiza, se constituye solo gracias a la respuesta del Otro? Este es nuestro problema. Un ejemplo cardinal en la enseñanza de Lacan, es el del grito. Podemos hacer referencia a un niño sumido en el llanto: el sujeto se lamenta, llora desesperado, el llanto se dirige hacia el Otro. Si el llanto, sin embargo, no encuentra a nadie que lo escuche, que acuse recibo, caerá fatalmente en el vacío, se asemejará al grito de Edward Munch, un grito infinito: infinito porque está privado de destinatario. El llanto del niño puede volverse una significación solamente si hay un Otro que lo escucha, si hay un Otro que responde. Es el Otro el que escuchando y respondiendo al llanto le atribuye retroactivamente un significado. El llanto del niño se vuelve un significado solo gracias a la respuesta del Otro, gracias a la respuesta de la madre, en este caso, que escuchando el llanto le confiere una significación, un sentido humano.
Tenemos entonces tres elementos ligados: la palabra, la respuesta, la demanda. La respuesta del Otro ha transformado el llanto del niño en una significación, o sea, en una demanda, en un llamado: “¡Quieres algo de mí!”. En la entrevista nos encontramos exactamente en la posición de quien con su respuesta atribuye una significación a la palabra produciendo un sentido, una demanda. Así entendida, la formación del sentido puede advenir solo retroactivamente, a posteriori, a partir de la responsabilidad de la respuesta. Los ejemplos que Lacan nos propone son los que consideran la, así llamada, “palabra plena”, que no se limita a vehiculizar un sentido ya dado, sino que opera una transformación del ser mismo de quien la pronuncia, como cuando una mujer dice a su hombre “tu eres mi hombre”, afirmación que, si es reconocida por el Otro, significa retroactivamente “yo soy tu mujer”.
La palabra se orienta hacia el Otro pero es la respuesta la que confiere sentido a la palabra transformándola en una demanda. El ejemplo más claro asumido por Lacan como un verdadero paradigma, es justamente el del grito. Si nadie respondiese, si no hubiese nadie para escucharlo, el grito caería en el puro no sentido, en la insignificancia absoluta. Wilfred Bion, diría que quedaría al nivel impensable de un elemento beta no tratado por la función alpha, viceversa, el grito que es escuchado recibe un sentido transformándose retroactivamente en demanda.
El rol del analista, del psicoterapeuta, del psicólogo comprometido en una entrevista clínica, se juega entonces en la función de la respuesta a la palabra del sujeto como eso que confiere retroactivamente un sentido nuevo a esa palabra por el solo hecho que es reconocida, que es escuchada. Es extremadamente importante tener conocimiento de esta función en la dinámica de la entrevista. El sujeto orienta la palabra hacia nosotros, pero es nuestra respuesta la que hace surgir una determinada demanda, una significación retroactiva de su palabra. Esto significa que el mensaje no está ya constituido en la palabra del sujeto, sino que se constituye solo sobre la lógica del aprés coup, retroactivamente, a partir de la respuesta del Otro. Es este el modo en el que Lacan complejiza el esquema elemental de la comunicación, el vector del sentido no es aquel que se dirige desde el sujeto hacia el Otro, sino aquel que desde el Otro retorna sobre el sujeto, es el esquema del aprés coup:
Cuando un paciente nos cuenta un sueño largo, muy articulado, podemos tener la sensación de no orientarnos. Nosotros, como nos recuerda Lacan, tenemos un “poder discrecional”, el de seleccionar un cierto elemento del sueño más que otro, podemos poner el énfasis en la trama aparentemente caótica del sueño y posteriormente, según donde pongamos la puntuación, haremos emerger un sentido más que otro. La interpretación como respuesta del Otro no es una suma de sentido, una explicación, sino el efecto de una determinada puntuación, una “feliz interpunción”, según la expresión de Lacan en “Función y campo”. Poner una justa interpunción, quiere decir escandir el discurso del sujeto, provocando efectos de significación retroactivos. ¡Sabemos bien la importancia de la puntuación en el conferir sentido a un texto! Según como respondemos al texto del sujeto producimos un efecto de significación. La palabra depende de la respuesta del Otro. No comunica un sentido ya constituido, sino que se encuentra ratificada o no por la respuesta del Otro.
Pongamos otro ejemplo de esta constitución dialéctica de la palabra: si yo ahora hiciese un chiste y nadie de ustedes se riese sería un desastre…, mi palabra caería como el grito del niño dejado solo en el vacío… si ustedes respondiesen, en cambio, con la risa, mi chiste se encontraría simbolizado, escuchado por el Otro, reconocido por el Otro. Entonces, el valor de mi chiste depende de la respuesta de ustedes, se constituye como tal solo a posteriori, el valor de lo que yo digo depende de la respuesta de ustedes.
Podremos entender esta condición haciéndola un principio general de la constitución humana de la vida: el valor de lo que un sujeto es depende siempre de la respuesta del Otro. En todos los estudios de psicología evolutiva, por ejemplo, en los clásicos de John Bowlby, Donald Winnicott y otros, el ser del niño depende de la respuesta que ha encontrado en el Otro materno, si ha sido un “¡sí!” o un “¡no!” a su existencia.
Palabra y deseo
En lo que respecta al tercer elemento —la relación palabra/deseo—, debemos introducirnos en la diferencia de los conceptos de necesidad y de deseo. No son conceptos equivalentes ni siquiera en Freud. La necesidad tiene una estructura, una lógica, un funcionamiento diverso al del deseo. Veamos en qué sentido la estructura del deseo es homóloga a la de la palabra. Clásicamente la necesidad es el empuje del sujeto causado por un estado de tensión interna destinada a anular tal tensión a través de una acción específica: “¡Tengo sed!”. La sed es una necesidad y beber es la acción específica que extingue esa necesidad satisfaciéndola. La necesidad está sedimentada genéticamente, heredada, e implica una acción específica, si tengo sed no puedo comer, tengo que beber… La necesidad tiene una orientación esquemática. La dimensión del ser humano no se agota sin embargo en la necesidad. La diferencia entre necesidad y deseo es una diferencia fundamental que es introducida de forma magistral por Hegel en la Fenomenología del espíritu (2007), en la parte denominada “Autoconciencia”. El razonamiento de Hegel es el siguiente: “¿Qué hace humano al hombre? ¿Qué cosa constituye a un sujeto?”. La respuesta de Hegel es que a fin de que la vida permanezca en el campo de la necesidad, el hombre no realiza de lleno su humanidad. La necesidad define solo la relación unilateral de un sujeto con un objeto: “Tengo sed. Bebo”. Esta relación unilateral es una relación de negación: “Bebo, niego el objeto, lo anulo”. La necesidad tiende a repetirse una vez satisfecha; hay en la necesidad una repetición infinita hecha de tensiones, satisfacciones y pausas, pero no puede extinguirse para siempre la sed o el hambre, de una vez por todas.
Si nosotros estamos en el campo del deseo entramos en el campo de la intersubjetividad, de una relación recíproca con el Otro que complejiza la relación de negación unilateral propia de la necesidad. Si la necesidad estructura la relación del sujeto con el objeto, el deseo estructura la relación del sujeto con otro sujeto. Esta es para Alexander Kojève, comentador de Hegel y maestro de Lacan, la característica propiamente “antropogénica” del deseo. Deseo que en su fondo no es necesidad de un objeto, sino deseo del deseo del Otro. Cuando de hecho digo “deseo” no estoy diciendo “deseo algo”, sino “deseo el deseo del Otro”. Deseo ser el objeto que causa el deseo del Otro. En este sentido, podemos decir que, para Lacan, el deseo humano es estructuralmente el “deseo del Otro”. Una gran contribución de Hegel al psicoanálisis es el de haber evidenciado que el deseo se estructura como deseo del Otro y más precisamente como deseo de ser reconocido por el Otro, como deseo de reconocimiento, y que este estatuto del deseo es absolutamente heterogéneo al de la necesidad.
El deseo de reconocimiento
Un ejemplo de deseo de reconocimiento puede ser el de un joven adolescente que dice constantemente “¡no!” a su padre, con el cual ha desencadenado una batalla furiosa. Todos estos “¡no!” están destinados a sentirse reconocido por el padre en tanto sujeto. El deseo de reconocimiento implica el reconocimiento del deseo como lugar de su satisfacción. Tenemos entonces el deseo de reconocimiento que se mueve desde el sujeto hacia el Otro (estoy apoyándome de nuevo en la estructura dialéctica de la palabra) y el reconocimiento del deseo que se mueve desde el Otro al sujeto. El sujeto no puede limitarse a ser un tubo digestivo, los seres humanos no son como las plantas. Para crecer no es suficiente, no es necesario, mantener la temperatura, la humedad a un cierto nivel, evitar que falten los justos aportes químicos… Podemos satisfacer todas sus necesidades primarias pero el sujeto puede igualmente morir.
René Spitz, en los años cincuenta condujo un estudio sobre el primer año de vida del niño en grandes orfanatos donde eran acogidos niños huérfanos durante el periodo de guerra. El estudio hizo notar como en este hospital, no obstante los cuidados eran suministrados según reglas muy precisas, atentas, con criterios razonables, los niños desarrollaban en el primer año de vida fenómenos inquietantes, síntomas de deprivación primaria como la depresión, el marasmo, la anorexia, la muerte. Esto sucedía porque faltaba la dimensión de reconocimiento, los cuidados eran suministrados según un criterio mecánico, pero no eran subjetivados, no eran particularizados, resultaban anónimos.
En la relación madre e hijo la forma en la que aparece la particularización del cuidado es precisamente el reconocimiento del deseo. El niño no debe ser solamente cuidado, satisfecho en sus necesidades primarias, sino que requiere ser nutrido por algo que no es del orden de los cuidados. Es necesario agregar algo más, esto más es el reconocimiento del deseo, es el deseo del Otro como respuesta a la demanda de ser reconocido por el Otro.
Hemos reencontrado aquí precisamente la estructura dialéctica de la palabra, la palabra es demanda de una respuesta o mejor es el llamado de una respuesta siendo la respuesta lo que da significado a la palabra misma. Hemos visto cómo el deseo es deseo de ser deseado, de ser reconocido y el Otro tiene la tarea de reconocer el deseo de reconocimiento del sujeto.
En la historia de todos los sujetos con un problema grave, como un empuje autodestructivo, como un empuje masoquista, un rechazo de la vida, hay siempre un defecto de la respuesta del Otro al deseo de reconocimiento del sujeto. Ha habido un defecto en la respuesta del Otro en reconocer el deseo del sujeto. Puedo citar el caso de una joven esquizofrénica que sigo por años, el motivo central de este caso es que ella viene al mundo cuando el padre se halla separado de la madre. La madre utiliza a la joven como un anzuelo (por lo demás en su nombre propio retorna esta terminación)2 para atraer al padre, que se ha ido con otra mujer. Entonces esta joven no es nutrida por el deseo del Otro, no es querida en su particularidad más propia, sino que es un objeto que sirve a la madre para retener al hombre que la ha abandonado, su existencia está identificada a la existencia instrumental de un anzuelo.
El deseo histérico
¿Cuál es la estructura clínica que puede más que otras poner en evidencia el hecho de que el deseo humano es un deseo del Otro? Es la estructura histérica. ¿Qué características tiene esta estructura? El primer elemento que caracteriza a un sujeto histérico es el deseo de insatisfacción. El deseo histérico es un deseo insatisfecho que apunta a mantenerse permanentemente así. La histérica se lamenta de que su deseo no es satisfecho, pero hace de todo por mantenerlo insatisfecho, fabricando permanentemente las insatisfacciones de las cuales sufre los efectos. Si llegase a satisfacerlo, ¡su deseo estaría muerto! Justamente por esto es por lo que la segunda característica clínica de la histérica es la disyunción entre goce y deseo. En los tiempos de Freud, era principalmente el goce sexual aquel del cual se notaba la ausencia o más bien la represión, en las jóvenes histéricas. La histérica elige el deseo contra el goce (elección opuesta a la del obsesivo, el cual sufre de no lograr amar, de no lograr desear realmente). Esta disyunción entre deseo y goce preserva la excedencia del deseo, su irreductibilidad a toda satisfacción. Freud a través de Jean Martin Charcot, recordaba: “La histérica con una mano se desnuda, parece así ofrecerse al goce, y con la otra se viste”. Es la duplicidad propia de la histérica: desnudarse mientras se cubre, cubrirse mientras se desnuda. Es la dimensión seductora, intrigante, que caracteriza particularmente la vida sentimental también de estos sujetos. La preocupación fundamental de la histérica es existir como sujeto y no sentirse degradada a objeto. Por esto tiende a rechazarse el goce, porque la dimensión del goce reduce al sujeto a objeto. La histérica rechaza entonces el goce para poder sobrevivir como sujeto de deseo. La histérica persigue el deseo en cuanto deseo de Otro, deseo de otra cosa: todo hombre es insuficiente respecto al hombre ideal, todo objeto poseído resulta diverso del objeto deseado, rechaza continuamente al Otro para mantener su deseo en la insatisfacción, para poder eternizar su deseo. Por esta razón la condición clínica para mantener vinculada a la histérica es mantener el propio deseo, el deseo del Otro, en una cierta opacidad, no hacerlo transparente. Esto es muy importante en la conducción de la cura. La histeria no debe nunca volver transparente el enigma del deseo del Otro, la histérica tiene una relación particularísima con el enigma: la histérica se nutre de los enigmas, vive de los enigmas, el enigma para ella más fascinante, el más vital de los enigmas, es justamente el del deseo del Otro, ¿qué desea el deseo del Otro? Esta es la demanda clave del discurso histérico.
Un caso de toxicomanía femenina
El padre está siempre en el centro de la vida de la histérica. Es el Otro mayúsculo originario. La histérica queda frecuentemente atrapada en el enigma del deseo del padre.
Estoy siguiendo un caso femenino de toxicomanía. El padre toxicodependiente ha dejado a la madre por otra. Afectada por una profunda desilusión amorosa, de naturaleza edipica, la muchacha con la adolescencia comienza a hacer uso de sustancias. Aparentemente no muestra ningún interés por la nueva mujer del padre. Habitualmente en la histeria hay siempre Otra mujer con una función fundamental, o sea, Otra mujer que sabe cuál es la verdad del deseo femenino (que en cambio a la histérica le resulta opaco). En el mundo de la histérica encontramos siempre esta presencia particular de la Otra mujer, como sucede en el caso de Dora de Freud. En este caso, sin embargo, a diferencia del de Dora, no hay aparentemente ninguna interrogación sobre la mujer del padre y por ende sobre el enigma del deseo del padre. En realidad, esta interrogación no caía abiertamente en la mujer ¡porque se había desplazado a la droga! Era, de hecho, la droga ¡el verdadero objeto de la pasión maldita del padre! Volviéndose toxicodependiente, la muchacha interroga histéricamente la pasión del padre por la droga. Entienden como el objeto-droga puede tener un significado muy particular en este caso… No será fácil, creo, intervenir reportando la interrogación del sujeto en su vertiente edipica, o bien mostrando su anclaje en el amor desilusionado por el padre.
LECCIÓN DEL2DE MARZO DE 1999
LENGUAJE Y CUERPO
Evolutivismo o estructuralismo
El lenguaje existe antes que el sujeto. Con esta tesis, Lacan quiere establecer el concepto según el cual, antes que el sujeto aprenda a hablar, en realidad es ya hablado por el lenguaje, sujetado, determinado, fabricado, por el lenguaje. De hecho, nace en una cultura, en un ambiente estructurado en leyendas y mitos familiares, en lazos transgeneracionales, dependientes de las leyes de la cultura. No existe, en este sentido, una dimensión prelingüística de la vida. Estamos siempre bañados en el lenguaje, afirma Lacan. Incluso un llanto es un fenómeno del lenguaje, un fenómeno incomprensible sin el recurso al horizonte del lenguaje. Pero el llanto de un niño es ya lenguaje, lo hemos visto antes, la madre u otros que lo escucharán, le atribuirán retroactivamente un sentido.
Existen dos modos diferentes de entender la relación del sujeto con el lenguaje que han dividido al psicoanálisis después de Freud: el primero es un modelo evolutivista, el segundo es el estructuralista.
El primer modelo acentúa la importancia del desarrollo psicológico. Según este modelo, el sujeto es un yo cerrado y solo en un segundo tiempo se vuelve disponible a la relación con el Otro. El sujeto tiene en sí unas potencialidades que desplegará en el tiempo de su evolución, como una semilla que madura y florece. Ateniéndonos a grandes nombres que le pertenecen a esta línea, entre otros Margaret Mahler y Donald Winnicott, el sujeto comienza a formarse como tal, solo después de la separación de la simbiosis con la madre. De hecho, según estas teorías, en un primero momento de la vida entre el bebé y la figura materna, existe solo una relación simbiótica indiferenciada. Las sucesivas escisiones determinarán el inicio de la evolución del sujeto en fases o estadios. En el circuito de la evolución está contenida también la adquisición del lenguaje. Más precisamente, en este modelo, podemos distinguir dos orientaciones diversas pero juntas en la misma lógica estadial evolutiva:
a.La orientación mahleriana o winnicottiana, según la cual al comienzo hay un Uno, destinado a desarrollarse, dividirse, perder su originaria naturaleza simbiótica, para entrar en el campo de las relaciones llamadas objetales.
b.La orientación kleiniana, bioniana, según la cual inicialmente hay el gran Otro dividido en bueno o malo y en un segundo tiempo su integración en una representación unitaria. El sujeto desarrollándose, recompone la escisión que lo atraviesa cesando de proyectar y fragmentar partes de sí fuera de sí.
El modelo estructuralista, es aquel al que hace referencia el psicoanálisis lacaniano; el concepto fundamental que lo sostiene es que el sujeto está constituido por el Otro. La relación con el Otro no es una meta del proceso evolutivo ya que existe antes del sujeto y es parte integrante del sujeto mismo en cuanto lo determina desde el inicio, antes incluso de nacer.
Entonces, según este modelo, somos ya hechos antes de haber nacido. En esta óptica el Otro es un principio de heterodeterminación del sujeto. El nacimiento psicológico de sí adviene siempre en un segundo tiempo, porque el nacimiento fundamental es el determinado por el lenguaje, el cual, es un orden simbólico que actúa sobre el sujeto preliminarmente. Pensemos en cuando los padres deciden nuestro nombre, es el Otro que lo atribuye, es el Otro que decide por nuestro destino, el cual justamente, encuentra su primer fragmento en el nombre propio que nos viene asignado.
Emblemático puede ser el caso de aquella joven psicótica, que ya he citado, cuya madre la ha traído al mundo para acercar a sí al hombre que la había abandonado, dándole un nombre que contenía el sufijo ‘esca’. O, incluso, el caso de un hombre que ha tenido graves problemas en su vida profesional, terminando siempre por ser alejado por graves faltas de los puestos de trabajo que ocupaba. La madre le había asignado el nombre de su propio padre, venido a faltar poco antes del nacimiento del sujeto: Renato, nato re, o sea, nacido rey, nacido dos veces, re-nato. Este hombre no se siente a la altura del rey que habría debido ser, no se siente a la altura de sustituir el amor del abuelo en el deseo de la madre, se siente inadecuado para responder al ideal materno, de aquí una serie de desaciertos profesionales que lo llevarán a análisis.
El “nacimiento” del cuerpo pulsional
Volvamos al punto: la vida biológica está determinada por la vida simbólica. El Otro, determinando al sujeto, lo roba, sostiene Lacan en Radiofonía y televisión (1977). La acción del significante impone una educación, unos límites simbólicos, unas normas, un tratamiento del goce que implica su negativización. Algo debe ser perdido por el cuerpo para consentir su acceso al lenguaje. Según el modelo sincrónico estructuralista, el sujeto como mero organismo viviente es un todo pleno. Al cuerpo biológico, instintual, no le falta nada. El Otro actúa sobre este cuerpo “todo lleno”, extirpando algunas partes. El Otro que constituye el sujeto, que extrae al sujeto del cuerpo viviente, le roba un pedazo de ser. Sustrayendo el goce al organismo viviente, transforma la vida instintual del cuerpo biológico en un cuerpo pulsional.
El cuerpo del viviente está sujeto a los cortes que el Otro impone, que son pérdidas de ser, que son pérdidas de goce (el corte del cordón umbilical, el corte del destete, el corte de la educación esfinterial, el corte de la educación, etcétera). Estas pérdidas no son, sin embargo, sin contrapartida: el sujeto se puede encontrar en la satisfacción de la palabra solo después del corte del destete, cuando, ya no tenga más en la boca el seno, porque como dice, Françoise Dolto, se puede hablar solo si no se tiene la boca llena… Son los cortes simbólicos que el Otro impone, los que transforman el cuerpo de un todo lleno en un cuerpo habitado por una falta. Los vacíos determinados por estos cortes, se localizan, ya según Freud, en los puntos orificiales del cuerpo del niño: la zona oral, la zona anal, la zona genital, a los cuales Lacan, agrega otras dos zonas, la escópica, y la auditiva.
En definitiva, el Otro opera una acción de robo, sustrae una parte del goce pregenital, consintiendo a la formación del cuerpo pulsional constituido por zonas erógenas que localizan el goce en puntos determinados, orificios del cuerpo.
En la psicosis, en cambio, el robo simbólico del Otro no adviene, el lenguaje como dirá Lacan, “no muerde sobre el cuerpo”. Por ejemplo, en el autismo infantil un sujeto aparece cerrado en su propio goce, no hay pérdida de goce sino un estancamiento libidinal narcisista del goce en el cuerpo.
Transferencia e inconsciente
La conducción de la entrevista clínica debe ser diferenciada según el diagnóstico. Esta sirve sobre todo para determinar el diagnóstico, pero una vez determinado el diagnóstico, no se puede ocupar la misma posición en la cura de un neurótico que de un sujeto psicótico.
Antes, sin embargo, de proceder en este campo, es bueno aclarar dos conceptos básicos del psicoanálisis que reencontramos al centro de la práctica clínica de la entrevista: me refiero al concepto de transferencia y al concepto de inconsciente.
En sentido lato, podemos decir que la transferencia se genera siempre cuando atribuimos un saber al Otro, un saber del cual el que lo atribuye está desprovisto. Esta suposición de saber, es potenciada, tanto más ahí, donde tenemos la sensación de que en el Otro hay efectivamente el saber. Es difícil, aunque no imposible, desarrollar una transferencia con un idiota.
Una vez, en un restaurante, el chef me hizo una descripción de veinte minutos antes de hacerme elegir un plato; de ahí nació una relación de fidelidad absoluta en relación a él… Le dije: “¡Eres mi maestro!” O sea, yo soy tu alumno… Esta transferencia es bastante diferente de lo que sucede en el contexto del setting de la cura, sobre todo porque la transferencia con el chef no es analizada, permanece entonces intacta, inmaculada. La transferencia que se produce en el setting analítico tiene una particular importancia porque se vuelve objeto de análisis (debe ser analizada). De hecho, el objetivo de la terapia analítica coincide en ciertas partes con el análisis mismo de la transferencia.