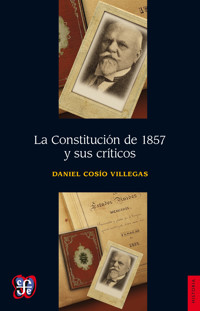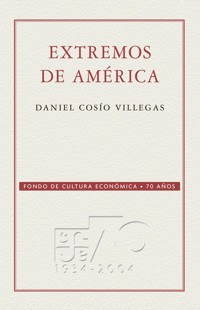
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
De los nueve ensayos que forman este libro, cinco vieron la luz en Cuadernos Americanos y uno en El Trimestre Económico. Dos fueron conferencias, una dictada en la Librería Viau de Buenos Aires y otra en la II Conferencia de la UNESCO. Uno más apareció por primera vez en este libro. Fueron publicados originalmente por el Fondo de Cultura Económica en 1949 y el propio Cosío Villegas, en la "Llamada" al libro dice de ellos: "Todos los ensayos, o la mayor parte, tienen importancia histórica en el sentido de que tratan de problemas cuya visión cambia por fuerza con el tiempo, de modo que no es lo mismo enfocarlos hoy, ayer o en fecha más remota".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 428
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Extremos de América
Daniel Cosío Villegas
Edición conmemorativa 70 Aniversario, 2004 La primera edición del FCE fue publicada en 1949 Primera edición electrónica, 2010
D. R. © 2004, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-0494-1
Hecho en México - Made in Mexico
EXTREMO: aplícase a lo más intenso, elevado o activo de cualquier cosa. Diccionario de la Academia, 15a. ed., p. 554.
Llamada
Varios discípulos, compañeros y amigos me han asegurado que convendría reunir en un tomo algunos de los ensayos últimos que he publicado en distintas revistas. La verdad es que al primero que me habló del asunto le puse una cara bien fea; pero supongo que al segundo, menos fea, y al tercero menos todavía, pues al último, a Alfonso Reyes, le prometí hacerlo en seguida, como lo hago ahora.
Debo agregar algo más en descargo de mi conciencia. Ese proceso de recibir la sugestión para rechazarla airado, de volverla a recibir para considerarla, y de recibirla para aceptarla y ejecutarla, ha durado dos buenos años; así, no se podrá decir que mi vanidad intelectual hierve impetuosa muy a flor de piel. Luego, en mi decisión última ha tenido mucha parte el candor: mi último libro (si bien en cinco gruesos volúmenes) se publicó en 1932; de entonces hasta el año pasado, consagré mi tiempo a hacer posible que otros autores publicaran los suyos, con el resultado de que algo más de seiscientos lo hicieron; insensiblemente acabé por preguntarme si no sería “justo” que yo fuera el autor seiscientos uno. También ha habido una consideración de mera conveniencia: los diecisiete años durante los cuales no he publicado un libro han producido el efecto inevitable de borrar mi nombre de todos los directorios o guías telefónico-intelectuales; por eso me ha parecido que había llegado la hora de mandar imprimir una nueva tarjeta de visita.
Por lo demás, el hecho de la desaparición o ausencia del mundo de los vivos intelectuales es relativamente injusto, pues al repasar cuanto he publicado para elegir el material que llegaría a la inmortalidad del libro, he averiguado que durante esos largos diecisiete años había escrito no menos de setecientas largas páginas. Convengo en que esto podría acreditarme como escritor poco diligente, pero no como hombre carente del gusto, de la preocupación y del deseo de escribir.
Una palabra sobre el contenido de este libro. Dos ensayos inéditos: El Porfiriato: Su historiografía o arte histórico y La industria editorial y la cultura, si bien el segundo fue expuesto en forma de conferencia; los demás han sido publicados en revistas.
Todos los ensayos, o la mayor parte, tienen importancia histórica en el sentido de que tratan de problemas cuya visión cambia por fuerza con el tiempo, de modo que no es lo mismo enfocarlos hoy, ayer o en fecha más remota. Por eso debo decir que al prepararlos para esta nueva publicación, su estilo fue ligerísimamente retocado, alguna vez se agregó una reflexión o un dato; pero su esencia o tesis principal no se afectó en lo más mínimo, como puede comprobarlo el lector curioso si compara el texto actual con el primitivo; para eso, al final del libro encontrará en el índice indicación de la revista y la fecha en que aparecieron.
México, 30 de octubre de 1949
La crisis de México
México viene padeciendo hace ya algunos años una crisis que se agrava día con día; pero como en los casos de en fermedad mortal en una familia, nadie habla del asunto, o lo hace con un optimismo trágicamente irreal. La crisis proviene de que las metas de la Revolución se han agotado, al grado de que el término mismo de revolución carece ya de sentido. Y, como de costumbre, los grupos políticos oficiales continúan obrando guiados por los fines más inmediatos, sin que a ninguno parezca importarle el destino lejano del país.
Las primeras cuestiones que debieran abordarse para entender la crisis, para calibrarla y resolverla, son: cuáles eran las metas de la Revolución, cuándo se agotaron y por qué.
La Revolución mexicana nunca tuvo un programa claro, ni lo ha intentado formular ahora, in articulo mortis, aun cuando el día de mañana, post mortem, habrá muchos programas, en especial los expuestos e interpretados por escritores conservadores. Algunas metas o tesis, empero, llegaron a establecerse, siquiera en la forma mecánica a que conduce la reiteración. Además, como en los procesos históricos prolon gados, no todos los propósitos iniciales se han conservado hasta el fin; por el contrario, algunas de esas metas fueron debilitándose y en cierto momento dieron paso a otras nuevas —unas principales y otras secundarias— y, en consecuencia, con algún vigor inicial. Esta yuxtaposición de metas ha hecho aún más confusa la marcha ideológica de la Revolución, pues las tesis nuevas no remplazaron a las antiguas, sino que unas y otras coexistieron, al menos exteriormente; y, luego, al lado de tesis fundamentales de verdad, aparecieron designios de una magnitud y de una importancia menores: al lado de la cuestión agraria, por ejemplo, el fomento del turismo.
En todo caso, una de las tesis principales fue la condenación de la tenencia indefinida del poder por parte de un hombre o de un grupo de hombres; otra, que la suerte de los más debía privar sobre la de los menos, y que para mejorar aquélla el gobierno debía dejar de ser elemento pasivo para convertirse en activo; en fin, que el país tenía intereses y gustos propios por los cuales debía velarse, y, en caso de conflicto, hacerlos prevalecer sobre los gustos e intereses extraños. La reacción contra el régimen político porfirista y su derrocamiento final, fueron la meta primera; dentro de la segunda caen la reforma agraria y el movimiento obrero; en la tercera, el tono nacionalista que tuvo la Revolución al exaltar lo mexicano y recelar de lo extranjero o combatirlo con franqueza. Algunos pondrían entre las tesis principales de la Revolución la necesidad de una acción educativa vigorosa por parte del Estado, si bien ha sido notoriamente más débil e inconsistente que las tres anteriores. De hecho, el no haber llevado la Revolución a la escuela hizo que la Revolución perdiera bien pronto el soporte de la juventud.
Esas tesis parecen hoy lugares comunes, y candorosos, por añadidura; lo son para los poquísimos que siguen creyendo en ellas, y más, por supuesto, para quienes las admitirían en el papel impreso de un libro, pero nunca en la realidad histórica de México. En su tiempo, sin embargo, no sólo fueron novedades, sino que correspondieron tan genuina y tan hondamente a las necesidades del país, que desviaron la ruta de éste durante más de un cuarto de siglo, y pueden cambiarla todavía hasta completar la media centuria.
El contenido ideológico propio del porfirismo era pobrísimo (basta recordar que la principal bandera de uno de los pronunciamientos del general Díaz previos a su conquista del poder, fue la condenación del impuesto del timbre, amén del principio de la no reelección, tan fielmente observado). En cambio, la realidad nacional y la del mundo le dieron dos palabras mágicas: orden, la primera; progreso, la segunda. En la conciencia de todos los mexicanos estaba la necesidad del orden, de la paz, después de casi tres cuartos de siglo de una vida manchada de sangre y plagada de hambre y de miseria; y luego, por lo que respecta al progreso, a México no habían tocado hasta entonces siquiera las migajas de la Revolución industrial, aquella que se inició en Inglaterra desde fines del siglo XVIII. Así, el porfirismo acabó por dispensar en México las medicinas del orden y del progreso, que habían venido aceptándose como panaceas para curar cuanto mal aquejó al mundo occidental durante todo el siglo XIX y los primeros años del XX. El porfirismo, en suma, acabó por dar al país una filosofía que el mundo occidental le impuso, y que, como toda filosofía, exaltaba unos valores en detrimento de otros.
No fue poca la novedad ni escasa la pujanza de Madero al alzarse contra ella en 1910, pues, si se recuerda el panorama del mundo de entonces, esa filosofía no sufre una derrota seria hasta 1917 en Rusia, y en Europa propiamente años después. El ataque de Madero al “antiguo régimen” fue parcial y todos han dicho que se enderezó a su costado menos vulnerable, pues sostuvo una “mera tesis política”, sin contenido social o económico alguno. El candoroso “sufragio efectivo, no reelección” de Madero quería decir dos cosas. Primero, la presencia de un hecho biológico, es decir, del más fuerte de todos los hechos: en el país había surgido durante el porfirismo toda una nueva generación que no tenía acceso al poder, a la riqueza, ni siquiera al lustre social. Segundo, que la vida política, la libertad, la democracia, tenían tanto valor, y aún más, que el orden, y, por ello, que valía la pena comprometer éste para conseguir aquéllas. Hay que reconocer ahora, después de la catástrofe de la segunda guerra mundial, y no deberá olvidarse jamás, que la inocente tesis de Madero fue capaz de echar a la hoguera a varios millones de hombres que murieron defendiendo un pensamiento idéntico.
La segunda meta de la Revolución mexicana fue la de anteponer la condición y el mejoramiento de los más al de los menos, y la de creer que no se conseguiría ese fin sin la iniciativa y el sostén activos de la Revolución hecha ya gobierno. Atacar los problemas y no esperar a que alguna vez se resuelvan por sí mismos; atacarlos por la base y no en la cúspide, los de la masa y no los de la elite, puede parecer hoy hasta un lugar común. Entonces fue el mejor timbre de gloria de la Revolución y su enseñanza suprema. Lo primero no podía tener novedad teórica; pero sí en la realidad histórica de México. Lo segundo tenía una gran novedad teórica, pues la Revolución mexicana —como la rusa, que se engendró sin relación ideológica alguna con la nuestra— fue el primer gran asalto al bastión del liberalismo, por lo menos en su aspecto de laissez-faire, laissez-passer. No es necesario un esfuerzo mayor para demostrar que esas metas eran certeras.
Es indudable que en el porfirismo, como en todo régimen que se ha sobrevivido, los menos habían acabado por privar sobre los más. Y considérese quiénes eran los más: toda la población agrícola del país, es decir, las tres cuartas partes de la total; los obreros de industrias, minas, transportes y aun de los talleres domésticos; y todo lo que era “pequeño”: el comerciante, el burócrata, etc.; en suma, lo que en aquella época caía dentro del nombre peyorativo de “pelado”. El porfirismo era en sus postrimerías una organización piramidal: en la cúspide estaban las “cien familias”; los demás eran desvalidos, en mayor o menor grado. Un movimiento que tendiera, primero, a destruir a las “cien familias” y, luego, a fortificar la posición económica, social y política del campesino y del obrero, en general del “pelado”, tenía gran novedad y fuerza tremenda en el México de 1910 o de 1916. Por lo demás, la reforma agraria, que perseguía, sobre todo, la destrucción del poder político-económico del gran agricultor, es un hecho que se presenta fatalmente en la evolución “natural” de todo país: en Inglaterra desde el siglo XVI, y definitivamente en el XVIII, al igual que en Francia, con la Revolución de 1789; en Alemania, hacia 1849; en Rusia, en 1904-1907; y en los países de la Europa Oriental, al concluir la primera guerra mundial. En Argentina, Perón ha planteado el problema, y es una de las fuerzas que manipula; y en Brasil y Chile comienzan a manifestarse claramente los primeros síntomas de esta trágica, pero, al parecer, necesaria enfermedad. En cuanto al movimiento obrero, podría hacerse una historia de la Europa del siglo XIX —como de Estados Unidos en el XX— en torno al tema único de los ajustes y fricciones que provoca la aparición de este nuevo estado llano.
En lo que podría llamarse su tercera tesis, la Revolución mexicana fue también certera y original. Es verdad que después de la primera guerra mundial se desató un ventarrón nacionalista en todo el mundo, y quizá de allá nos haya llegado algo; pero, aun así, una cosa no puede disputarse, y es que estábamos a tono con el mundo y no contra él. En cuanto a lo certero, poca duda parece haber: México ha debido tener apenas otras dos fiebres nacionalistas anteriores a ésta de la Revolución: la primera formó el clima necesario a la Independencia; la segunda dio el triunfo a la Reforma y el mate a la intervención extranjera. En 1910 el nacionalismo se asoció con la elevación económica y cultural del indio, exaltando sus virtudes, sus danzas, sus canciones, trajes y artes domésticas; se inclinó a preferir cuanto fuera mexicano; y se asoció, también, primero con vaguedad, contra la pompa europeizante del general Díaz, y, después, con mayor claridad y determinación, contra el “imperialismo”, es decir, contra toda influencia exterior que quisiera imperar.
Este nacionalismo fue, por lo demás, tan sano como un nacionalismo puede serlo: en realidad, nunca degeneró en xenofobia. Recuérdese, por ejemplo, que fue Carranza quien por primera vez en nuestra historia reciente intentó una seria gestión diplomática de acercamiento con todos los países latinoamericanos, y cómo México se convirtió, de 1920 a 1924 sobre todo, en un verdadero hogar, abierto y acogedor, para los latinoamericanos. Es verdad que ambos hechos —como otros que podrían citarse: digamos el programa vasconceliano de becas para que grandes números de estudiantes centroamericanos vinieran a las escuelas mexicanas— tuvieron un origen antinorteamericano; pero ni este ni otros “antis” llegaron jamás a manchar el nacionalismo mexicano. En realidad, puede decirse que no fue el menor ni el más insignificante de sus frutos hacer de México el primer país de habla española consciente de su cultura, de su lengua y de su raza mestiza e indígena, una actitud y un espíritu que se habían perdido en toda la América Hispánica hacía ya un largo siglo.
Por qué y cuándo se agotó el programa de la Revolución mexicana es un capítulo bien doloroso de nuestra historia; pues no sólo el país ha perdido su impulso motor sin lograr hasta ahora sustituirlo, sino que este fracaso es una de las pruebas más claras a que se ha sometido el indudable genio creador del mexicano… y las conclusiones, por desgracia, no pueden ser más desalentadoras.
Desde luego, echemos por delante esta afirmación: todos los hombres de la Revolución mexicana, sin exceptuar a ninguno, han resultado inferiores a las exigencias de ella; y si, como puede sostenerse, éstas eran bien modestas, legítimamente ha de concluirse que el país ha sido incapaz de dar en toda una generación, y en el hundimiento de una de sus tres crisis máximas, un gobernante de gran estatura, de los que merecen pasar a la historia. Lo extraordinario de esos hombres de la Revolución, y, desde luego, en magnífico contraste con los del porfirismo, parecía ser que, brotando, como brotaban, del suelo mismo, construirían en el país algo tan grande, tan estable y tan genuino como todo cuanto hunde bien adentro sus raíces en la tierra para nutrirse de ella directa, profunda, perennemente. Si la Revolución mexicana no era, al fin y al cabo, sino un movimiento democrático, popular y nacionalista, parecía que nadie excepto los hombres que la hicieron, la llevarían al éxito, pues eran gente del pueblo, y lo habían sido por generaciones. En su experiencia personal y directa estaban todos los problemas de México: el cacique, el cura y el abogado; la soledad, la miseria, la ignorancia; la bruma densa y pesada de la incertidumbre, cuando no el sometimiento cabal. ¿Cómo no esperar, por ejemplo, que Emiliano Zapata pudiera hacer triunfar una reforma agraria, él, hombre pobre, del campo y de un pueblo que desde siglos había perdido sus tierras y por generaciones venía reclamándolas en vano? El hecho mismo de que los hombres de la Revolución fueran ignorantes, el hecho mismo de que no gobernaran por la razón sino por el instinto, parecía una promesa, quizá la mejor, pues el instinto es más certero, aun cuando la razón pueda ser más delicada.
Pero lo dicho antes es la verdad: todos los revolucionarios fueron inferiores a la obra que la Revolución necesitaba hacer: Madero destruyó el porfirismo, pero no creó la democracia en México; Calles y Cárdenas acabaron con el latifundio, pero no crearon la nueva agricultura mexicana. ¿O será que el instinto basta para destruir, pero no para crear? A los hombres de la Revolución puede juzgárseles ya con seguridad: fueron magníficos destructores, pero nada de lo que crearon para sustituir a lo destruido ha resultado indiscutiblemente mejor. No se quiere decir, por supuesto, que la Revolución no haya creado nada, absolutamente nada: durante ella han nacido instituciones nuevas, una importante red de carreteras, obras de riego impresionantes, millares de escuelas, buen número de servicios públicos; industrias y zonas agrícolas prominentes; pero ninguna de esas cosas, a despecho de su gran importancia, ha logrado transformar tangiblemente al país, haciéndolo más feliz. Así, la obra de la Revolución siempre ha quedado en la postura más vulnerable: expuesta a las furias de sus enemigos, y sin engendrar en los partidarios el encendido convencimiento de la obra hecha y rematada. Pues la justificación de la Revolución mexicana, como de toda revolución, de todo movimiento que subvierte un orden establecido, no puede ser otra que el convencimiento de su necesidad, es decir, de que sin ella el país estaría en una condición peor o menos buena.
Por supuesto que crear en México una democracia con ciertos visos de autenticidad es una tarea que haría desmayar a cualquier hombre sensitivo. La tarea es tan compleja, tan ardua y tan lenta, que debería concebírsela como consecuencia o término de muchas otras transformaciones, y no como una obra en sí, susceptible de ser atacada, diríamos, de frente. Un país cuya escasa población está pulverizada en infinidad de pequeñísimos poblados, en los cuales la vida ciudadana es por ahora imposible —poblados que viven, desde luego, aislados unos de otros, fuera del amparo del saber y de la fortuna—, no puede crear de súbito un ambiente propicio para una vida cívica consciente, responsable. Antes habría que conseguir un aumento de la población, lo cual significa hacer producir más al suelo; completar las comunicaciones físicas, quintuplicando, digamos, la red ferroviaria, decuplicando la de carreteras, centuplicando la de aviones; crear, o poco menos, la comunicación espiritual, con servicios cabales de correos y telégrafos, y con todos los medios de expresión, haciéndolos accesibles y honestos: libros, periódicos, radio; empresas gigantescas de higiene, de propaganda educativa y de producción económica, todas ellas destinadas a salvar de la muerte a tanto niño que ahora desaparece en sus primeros años; en fin, una acción educativa lenta, consistente, costosísima, para dar a todos los mexicanos una conciencia común de su pasado, de sus intereses y de sus problemas. Esta tarea pudo haberse iniciado antes en una sola ocasión, en 1867, al consumarse el triunfo del Partido Liberal: cuando el país era dirigido por un grupo de hombres sin par en nuestra historia, hombres que, además, sentían el varonil optimismo de quienes palpan que de sus propias manos está saliendo una nación, y para quienes el liberalismo era una nueva fe religiosa; cuando el país, si bien con menos recursos, tenía necesidades menores. De hecho, Juárez y Lerdo, como Iglesias, Zarco y Zamacona, lo intentaron, y con gran energía y consistencia; pero acabaron por sucumbir a los golpes de un militarismo al que no logró acendrar la agonía nacional de la Intervención y del Imperio.
Claro que la Revolución mexicana no se propuso acometer esa tarea ciclópea, y menos de una manera orgánica; su primer acto fue atacar a un régimen que no sólo había detentado el poder más de la cuenta, sino que, con una terquedad sobrehumana, desechaba la ocasión de renovarse admitiendo sangre fresca y savia humana. La Revolución no se propuso, en consecuencia, sino ventilar, airear la atmósfera política del país; y, ya en el terreno positivo, crear alguna opinión pública, hacer más fácil la expresión de ella, provocar, inclusive, el parecer disidente y, en todo caso, respetarlo; asegurar la renovación periódica y pacífica de los hombres de gobierno, dando acceso a nuevos individuos. La sola idea de que la obra principal de la Revolución se encaminaría a aliviar la condición económica, social, política y cultural de las grandes masas, hacía esperar que pronto se despertaría en éstas una atención real hacia el gobierno y un deseo de participar en él para defender sus nuevos derechos e intereses.
Es difícil juzgar con una seguridad que no sea hija de la pasión o el prejuicio los progresos cívicos de México desde 1910; Justo Sierra no los tendría por escasos, al aquilatarlos con esa benignidad superior y distante con que escribió toda nuestra historia; pero con un adarme, nada más, del rigor de un moralista, podría tildárselos de apocados.
No es despreciable conquista el que la renovación de los principales gobernantes se haya cumplido a plazos breves, y muchas veces aun a despecho del deseo y del esfuerzo de quien abandonaba el poder; así se ha evitado la dictadura y hasta la influencia dominante y prolongada de un solo hombre. Pero no puede olvidarse que esa renovación se ha conseguido alguna vez al precio de la violencia y hasta del crimen; tampoco que se ha hecho con un sabor dinástico y palaciego y no propiamente democrático: ¡tan estrecho y tan uniforme ha sido el grupo del que proceden los “elegidos”! Ni menos puede olvidarse que la regla ha sido un verdadero proceso de escisiparidad, la forma de reproducción de los organismos inferiores. Más significativo todavía es el hecho de que esa renovación no haya sufrido hasta ahora la única prueba que podría darle un carácter genuinamente democrático: un triunfo electoral señalado de un partido o grupo ajeno y hasta opuesto al gobierno. Esto último quizá no fue de una urgencia angustiosa mientras la Revolución tuvo el prestigio y la autoridad moral bastantes para suponer que el pueblo estaba con ella y que, en consecuencia, no importaba mucho quién fuera la persona física del gobernante; pero cuando la Revolución ha perdido ya ese prestigio y esa autoridad moral, cuando sus fines mismos se han confundido, entonces habría que someter a la elección real del pueblo el nombramiento de sus gobernantes, pues la duda no recae ya sólo sobre personas, sino sobre eso que se llama esotéricamente “el régimen”. Y entonces se vería si el progreso cívico de México ha sido, ya que no cabal, al menos genuino. Por lo demás, no nos engañemos si esta prueba llega fuera de tiempo: de aquí a seis años, por ejemplo, las diferencias entre la Revolución mexicana y los partidos conservadores pueden ser tan insustanciales, que éstos pueden colarse en el gobierno no ya como opositores, sino como parientes legítimos. Significación muy semejante a esta última tendría el hecho de que el gobierno revolucionario hiciera a los partidos de oposición concesiones electorales mínimas —bastante, sin embargo, para rociarse con el agua de azahar de la democracia— que les impidiera participar de manera efectiva en el poder, pero que, en cambio, diera a los intereses de esos partidos, sobre todo a los económicos, plena satisfacción por la vía de un programa de gobierno “constructivo”. En ese caso, no sólo no habría progreso democrático, sino que la Revolución llegaría al extremo de la esterilidad, pues todo su esfuerzo se consumiría entonces en mantenerse en el poder, sin más fuerza motriz que la codicia de poder y de fortuna.
El más negro de los presagios es recordar el papel que ha desempeñado el Congreso en la era revolucionaria. Todo congreso ha dejado de ser, por supuesto, un órgano técnico de gobierno, al grado de que desde hace tiempo en ninguna parte del mundo ha emanado de él, digamos, una ley de ingresos o un presupuesto de gasto públicos, es decir, que no cumple ya los fines que supone la esencia misma de un parlamento; pero en cualquier país democrático sigue desempeñando funciones bastante más importantes todavía: ser censor de los actos del Ejecutivo, órgano de expresión de la opinión pública y el juez final en actos de tanta trascendencia nacional como una declaración de guerra. Juzgado el nuestro conforme a este patrón, tan modesto desde un punto de vista intelectual o técnico, tan importante cívicamente hablando, el juicio no puede ser otro que el de la condenación más vehemente y absoluta: en las legislaturas revolucionarias jamás ha habido un solo debate que merezca ser recordado, como lo merecen los de los congresos del 56 al 76 del siglo pasado, y si cupiera alguna duda, bastaría considerar cómo aconteció la reciente reforma al artículo 3o. de la Constitución o, a la inversa, cómo fue aprobada hace años su redacción extremista inicial. Los congresos revolucionarios han sido tan serviles como los del porfirismo, con la diferencia de que este régimen era, por definición, una tiranía y la Revolución, también por definición, era rebeldía, independencia. A los ojos de la opinión nacional, sin miramientos de grupos o de clases, nada hay tan despreciable como un diputado o un senador; han llegado a ser la unidad de medida de toda la espesa miseria humana. Por eso parecen tan vulnerables los progresos cívicos que México haya alcanzado en los últimos años, pues es desesperada toda idea de restaurar en su pleno prestigio un órgano de gobierno tan esencial para una democracia como lo es el congreso.
Antes se dijo que la tarea de hacer de México una gran democracia no podía haberse intentado más que una sola vez antes de la Revolución, en 1867. Se comprueba esa idea si se recuerda el carácter que tenía entonces la prensa periódica, el gran instrumento para forjar una opinión pública, y, con ella, la democracia, y el que tuvo a partir de 1896, en parte como consecuencia de un desafortunado contagio del exterior. En lugar de los sesenta diarios capitalinos de la era de Juárez y de Lerdo, sólo quedaron dos o tres; en vez del periódico doctrinario, escrito por las mejores plumas del país —por su calidad literaria, por su autoridad moral y por la firmeza y honestidad de sus convicciones políticas—, aparece el periódico informativo, “mera planta de ensamble de noticias”, la mayor parte de las cuales se fabrica en el extranjero; a sustituir el motor de la fe social y política, vino el del apetito de ganar dinero. La democracia mexicana, por esto, nunca lamentará bastante esa desventurada transformación de la prensa periódica, transformación que, por otra parte, ha sido general en el mundo. Pero aun así, el caso de la prensa moderna mexicana es patético, pues en cualquier capital europea o yanqui, y en varias de la América del Sur, hay siempre algún periódico limpio y eficaz al cual puede acudirse en busca de una opinión informada y recta; periódicos que no solamente registran los hechos con fidelidad, sino que los comentan y aprecian. De ahí que la prensa moderna del país llevará sobre sus espaldas la inmensa responsabilidad de haber cambiado la satisfacción perenne y superior de ilustrar, por la fugaz y terrena de enriquecerse; de haber negado, en suma, toda guía y toda luz al pueblo de México.
La tremenda diferenciación de clases es fenómeno viejísimo en México; tanto, que podría decirse que toda nuestra historia no es sino un largo y aflictivo esfuerzo para borrar un poco estos desniveles. Hubo diferencias sociales en todas las colectividades indígenas anteriores a la Conquista; las hubo durante la Colonia y en la era independiente. No puede, pues, achacárselas al porfirismo; y, sin embargo, la larga duración de éste, su estabilidad misma, las hicieron como más aparentes y rígidas al encarnarlas en personas físicas, con esa irritante ostentación de lo palpable.
La Revolución mexicana fue en realidad el alzamiento de una clase pobre y numerosa contra una clase rica y escasa. Y como la riqueza del país era agrícola, se enderezó por fuerza contra los grandes terratenientes; por eso, también, la reforma agraria tomó en buena medida la forma simplista de una mera división o repartimiento de la riqueza grande de los pocos entre la pobreza de los muchos. La Revolución hizo después de su triunfo algunos esfuerzos —pocos, débiles y casi siempre necios— para justificar la reforma agraria con otras razones: jurídicas, económicas y hasta técnico-agrícolas; pero aquella que la hizo arrolladora fue una razón de la más pura prosapia cristiana: la de una patente injusticia social.
Por desgracia, hasta una medida que tiene su justificación en las mejores razones sociales y morales necesita para perdurar un éxito que la sustente; no hay otra vara para medir ese éxito que la de su lucratividad. Ésta, a su vez, depende —como lo pregonan en vano los economistas— del buen uso de los factores de la producción. Ahora bien, la agricultura porfirista era flaca en dirección o iniciativa, puesto que concluyó por ser en buena medida una industria extractiva de ausentistas; era flaca también en cuanto a la tierra, por limitaciones naturales y de técnica; en cambio, era fuerte en cuanto a capital, porque, poco o mucho, todo él pertenecía al terrateniente; y era fuerte porque el trabajo, parco y un tanto rutinario, recibía salarios bajísimos.
Según este criterio —y es, por supuesto, el principal en el caso—, pudo afirmarse en un principio que la reforma agraria se justificaba socialmente al dar al campesino la satisfacción de ser propietario; pero con el tiempo sólo podría mantenerla el hecho reiterado de que la renumeración del trabajo del campesino-propietario fuera mayor que la del campesino-asalariado. Y para esto era menester que la nueva agricultura resultara más lucrativa que la antigua; y para esto era preciso, a su vez, un mejor empleo de los factores de la producción: se requería que la dirección fuera más acertada, que surgiera un capital capaz de remplazar con ventaja al del terrateniente, y que con capital y con técnica se superaran algunas de las más serias limitaciones naturales que estrangulaban a la agricultura mexicana de mucho tiempo atrás.
El problema era de visión e iniciativa, de técnica, de consistencia y de honestidad —y en todo la Revolución fue muy inferior a las exigencias. Careció de visión para abarcar el panorama de nuestra agricultura y sacar de él lo que con tanta razón podría llamarse la estrategia de la reforma agraria. Ésta debió haber principado en las zonas de los cultivos industriales (azúcar, café, algodón), los más avanzados y prósperos, y no —como ocurrió en la realidad— en las zonas de cereales, en la altiplanicie, porque ahí las condiciones naturales de suelo y de clima son decididamente desfavorables. Faltó iniciativa, pues la Revolución despertó muy tarde a la idea de que la reforma agraria no era tan sólo un partir el latifundio y un dar los pedazos a los ejidatarios, como lo revela este hecho impresionante: la primera institución de crédito para la nueva agricultura y el ensayo inicial de reforma de la enseñanza agrícola son de 1925, es decir, posteriores en diez años a la primera ley agraria, la famosa del 6 de enero de 1915. Faltó técnica, porque no se apreció desde el principio el hecho obvio de que el mero cambio de titular del derecho de propiedad no podía operar el milagro de remunerar mejor un esfuerzo cuyo ejercicio se repetía exactamente en las mismas condiciones físicas, económicas y técnicas. No se hizo un esfuerzo serio para averiguar qué cambios de cultivos y de métodos podían sortear mejor las condiciones desfavorables en que siempre ha vivido nuestra agricultura. Se dice, por ejemplo, que los genetistas rusos han desarrollado, partiendo de variedades mexicanas, un híbrido de maíz que, al reducir el ciclo vegetativo de la planta, salva los peligros de las heladas tempranas y tardías, fenómeno tan frecuente en México. Pues bien, la falta de instituciones y de espíritu técnico ha ocasionado, no sólo que el experimento sea de origen extranjero, sino que sus ventajas no se hayan comprobado y aplicado hasta ahora en México. Faltó también la suficiente constancia, el esfuerzo sostenido y penoso, único que pudo conducir a algún resultado palpable y duradero. Bastaría medir la constancia, no ya, digamos, en el oscuro trabajo de alguna estación agrícola experimental, trabajo que consiste sobre todo en acumular observaciones por años de años, sino en el caso burdo, pero más significativo, de las dotaciones de ejidos, y el ritmo con que se les ha ejecutado: se verá entonces que no hubo constancia, y, además, que las dotaciones no han sido dictadas por la prudencia ni la necesidad, sino por el afán de hacerse pasar por el mayor repartidor de tierras. Constancia, bajo la forma de congruencia o consistencia, también faltó: se dieron a los campesinos las tierras, pero no los medios de transformar los productos que sacaban de ellas. Los molinos de trigo, las descascadoras de arroz, los ingenios de azúcar, las secadoras y tostadoras de café, las despepitadoras de algodón y los molinos de aceite siguieron siendo propiedad de los antiguos dueños de la tierra, es decir, de los enemigos de los ejidatarios. No sólo eso, sino que muchas de las grandes empresas de la Revolución debieron haberse inspirado en la idea fija de que la reforma agraria debía tener éxito a todo trance: mucha parte de la obra educativa debió haberse hecho en torno a los ejidos; jamás construir carreteras con meros fines turísticos sin haber concluido antes cuantas necesitaran los ejidos para lograr sus fines económicos y sociales. Y así para los proyectos de riego, y para las obras de salubridad y de asistencia social. En cuanto a la honestidad… ¿sería preciso hablar?
Con todo esto no quiere sostenerse que la reforma agraria no haya producido ningún resultado favorable, sino simplemente que su éxito no ha sido tan grande que se imponga a la opinión nacional. La verdad es que se encuentra en la peor condición posible: ha sido lo bastante recia en su faena destructiva para concitar en su contra todo el odio y la saña de quienes la sufrieron y de quienes tienen intereses opuestos a los principios que la inspiraron; pero en el aspecto constructivo su éxito no ha sido lo bastante transparente para mantener inquebrantable la fe de quienes esperaban de ella la felicidad terrenal de diez o doce millones de mexicanos.
La Revolución mexicana fue más campesina que obrera en sus principios; pero como tuvo siempre un carácter popular, bien pronto hizo del obrero uno de sus sostenes más socorridos y, a su vez, concedió a éste personalidad y fuerza tales, que ya para 1917 se daba a la cuestión obrera, al artículo 123 de la Constitución revolucionaria, un rango igual al 27, en que se apoyarían nada menos que la propia reforma agraria, la política minera, en especial la petrolera, y, en general, todas las “modificaciones a la propiedad privada” que tanta alarma causaron a la burguesía mexicana y extranjera. La legislación del trabajo ha resultado con el tiempo más voluminosa y minuciosa que la propia legislación agraria, sin que la actividad y las proporciones de los tribunales encargados de aplicarla sean inferiores a los organismos administrativos exigidos por las leyes agrarias. El movimiento obrero llegó pronto a ser más sólido y fuerte que el agrarista. Y algunos de los gobernantes mexicanos hicieron ensayos “socialistas” en el campo obrero, no intentados con la misma amplitud en el agrícola: tal, por ejemplo, la administración obrera de los Ferrocarriles Nacionales y de los de Yucatán, la del ingenio de Zacatepec, la de varias explotaciones mineras y de algunas plantas industriales. En suma, la Revolución mexicana acabó por ser, si se quiere, más obrerista que campesina, más urbana que rural. Concomitantemente, habrá pocas razones de malestar y desprestigio para la Revolución mexicana como las que le ha dado el movimiento obrero. ¿Por qué? Porque éste es, en el mejor de los casos, desorbitado y, en el peor, irresponsable, deshonesto, carente de visión superior y aun de gran iniciativa o de simple acometividad política. Pero esto, a su vez, tiene una explicación.
El movimiento obrero, como fuerza económica y política nueva, emergente, rompió en todas partes del mundo un equilibrio establecido, incurriendo por este solo hecho y de manera necesaria en el desagrado de los sectores sociales que representaban las viejas fuerzas, usufructuarias de la estabilidad que todo equilibrio supone. El Estado principió por empeñarse en mantener el equilibrio y, para eso, se opuso a la organización obrera. Cuando se convenció de que era vano su empeño y acabó, además, por descubrir que esa fuerza podía hacerlo a él todopoderoso o destruirlo, se planteó uno de los problemas más graves de nuestros días; de hecho, el más grave. Y no tardaron en perfilarse las tres soluciones principales que al efecto se propusieron: el fascismo y el comunismo suprimieron a uno de los contendientes: el primero, al obrero; el segundo, al capitalista. La democracia, por su parte, se declaró ajena al conflicto, y anunció que su papel sería el de un mero referee, es decir, el de quien arbitra una lucha, pero no la evita o la extingue. Ideó para eso una legislación industrial que, con toda la mucha complicación que un abogado es capaz de introducir, no es distinta en su concepción, en sus métodos y en sus fines, de las Reglas del Marqués de Queensberry, que presiden las peleas de box.
La Revolución mexicana no tuvo el genio bastante para idear un sistema jurídico que, sin impedir el nacimiento y desarrollo espontáneo de los conflicto obreros, permitiera su eficaz solución en beneficio de los intereses superiores de la colectividad. No sólo eso, sino que, en su simple papel de referee, ha sido tan constante e innecesariamente parcial que ha acabado por convertirse en el “montonero” que hace desaparecer todo el riesgo y la nobleza de la lucha entre dos rivales francos. La legislación obrera, toda ella, fue concebida para favorecer al trabajador. No podía ni debía ser de otra manera, pues, por definición, el obrero es el débil, frente al poder casi invencible de la riqueza; pero, en el aplicar de esa legislación, los gobiernos revolucionarios, respetando la fábula del conciliador amigable o del arbitrador imparcial, se han inclinado casi siempre de parte del obrero, no importándoles cuán notoriamente injusta, o grotescamente pueril, fuera la causa concreta que en un momento dado defendía el obrero.
Los tribunales no sólo han fallado las más de las veces a favor del obrero, sino que han condenado al patrón, creo que invariablemente, al pago de los salarios “caídos”. Con ello se ha quitado al obrero la sensación de peligro, de azar o de aventura que toda lucha comporta; y al patrón se le ha acabado la fe en la justicia, haciéndole concebir, en cambio, el rencor y el apetito de venganza.
El daño que se ha hecho en esa forma a la causa de los obreros —que por ser la mejor tiene un valor permanente— es no sólo ilimitado, sino en cierta forma irreparable. En primer término, ha creado a la causa una oposición tan enconada, que hoy en día no tiene casi un defensor desinteresado y sincero: si se trata de capitalistas y reaccionarios, todos los males vienen de la fuerza desmedida e irresponsable de los obreros; si se trata de liberales honestos, no quieren defender la causa sin pretender limpiarla antes de todas las excrecencias que ha producido una política gubernamental tan ciega. En segundo término, el gobierno ha desperdiciado todas las muchas oportunidades que ha tenido para ir creando en la organización obrera no sólo una conciencia y un sentido de responsabilidad propios, sino el sentimiento de la independencia o dependencia de los propios medios, y no de los ajenos, cosa ésta tan importante como aquélla. El movimiento obrero mexicano ha llegado a depender de un modo tan completo de la protección y el apoyo oficiales que se ha convertido en un mero apéndice del gobierno, al que sigue en todas sus vicisitudes, de grado o por fuerza. De hecho es apenas instrumento gubernamental y no tiene otro papel que el de servir al gobierno de coro laudatorio. Este maridaje ha sido perjudicial a ambos cónyuges: al gobierno le ha impedido resolver problemas de tanta importancia para la economía general del país como el de los ferrocarriles y el del petróleo, problemas cuya solución, por otra parte, le hubiera dado un prestigio y una autoridad de que tanto necesita; a la organización obrera, la ha envilecido y degradado y, lo que es peor, la ha condenado a desaparecer o a pulverizarse en el instante mismo en que no cuente con el beneplácito gubernamental, sin que pueda dejar otro recuerdo que el triste papel de bravucón oficial que en vida desempeñó.
Con todo, los logros de la Revolución mexicana en la prosecusión de sus tres metas mayores: libertad política, reforma agraria y organización obrera, no han sido ni parcos ni magros; habrían bastado para mantener por largo tiempo la autoridad moral de los gobiernos revolucionarios si a los ojos de la nación los esfuerzos para conseguirlos hubieran tenido una probidad inmaculada. Lo humanamente imposible era conservar la fe en un gobernante mediocre y deshonesto. Así, una general corrupción administrativa, ostentosa y agraviante, cobijada siempre bajo un manto de impunidad al que sólo puede aspirar la más acrisolada virtud, ha dado al traste con todo el programa de la Revolución, con sus esfuerzos y con sus conquistas, al grado de que para el país ya importa poco saber cuál fue el programa inicial, qué esfuerzos se hicieron para lograrlo y si se consiguieron algunos resultados. La aspiración única de México es la renovación tajante, la verdadera purificación, que sólo quedará satisfecha con el fuego que arrase hasta la tierra misma en que creció tanto mal.
Debe convenirse en que la Revolución fue un movimiento violentísimo, cuya fuerza destructiva se ha ido olvidando. Exterminó a toda una generación de hombres y a grupos e instituciones enteras: acabó íntegramente con el ejército y con la burocracia porfirista; concluyó con la clase más fuerte y más rica, la de los agricultores grandes y medianos, desapareciendo así toda la alta burguesía y gran parte de la pequeña; muchas de las mejores fuentes de riqueza nacional —los transportes, la industria azucarera, toda la ganadería, etc.— languidecieron hasta el borde mismo de la extinción; aun grandes grupos profesionales, los maestros universitarios, por ejemplo, vieron sus filas tan mermadas, que sus cuadros dejaron de existir propiamente. La Revolución mexicana, en suma, creó un vacío de riqueza enorme y deshizo la jerarquía social y económica labrada durante treinta largos años.
Esa devastación casi total de la riqueza nacional ha podido ser recibida por algunos con júbilo, y por otros como un feliz augurio de que México sería en adelante un país pobre, pero en el cual la riqueza estuviera distribuida con equidad. En un momento de la vida revolucionaria del país pudo ser cierta la alentadora afirmación de que en México no había un solo millonario, y que grandes grupos sociales mejoraban su condición económica; pero la triste realidad social habría de imponerse bien pronto, ante la necesidad de recrear la riqueza destruida. Quizá ninguna carga mayor cayó sobre los hombros de la Revolución; por eso, resultó la más severa prueba de su rectitud, de su fortaleza y de su capacidad creadora. Y de esta gran prueba moral salió peor que de las otras: en lugar de que la nueva riqueza se distribuyera parejamente entre los núcleos más numerosos y los más necesitados de ascender en la escala social, se consintió que cayera en manos de unos cuantos que, por supuesto, no tenían —ni podían tener— mérito especial alguno. De ahí la sangrienta paradoja de que un gobierno que hacía ondear la bandera reivindicadora de un pueblo pobre, fuera el que creara, por la prevaricación, por el robo y el peculado, una nueva burguesía, alta y pequeña, que acabaría por arrastrar a la Revolución y al país, una vez más, por el precipicio de la desigualdad social y económica.
Al sobrevenir la Revolución, la anterior jerarquía desapareció, y ello contribuyó también a la deshonestidad universal; el remolino elevó hasta el cielo la hojarasca, y los individuos quisieron conservar para toda la vida los mil pesos de sueldo que súbitamente ganaban, hurtando un millón mientras el remolino duraba.
Y no ha sido causa menor de la deshonestidad gubernamental mexicana la constante inseguridad en que viven en este país todo hombre y toda mujer, en especial porque a la omnipotencia del Estado se agrega una arbitrariedad que tiene todos los signos de una maldición bíblica: víctima de ella, el mexicano cae y se levanta, y una y otra vez, a lo largo de toda su vida. Y el hombre que vive inseguro quiere protegerse, no importándole si para lograrlo viola una ley o archiva un precepto moral.
La deshonestidad administrativa de México tiene sus causas, apenas bosquejadas antes; ellas no quitan un adarme a su monstruosidad social, ni mucho menos reducen en nada los funestos efectos políticos que ha tenido, pues, como se dijo antes, ha sido la deshonestidad de los gobernantes revolucionarios, más que ninguna otra causa, la que ha tronchado la vida misma de la Revolución mexicana.
En su ataque inicial al “antiguo régimen”, la Revolución no hizo mención siquiera de los vicios que tenía la educación porfiriana. A pesar de estar amparada ésta con la monumental figura de don Justo Sierra, era muy vulnerable a la crítica: ya Antonio Caso, como Henríquez Ureña y Alfonso Reyes, habían señalado, todavía en vida del régimen, las limitaciones de la filosofía superior en que se informaba. Pero no era ésa, ni con mucho, su falla principal: la educación superior, con todas sus debilidades, no era mala, ni para el país ni para la época; es más, tenía una seriedad y una dignidad que perdió pronto y que no ha recobrado. En cambio, la escuela popular, la primaria y la rural, la técnica más necesaria, la agrícola, por ejemplo, eran limitadísimas en su número, en su inspiración y en su eficacia. En esto el porfirismo se retrataba de cuerpo entero: la acción educativa del gobierno se ejercía exclusivamente en la clase media de los grandes centros urbanos, con la vana pretensión de crear una elite de la que manaría más tarde la luz redentora de todo el pueblo mexicano; el poblado pequeño, el campo, es decir, el país, recibirían alguna vez, con el andar “necesario” del tiempo, el agua de aquel distante manantial.
José Vasconcelos personificaba en 1921 las aspiraciones educativas de la Revolución como ningún hombre llegó a encarnar, digamos, la reforma agraria o el movimiento obrero. En primer término, Vasconcelos era lo que se llama un “intelectual”, es decir, un hombre de libros y de preocupaciones intelectuales; en segundo, era lo bastante maduro para haber advertido las fallas del porfirismo y lo bastante joven, no sólo para haberse rebelado contra él, sino para tener fe en el poder transformador de la educación; en tercero, Vasconcelos fue el único intelectual de primera fila en quien un régimen revolucionario tuvo confianza y a quien se dieron autoridad y medios de trabajar. Esa conjunción de circunstancias, tan insólita en nuestro país, produjo también resultados inesperados; tanto, que en México hubo entonces una como deslumbradora aurora boreal, anuncio del nuevo día. La educación no se entendió ya como una educación para una clase media urbana, sino en la forma única que en México puede entenderse: como una misión religiosa (apostólica), que se lanza y va a todos los rincones del país llevando la buena nueva de que México se levanta de su letargo, se yergue y camina. Entonces sí que hubo ambiente evangélico para enseñar a leer y a escribir al prójimo; entonces sí se sentía, en el pecho y en el corazón de cada mexicano, que la acción educadora era tan apremiante y tan cristiana como dar de beber al sediento o de comer al hambriento. Entonces comenzaron las primeras grandes pinturas murales, monumentos que aspiraban a fijar por siglos las angustias del país, sus problemas y sus esperanzas. Entonces se sentía fe en el libro, y en el libro de calidades perennes; y los libros se imprimieron a millares, y a millares se obsequiaron. Fundar una biblioteca en un pueblo pequeño y apartado parecía tener tanta significación como levantar una iglesia y poner en su cúpula brillantes mosaicos que anunciaran al caminante la proximidad de un hogar donde descansar y recogerse. Entonces los festivales de música y danza populares no eran curiosidades para los ojos carnerunos del turista, sino para mexicanos, para nuestro propio estímulo y nuestro propio deleite. Entonces el teatro fue popular, de libre sátira política; pero, sobre todo, espejo de costumbres, de vicios, de virtudes y de aspiraciones.
Si Vasconcelos hubiera muerto en 1923, habría ganado la inmortalidad, pues su nombre se habría asociado indisolublemente a esa era de grandioso renacimiento espiritual de México; pero Vasconcelos siguió viviendo, vive todavía, y Vasconcelos siguió personificando y personifica todavía las vicisitudes de la educación en México. Allá para 1923, Vasconcelos peleaba con sus mejores amigos y sostenes: con Antonio Caso y con Pedro Henríquez Ureña, con Lombardo Toledano y Alfonso Caso; el lugar que ellos dejaron fue ocupado por bardos aduladores desde la adolescencia. Para 1924, el apóstol de la educación, el maestro de la juventud, el Quiroga, el Motolinía, el Las Casas del siglo XX, resultó un modesto pero ambicioso político, a quien tenía que arrastrar, ahogar y hacer desaparecer el torbellino político. Con ello, no sólo dejó trunca su obra, la más importante y urgente para el país, sino que desprestigió el nombre, la profesión y las intenciones del intelectual, al grado de que ningún otro volvió a gozar de la fe y la confianza de la Revolución.
Vasconcelos se desterró del país, para fracasar, primero, como profesor universitario; para encerrarse largos años en Francia, en España, en Argentina, sin leer, sin estudiar, sin ver cosas, sin tratar ni conocer a nadie, enceguecido y obstinado, todo en un sacrificio estéril que ni a él ni al país podía aprovechar. Y ahí está, símbolo de las aspiraciones educativas de la Revolución: achacoso, desorbitado, arbitrario, inconsistente, convertido al catolicismo, tardía y vergonzantemente, para perder el respeto de los liberales y no ganar el de los católicos.
Se dirá que es injusto identificar la gloria y miseria de un hombre con la de una obra colectiva y, por ende, perdurable. En verdad que lo es, mas sólo en un sentido: la obra educativa de la Revolución no concluyó con la salida de Vasconcelos de su ministerio, sino que el impulso duró quizá diez o doce años más; y durante ellos, relajada ya la tensión evangélica, se amplió, se pulió y se redondeó la obra en muchos y muy importantes aspectos. Pero la trayectoria de la obra es idéntica a la de quien en su momento de gloria la personificó, porque ha terminado por ser caóticamente inconsistente, mucho más aparente que real y, sobre todo, porque fracasó en su anhelo de conquistar a la juventud: hoy la juventud es reaccionaria y enemiga de la Revolución, justamente como Vasconcelos lo ha sido y lo es.
Parece indudable que si la situación actual de México ha de juzgarse con alguna severidad, difícilmente puede escaparse a la conclusión de que el país pasa por una crisis gravísima. Es ella de tal magnitud que si se la ignora o se la aprecia complacientemente, si no se emprende en seguida el mejor esfuerzo para sacarlo de ella, México principiará por vagar sin rumbo, a la deriva, perdiendo un tiempo que no puede perder un país tan atrasado en su evolución, para concluir en confiar la solución de sus problemas mayores a la inspiración, a la imitación y a la sumisión a Estados Unidos, no sólo por vecino rico y poderoso, sino por el éxito que ha tenido y que nosotros no hemos sabido alcanzar. A ese país llamaríamos en demanda de dinero, de adiestramiento técnico, de caminos para la cultura y el arte, de consejo político, y concluiríamos por adoptar íntegra su tabla de valores, tan ajena a nuestra historia, a nuestra conveniencia y a nuestros gustos. A la influencia ya de por sí avasalladora de Estados Unidos se uniría la disimulada convicción de algunos, los francos intereses de otros, la indiferencia o el pesimismo de los más, para hacer posible el proceso del sacrificio de la nacionalidad, y, más importante todavía que eso, de la seguridad, del dominio y de la dicha que consigue quien ha labrado su propio destino. Muchos de los problemas de México se resolverían entonces; gozaría el país de una prosperidad material desusada; pero ¿estamos seguros de que nuestro pueblo, nosotros mismos, seríamos de verdad más felices? Nuestro indio, por ejemplo, ¿ganaría algo al pasar a la categoría de irredento que tiene ahora el negro norteamericano?
¿Qué podría hacer el país para reconquistar su camino, para alcanzar, al mismo tiempo que el progreso material, una mejor organización política, social, humana?
Una solución se ocurre casi en seguida: entregar el poder a las derechas. Puesto que las izquierdas se han gastado llevando su programa hasta donde pudieron, esfuerzo que, después de todo, les ha llevado treinta años; puesto que las izquierdas se han corrompido y no cuentan ya con la autoridad moral, ni siquiera política, necesaria para hacer un gobierno eficaz y grato, déjeseles el turno a las derechas, que no han dirigido el país desde 1910.