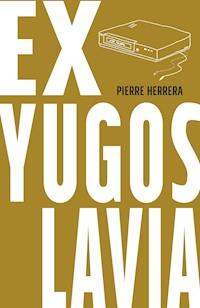
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Paraíso Perdido
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
«Los breves ensayos que conforman Exyugoslavia se entretejen en intentos para sortear la pérdida o hundirse en ella. Son, sobre todo, una serie de intervalos que actúan simultáneamente a manera de hueco y puente: entre los dos obeliscos de un Memorial de guerra, entre las escrituras ajenas y las propias, entre los lazos sanguíneos y los muros que los contienen, entre las dos ramas de una resortera, o bien, en ese espacio blanco y preciso que aparece entre dos fotografías contiguas. A partir del proceso de resta nos reconstruimos y repensamos aquello que nos enlaza, dice Pierre Herrera, y es que en este frágil recorrido por un territorio afantasmado, la escritura es el único camino de regreso posible». Verónica Gerber Bicecci
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 111
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
a Vale
a Oli
En las imágenes lo íntimoreemplaza lo monumental.
Álvaro Bisama
Museo
Ayudados por mi hermana menor, mi padre y madre llenaron bolsas y cajas con ropa. Mientras desocupaban la casa que había sido suya, mi familia observó el vacío progresivo sobre los muros, el reverso de los años al retirar aquello acumulado durante tanto tiempo. Descolgaron adornos y descubrieron manchas en las paredes que los habían visto envejecer. Cuando colocaron en la basura lo que no se mudaría con ellos, imaginaron el mismo espacio habitado por otros: cómo se pintaría la casa para borrar el uso, qué adornaría los muros.
Entre esas paredes viví durante veintitrés años, hasta que me mudé a Puebla y después a la Ciudad de México. Regresar algunos días era sentirme en un espacio que podía recorrer con los ojos cerrados sin que la sensación de seguridad me abandonara. No volví a entrar; sólo pude imaginar, como Tanizaki, que las marcas de uso son bellas porque vuelven a los objetos extensiones de la vida: aquella construcción vacía, antes de ser entregada a los nuevos propietarios, la imaginé hermosa, como un bello museo, como un museo al que desearía ingresar.
Visité a mi familia tras su mudanza; mi madre estaba tranquila, mi padre era silencio. Mi hermana me recibió con un abrazo y me contó los detalles. Nunca volví a entrar a esa casa.
Tjentište
Las pérdidas reclaman con fuerza al futuro. Un monumento deteriorándose comienza a hacer visibles las grietas que lo forman desde su interior. Cuando la República Federativa Socialista de Yugoslavia se desintegró, muchos de sus monumentos fueron abandonados. Esas construcciones materializaron el proyecto de futuro de su gobierno. Así ocurrió con el Memorial de Guerra de Tjentište: dos obeliscos de granito y contornos futuristas que se inclinan hasta dejar entre ellos un pasaje, un hueco entre dos paredes de roca que buscan encontrarse sin lograrlo. El monumento fue construido en los años setenta para recordar a quienes defendieron de los nazis el pasaje montañés. Siete mil personas murieron. Hoy en día es más bien un monumento dedicado a la república de naciones que gracias a esa defensa se pudo consolidar y después se fracturó. Dos obeliscos agrietados con un paisaje de niebla en medio que enmarca el recuerdo de muertos sin nacionalidad única. Los muertos son la nación de sus vivos. Aquella que miramos enternecidamente, como si no diera pena nuestro porvenir, como si intuyéramos la soledad a la que deberemos enfrentarnos y el miedo que heredamos junto a nuestra historia personal. En algún punto el memorial será parte del paisaje: más un accidente, una cicatriz que se irá desvaneciendo, que una ausencia que invite a imaginar un orden anterior. Una grieta dentro de otra grieta en la memoria.
Arte plumario
Mi bisabuelo era médico de gallos. Un día recibió en su casa un gallo de pelea prácticamente muerto; le dijeron que si lo curaba era suyo. Le cosió el cuello, sanó sus heridas, le dio de comer en la boca carne molida durante semanas. Poco a poco el gallo recobró su plumaje. Peleó una última vez y ganó. Mi bisabuelo amaba a ese gallo. Pasó el tiempo y el gallo giro murió, mi bisabuelo murió. Más tarde, mi abuelo, que me contaba esta historia con la voz entrecortada, perdió contra el tumor de próstata. Ya nadie en mi familia sabe de gallos.
Hauntología
La certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos afantasma.
Jorge Luis Borges
Nunca me aterraron los fantasmas; no hasta que mi abuelo murió y a través de mí varios familiares vieron rasgos y muecas propias de él.
Ahora, sólo en ocasiones se ven golondrinas en la casa de mi abuelo; los murciélagos las reemplazaron como habitantes de los techos. Los antiguos nidos son contornos oscuros en las vigas, y se pudren como el resto de la construcción. Desde los cimientos hasta las tejas, los signos del abandono se propagan.
El cuarto de mi abuelo fue cerrado con candado para evitar que familiares sacaran las pocas pertenencias que otros aún no se habían llevado; muchas lo caracterizaban: su chamarra verde olivo, suéteres de cuello redondo, varios pares de tenis blancos que mis tíos le mandaron hace años desde Estados Unidos, gorras de equipos de beisbol y una pipa que nunca usaba. Sobre su buró permanecen un reloj roto, su peine granate, el silbato de cuando era cartero en el pueblo, una fotografía de mi abuela joven donde se le ve muy seria, con la frente tensa y una sonrisa conciliadora. En el cajón de ese buró hay cartas de mi abuela; postales de cuando tres tíos, en momentos distintos, acababan de cruzar el desierto y escribían para decir que estaban bien, que allá en el norte todo era diferente, sí había trabajo, y en cuanto pudiesen mandarían un poco de dinero; fotografías de mis siete tíos y tías juntos antes de preocuparse por ayudar a la economía familiar yéndose de inmigrantes, antes de las peleas que sucedieron a la muerte de mi abuela en un accidente automovilístico, de cuando eran niños y sus rasgos se confundían. Hay una fotografía de cuando mis dos abuelos llegaron a Acuitzio sin nada más que una maleta —abrazados—, y otra donde está mi madre en el patio de esa casa y sonríe porque sostiene un guajolote en sus brazos y se puede intuir una alegría imprevista; de todo lo perdido ya, pero que nadie podrá robar porque los gestos y muecas son herencias que en su momento no reconocemos.
Cuando mi abuelo murió yo acompañé su cuerpo, en el coche fúnebre, de Morelia al pueblo para enterrarlo al lado de mi abuela. Lo velaron en esa misma casa donde la familia se reunía cada fin de año. Y donde varias veces, por falta de espacio, yo dormía en el mismo cuarto que él y lo escuchaba roncar y me provocaba insomnio. Por ello sé que las noches son más oscuras en los pueblos, pero también que las estrellas son más nítidas.
En el cuarto de mi abuelo hay una fotografía colgada donde se le ve trabajando en su máquina de escribir, detrás de un escritorio del Servicio Postal. Lleva lentes y una sonrisa a medio trazar, propia de cuando lo interrumpían. Desde hace años ésa es la imagen que me gusta evocar cuando me acuerdo de él; no la última que tuve de su cuerpo. Hace poco mi madre me envió por celular una fotografía que recién le había tomado uno de sus compañeros en el trabajo: ella sonríe complaciente, trabaja en una computadora y está sentada detrás de su escritorio en la agencia de viajes. Me sorprendí al ver esta imagen superpuesta a la fotografía de mi abuelo, no porque la estructura de las tomas fuera parecida —que sí lo era—, sino porque los dos tenían la misma expresión. Y ella diciéndome tantas veces que no se parecía en nada a su padre.
La anacronía de las fotografías transforma en fantasmas a aquellos que las observan. Por mi parte, aún no quiero saber qué fotografía vendrá a mi mente cuando recuerde a mi madre. Desconozco quién, en un futuro, nos mirará por separado y a través de nuestros rasgos y gestos descubrirá, a pesar de lo que alguna vez le dije, que sí nos parecíamos.
Horqueta
En medio de un pueblo helado vivía mi abuelo. Los fines de semana que lo visitábamos mis primos y yo, salíamos a caminar. Buscábamos entre los árboles el crecimiento equilibrado de dos ramas. Ninguna rama se forma igual, nos decía él. Y cada uno elegía un crecimiento distinto. Cortábamos la horqueta con un machete, la tallábamos con un cuchillo y la tostábamos un poco en un comal. Amarrábamos con ligas los dos extremos del resorte a ambos postes de la resortera. Esas formas duplicadas nos representaban a cada uno. A través de aquel equilibrio apuntábamos. Tirábamos a lagartijas, fallábamos y en su lugar las sustituíamos con botellas vacías de cristal. Dianas de cristal que explotaban en concursos antes de volver a casa de mi abuelo para desayunar. No había trofeo, sólo la satisfacción de haber dado en el blanco, un estruendo, algunas palmadas en la espalda. Las piedras, al atinar su blanco, lo destrozan. Tirar con la resortera era una forma de entender la fragilidad de las cosas, aceptarlas. Aquellas formas únicas en armonía, diferentes entre sí, nos unieron con nuestro abuelo, nos volvieron cómplices en esas trayectorias aéreas. Eso fue la infancia. Un ojo cerrado, la tensión al apuntar, la precisión al disparar, el sonido de lo que se rompe, el ataúd de nuestro abuelo en medio de un cementerio y la agitación el día de su entierro en un pueblo helado.
Exyugoslavia
La primera vez que escuché su nombre, Yugoslavia había comenzado a desaparecer. Su bandera azul, blanca y roja, su estrella en medio, la recuerdo de alguna Olimpiada que vi de niño. Ahora que no existe más, aquella bandera me hace pensar en esa época, que no viví, en la que se creyó en la integración de distintos pueblos bajo tres colores. Algunos de los países que surgieron tras la prolongada división política del antiguo país mantienen uno o varios de esos colores en banderas y en los uniformes que sus delegaciones usan con cierto orgullo y yo reconozco con cierta nostalgia. En la antigua bandera yugoslava se materializa una ausencia nacida de cada crisis social y política, cada guerra y cada separación del que fue uno de los últimos países socialistas. Nací en una época a la que el futuro nunca llegaría, donde el pasado era apenas un préstamo. No lo sabía, pero la desintegración de Yugoslavia acompañó al paralelo mi crecimiento, mis propias fracturas, mis separaciones de amigos, familiares, algunas mudanzas, y auguró mi fascinación por aquellos reflejos afantasmados de mi educación sentimental que suelo encontrar en las pequeñas cosas y que me fascinan tanto como me atormentan.
Una afirmacióntan contundente
Mi primer recuerdo es una imagen que podría ser un sueño: alguien me lleva en brazos, tengo dos o tres años, hay algunas ruinas prehispánicas al fondo de una pradera verde y de familiares que no distingo, alguien más carga un chivo blanco y pequeño; quienes nos llevan en brazos se acercan entre sí, yo me estiro lo más posible para tocar la cara del chivo, éste se inclina hacia atrás y berra. No recuerdo quiénes eran las personas que estaban ahí pero presiento que, entre otros, estaban mis padres, y los padres de mi madre.
De mi abuela sólo recuerdo ese sueño, en donde ella es más intuición que imagen. Existe una fotografía en la que mi abuela me baña recién nacido. Otra en la que me lleva en brazos y estamos en la antigua casa de mis padres. Y otra en blanco y negro de mi abuela joven; esa fotografía siempre la coloca mi madre en la cocina.
Escribió Amélie Nothomb: Una afirmación tan contundente —lo recuerdo todo— no tiene ninguna posibilidad de ser creída por nadie. No importa. Tratándose de un enunciado de tan difícil comprobación, no tengo ningún interés en que nadie me crea. Me cuenta mi madre que su madre era excelente repostera, que hacía buñuelos, frutas en almíbar, pasteles, gelatinas, galletas, pays, flanes, que le encantaban las frutas y que una vez, mientras limpiaba y preparaba un gran postre, se comió cien duraznos, y yo le creo.
Me permitiré imaginar: quien carga al chivo es mi madre y quien me lleva a mí es mi abuela. Así mi primer recuerdo será la imagen de madre e hija una mañana en que fueron a un paseo para que yo me enterara de que ninguna ruina es inútil si es parte de un acto de cariño.
Las cosas hermosasno necesitan atención
Cada presencia existe para justificar la ausencia, para orientarse en ella.
Pablo Fidalgo Lareo
Hubiese querido que mis padres me dijeran: Puedes borrarlo todo. Lo que te hiere, si deseas, bórralo. Lo que te fragmenta desde ahora, y con los años te mantendrá roto, olvídalo. Desde ahora comenzaremos desde cero. Sólo seremos nosotros tres.
Puede que los hubiese querido borrar, a ellos y a la hermana mayor que nunca conocí, para crearme una historia propia. Una vida sin referentes, donde caminara solo y todos los rostros y todas las casas estuvieran a punto de desaparecer.
Nacer con una historia puede ser un privilegio, aunque todas las historias vengan precedidas de otras, hasta un pasado donde sólo existe el miedo.
*
Quién podría decirle a su hijo mayor: Antes de ti, tuvimos otra hija. O: Incluso los hijos pueden ser enterrados por sus padres y nunca haber sido conocidos por sus hermanos.
Para nosotros no estás solo, ni eres el único en quien pensamos, me dijeron mis padres cuando comencé a leer: la primera vez que fuimos al panteón
*
Antes de suicidarse, Walter Benjamin fue fotografiado a orillas del Mediterráneo, de espalda al puesto fronterizo que le negó la entrada a España. Su perfil era oscuro. Él creía que, en el culto al recuerdo de los seres queridos, lejanos o difuntos, el retrato es último refugio.
He conocido a mis muertos por sus fotografías y por las historias que cuentan de ellos, por los fragmentos de su vida que reconozco en rasgos familiares y espejos.





























