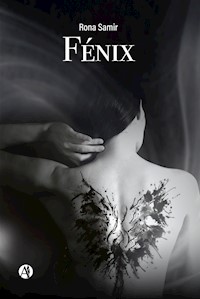
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Fénix ha elegido la muerte, la de sus víctimas y la propia, como medio para consumirse por el fuego y renacer de las cenizas. Sus objetivos, personas abyectas que nadie extrañará y por las cuales nadie reclamará justicia, se han cruzado inconvenientemente en su camino. Oculta a la vista de todos y amparada por el brazo armado de la ley, deberá cargar sobre sus espaldas, como el peso de un padre muerto, las consecuencias físicas y psicológicas de sus actos. Mientras sobrevuela terreno peligroso, se desdibujará la línea que ella misma se ha trazado entre hacerle un bien a la comunidad, a los que quiere y protege, y el impulso de su propia naturaleza humana.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 269
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Rona Samir
Fénix
Rona SamirFénix / Rona Samir. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2021.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-2056-2
1. Narrativa Argentina. 2. Novelas. I. Título.CDD A863
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723Impreso en Argentina – Printed in Argentina
Según algunos autores de la Antigüedad,
cada 500 años el ave Fénix viajaba
a la ciudad de Heliópolis en Egipto,
dónde iba a morir, llevando sobre sus hombros
el cadáver de su padre para depositarlo
en la puerta del templo del Sol.
NOTA DEL AUTOR
12 años…
Doce años tuvieron que pasar para que tuviera la fortaleza (o al menos eso creí) de entrar nuevamente en su Atelier.
Mi padre se ha ido, al menos físicamente, y este espacio que le era tan íntimo, donde pasaba largas horas diseñando, pintando, o entregado a la reflexión, es aún hoy parte indisoluble de mi ser.
La mayoría de las veces, yo oficiaba de modelo sentada inmóvil en la antigua silla de madera con un solo apoya–brazos, según sus coordenadas específicas. Mantenía la vista perdida en algún punto de la pared frente a mí, que no debía, pero parecía correrse porque me indicaba que levantara el mentón de tanto en tanto, mientras él trabajaba de pie frente al caballete.
Durante toda mi infancia y gran parte de la adolescencia, esto suponía una especie de tortura. Yo solo quería andar en bicicleta, o tratar de vestir a mis gatitos con las ropas de mis muñecas. Mis manos y brazos, cincuenta años después, conservan vestigios de esos intentos en forma de tatuajes como Kandinskys de puntos y líneas blancas.
Qué no daría ahora por volver a sentarme una hora o las que hicieran falta, viéndolo mientras la carbonilla o el pincel se deslizan dándome forma, haciéndome quien soy.
Según constaté en viejos blocs de papel especial, él también hacía las veces de modelo estoico de mis dibujos de principiante, donde no faltaban sus rasgos característicos; su barba rubicunda, las bolsitas hinchadas bajos los ojos azules como el cielo de abril, su nariz recta y prominente y su torso blanco y pecoso casi siempre sin cubrir durante el verano.
Ante mi constante demanda típica de los hijos únicos, “me aburro… ¿qué puedo hacer?”, improvisaba un jarro con flores que selectivamente hurtaba del jardín de mi madre, o unas cuantas frutas y botellas vacías no agrupadas al azar, y desplegaba ante mí pasteles al óleo, acuarelas, o un simple lápiz de dibujo 4B.
Pensaba que él viviría para siempre. Pensaba que yo viviría para siempre.
La puerta de metal chirrió dolorida por el óxido, la falta de mantenimiento y las ausencias.
Parada en el umbral, la realidad me abofeteó sin piedad. No quería, pero tenía que entrar. Se lo debía.
El caos era abrumador. Los cuadros se apilaban por doquier, entrelazados por telas de araña espesas y grasientas. Las manchas de moho proliferaban sobre las revistas y libros de diseño. Las láminas colgaban torcidas de una sola chinche como cíclopes, amarillentas y enruladas, y absolutamente todo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo que mi dedo podía recorrer dibujando surcos de labranza.
Con mi esposo tardamos diez días sin descanso para que el lugar recobrara la apariencia que tenía.
La ilusión terminó siendo tal que si me distraía un segundo podía verlo entrar por la puerta listo para derramar óleos de colores en una paleta.
Pero no fue así.
Lo que sí entró fugazmente, como una brisa fresca en el medio del sopor y del olor a encierro, fue una revelación. A decir verdad, dos.
La primera es que siempre pensamos que la muerte, al sacarnos algo, al quitarnos a alguien, nos deja un vacío. Y lo cierto es que no es un vacío absoluto lo que queda, sino un espacio lleno de imágenes salidas del recuerdo, mezcladas con las infinitas percepciones que le sumamos a este. Cuando la persona que ahora extrañamos estaba, podía ocupar solo un espacio físico. Teníamos la posibilidad de tocar, oler, mirar con atención. Pero aun así no lo hacíamos. Simplemente lo ignorábamos, no prestábamos atención.
Ahora ese único espacio, que por capricho de la materia solo podía ser uno, se ha vuelto un lugar de múltiples dimensiones donde coexisten imágenes de cientos de detalles, colores, olores, música y texturas en los que no habíamos reparado antes.
Tomamos conciencia de su existencia, a través de su inexistencia.
Una ironía. Una paradoja.
Mientras escribo, tres mil kilómetros después, levanto la vista hacia la tranquera de madera que me construyó en una de sus visitas. Ahí está, colorado por el sol con su pantalón de vestir y su musculosa blanca acanalada, nivelando las tablas, atornillando las gruesas bisagras de hierro, barnizando meticulosamente. No hay salida ni regreso a casa en la que atraviese ese portón sin pensar en él, sin tocar la madera ya desgastada por el sol y la nieve, y no sentir sus manos siempre resecas por los trapos con el solvente y las lijas.
Hacía años que ya no vivía en la casa de mis padres. Los visitaba con suerte una vez al año. Los llamaba esporádicamente y les escribía poco. Incluso he olvidado de saludarlo en alguno de sus cumpleaños. Sin embargo lo empecé e extrañar realmente cuando el médico le desconectó el respirador en una fría sala de terapia intensiva.
La muerte nos moviliza, nos despierta del letargo, nos golpea para enseñarnos que seguimos vivos, y que no nos ha quitado nada que antes no tuviéramos. Solo ha movido algo de lugar para que podamos ver mejor. Nos enseña a ver y a percibir el todo.
Cada rincón de ese atelier me reveló su impronta y hasta descubrí cosas que no sabía de él. En una caja de zapatos había cartas llenas de amor y añoranza de cuando eran novios con mi madre (jamás lo había visto como un hombre romántico). También encontré un cuaderno con dibujos de su infancia con temáticas bélicas, lo cual era lógico para un muchacho de catorce años que tuvo que migrar del norte de Italia después de la guerra.
Mientras percibía este todo, me llegó la segunda revelación.
En los últimos años, se había obsesionado con el diseño y la fabricación de juguetes de madera articulados. Se trataba de diferentes animalitos autóctonos, con coloridas y brillantes piezas que se encastraban entre sí. Una genialidad de las suyas.
Sobre el banco del torno, había aún piezas inacabadas esperando. Unas cajas sucias y húmedas me evidenciaron distintas etapas del proceso. Lijadas sin pintar, pintadas y listas para ensobrar, rótulos sueltos con los nombres del animalito en cuestión, pilas de bolsitas de empaque, etc.
Esa noche, mientras se cepillaba los dientes frente al lavabo, seguramente planificaba con qué seguir al día siguiente.
Quizás se inspiraba en el tema de otro cuadro. Quizás tarareaba “Va, pensiero” mentalmente, o pensaba en su hija y en su nieta añorando un próximo reencuentro.
Pero resulta que ella no concede plazos. Se impacienta. No le interesan nuestros proyectos a largo plazo, ni los inmediatos.
Llega en el medio de algo, sin previo aviso. Estemos por descubrir la salvación del mundo, o abocados al más fútil de los pensamientos.
En el medio de una oración, sin siquiera dejar que t|
“Y si te muestro mi lado oscuro,
¿me abrazarás esta noche todavía?”.
Pink Floyd. The Final Cut
1
La primera vez que tuvo que morir, aún era pequeña y frágil.
Hudson es bastante grande si lo recorres de a pie. Las calles en cruz segmentan los diecinueve modelos de casas del barrio de trabajadores marítimos de clase media, construidos con moldes sucesivos en la década de los setenta.
Cada vecino intenta darle su impronta ya sea con coloridos frentes, o revestimientos de piedra o de ladrillos rojos, o con esmerados jardines, en un intento de diferenciarse.
Lo cierto es que la utilidad del esfuerzo solo se materializa al completar la dirección con una indicación extra tal como “vivo en la amarilla con el portón de reja verde” o “es la única de puerta roja de la cuadra, no puedes perderte”.
Esa mañana, los colores de los frentes pasaban raudamente desdibujados como acuarelas efímeras, mientras pedaleaba con todas sus fuerzas por las veredas irregulares de cemento.
Era consciente de la sensación de ardor en los músculos de sus piernas, pero no le importaba. Era libre de ir donde quisiera. Donde su imaginación la llevara. Las ruedas del “cometa plateado”, como la había nombrado, fueron sus primeras alas.
A diferencia de las otras niñas del barrio, en mejor posición económica que les permitía tener su primera bicicleta desde muy chicas, ella recién ahora estaba disfrutando del mejor regalo, aunque tardío, de su infancia.
Técnicamente no era nueva, pero lo era para ella. Su abuelo los había visitado llevando como solía hacerlo algunas hortalizas frescas de su huerta, y como siempre había apoyado la gran y corpulenta bicicleta sobre la pared lateral junto a la puerta de la cocina. Entregó los vegetales envueltos en papel de diario a su madre, pero esta vez se tomó un tiempo extra en desarmar el canasto de enrejado metálico dispuesto frente al manubrio, donde a veces paseaba también a su perro pekinés Rafael.
Cuando terminó, ante la mirada atenta de su madre e inquisidora de su parte, el anciano solo se dio vuelta y le hizo un gesto con las manos hacia la bici. “Es tuya”, apenas articuló. No era un hombre de grandes palabras. Pero sí de gran corazón. Ella se quedó inmóvil, incrédula por unos instantes hasta que reaccionó. “¡¿Gracias, abuelo, en serio, me encanta!! Pero… ¿Qué harás tú?”. Su abuelo le respondió que tenía la otra más vieja que aún funcionaba, levantando los hombros y meneando la cabeza, en señal de lo obvio.
Bastó que ambos adultos entraran a la casa, para que después de una rápida inspección, la montara y saliera a los tumbos hacia el paredón del fondo ida y vuelta hasta tomarle la mano. Agradeció mentalmente a su amiga Cecilia, que le había enseñado a andar cuando le prestaba la suya, aunque una tarde hubiera terminado de cabeza en un zanjón. No había sido su culpa, la bici no era de Cecilia, sino de su hermano. Por eso tenía ese maldito caño atravesado que le dificultaba hacer pie. Pero su “nueva” bici no lo tenía. Era perfecta. Ese día fue tan feliz que aún recuerda haber improvisado una canción cuyo estribillo decía “mi abuelo es un ángel que cayó del cielo”.
Tras recorrer unas cuadras, cortó camino por la avenida Otto Bemberg y dobló en la 158 para tomar un desvío autoimpuesto. Lo mejor que tenía el recorrido era pasar sobre el puente del arroyo Plátanos, donde terminaba el gran campo frente al colegio de las monjas María Ward.
Siempre aminoraba la velocidad en ese tramo para escuchar el ruido del agua, y observar los árboles llorones que tocaban el curso ondulante con sus hojas lánguidas.
Retomó nuevamente su objetivo cruzando las vías del tren y desembocando por el camino más corto y directo. A medida que se alejaba, el olor a cebada de la maltería se fue haciendo más tenue hasta que desapareció por completo.
Recorrió al menos treinta cuadras por la avenida Mitre que por ser feriado estaba tranquila con sus comercios cerrados y escaparates sin iluminar, hasta la 14 donde volvió a girar hacia el sur, con dirección al río.
Todo este zigzagueo tenía un motivo. Había evitado particularmente tomar la calle que bajaba más directo desde la esquina de su casa, lo cual le hubiera ahorrado mucho tiempo, pero no quería otro encuentro desagradable con ese tipo extraño y solitario al que todos apodaban despectivamente “el Sapo” Gabriel.
Ya habían pasado varios meses, pero el recuerdo de esa tarde calurosa le provocaba aún una mezcla de temor y repulsión.
Le había avisado a su madre que estaría persiguiendo mariposas en el terreno baldío a escasos cien metros. El pastizal estaba alto y se había internado tanto que ya no se veía su casa desde allí. Las “Tarambanas”, como las habían apodado a las pequeñas y marrones de alas redondeadas, saltaban aquí y allá en el medio del olor dulzón y del sopor. Los perros llegaron primero, luego el viejo desgarbado con su boca como teclado de piano destartalado y sus pantalones excesivamente grandes y sucios, fruncidos con un cinto de cuero escamado.
—Allí –dijo señalando con su mano huesuda y renegrida por el sol–, allí hay más lindas.
Al ver que ella dudó sin atinar a nada insistió:
—Si vienes te mostraré algo. –Y se pasó el dorso de la mano por la boca que apestaba a alcohol.
—No puedo, debo pedirle permiso a mi madre –se apresuró a decir y se sintió exactamente como sonaba con esa excusa: estúpida. Sin embargo ya había intuido el peligro y prefería pasar por ello a no pasar en absoluto.
—¡Pero no! Es aquí nomás… ven. –Y estiró su brazo dando un paso hacia el frente.
En un acto reflejo de supervivencia, se había dado la vuelta y mientras se alejaba a toda marcha seguía excusándose.
—Ahora vengo. Primero le preguntaré a mi madre.
Por supuesto que jamás preguntaría, ni mencionaría en su casa el episodio, o no tendría más permiso de salir.
El encuentro la volvió más alerta, aunque el hedor de la boca lasciva la siguió inquietando durante muchas tardes de verano.
En un día normal, el bullicio de la avenida se termina al distanciarse dos cuadras, pero esa mañana de agosto el silencio era casi absoluto en toda la ciudad. Los pocos sonidos llegaban de lejos amortiguados, y los únicos habitantes del planeta, además de ella, eran una anciana cojeando con un bastón que justo entraba en su casa, y un perro lanudo que paseaba a una mujer, y que cruzó la calle sin siquiera preocuparse en mirar.
Conforme avanzaba, las casas raleaban y eran reemplazadas por terrenos baldíos apenas delimitados por postes viejos quemados por el sol y alambres caídos.
Tras la última vivienda, atravesó el campo donde se erguía un enorme e imponente ombú que le recordaba los baobabs de El principito, y finalmente divisó la torre circular de ladrillos cubierta de musgo.
Allí estaba, esperándola con su susurro metálico que siempre le contaba historias.
Se detuvo pero no se bajó de la bicicleta. Solo se quedó allí, cubierta por la sombra del alto y delgado molino de viento, con los ojos cerrados y la respiración agitada.
De tanto en tanto, la brisa parecía cambiar de dirección, la cola timoneaba y las aspas chirriaban levemente acomodándose con nuevos sonidos.
Este era su lugar sagrado, su refugio. Se sentía en paz y equilibrada. No importaba que la vida pareciera a veces una pesadilla, este momento de ensoñación era lo más tangible y real que poseía.
Cuando minutos más tarde se levantó ese viento cargado de estática y de olor a tierra mojada, ella simplemente se dejó ir, perdiéndose, dejando de ser ella para convertirse en un personaje de su ficción.
La intensificación de los aromas y el traqueteo cada vez más rápido de las aspas del molino le recordaron que debía volver.
Por lo general, no regresaba a casa cuando su madre le imponía un horario. No quería realmente llegar. No desde que él se fue, y ese sujeto vino a querer ocupar su lugar.
Su madre toleraba estas “impuntualidades” en un fallido intento conciliador, pero ese no era cualquier día y por nada del mundo llegaría tarde. Después de un largo tiempo fuera, su padre estaría allí, con relatos de sus viajes y la promesa cada vez más cercana de un futuro juntos.
El aire se densificó más, volviéndose irrespirable. “Quizás esta vez el pronóstico local acierte y finalmente se desate la tormenta anunciada”, pensó.
En la esquina, apenas tocó los frenos y volanteó el manillar al tiempo que se incorporó del asiento y cargó todo su peso en los pedales. La rueda trasera se deslizó de costado derrapando suavemente, sin hacerle perder el equilibrio.
Aún no lo sabía, pero ese día sería especial por otro motivo. Ese 17 de agosto sería purificada por el fuego y ardería por primera vez hasta consumirse en cenizas.
Cuando el portón oxidado se quejó con el empujón, sus padres, que estaban conversando frente al dintel de la puerta, se dieron la vuelta. Su madre no se veía feliz.
—¡Pajarita! –exclamó él. Su sonrisa era amplia y sincera.
—¡Papito! –Ella se apresuró en apearse de la bicicleta que cayó al piso de cemento con un ruido estrepitoso, y corrió a aferrarse con todas sus fuerzas. Su pecho aún sin curvas, subía y bajaba con la agitación, y las perlas acumuladas en su frente rodaban por las sienes mientras ambos se fundían en un abrazo largamente esperado.
—¡Por Dios, qué grande estás!, en cualquier momento podrás desplegar tus alas y volar.
La mujer se mordisqueó y frotó un poco el dedo índice contra el borde de los dientes, en señal de nerviosismo, y se dirigió al interior con la excusa de preparar limonada y darles espacio.
Padre e hija se sentaron bajo la copa del paraíso que él mismo plantó mucho tiempo antes de convertirse en una visita incómoda.
—Bueno, aquí les traigo algo fresco de beber. El tiempo está amenazador, ¿ya viste el pronóstico, Lorenzo?... Espero que la lluvia se retrase y no les arruine la cita… –La mujer se quedó estoica como esperando una respuesta de su ex.
—Estaremos bien, Eleonor, gracias –respondió él con falsa cortesía.
Acto seguido, como si su imagen simplemente se desvaneciera, se volvió hacia la niña expectante, y sacando un paquete de su valija de cuero desgastado, se lo extendió con un brillo de emoción en los ojos.
El envoltorio fue arrancado con voracidad, revelando un pequeño portafolio de madera. Bajo la manija rematada en cuero con festones de hilo rasado, la cerradura dorada hizo un pequeño clic seco.
Dentro, acomodados en distintos compartimentos, se desplegaron crayones, pasteles, lápices de distinta graduación, un tintero con una ostentosa pluma negra azulada, y todo lo que una niña de su edad podía considerar imprescindible para sus ya manifiestos talentos artísticos.
—Oh, papi… es hermoso, gracias. Será mi nuevo tesoro.
—Bueno, sí, consideré que ya estabas un poco grande para muñecas –reflexionó con un dejo de tristeza–, y el juego de sobres y cartas con la pequeña espada de bronce no parecen muy útiles en vista de que no tengo un domicilio fijo donde puedas escribirme… ¡Ah! ¡me olvidaba!
Hurgó nuevamente en su valija, y sacó un álbum de papel especial para dibujo.
—Ahora sí está completo –afirmó satisfecho.
—¡Cuéntame! –lo interpeló ella–. ¿Qué pájaro seré hoy?, ¿has descubierto alguno nuevo en tu último viaje?
—Bueno, a decir verdad, sí, pero no es nuevo. De hecho culturas antiguas lo mencionaban como un ave majestuosa y mítica con un poder maravilloso. –Mientras discurría su relato, sacaba una hoja en blanco. Con cierta dificultad forzó la rosca de la tinta y tomó la pluma con la que le señaló hacia arriba–. Haremos algo rápido, el cielo está cada vez más oscuro. Otro día con mejor clima probaremos otra técnica, ¿te parece?
Ella asintió con la cabeza repetidamente, como tics involuntarios.
La mano segura y habilidosa se deslizó dejando trazos negros que se derramaron brevemente, engrosándose con filamentos casi invisibles sobre la porosidad del papel.
La criatura se reveló de a poco con sus enormes alas desplegadas, su cabeza amenazadora y altanera, y su larga cola enrulada.
Cuando finalizó y lo sometió al escrutinio, la niña se echó levemente hacia atrás.
—¿Le temes?
—No. Es solo que… es extraña. ¿En verdad la viste en tu último viaje? –preguntó dubitativa.
El padre sonrió.
—No se deja ver tan fácilmente –respondió–. Su mayor virtud es la resiliencia. Puede arder muchas veces en su propia llama y reducirse a cenizas, pero siempre resurgirá como un ser totalmente nuevo y más fuerte.
La pregunta se le atragantó cuando su padre se incorporó repentinamente.
—Ahora vengo, cariño. Tu madre se deshace en ademanes. Veré qué quiere.
Bajo la sombra que no podía proteger de la amenaza, se quedó absorta estudiando los detalles de la tinta que dibujó su padre, repitiendo en su mente cada palabra.
Esporádicamente levantaba la vista para ver qué ocurría más allá. No era muy difícil de deducir por las inflexiones de voz disimuladas y los ademanes. Discutían. No es que ya no le importara, pero los había visto y escuchado tantas veces que se había acostumbrado. Solo esperaba que no se prolongara demasiado, después de todo, este era su tiempo con su padre y estaba impaciente por saber el nombre del ave.
Su padre regresó pero se quedó de pie. Dudó un segundo, y tras un suspiro de resignación, no dejó ningún espacio para la esperanza.
—Debo irme, pajarita…
—Pero ¿por qué?, aún no es la hora, ¿o sí…?
Lorenzo no pudo responder. No es que no tuviera argumentos, solo que sentía que eran terriblemente injustos, y prefirió irse sin decir nada.
Un beso en la frente húmeda, una caricia en el cabello trenzado, y la promesa renovada de un próximo encuentro, fue todo lo que la niña obtuvo antes de verlo cerrar el portón oxidado tras de sí.
En la cocina increpó furiosa a su madre que de espaldas en el fregadero raspaba los vasos frenéticamente.
—¿Por qué?, ¿por qué tiene que irse? Esta es su casa… –Las lágrimas se le acumularon involuntariamente.
Eleonor se limitó a darse vuelta con los ojos desorbitados como si no hubiera escuchado nada.
–Cariño, Ed viene en camino. Por favor levanta todo y aséate para almorzar.
—¿Por qué estás con él? ¡Ni siquiera nos quiere, ni le importamos! ¿Por qué no te quedaste con papá?, ¿por qué no peleaste por su amor? –dijo con la cara roja y los gritos cada vez más ahogados.
—No es tan sencillo, amor –respondió la madre que instintivamente se cubrió con el cuello de la camisa el hematoma azulado.
El estampido de la puerta de su dormitorio fue todo un manifiesto de lo que sentía.
Se acurrucó debajo del cobertor y comenzó a tiritar a pesar del calor aplastante que la circundaba.
A cinco cuadras de allí, Lorenzo con un nudo en la garganta manejaba solo por inercia.
Parado en el semáforo de la planta de polímeros Ducilo, reconoció el Torino de Edmundo cuando este pasó a su lado. Sus vidrios estaban polarizados y era poco probable que lo hubiese visto. No, seguramente no lo había visto.
La luz verde le dio paso, y se puso en marcha rumbo a la salida más próxima hacia el Acceso Oeste.
La mujer escuchó el sonido de la portezuela del auto y dos segundos después el lamento del portón, y ya se le erizaron los pelos del brazo.
—¡Edy! Qué bueno que pudiste llegar a casa más temprano.
Estaba a punto de decir algo más, pero no alcanzó. El puñetazo que recibió de costado sobre uno de sus oídos la tumbó al piso y la dejó totalmente desorientada.
—¡Qué mierda hacía él aquí! ¿Acaso no te dije que no quería verlo? ¿No fui lo suficientemente claro la última vez?
—Es… es su padre –balbuceó tratando de sentarse de costado, cuando Edmundo le volvió a asestar una patada en el estómago.
Eleonor sintió el crujido de algo que se rompía en su interior, pero apenas gruñó de dolor, para no empeorar su situación. Solo deseó que la niña se hubiese dormido tras la puerta que no la protegería.
Edmundo de pie, enceguecido por la ira, solo atinó a tirar otra patada en el vacío cuando perdió el equilibrio al ser empujado desde atrás.
—¡Reverendo hijo de puta! –Los ojos de Lorenzo centelleaban de bronca, pero no tuvo la más mínima oportunidad cuando, recuperado, la mole de casi dos metros de Edmundo le cayó a puñetazos en la cara hasta desfigurarle los ojos.
A tientas tiraba golpes de inútil defensa, hasta que terminó en el suelo. Solo alcanzó a divisar el filo metálico que se le venía encima. Todo el peso del cuerpo de su contrincante estaba concentrado en ese cuchillo cuya trayectoria inevitable era simplemente demorada por los brazos cansados y poco entrenados para la violencia de Lorenzo.
La hoja se abrió camino, mientras su corazón se aceleraba golpeteando con desesperación, para luego apaciguarse lentamente y distenderse con el resto de sus músculos. Sus ojos dilatados se desviaron levemente hacia la derecha de Edmundo que seguía encima de él y exhaló ya sin fuerzas:
—Fénix.
La corriente de aire de la puerta abierta y las gotas cayendo violentamente sobre el piso del porche sobresaltaron a Eleonor que sintió su mejilla fría y húmeda.
Desde su posición en el suelo con la vista aún nublada, todo se veía de un extraño color rojo, que juzgó producto de algún derrame ocular.
Sin embargo, conforme reaccionaba, se dio cuenta de que el rojo estaba afuera, no dentro de sus ojos. Se extendía en forma de una laguna viscosa que se derramó desde su pelo cuando se sentó horrorizada, tratando de tapar un grito ahogado con su mano chorreante.
El cuerpo de Lorenzo yacía inerte bajo el peso de Edmundo que sentado encima a horcajadas y ladeado de costado permanecía totalmente inmóvil. Su lengua seguía pegada al paladar. Lo que fuera a decir quedó interrumpido por el abrecartas de bronce clavado en la unión craneocervical.
La madre se incorporó casi de un salto a pesar de su cuerpo dolorido, y dirigió instintivamente la mirada hacia la puerta de la habitación que estaba entreabierta.
El refucilo insonoro alumbró en otra dirección el sendero de pequeñas huellas de pies descalzos que atravesaban el porche mojado, y se diluían afuera de rojo carmesí a distintos tonos de rosa.
Doblada de dolor Eleonor las siguió hasta el umbral de la entrada, desde donde le llegó la visión iluminada con el resplandor de un segundo refucilo seguido de un estruendo ensordecedor.
Desnuda, de pie bajo la lluvia torrencial, su cuerpo pequeño y menudo emanaba una especie de vapor como el de brasas que se apagan.
Contra su pecho, sostenía con fuerza el fénix dibujado por su padre que se escurría en ríos de tinta negra cubriéndola como un manto protector.
2
Las voces tras la puerta llegaban como en marejadas. Más altas, más bajas, como si fueran dichas bajo el agua.
Le recordó ese verano en el que jugaba con su mejor amiga Laura en la pequeña pileta de lona verde que su padre había armado y llenado en el fondo de la casa, para sobrevivir al sopor de las siestas de verano.
—¡Ahora yo! –decía Laurita, corriéndose el mechón rubicundo de la cara que chorreaba agua clorada, y se sumergían a la cuenta de tres.
Con ambas caras enfrentadas, deformes por el agua, improvisaba una palabra de burbujas que ascendían por su rostro.
Segundos después, en la superficie, arriesgaba:
—¡Cachavacha! Dijiste Cachavacha.
—¡Sííí!, ¿cómo supiste?
—Ahora es mi turno… –Y no alcanzaba a decir nada bajo el mundo submarino, porque notaba las pequeñas burbujas que se formaban en las casi nulas pestañas de Laura, y estallaba en carcajadas. Ambas salían del agua riendo y tosiendo con las gargantas irritadas, y los ojos enrojecidos.
Extrañaba esas tardes de compartir un único par de patines de rueditas naranjas con Laurita, rengueando estúpidamente, y de aprender a andar en bici o practicar besos en los troncos de los árboles con Cecilia.
Ahora era una niña solitaria y reservada, sentada frente a la puerta del doctor Schteimberg.
Su vista se perdió en la perspectiva del largo pasillo con tan solo tres puertas. La última parecía a la distancia una puerta minúscula. La mitad de la pared hacia abajo estaba pintada de un color dorado oscuro y el límite era una guarda de papel con arabescos bordó y dorado sin brillo, que se interrumpía en el hueco de cada puerta. En el último tramo, la guarda se había despegado y una punta que colgaba del revés con el pegamento seco se balanceaba cada vez que alguien pasaba.
Lo que falta acá es una mesa de cristal con la galleta que diga “cómeme”… o tal vez deba empequeñecerme con el contenido de la botella y después de llorar mares de lágrimas poder salir por aquella puerta más pequeña.
Se distrajo mirando sus pies que hamacaba involuntariamente, y pensó que era extraño que esta vez su madre no la hubiera amenazado con la frase sempiterna que pronunciaba cada vez que se ponía esas zapatillas celestes, sus favoritas por cierto.
—¡Ahhh, no! Yo contigo así, no voy. Te cambias esas zapatillas rotas y mugrientas.
Siempre le había sonado tonto que su madre no dijera “conmigo no vienes” en lugar de “contigo no voy”. Como si el liderazgo, la decisión de ir a cualquier parte fuera de ella, tan solo una niña, y no de un adulto.
¡Carajo! Debería haberme traído el libro de Alicia que está tan bueno. Esto es un bodrio…
La puerta finalmente se abrió, pero su madre con cara enjuta y el doctor siguieron aún cuchicheando en el umbral por unos minutos.
Cuando Eleonor se dio vuelta y le hizo un gesto para que se acercara, sintió las mismas náuseas del examen de ingreso a la preparatoria unos meses atrás. Aún podía recordar el olor penetrante del after shave del profesor Melker, y el ruido de las hojas rasgadas por los lápices negros 2B de puntas afiladas.
—Estaré aquí afuera esperándote, cariño –le dijo su madre exactamente igual que aquel día.
Se hundió en la silla frente al gran escritorio antiguo de nogal del Dr. Schteimberg, y se sintió perdida entre muebles gigantes. Quizá bebí demasiado de esa pequeña botella…
—Me dijo tu madre que eres una niña muy avispada. Que te gusta mucho leer y pintar, y que tienes una gran imaginación. Y… ¿has pensado qué quieres hacer cuando seas mayor?
—¿Pintora? –dijo ella encogiéndose de hombros indolente.
—Esto no es un examen, pequeña, no hay respuestas correctas o incorrectas. No debes responder con una pregunta. Solo debes decirme lo que sientes, lo que anhelas. ¿Okey?
Se acomodó en su lugar tras asentir brevemente con la cabeza.
—Ahora bien, cuéntame qué es lo que más disfrutas, qué es lo que te hace feliz.
—Jugar con mis amigas, leer y hacer cosas con mi padre…
—¿Qué cosas haces con él?
Pensó que el doctor y ella serían desenterrados muchos miles de años después de entre los escombros, tierra y vegetación, solo piel seca sobre huesos, si le detallaba todo lo que hacía con su padre. ¿Por dónde empezar?
—Pintamos…
—¿Qué cosa pintan?
Este hombre no tiene ni idea…
—Lo que sea, cuadros, las paredes de la casa, mi nueva bicicleta que me regaló mi abuelo. Tiene un antiguo timbre de metal con un dibujo de flores que pintamos de varios colores, ya sabe… –dijo mientras hacía la mímica con su mano.
—Ya veo. Y la casa…
—Sí, pero antes tuvimos que lijar y pasarle agua con lavandina para la humedad. Esa parte no estuvo tan buena. Estornudé mucho.
El doctor se rascó el mentón donde se asomaba una barba incipiente.
—¿Sabes por qué estás aquí? Mi trabajo es ayudarte, pero para ello debes ser honesta conmigo, ¿entiendes? Si no, no podré hacerlo.
Ante la mirada inescrutable de la niña, con voz suave y exageradamente melosa, preguntó:
—¿No es tu padre ornitólogo?
—¿Qué?, ¡no! Claro que no, es pintor.
—Con pintor te refieres a artista… ¿Sabes por qué no está aquí?, ¿por qué no ha venido contigo?
—Está ocupado pintando un gran cuadro que le encargaron para una exposición. Igual es mi madre la que siempre me acompaña al dentista o al médico cuando estoy enferma.
Se miró los pies que comenzó a balancear nuevamente, y dudó al continuar.
—Además habíamos quedado así, que después de ir al cine, tendría unos días muy ocupados.
—Fueron al cine… –Schteimberg trató de ver hasta dónde llegaba, sin mostrar impaciencia.
—Sí, a ver una película de un cantante bastante conocido parece. Yo no lo conozco, pero dicen que es muy famoso. Me gustaron las canciones, aunque a la peli me la tuvo que explicar mi papá.
—Supongo que te refieres a The Wall, sé que está en cartelera desde la semana pasada.





























