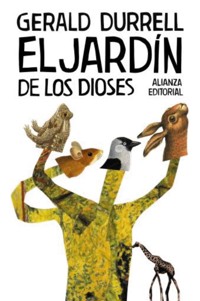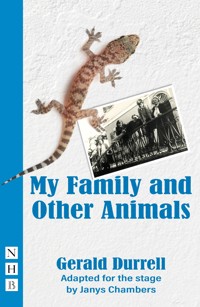Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Durrell
- Sprache: Spanisch
Gerald Durrell fue cultivador asiduo del relato corto, género en que campa a sus anchas su inconfundible sentido del humor. Buena muestra de ello la constituyen las seis piezas reunidas en Filetes de lenguado, donde hallamos, entre otros, un nuevo y regocijante episodio de la familia Durrell y sus «otros animales» en Corfú («La fiesta de cumpleaños»), la accidentada secuencia de nervios y peripecias que desencadena en la exigua colonia blanca de una ciudad del antiguo Camerún bajo tutela británica la inesperada visita de un alto funcionario («Una cuestión de ascenso»), un incidente médico que desata esa carcajada incontenible que suele provocar el descalabro ajeno («Una cuestión de títulos»), o el relato que narra la entrada en la vida del autor de un personaje («Ursula») que el lector de Un novio para mamá y otros relatos, publicada en esta misma colección, recordará, sin duda, de forma inmediata.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerald Durrell
Filetes de lenguado
Índice
El nacimiento de un título
La fiesta de cumpleaños
Un traslado de tortugas de agua dulce
Una cuestión de ascenso
Una cuestión de títulos
Ursula
Créditos
Este libro es para mi hermano Larry, que siempre me ha animado a escribir y ha disfrutado más que nadie con mis éxitos.
Ese niño está loco, ¡caracoles en los bolsillos!
(LAWRENCE DURRELL, hacia 1931)
Ese niño está loco, ¡escorpionesen cajas de cerillas!
(LAWRENCE DURRELL, hacia 1935)
Ese chaval está loco, ¡quiere serguardián de zoo!
(LAWRENCE DURRELL, hacia 1945)
Ese hombre está loco, ¡se arrastrapor junglas infestadas de serpientes!
(LAWRENCE DURRELL, hacia 1952)
Ese hombre está loco, ¡quiere tener un zoo!
(LAWRENCE DURRELL, hacia 1958)
Ese hombre está loco, ¡lo invitas a cenary te mete un águila en la bodega!
(LAWRENCE DURRELL, hacia 1967)
Ese hombre está loco
(LAWRENCE DURRELL, hacia 1972)
El nacimiento de un título
Era un día claro, azul y sofocante, de esos que sólo pueden darse en Grecia. Las cigarras cantaban en los olivos y el mar era un reflejo oscuro y móvil del azul del cielo. Acabábamos de terminar una comida larga y pausada bajo los rugosos y retorcidos olivos que crecían casi hasta el borde del mar en una de las playas más bonitas de Corfú. Las mujeres habían bajado a bañarse y nos habían dejado solos a Larry y a mí. Nos quedamos allí tumbados indolentemente, pasándonos una enorme botella, recubierta de mimbre, de una retsina que parecía trementina. Bebíamos y meditábamos en silencio. El que crea que cuando dos escritores están juntos se dedican de lleno a intercambiar frases ingeniosas y agudas chanzas se equivoca lamentablemente.
–Es buena esta retsina –dijo Larry por fin, llenando su vaso cuidadosamente–, ¿de dónde la has sacado?
–Se la compré a un hombrecillo que tiene una tienda en una de esas callejas que salen de la plaza en San Spiridion. Es buena, ¿verdad?
–Muy buena –dijo Larry levantando hacia la luz el vaso que brilló con un pálido resplandor de oro viejo–. La última botella que compré en la ciudad sabía a orina de mula, y probablemente lo era.
–Voy a volver por allí mañana –dije–, si quieres te traigo una garrafa.
–Mmmm –dijo Larry–, tráeme dos.
Exhaustos por el intercambio intelectual, llenamos los vasos y nos sumergimos de nuevo en el silencio. Las hormigas estaban husmeando en los restos de nuestra comida. Unas eran negras, delgadas y hacendosas; otras rojas, gordas y patilargas, con el trasero levantado como un arma antiaérea. Sobre la corteza del olivo en el que yo me apoyaba, unas extrañas larvas corrían en tropel. Minúsculas criaturas peludas que parecían osos polares deformes y notablemente sucios.
–¿En qué estás trabajando ahora? –me preguntó Larry.
Le miré sorprendido. Teníamos una ley implícita en virtud de la cual no discutíamos jamás uno con otro acerca de lo que llamábamos «Nuestro Arte», por miedo a caer en la discordia o en el vulgar insulto.
–Por el momento no estoy trabajando en nada, pero tengo una vaga idea de algo. En realidad, la idea me ha surgido leyendo El alma del lugar.
Larry dio un bufido burlón. El alma del lugar era una recopilación de cartas a sus amigos, esmeradamente recogidas y editadas por nuestro viejo amigo Alan Thomas.
–Me sorprende que eso haya podido darte alguna idea –dijo Larry.
–Pues sí, ya ves. He pensado en hacer una especie de recopilación. Tengo mucho material que no he podido meter en ninguna obra, y se me ha ocurrido juntarlo y hacer un libro con él.
–No es mala idea –dijo Larry, sirviéndose otro vaso de retsina–, no hay que desaprovechar nunca el buen material.
Levantó el vaso hacia la luz y admiró el color. Después me miró con un destello malicioso en los ojos.
–Te diré una cosa –dijo–, puedes llamarlo «filetes de lenguado»1.
Y eso es exactamente lo que he hecho.
1. En inglés el título del libro de Larry es «Spirit of Place», y el título que Larry le sugiere a su hermano es «Fillets of Plaice», jugando así con el idéntico sonido que place y plaice tienen en inglés. Es obvio que este juego fonético se pierde en castellano. (N. de la T.)
La fiesta de cumpleaños
Había sido un larguísimo y cálido verano, incluso para Corfú. Durante varios meses no había llovido ni una gota, y del alba al ocaso el sol brillaba sobre la isla desde un cielo azul purísimo. Todo estaba reseco y sediento y el calor era intenso. Había sido un verano bastante agotador para nosotros. Larry, con la generosidad que le caracterizaba, había invitado a un numeroso grupo de sus amigos artistas, y llegaron en tales oleadas que mamá se vio obligada a echar mano de dos criadas extra y a pasar la mayor parte del tiempo en nuestra enorme y lóbrega cocina subterránea, yendo de un hornillo a otro para hacer comida suficiente y poder así mantener contento y bien alimentado a aquel ejército de artistas, poetas y escritores de teatro. Ahora acabábamos de ver marcharse al último de ellos y estábamos toda la familia descansando en la terraza, mientras sorbíamos té helado y mirábamos al mar todavía azul.
–Bueno, gracias a Dios que se acabó –dijo mamá, sorbiendo su té y ajustándose las gafas–. Larry, no sabes cómo me gustaría que no invitaras a tanta gente. Ha sido verdaderamente agotador.
–Si te hubieras organizado como Dios manda no habría sido agotador –dijo Larry–, al fin y al cabo todos te querían ayudar.
Mamá le miró furiosa.
–¿Te imaginas a toda esa multitud ayudando en mi cocina? Bastante he tenido ya con soportarlos allí a las horas de comer pisándome los talones. No, ya está bien, quiero terminar el verano en paz. No tengo ganas de hacer nada. Estoy absolutamente exhausta.
–Bueno, mamá, nadie te está pidiendo que hagas nada –dijo Larry.
–¿Estás seguro de que no has invitado a nadie más? –preguntó mamá.
–Que yo recuerde, a nadie más –dijo Larry sin darle importancia.
–Bueno, pues si viene alguien puede perfectamente quedarse en un hotel –dijo mamá–, ya he tenido bastante.
–No sé por qué te pones así –dijo Larry, dolido–, creí que eran una gente encantadora.
–Tú no tuviste que hacerles la comida –dijo mamá–, no tengo ganas de volver a ver esa cocina en mi vida. Me gustaría irme a algún sitio y alejarme de todo esto.
–Es una idea estupenda –dijo Larry.
–¿Cuál? –preguntó mamá.
–La de alejarse de aquí.
–¿Y adónde? –preguntó mamá con recelo.
–Bueno, pues, por ejemplo, podríamos hacer un viaje en barco a tierra firme –sugirió Larry.
–¡Caramba, eso sí que es una idea! –dijo Leslie.
–¡Y tan buena! –dijo Margo–. ¡Vamos a hacer eso, mamá! Ya está, podemos ir allí a celebrar tu cumpleaños.
–Bueno –dijo mamá sin convicción–, no lo veo muy claro. ¿A qué parte de tierra firme?
–A ninguna en especial –dijo Larry alegremente–, alquilamos el barco y vamos a lo largo de la costa, parándonos donde nos apetezca. Podemos llevarnos comida para dos o tres días y flotar sin rumbo fijo, pasárnoslo bien y relajarnos.
–Bueno, eso suena muy bien –dijo mamá–, supongo que Spiro podrá arreglar lo del barco.
–Sí, claro –dijo Leslie–. Spiro se encargará de eso.
–Por lo menos será un cambio, ¿no? –dijo mamá.
–No hay nada como el aire del mar para el cansancio –dijo Larry–. Te espabila increíblemente. Y quizá podamos invitar a alguien para que nos anime un poco y nos alegre la vida.
–Se acabó la gente por ahora –dijo mamá.
–Bueno, no me refería a gente nueva –explicó Larry–, decía Teodoro, por ejemplo.
–Teodoro no querrá venir –dijo Margo–, se marea en barco.
–A lo mejor sí que quiere –dijo Larry–, y además están Donald y Max.
Mamá empezó a ablandarse. Donald y Max le gustaban mucho.
–Bueno..., supongo que ellos sí pueden venir –dijo.
–Y a Sven, que habrá vuelto por entonces, seguro que le gustará venir también –dijo Larry.
–Sven tampoco me molesta –dijo mamá–, me gusta Sven.
–Y yo puedo invitar a Mactavish –dijo Leslie.
–Dios mío, ese hombre tan horrible, no –dijo Larry despectivo.
–No sé por qué le llamas hombre horrible –dijo Leslie ofendido–, si nosotros tenemos que aguantar a tus horribles amigos, no sé por qué no vas a aguantar tú a los míos.
–Ya está bien, hijos –dijo mamá con paciencia–, no discutáis, si queréis que venga Mactavish, le invitaremos; pero realmente, Leslie, no sé qué es lo que le has visto a ese hombre.
–Es un tirador de primera –dijo Leslie, como si eso fuera suficiente explicación.
–Y yo puedo invitar a Leonora –dijo Margo muy excitada.
–¡Basta ya! ¿Por qué no os calláis todos? –dijo mamá–. Si seguís así vais a hundir el barco con tanta gente. Creí que precisamente se trataba de alejarnos de la gente.
–Pero es que no son gente –dijo Larry–, son amigos. Hay una diferencia abismal.
–Bueno, así queda y ni uno más –dijo mamá–. Si tengo que hacer comida para tres días, creo que ya hay gente de sobra.
–Cuando venga Spiro le diré lo del barco –dijo Leslie.
–¿Y si nos llevásemos la nevera? –propuso Larry.
Mamá volvió a ponerse las gafas y le miró.
–¿Llevarnos la nevera? –preguntó–, ¿estás hablando en serio?
–Completamente en serio –dijo Larry–, necesitaremos bebidas frías, mantequilla, en fin, esas cosas.
–Pero Larry, hijo mío –dijo mamá–, no seas absurdo. Sabes de sobra el desbarajuste que supuso meterla en casa. No hay quien la mueva.
–No veo por qué no –dijo Larry–, si nos empeñamos en ello es perfectamente posible.
–Lo cual suele querer decir –dijo Leslie– que tú das órdenes y los demás a trabajar.
–No digas tonterías –dijo Larry–, si es facilísimo. Si pudo entrar en casa, no sé por qué no va a poder salir.
La nevera de la que estaban hablando era la alegría y el orgullo de mamá. Por aquella época, en Corfú, ninguna de las villas de los alrededores podía jactarse de tener electricidad y, caso de haberse inventado algo parecido a una nevera de queroseno, no había llegado hasta Corfú. Mamá, después de considerar que era antihigiénico vivir sin una nevera, había hecho un proyecto bastante confuso de una, basándose en las que ella había visto en la India cuando era pequeña. Le había dado el plano a Spiro y le había preguntado si creía posible hacer algo parecido a aquello.
Spiro lo había mirado, frunciendo el ceño y había dicho:
«Déjelo de mi cuenta, señora Durrell»2.
Y se había marchado parruleando a la ciudad.
Al cabo de dos semanas, una mañana, de repente, se vio llegar por el camino un gran carro tirado por cuatro caballos con seis hombres al pescante. En la trasera del carro venía una nevera gigantesca. Medía seis pies de largo, cuatro de ancho y cuatro de alto. Y estaba hecha de gruesos tablones recubiertos de zinc y rellena de serrín entre el zinc y la madera. A pesar de lo fornidos que eran, a los seis hombres les llevó toda la mañana meterla en la despensa. Finalmente hubo que quitar las cristaleras del salón y meterla por allí. Una vez instalada, todo se empequeñeció a su lado. Spiro traía periódicamente de la ciudad, para alimentarla, gruesas y largas barras de hielo chorreante. Así podíamos tener mantequilla, leche y huevos frescos durante un período de tiempo considerablemente largo.
–No –dijo mamá, tajante–, no pienso mover la nevera. Aparte de todo, se le podría echar a perder el mecanismo.
–No tiene mecanismo alguno –puntualizó Larry.
–Bueno, pues se podría estropear –dijo mamá–. Está decidido. No se moverá de su sitio. Podemos llevar hielo en cantidad y meterlo en bolsas o algo por el estilo para que se conserve.
Larry no dijo nada, pero noté el destello de sus ojos.
Como era el cumpleaños de mamá lo que íbamos a celebrar, y siendo en pleno océano como iba a ser, estábamos todos ocupados en buscar regalos para ella. Después de darle algunas vueltas, yo había decidido regalarle un cazamariposas, ya que se interesaba tanto por mi colección. Margo le compró un corte de vestido que más bien quería para sí misma. Larry le compró un libro que él tenía ganas de leer, y Leslie un pequeño revólver con las cachas de nácar. Según la versión que él me dio, eso la haría sentirse segura cuando la dejáramos sola en casa. Pero como el cuarto de Leslie era ya un arsenal atiborrado de pistolas de varias formas y tamaños, ninguna de las cuales mamá sabía manejar, la elección de aquel regalo me pareció un tanto curiosa; pero no dije nada.
Los planes para nuestra gran aventura siguieron adelante. Se encargaron las cosas, se preparó la comida y se avisó a Sven, Donald, Max, Leonora y Mactavish. Teodoro, como habíamos supuesto, dijo al principio que no podía venir, por lo propenso que era al mareo; pero cuando le dijimos que a lo largo de la costa se encontraban varias pequeñas rías e interesantes viveros donde podía uno pararse, cambió de idea. La tentación de explorarlos le hizo ceder, aun a riesgo de marearse, ya que la biología de agua dulce era su pasión.
Habíamos quedado en que el barco viniera hasta casa para que lo cargáramos allí y que luego volviera a la ciudad, hasta donde lo seguiríamos en coche, recogiendo de paso a todos los demás invitados, para zarpar finalmente desde allí.
La mañana en que había quedado en venir el barco, mamá y Margo habían ido con Spiro a la ciudad para hacer unas compras de última hora. Yo estaba arriba, metiendo en alcohol una culebra muerta, cuando oí un insólito estruendo de golpes en el piso de abajo. Corrí escaleras abajo preguntándome de qué diablos podría tratarse. El ruido parecía provenir de la despensa; y cuando entré allí me encontré con seis fornidos mozos que, dirigidos por Larry y Leslie, estaban intentando mover la monstruosa nevera. Habían conseguido desplazarla un trecho considerable, no sin haber descascarillado media pared, y a Yani se le había caído encima uno de los extremos y andaba cojeando de un lado para otro con un pañuelo manchado de sangre atado al pie.
–¿Pero qué demonios estáis haciendo? –pregunté–. ¿No habéis oído que mamá no quiere que se mueva?
–Mejor será que te calles y que no te metas –dijo Leslie–. Está todo bien previsto.
–¡Que te largues! –dijo Larry–. Lárgate, anda, y no vuelvas a aparecer. ¿Por qué no bajas al embarcadero a mirar si llega el barco?
Los dejé allí sudando y cargando con la nevera gigante y bajé por la colina, cruzando la carretera, hasta nuestro embarcadero. Desde él me puse a mirar ansioso hacia Corfú y vi que de allí venía una motora, dirigiéndose sin lugar a dudas hacia la costa. La seguí mirando a medida que se aproximaba más y más y me extrañó que no se acercase a la orilla al llegar a la altura de nuestro embarcadero. Parecía bastante evidente que iba a pasar de largo. Pensé que Spiro no le habría dado bien las instrucciones. Me puse a dar saltos en la punta del embarcadero, al tiempo que gritaba y agitaba los brazos, y por fin logré llamar la atención del hombre de la motora.
Viró con suavidad y puso proa hacia el embarcadero, luego echó el ancla y dejó que la proa chocase levemente contra los tablones.
–Buenos días –dije–. ¿Es usted Taki?
Era un hombrecillo gordo, moreno y con unos ojos pálidos y dorados de color crisantemo. Sacudió la cabeza.
–No –dijo–, soy el primo de Taki.
–Ah, bueno –dije–, da igual. No tardarán nada. Están bajando la nevera.
–¿La nevera? –preguntó.
–Sí, la nevera. Es más bien grande –dije–; pero creo que cabrá ahí dentro.
–Bueno –dijo con resignación.
En aquel instante, apareció en la cumbre de la colina el grupo sudoroso y jadeante de los mozos que, sin dejar de discutir, acarreaban la nevera con Larry y Leslie danzando a su alrededor. Parecían un grupo de escarabajos peloteros borrachos transportando una monstruosa bola de estiércol. Avanzaban despacio por el camino, tropezándose, resbalando y casi cayéndose; en un determinado momento estuvo a punto de írseles de las manos la nevera, que habría rodado colina abajo; pero finalmente, tras descansar un rato, lograron llegar hasta nosotros.
El embarcadero estaba construido con planchas de madera curtida y los pilares eran de ciprés. Era un embarcadero bastante resistente para sus dimensiones; pero muy baqueteado por el largo uso. Además no estaba pensado para soportar neveras de aquel calibre, así que cuando el jadeante y sudoroso enjambre de mozos se encontraba justo en la mitad, se oyó un estruendoso crujido y tanto ellos como la nevera cayeron al mar.
–¡Desgraciados! –gritó Larry–. ¿Qué habéis hecho, malditos desgraciados? ¿Cómo no habéis mirado por dónde pisabais?
–Ellos no tienen la culpa –dijo Leslie–. Han cedido las planchas.
Yani había caído de tan mala manera que la nevera le había pillado debajo los pies, menos mal que el fondo era muy arenoso en aquel punto, con lo cual las piernas se le hundieron en aquella suave base, en vez de rompérsele.
A base de esfuerzos considerables y tras mucho gritar y alborotar, consiguieron subir nuevamente la nevera al embarcadero, y aprovechando como rodillos los troncos de ciprés que se habían roto con el boquete, la condujeron rodando, con gran fatiga y sofoco, a bordo de la motora.
–Ponedla ahí –dijo Larry–. Ya os lo decía yo, ¿veis lo fácil que era? Ya está; ahora tú, Gerry, quédate aquí, que nosotros volvemos a casa para traer lo que queda.
Los mozos subieron la colina con Larry y Leslie, riéndose triunfantes, a buscar el resto del equipaje. Yo, como me estaba fijando en ellos, no le prestaba mucha atención a la motora. Pero de repente oí un traqueteo, me di la vuelta y me encontré con que el hombre había separado el barco un buen trecho y en aquel momento estaba colocando el ancla sobre cubierta.
–¡Eh! –grité–. ¿Pero qué está usted haciendo?
–Levando el ancla –dijo.
Parecía ser un tipo bastante literal.
–¿Pero adónde va? –pregunté.
–A Gouvia –dijo, al tiempo que ponía el motor en marcha.
–Pero no puede ir a Gouvia –grité–, no puede hacer eso. Tiene que llevarnos a tierra firme. ¡Y además tiene usted nuestra nevera!
Pero el ruido del motor era demasiado fuerte y de todos modos, caso de que me hubiera oído, me ignoró.
Viró la proa hacia el mar y se largó traqueteando a lo largo de la costa. Yo le miraba consternado. ¿Qué demonios íbamos a hacer ahora?
Salté por encima del boquete del embarcadero y me planté en la carretera. Tenía que subir a casa cuanto antes para contarle a Larry lo que había pasado. En ese preciso instante, aparecieron en lo alto de la colina trayendo cestas de merienda y otros muchos bultos; y casi al mismo tiempo llegaba por la carretera el coche de Spiro con mamá y Margo en los asientos de atrás. Larry, Leslie y su cortejo de mozos alcanzaron la carretera y se encontraron con el coche.
–¿Qué estás haciendo, hijo? –dijo mamá, saliendo de él.
–Estamos bajando las cosas para cargarlas en la motora –contestó Larry, dirigiendo la mirada hacia el embarcadero.
–¿Pero qué diablos ha pasado? –preguntó.
–Eso es lo que estoy tratando de contarte –dije–; que se ha largado.
–¿Cómo que se ha largado? –dijo Leslie–. ¿Cómo se va a haber largado?
–Pues sí, ya ves, se ha largado –dije–; mírala, por allí va.
Otearon y vieron cómo la motora desaparecía a lo largo de la costa.
–¿Pero adónde ha ido? –preguntó Larry.
–Dijo que a Gouvia.
–¿Y a qué va a Gouvia? Había quedado en llevarnos a tierra firme.
–Ya, eso es lo que yo le dije. Pero no me hizo ni caso.
–Pero además se lleva la nevera –dijo Leslie.
–¿Que se lleva qué? –preguntó mamá.
–La nevera –contestó Larry irritado–. Metimos a bordo la maldita nevera, y ahora se la ha llevado.
–Os dije que no tocarais esa nevera –dijo mamá–, os dije que la nevera no se movía. Larry, me estoy hartando.
–Mamá, por favor, no empieces a hacer aspavientos –dijo Larry–. Ahora lo que importa es recuperar el condenado trasto ese. Spiro, ¿qué crees que pretende? Tú lo alquilaste.
–Ése no es el barco de Taki –dijo Spiro, frunciendo el ceño.
–No, no era Taki –dije–. Era su primo.
–Pero bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? –preguntó mamá alterada.
–Vamos a perseguirle –dijo Larry.
–Llevo a su madre a casa –dijo Spiro– y enseguida salgo para Gouvia.
–Pero la nevera no la puedes traer en el coche –dijo Larry.
En aquel momento se oyó sonar otro motor y vimos aproximarse una segunda motora que venía de la ciudad.
–Ah, menos mal –dijo Spiro–. Ésa sí que es la motora de Taki.
–Pues nada, le decimos que persiga a la otra –dijo Larry–, hasta que la alcance. En cuanto llegue aquí le decís que salga en su persecución y que recupere la maldita nevera. No sé a qué estaría jugando el tipo ese, al largarse con semejante trasto.
–¿No se sorprendió –me preguntó Leslie– cuando le pediste que subiera la nevera a bordo?
–No –contesté–. Nada más me miró atónito.
–Razones no le faltaban –dijo mamá–. Yo en una circunstancia semejante también me habría quedado atónita.
Cuando el barco de Taki llegó por fin al embarcadero, le explicamos la situación. Era un hombre agradable, delgado y pequeño, que sonrió amablemente, mostrando al hacerlo numerosos dientes de oro.
–Conviene que estos chicos vayan con él –dijo Larry–, porque si no, jamás logrará trasladar la nevera de una motora a otra.
Los seis mozos, encantados con la idea de darse una vuelta en barco, treparon a bordo, mientras charlaban y se reían muy excitados.
–Mejor será que los acompañes también tú, Leslie –dijo Larry.
–Sí –dijo Leslie–, creo que será mejor.
Saltó a bordo del barco, que se lanzó en persecución del primero.
–No logro entenderlo –dijo mamá–, ¿qué es lo que pretendía ese hombre?
–Pero, mamá, déjalo –dijo Margo–, ya sabes cómo son aquí en Corfú. Están todos locos.
–Bueno, pero no hasta ese punto –dijo mamá–. No se le ocurre a nadie traer hasta aquí una motora para cargar la nevera de unos completos desconocidos y luego largarse con ella porque sí.
–Puede que viniera de Zante –dijo Spiro, como si aquello lo explicara todo.
–No sé, no sé –dijo mamá–. Desde luego, ¡vaya un comienzo de viaje! Estoy harta de vosotros.
–Creo que eres injusta, mamá –dijo Margo–, después de todo, ¿cómo iban a saber Larry y Leslie que esa motora no era la nuestra?
–Pues que se lo hubieran preguntado –dijo mamá–. A lo mejor ya no la recuperamos nunca.
–No se preocupe, señora Durrell –dijo Spiro frunciendo el ceño–, que yo se la recupero. Suba usted a casa.
Subimos todos y nos dispusimos a esperar en casa. Al cabo de unas tres horas y media, mamá ya tenía los nervios de punta.
–Seguro que se les ha caído al mar –dijo–. Nunca te lo perdonaré, Larry. Mira que te dije bien claro que no la movieras.
En ese momento oímos el lejano y débil traqueteo de una motora. Corrí afuera con los prismáticos y los enfoqué hacia el mar. Era evidente que la motora de Taki se acercaba hacia el embarcadero con la nevera cuidadosamente instalada dentro. Volví a darle la noticia a mamá.
–Bueno –dijo–, algo es algo. Ahora quizá podamos marcharnos ya. Me parece como si hubiera envejecido un año, y eso que mi cumpleaños no ha llegado.
Así que volvimos a llevar una vez más las cosas al embarcadero y las apilamos en la motora. Después nos acomodamos nosotros en el coche y nos dirigimos a la ciudad.
En la ciudad encontramos a nuestros amigos tomándose una copa bajo la fresca sombra de las columnas de la Explanada. Sven, que parecía un enorme bebé de cara de luna con la calva cubierta por una despeluchada y delgada franja de pelo canoso, agarrado a su precioso acordeón, instrumento del que jamás se desprendía. Teodoro, enfundado en un inmaculado traje, con un sombrero de panamá y la barba y el bigote brillando, como de oro, a la luz del sol. Apoyado contra la silla tenía su bastón, que llevaba una redecilla en la punta, y la caja con sus preciados tubos de ensayo y sus botellitas para muestras. Donald, pálido y aristocrático; Max, alto y desgarbado, con el pelo rizado y un bigote castaño colgando como una mariposa de su labio superior; Leonora, la rubia, hermosa y adolescente Leonora, y Mactavish, un hombre fuerte y rechoncho, de cara arrugada y ralo pelo gris.
Les pedimos disculpas por nuestro retraso, del que nadie parecía haberse dado cuenta, nos tomamos una copa mientras Spiro compraba los alimentos más delicados, y nos encaminamos por fin hacia el lugar donde la motora nos estaba esperando.
Trepamos a bordo, metimos en la nevera los últimos paquetes de comida, y en cuanto el motor se puso en marcha, nos dispusimos a surcar las plácidas aguas.
–He comprado una especie de pastillas contra el mareo, ¿sabéis? –dijo Teodoro, lanzando una mirada recelosa hacia el agua que parecía pintada–. Pensé que a lo mejor había algo de marejada, y como soy tan mal marinero, creí conveniente prevenirme.
–Pues como haya marejada –dijo mamá–, tendrás que darme una de esas pastillas, porque yo también soy un marinero fatal.
–Mamá no se va a marear –dijo Max, dándole un golpecito en el hombro–, ¡yo no lo permitiré!
–¿Y cómo vas a impedirlo? –preguntó mamá.
–Con ajo –dijo Max–, con ajo. Es un viejo remedio austríaco. Un excelente remedio.
–¿Quieres decir ajo a secas? –dijo Margo–. ¡Qué porquería!
–No, querida Margo, no es ninguna porquería –dijo Max–, es muy sano, realmente sano.
–No puedo soportar a un hombre oliendo a ajo –dijo Margo–, te echan para atrás en cuanto te acercas.
–Basta con que lo tomes tú también –dijo Max– y serás tú la que los eches para atrás a ellos.
–Pues sí que es una solución comer ajo –dijo Donald–. Valiente solución. En el continente se les tenía que haber ocurrido.
–Según los médicos, el ajo parece ser excelente para la salud –dijo Teodoro.
–Yo siempre se lo echo a las comidas –dijo mamá–, les da muy buen sabor.
–Pero tiene un olor tan nauseabundo –dijo Leonora, acurrucándose en la cubierta como un gato persa–. El otro día fui a Perema en autobús y, ¡qué horror, por poco me ahogo! Todo el mundo iba masticando enormes dientes de ajo y echándome el aliento encima. Creí que me desmayaba antes de llegar.
Sven desplegó el acordeón y se lo colocó alrededor de la cintura.
–Querida señora Durrell, ¿qué quiere usted que le toque? –preguntó.
–Pues no sé, Sven, lo que tú quieras, algo alegre.
–¿Qué te parece «Hay una taberna en la ciudad»? –sugirió Teodoro.
Era la única canción que podía oír una y otra vez con el mismo placer.
–De acuerdo –dijo Sven; y empezó a tocar.
Leslie y Mactavish estaban arriba, en la proa. De vez en cuando, Mactavish hacía flexiones y otros ejercicios de gimnasia. Entre otras cosas, era un fanático de la salud. Había estado en la Real Policía Montada del Canadá, en cierto momento de su carrera, y raras veces se permitía olvidarlo. Siempre se estaba esforzando en ser el alma de las fiestas y de lo que más se enorgullecía era de su excelente forma física... Era de esos que se golpean el estómago y te dicen: «Mira, mira esto, no está mal para cuarenta y cinco años, ¿verdad?».
Así que la motora prosiguió su ruta, a través del canal que separaba Corfú de tierra firme, animada por la voz de Teodoro, que cantaba vigorosamente «Hay una taberna en la ciudad».
El viaje de ida se me hizo cortísimo. Había tantas cosas que mirar –los peces voladores, las gaviotas–, y yo estaba tratando constantemente de raptar a Teodoro de la compañía de los mayores para que, con su erudición, me informara acerca de los trozos de algas y otras cosas fascinantes que íbamos encontrando a nuestro paso.
Y por fin llegamos a la magnífica y erosionada costa que hay entre Albania y Corfú, que se extiende hasta Grecia, y a medida que nos acercábamos a ella, íbamos pasando al lado de pináculos de roca que parecían restos retorcidos y entremezclados de un millón de candelabros multicolores. Al fin, al caer la tarde, descubrimos una bahía que parecía un mordisco dado en la roca por algún gigantesco monstruo marino. Era una media luna perfecta, y allí fue donde pensamos atracar. Tenía arena blanca y altos acantilados protectores y la motora se acercó suavemente, echó el ancla a un lado e hicimos un alto.
Fue entonces cuando la nevera se hizo dueña de la situación. Mamá y Spiro sacaron de su interior un increíble surtido de viandas: piernas de cordero estofadas con ajo, langostas y otras muchas cosas extraordinarias preparadas por mamá y a las que llamaba «delicias de curry». Algunas, efectivamente, estaban hechas con curry; pero otras las había guisado con diversas exquisiteces. Así que nos instalamos en cubierta y nos pusimos a engullir. En las dependencias de proa teníamos una enorme pila de sandías como una colección de mofletudos balones de fútbol verdes con rayas blancas. De vez en cuando, metíamos una de estas sandías dentro de la nevera y luego la sacábamos para abrirla. La maravillosa y rosada carne era tan tersa y apetecible como el más delicioso de los helados. Yo me divertía escupiendo por la borda las pepitas negras de la sandía y mirando cómo los peces se dirigían ávidos hacia ellas para engullirlas y luego, a su vez, volverlas a escupir. Había, en cambio, otros de tamaño mayor, los cuales, con gran asombro por mi parte, subían y las absorbían como enormes aspiradoras.
Después nos bañamos todos menos mamá, Teodoro y Sven, que se quedaron manteniendo una conversación muy esotérica sobre brujería, casas encantadas y vampiros, mientras que Spiro y Taki se dedicaban a lavar los platos.
Era maravilloso lanzarse desde el barco a las aguas oscuras, porque en el momento de penetrar en ellas estallaban, como fuegos artificiales, en un despliegue de fosforescencia verdosa que te daba la impresión de estar atravesando un fuego. La gente, al bucear, dejaba detrás de sí un rastro fosforescente, igual que miles de estrellitas, y cuando Leonora, que fue la última en volver al barco, surgió al fin del agua, todo su cuerpo, durante unos instantes, pareció bañado en oro.
–¡Qué guapa es! –dijo Larry admirado–. Pero estoy seguro de que es lesbiana. Se resiste a todos mis avances.
–Larry, querido –dijo mamá–, no debías decir esas cosas de la gente.
–Realmente es guapísima –dijo Sven–, tanto que me da pena ser homosexual. Claro que serlo tiene sus ventajas.
–Yo creo que lo mejor es ser bisexual –dijo Larry–, es sacar ventaja de los dos campos.
–Larry, cariño –dijo mamá–, no pongo en duda que encuentres fascinante esta conversación, pero yo no, y preferiría que no hablaras de esas cosas delante de Gerry.
Mactavish estaba delante del barco haciendo una serie de ejercicios para mantenerse en forma.
–¡Cómo me irrita ese hombre, Dios mío! –dijo Larry, echándose otro trago de vino–. ¿Para qué tanto mantenerse en forma? Luego nunca parece hacer nada.
–Larry –dijo mamá–, me gustaría que dejaras de hacer ese tipo de comentarios sobre la gente. Resulta muy incómodo en un barco tan pequeño. Te va a oír.
–Me parecería bien que se mantuviera en forma si fuera para poder perseguir a las chicas de Corfú –dijo Larry–. Pero es que nunca hace nada.
Mientras practicaba sus ejercicios, Mactavish le estaba contando por ochentava vez a Leslie, que estaba haciendo el vago cerca de él, sus experiencias como policía montada. Todas ellas eran muy emocionantes y se remataban siempre con Mactavish atrapando a su hombre.
–¡Oooooh! –gritó Margo de repente, con tal vehemencia que todos pegamos un respingo y Larry derramó el vaso de vino.
–Me gustaría que no pegaras esos inesperados gritos de gaviota –dijo irritado.
–Pero si es que me acabo de acordar –dijo Margo– de que mañana es el cumpleaños de mamá.
–¿Mamá celebra mañana su cumpleaños? –dijo Max–. Pero ¿y cómo no nos lo han dicho?
–Claro, para eso hemos venido aquí –dijo Margo–, para celebrar el cumpleaños de mamá, para darle una fiesta.
–Pero si mamá tiene un cumpleaños, nosotros no tenemos regalo para ella –dijo Max.
–No te preocupes por eso –dijo mamá–, a mi edad no tendría que seguir celebrándolo.
–Bonita manera de venir a un cumpleaños, con las manos vacías –dijo Donald–. Bonita manera.
–Venga, dejad ya de decir tonterías –dijo mamá–, me vais a avergonzar.
–Yo tocaré sin tregua para usted durante todo el día, señora Durrell –dijo Sven–, el mío será un regalo musical.
Aunque Sven sabía tocar cosas como «Hay una taberna en la ciudad», su verdadera predilección era Bach, y pude advertir cómo mamá se estremecía visiblemente ante la idea de pasar un día entero oyendo a Sven tocar a Bach.
–No, no –dijo apresuradamente–, no tienes por qué molestarte.
–Bueno, mañana lo celebraremos por todo lo alto –dijo Max–, encontraremos un lugar especial y celebraremos el cumpleaños de mamá al auténtico estilo del continente.
Habíamos desenrollado ya los sacos de dormir y nos fuimos durmiendo poco a poco, mientras una luna colorada como el pecho de un petirrojo se abría camino sobre las montañas, por encima de nosotros, y su color se iba tornando gradualmente amarillo hasta volverse de plata.
A la mañana siguiente nos despertamos –lógicamente de mal humor– al son de la música de Sven, que tocaba «Happy birthday to you» al acordeón.
Estaba agazapado de rodillas, espiando absorto la cara de mamá para observar su reacción. Mamá, que no tenía la costumbre de tener un acordeón a veinte centímetros de la oreja, se despertó pegando un grito:
–¿Qué pasa?, ¿qué pasa? ¿Nos hundimos? –gritó sofocada.
–Sven, por amor de Dios –dijo Larry–, son las cinco de la madrugada.
–Ah –dijo Max con voz de sueño–, pero es el cumpleaños de mamá. Tenemos que empezar a celebrarlo ahora. Venga, vamos a cantar todos juntos.
Se puso en pie de un salto, se dio con la cabeza contra el mástil, sacudió sus largos brazos y dijo:
–Venga Sven, otra vez. ¡Ahora todos a una!
Muertos de sueño y sin gana ninguna, tuvimos que cantar «Happy birthday to you», mientras mamá permanecía sentada haciendo desesperados esfuerzos para no volver a quedarse dormida.
–¿Quiere que haga un poco de té, señora Durrell? –preguntó Spiro.
–Me parece una idea excelente –contestó mamá.
Sacamos todos los regalos y se los dimos; se mostró muy complacida con todos ellos, incluyendo el revólver con cachas de nácar, aunque dijo que sería mejor que lo guardara Leslie en su cuarto porque allí estaría más seguro. Si lo metía debajo de la almohada por las noches, como él le había sugerido, podría dispararse de repente en plena noche y causarle un serio perjuicio.
El efecto del té y un baño rápido nos hizo revivir a todos. Estaba saliendo el sol y la niebla nocturna se levantaba del agua en pálidas madejas. Era como si el mar fuese una enorme oveja azul delicadamente trasquilada por el sol. Después de desayunar a base de fruta y huevos duros, se puso en marcha el motor y nos alejamos de allí costa adelante.
–Tenemos que encontrar el manjar más delicioso para la comida de mamá –dijo Max–, tiene que ser Placer de Dioses.
–Desde luego –dijo Donald– hay que encontrar algo excepcional.
–Y mientras, yo le canto, querida señora Durrell –dijo Sven.
Luego seguimos lentamente nuestro camino rodeando un saliente de tierra que parecía construido con inmensos ladrillos de roca blanca, roja y dorada, con un enorme pino-paraguas encaramado en la cumbre, que se adhería precariamente al borde y se inclinaba peligrosamente hacia el mar. Mientras lo rodeábamos nos dimos cuenta de que servía de protección a una pequeña bahía donde había un pueblecito, y en las lomas de las montañas que respaldaban el pueblo se encontraban los restos de un antiguo fuerte veneciano.
–Eso parece interesante –dijo Larry–, vamos hacia allá a echar un vistazo.
–Yo no iría, señorito Larry –dijo Spiro frunciendo el ceño.
–¿Y por qué razón? –preguntó Larry–. Parece un pueblecito fascinante y ese fuerte debe ser algo increíble.
–Son turcos prácticamente –dijo Spiro.
–¿Qué quieres decir con «prácticamente»? –dijo Larry–. O se es turco o no se es turco.
–Bueno, se portan como turcos –dijo Spiro–, no como griegos, así que son turcos.
Todos se quedaron algo confundidos ante tan extraña lógica.
–Pero aunque sean turcos –dijo Larry–. ¿Qué más da?
–Algunos de estos..., de estos pueblos remotos tienen una influencia turca muy fuerte desde la invasión de Grecia por los turcos –dijo Teodoro muy erudito–. Han adoptado muchas de las costumbres turcas, así que en algunos de estos sitios perdidos, como bien señala Spiro, son realmente más turcos que griegos.
–¿Pero eso qué narices nos importa, pregunto yo? –dijo exasperado Larry–. Y de todos modos, el pueblo es tan pequeño que les aventajamos en número en proporción de tres a uno. Y además, aunque se pusieran agresivos, siempre podemos mandarles a mamá con su revólver de nácar. Eso es lo ideal para acallarlos.
–¿De verdad quiere usted ir? –preguntó Spiro.
–Sí –dijo Larry–. ¿Tienes miedo de un puñado de turcos?