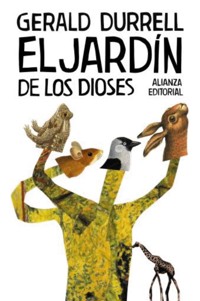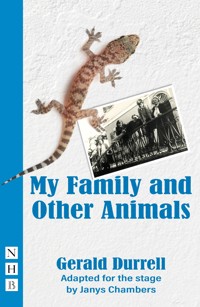5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Durrell
- Sprache: Spanisch
Gerald Durrell combina en sus libros el retrato de gentes y lugares, la autobiografía y un insuperable sentido del humor. Mi familia y otros animales es sin duda su obra más conocida y celebrada. Primera parte de su divertida trilogía de Corfú, que prosigue con Bichos y demás parientes y El jardín de los dioses, la obra nos presenta una ágil y graciosa galería de personajes, como Larry -Lawrence Durrell, el futuro autor del «Cuarteto de Alejandría»- y sus estrafalarias amistades, mamá Durrell y su inagotable sentido común, o Spiro, el corfuano angloparlante, junto con toda una serie de animales retratados como sólo puede hacerlo quien a lo largo de toda una vida los ha considerado con inteligencia y ternura.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 486
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Gerald Durrell
Mi familiay otros animales
Prólogo de Lawrence Durrell
Índice
Prólogo
Discurso para la defensa
Primera parte
La migración
1. La isla insospechada
2. La villa color fresa
3. El Hombre de las Cetonias
4. Media fanega de sabiduría
5. Un tesoro de arañas
6. La dulce primavera
Conversación
Segunda parte
7. La villa color narciso
8. Los cerros de las tortugas
9. El mundo en un muro
10. Un festival de luciérnagas
11. El archipiélago encantado
12. El invierno de las chochas
Conversación
Tercera parte
13. La villa blanca
14. Las flores parlantes
15. Los Bosques de Ciclamen
16. El lago de los lirios
17. Los Campos de Ajedrez
18. Un número de animales
El regreso
Glosario de algunos nombres de animales citados en el texto
Nota final
Créditos
A mi madre
Es una melancolía mía propia, compuesta de muchos elementos, extraída de muchos objetos, mera y diversa contemplación de mis viajes, que, al rumiarla a menudo, me envuelve en una tristeza muy humorística.
Shakespeare, Como gustéis, Acto IV
Prólogo
La heroína de este libro, la madre del autor, ha muerto a finales del mes de enero de este año. Ya no está, pues, entre nosotros para testimoniar de la gracia y la fidelidad con que está trazado su retrato en estas páginas. Ellas, en cambio, permanecen. Un vasto público de Inglaterra y América las lleva en el corazón: jóvenes y no tan jóvenes aprecian por igual sus felices ocurrencias, su vigor narrativo y su poesía.
El autor ha logrado el prodigio de reencarnarse en el naturalista de doce años que era entonces, describiendo con humor tan chispeante como cáustico los disparates y las peripecias de la familia DURRELL durante sus años de estancia en la más encantadora de las islas: Corfú.
Pero si nuestra madre desempeña en el relato el papel de honor, es a mí a quien ha correspondido el más detestable: mi desprecio hacia la ciencia y la irritación con que acojo todos los esfuerzos del joven genio constituyen el lado sombrío del cuadro. ¿Era yo así de desagradable a los veinte años? Probablemente sí. (Era la época en que escribía The Black Book.) Pero ¡con cuánta habilidad ha sabido el autor reconstruir la polaridad de sus sentimientos en aquella tierna edad suya! Podemos afirmar que ha enriquecido la literatura con el más raro presente: un libro verdaderamente cómico.
Una observación nos queda por hacer sobre la poesía de esta obra: su descripción de la isla de Corfú tal como era en aquella época es un modelo de agudeza en la observación y fidelidad en la composición. Para quien conozca Grecia, lo más notable es que el autor (a los doce años) la haya visto como realmente es, no a través de la bruma de su pasado arqueológico. La Grecia antigua no existe para él: por eso el decorado que evoca tiene tanta lozanía.
Nos promete para más adelante una segunda parte que pondría al descubierto, bajo un prisma todavía más burlón, la estupidez y futilidad de la existencia de los adultos, comparada con esa vida más rica y plena que es posible vivir junto a la culebra, el ciempiés y la pulga. Si es capaz de lograr otra obra maestra de humor, alegría y poesía, todos habremos ganado con ello.
Lawrence Durrell
Discurso para la defensa
Algunas veces he creído hasta seis cosas imposibles antes del desayuno.
La Reina blanca,Alicia a través del espejo
Ésta es la historia de cinco años que mi familia y yo pasamos en la isla griega de Corfú. En principio estaba destinada a ser una descripción levemente nostálgica de la historia natural de la isla, pero al introducir a mi familia en las primeras páginas del libro cometí un grave error. Una vez sobre el papel, procedieron de inmediato a tomar posesión de los restantes capítulos, invitando además a sus amigos. Sólo a través de enormes dificultades, y ejercitando considerable astucia, logré reservar aquí y allí alguna página que poder dedicar exclusivamente a los animales.
En el texto que sigue he intentado dibujar un retrato de mi familia preciso y ajustado a la realidad; aparecen tal como yo los veía. Para explicar, empero, algunos de sus rasgos más curiosos, debo señalar que cuando fuimos a Corfú todos éramos aún bastante jóvenes: Larry, el hermano mayor, tenía veintitrés años; Leslie, diecinueve; Margo, dieciocho; y yo, el benjamín, me hallaba en la tierna e impresionable edad de los diez años. De la de mi madre no hemos estado nunca muy seguros, por la sencilla razón de que no recuerda su fecha de nacimiento; todo lo que sé decir es que era lo bastante mayor como para tener cuatro hijos. Mi madre también insiste en que explique que es viuda, porque, según su sagaz observación, nunca se sabe lo que puede pensar la gente.
La tarea de condensar cinco años de incidentes, observaciones y grato vivir en algo un poco menos voluminoso que la Enciclopedia Británica me ha obligado a comprimir, podar e injertar, de modo que apenas subsiste algo de la continuidad original de los hechos, y a renunciar también a la descripción de muchos sucesos y personajes.
Dudo que este libro hubiera sido posible sin la colaboración y el entusiasmo de las siguientes personas, cosa que menciono para que no caigan las culpas sobre parte inocente. Mi sincero agradecimiento, pues, para:
El doctor Teodoro Stefanides. Con su habitual generosidad, me ha facilitado material procedente de su obra inédita sobre Corfú, y me ha proporcionado bastantes chistes horribles, algunos de los cuales he empleado.
Mi familia. Ellos, al fin y al cabo, me surtieron involuntariamente de mucha materia y me ayudaron considerablemente durante la redacción del libro, discutiendo con ferocidad y raras veces coincidiendo acerca de cualquier suceso que les consultara.
Mi esposa, cuyas sonoras carcajadas al leer el manuscrito tanto me halagaron, aunque después confesase que lo que le hacía gracia era mi ortografía.
Sophie, mi secretaria, responsable de la inserción de comas y de la implacable supresión del infinitivo partido.
Quiero rendir un tributo especial a mi madre, a quien va dedicado este libro. Como un Noé cariñoso, entusiasta y comprensivo, ha guiado hábilmente su navío lleno de extraña prole por los tempestuosos mares de la vida, siempre enfrentada a la posibilidad de un motín, siempre sorteando los peligrosos escollos del despilfarro y la falta de fondos, sin esperar nunca que la tripulación aprobase su manera de navegar, pero segura de cargar con toda la culpa en caso de contrariedades. Que sobreviviese al viaje fue un milagro, pero logró sobrevivir, y lo que es aún mejor, con la cabeza más o menos indemne. Como señala con razón mi hermano Larry, podemos estar orgullosos de cómo la hemos educado; ello nos honra. Que ha alcanzado ese feliz nirvana en donde ya nada escandaliza ni sorprende lo demuestra el siguiente hecho: hace poco, estando sola en casa durante un fin de semana, se vio agraciada con la llegada súbita de una serie de jaulones portadores de dos pelícanos, un ibis escarlata, un buitre y ocho monos. Otro mortal de menor talla habría desfallecido ante el panorama, pero Mamá no. El lunes por la mañana la encontré en el garaje perseguida por un iracundo pelícano al que intentaba dar sardinas de una lata.
–Cuánto me alegro de verte, hijo –jadeó–; este pelícano tuyo es un poquito difícil de manejar.
Al preguntarle cómo sabía que los animales me pertenecían, replicó:
–Claro que supe que eran tuyos, hijo; ¿a qué otra persona se le ocurriría enviarme pelícanos?
Donde se ve lo bien que conoce al menos a un miembro de la familia.
Finalmente, quisiera dejar bien sentado que todas las anécdotas sobre la isla y los isleños son absolutamente verídicas. Vivir en Corfú era como vivir en medio de la más desaforada y disparatada ópera cómica. Creo que toda la atmósfera y el encanto del lugar quedaban pulcramente resumidos en un mapa del Almirantazgo que teníamos, donde aparecían con gran detalle la isla y las costas adyacentes. Al pie había un recuadrito que decía:
«AVISO: Dado que las boyas que señalan los bajíos suelen estar fuera de su sitio, se aconseja a los marinos que estén bien atentos al navegar por estas costas».
Primera parte
Hay un cierto placer en la locura, que sólo el loco conoce.
Dryden, El fraile español, II, i
La migración
Julio se había extinguido como una vela ante el viento cortante que nos trajo un plomizo cielo de agosto. Caía una llovizna fina e hiriente, reunida en mantas grises y opacas cuando el viento soplaba a su favor. A lo largo de la playa de Bournemouth, las casetas volvían su vacuo rostro de madera hacia el mar gris verdoso, ceñido de espumas, que corría a estrellarse contra el bastión de cemento de la orilla. Las gaviotas, empujadas tierra adentro hacia la población, sobrevolaban los tejados con alas tensas, gimiendo agriamente. El estado del tiempo parecía calculado para poner a prueba la paciencia de cualquiera.
Vista en conjunto, aquella tarde mi familia no ofrecía un aspecto demasiado atractivo, pues el clima reinante había traído consigo la habitual serie de males a que éramos propensos. A mí, tirado en el suelo mientras etiquetaba mi colección de conchas, me había provisto de un catarro que parecía haberme fraguado en el cráneo, obligándome a respirar estertóreamente por la boca abierta. Para mi hermano Leslie, arrebujado con expresión ceñuda junto al fuego, llegó una inflamación interna de oídos, que le sangraban lenta pero persistentemente. A mi hermana Margo le había deparado un surtido fresco de acné sobre su rostro ya de antes moteado como un velo de puntitos rojos. Para mi madre hubo un opulento y burbujeante resfriado, sazonado con una pizca de reuma. Sólo mi hermano mayor Larry se mantenía ileso, pero suficientemente irritado a la vista de nuestros alifafes.
Fue Larry, por supuesto, quien empezó la cosa. Los demás estábamos demasiado desmadejados para pensar en algo que no fueran nuestros males respectivos, pero a Larry la Providencia le había destinado a pasar por la vida como un pequeño cohete rubio, haciendo explotar ideas en las mentes ajenas para después enroscarse con untuosidad gatuna y negar toda responsabilidad de las consecuencias. A medida que avanzaba la tarde, su irritación iba en aumento. Al fin, paseando en derredor una mirada melancólica, decidió atacar a Mamá, como causante manifiesta del problema.
–¿Por qué aguantamos este maldito clima? –preguntó de improviso, señalando a la ventana distorsionada por la lluvia–. ¡Contemplad! O, si vamos a eso, contemplaos mutuamente... Margo, inflada como un plato de porridge encarnado... Leslie, penando por el mundo con treinta metros de algodón en cada oreja... Gerry suena como si tuviera el paladar hendido de nacimiento... Y, anda que tú: cada día que pasa pareces más decrépita y torturada.
Mamá le miró por encima de un tomazo titulado Recetas fáciles de Rajputana.
–Pues no lo estoy –dijo indignada.
–Lo estás –insistió Larry–; estás echando pinta de lavandera irlandesa... y tu familia parece una serie de ilustraciones de enciclopedia médica.
A Mamá no se le ocurrió ninguna réplica aplastante, así que se contentó con lanzarle una mirada furibunda antes de replegarse de nuevo tras su libro.
–Lo que nos hace falta es sol –continuó Larry–; ¿no estás de acuerdo, Les?... Les... ¡Les!
Leslie se desenredó una maraña de algodón de la oreja.
–¿Qué decías? –preguntó.
–¡Ahí tienes! –dijo Larry, volviéndose triunfalmente a Mamá–, mantener una conversación con él es como poner una pica en Flandes. ¡Esto es un numerito! Un hermano que no oye nada, y al otro no hay quien le entienda. Realmente, ya es hora de hacer algo. No puede uno escribir prosa inmortal en una atmósfera de lamentaciones y eucalipto.
–Sí, querido –dijo Mamá distraídamente.
–Lo que todos necesitamos –dijo Larry, reanudando sus pasos– es sol, un lugar donde poder crecer.
–Sí, querido, eso estaría bien –asintió Mamá, en realidad sin escucharle.
–Esta mañana tuve carta de George... dice que Corfú es maravilloso... ¿Por qué no hacemos las maletas y nos vamos a Grecia?
–Bueno, querido; si tú quieres –dijo Mamá desprevenida.
En lo tocante a Larry solía tener buen cuidado de no dejarse comprometer.
–¿Cuándo? –preguntó Larry, algo sorprendido ante la concesión.
Mamá, advirtiendo haber cometido un error táctico, bajó cautamente las Recetas fáciles de Rajputana.
–Pues creo que lo más sensato sería que tú fueras por delante, querido, a preparar el terreno. Después nos escribes, y si me dices que aquello está bien, nos vamos todos –dijo astutamente.
Larry la miró con desmayo.
–Eso mismo dijiste cuando propuse ir a España –le recordó–, y dos meses interminables me pasé sentado en Sevilla esperando que aparecieseis, mientras vosotros no hacíais más que escribirme kilométricas cartas sobre el alcantarillado y el agua de beber, como si yo fuera el secretario del Ayuntamiento o algo así. No; si vamos a Grecia, iremos todos a la vez.
–Exageras, Larry –dijo Mamá en tono ofendido–; de cualquier forma, yo no me puedo ir así como así. Hay cosas que hacer en esta casa.
–¿Cosas? ¿Qué cosas, diablos? Véndela.
–Pero hijo, no puedo –dijo Mamá, escandalizada.
–¿Por qué no?
–Porque acabo de comprarla.
–Mejor: así la vendes a estrenar.
–No seas ridículo, querido –dijo Mamá con firmeza–; eso ni pensarlo. Sería una locura.
De modo que vendimos la casa y huimos del triste verano inglés, como una bandada de golondrinas migratorias.
Todos viajamos ligeros, cargados sólo con lo que considerábamos mínimos ingredientes de la vida. Al abrir el equipaje para la inspección de aduana, el contenido de nuestras maletas revelaba fielmente el carácter e intereses de cada uno. Así, el equipaje de Margo contenía una multitud de vestimentas diáfanas, tres libros sobre adelgazamiento y un ejército de frasquitos con diversos elixires garantizados para curar el acné. La maleta de Leslie encerraba un par de jerseys de cuello vuelto y unos pantalones arrollados alrededor de dos revólveres, una pistola de aire comprimido, un libro titulado Sea su propio armero y un botellón de aceite que se salía. Larry iba acompañado de dos baúles de libros y una cartera que contenía su ropa. El equipaje de Mamá se dividía sensatamente en ropa por un lado y diversos volúmenes de cocina y jardinería por otro. Yo viajaba sólo con aquellos artículos que juzgaba necesarios para aliviar el tedio de un largo viaje: cuatro libros de historia natural, un cazamariposas, un perro y un tarro de mermelada lleno de orugas, todas ellas en inminente peligro de volverse crisálidas. Así, plenamente equipados según nuestros criterios, abandonamos las viscosas costas de Inglaterra.
Francia anegada en lluvias y tristona, Suiza como un pastel de Navidad, Italia exuberante, olorosa y vocinglera, quedaron atrás, reducidas a un confuso recuerdo. Con un estremecimiento, el barquito se separó del tacón italiano hacia el mar crepuscular, y, mientras dormíamos en nuestros sofocantes camarotes, en algún punto de aquella extensión de agua plateada por la luna cruzamos una invisible línea divisoria para entrar en el mundo luminoso y encantador de Grecia. Lentamente filtrose en nosotros la sensación del cambio, y así, al amanecer despertamos inquietos y salimos a cubierta.
A la luz del alba el mar se desperezaba alzando tersos músculos de olas azules, y la espuma de nuestra estela, tachonada de brillantes burbujas, se abría tras de nosotros como una blanca cola de pavo real. A Levante amarilleaba el cielo pálido. De frente, una mancha de tierra color chocolate, envuelta en niebla y cercada de espumas en su base. Era Corfú: aguzamos la vista en busca de la forma exacta de sus montes, sus valles, sus picachos, sus gargantas y sus playas, pero sólo se distinguía una silueta. Hasta que, de pronto, el sol surgió en el horizonte, y el cielo se tornó azul esmaltado, como el ojo de un arrendajo. Las interminables, minuciosas curvas del mar flamearon un instante, y al punto se tiñeron de oscura púrpura moteada de verde. Alzose la niebla en jirones tenues y rápidos, y ante nosotros apareció la isla, con sus montañas como amodorradas bajo un arrugado cobertor marrón, los pliegues salpicados del verdor de los olivares. Por la costa se sucedían playas blancas como el marfil entre ruinosos torreones de brillantes rocas blancas, doradas, rojas. Rodeamos el cabo septentrional, un estribo redondo de acantilados rojizos horadados por una serie de cuevas gigantescas. Las oscuras olas arrastraban nuestra estela hacia ellas, y a su misma boca se chafaba silbando ansiosa entre las peñas. Al otro lado del cabo desaparecieron los montes, y la isla descendía suavemente, empañada por el resplandor verde y plata de los olivos, con aquí y allá un amonestador dedo de ciprés contra el cielo. En las calas el agua tenía un color azul de mariposa, y aun por encima del ruido de las máquinas nos llegaban, zumbando débilmente desde la costa como un coro de vocecillas, los gritos estridentes y triunfales de las cigarras.
1. La isla insospechada
Del ruido y la confusión del puesto de aduana nos abrimos paso hasta el radiante sol del muelle. En torno nuestro se alzaba escarpadamente el pueblo, hecho de hileras de casas multicolores apiladas al azar, con los postigos verdes de sus ventanas desplegadas como las alas de mil mariposas. Detrás de nosotros quedaba la bahía, bruñida como la plata y aprisionada en aquel azul increíble.
Larry caminaba rápidamente, con la cabeza erguida y en el rostro tal expresión de soberano desdén que su diminuto tamaño pasaba inadvertido, vigilando suspicazmente a los mozos en lucha con sus baúles. Tras él marchaba Leslie, con aire de tranquila belicosidad, y después Margo, remolcando metros de muselina y perfume. Mamá, con el aspecto de un pequeño misionero acosado en una sublevación, fue arrastrada a su pesar hasta la farola más próxima por un Roger exuberante, y obligada a quedarse allí, mirando al infinito, mientras él daba rienda suelta a las urgencias reprimidas que acumulara en su perrera. Larry escogió dos coches de punto soberbiamente ruinosos, hizo instalar el equipaje en uno de ellos y tomó asiento en el otro. Después miró irritado a su alrededor.
–¿Bueno? –preguntó–. ¿A qué esperamos?
–Esperamos a Mamá –explicó Leslie–. Roger ha encontrado una farola.
–¡Santo Dios! –exclamó Larry, y poniéndose en pie sobre el coche vociferó–: Vamos, Mamá, vamos. ¿No puede esperar el perro?
–Ya voy, querido –gritó Mamá sumisa y falazmente, pues Roger no mostraba indicios de despegarse de la farola.
–Ese maldito perro viene dándonos la lata durante todo el camino –dijo Larry.
–No seas tan impaciente –dijo Margo indignada–; el perro no lo puede evitar... y, de todos modos, estuvimos una hora en Nápoles esperándote a ti.
–Tenía el estómago revuelto –explicó Larry con frialdad.
–Pues haz de cuenta de que ahora es él quien lo tiene –dijo Margo triunfalmente–. «Da igual seis que una docena.»
–Querrás decir media docena.
–Lo que sea, es lo mismo.
En ese momento llegó Mamá algo despeinada, y tuvimos que dedicar nuestra atención a la tarea de introducir a Roger en el coche. Nunca había estado en vehículo semejante, y lo consideraba sospechoso. Al fin tuvimos que levantarle a pulso y arrojarle dentro, aullando frenético, e inmediatamente abalanzarnos sin aliento sobre él para sujetarle. El caballo, sobresaltado por esta actividad, salió trotando con paso vacilante y acabamos todos amontonados unos sobre otros en el piso del coche, con Roger debajo dando alaridos.
–Vaya entrada –dijo Larry amargamente–. Yo que esperaba dar una impresión de graciosa majestad, y he aquí lo que sucede... Llegamos al pueblo como una troupe de saltimbanquis medievales.
–Cálmate, hijo –le tranquilizó Mamá, enderezándose el sombrero–; pronto estaremos en el hotel.
Así, rechinando y traqueteando, nuestro coche atravesó el pueblo, mientras nosotros, sentados en los asientos de crin, intentábamos asumir la apariencia de graciosa majestad que Larry requería. Roger, engurruñado entre los potentes brazos de Leslie, con la cabeza colgante a un costado del vehículo y los ojos en blanco, parecía a punto de dar su última boqueada. Pasamos entonces por una callejuela en la que cuatro chuchos mugrientos tomaban el sol. Roger se puso rígido, y con mirada asesina prorrumpió en un torrente de roncos ladridos. Los chuchos, instantáneamente electrizados, se abalanzaron tras el coche ladrando ferozmente. Con ello nuestra pose quedó irreparablemente deshecha, pues hacían falta dos personas para sujetar al colérico Roger, mientras los restantes, asomados al vacío, gesticulábamos con libros y revistas a la horda perseguidora. Lo cual sólo sirvió para excitarlos aún más, y a cada calle que cruzábamos su número aumentaba, de modo que al enfilar la calle principal del pueblo unos veinticuatro perros se arremolinaban entre nuestras ruedas, casi histéricos de ira.
–¿Por qué no hace alguien algo? –preguntó Larry, elevando su voz por encima del tumulto–. Esto parece una escena de La cabaña del Tío Tom.
–¿Por qué no haces tú algo, en vez de criticar? –le espetó Leslie, trabado en combate con Roger.
Larry prestamente se puso en pie, arrebató el látigo de manos de nuestro asombrado cochero, tiró un salvaje trallazo a la jauría de perros, falló, y le atizó a Leslie en el cogote.
–¿A qué demonios te crees que estás jugando? –rugió Leslie, torciendo hacia él un rostro enrojecido y furibundo.
–Un accidente –explicó Larry tan campante–. Estoy desentrenado... Hace tanto tiempo que no uso el látigo...
–Pues podrías mirar lo que haces, cuernos –gritó Leslie pendenciero.
–Vamos, vamos, querido: fue un accidente –terció Mamá.
Larry lanzó un segundo trallazo, y le voló el sombrero.
–Eres peor tú que los perros –dijo Margo.
–Ten más cuidado, hijo –dijo Mamá, asida a su sombrero–, le vas a hacer daño a alguien. Dame acá ese látigo.
En ese momento el coche se detuvo ante una puerta rematada por un cartel con un letrero que decía «Pension Suisse». Los chuchos, seguros de poder dar al fin su merecido a este negro can afeminado que iba en coche, nos rodearon formando una masa compacta y jadeante. Abriose la puerta del hotel, dando paso a un portero antiguo y patilludo que se quedó contemplando el alboroto con ojos vidriosos. Sacar a Roger del coche y meterle en el hotel era un trabajo hercúleo, pues pesaba mucho e hicieron falta los esfuerzos combinados de toda la familia para levantarle, llevarle y sujetarle. Larry, algo olvidada ya su pose majestuosa, estaba en plena juerga. Bajó de un salto y empezó a brincar por la acera con el látigo, abriendo entre los perros un sendero por el que Leslie, Margo, Mamá y yo acarreamos a Roger, que gruñía y forcejeaba. Dando tumbos llegamos al vestíbulo, y el portero cerró de golpe la puerta y se apoyó contra ella, temblándole el bigote. Adelantose el encargado, mirándonos con una mezcla de aprensión y curiosidad. Con el sombrero caído y mi tarro de orugas en la mano, Mamá salió a su encuentro.
–¡Ah! –dijo sonriendo dulcemente, como si nuestra llegada hubiera sido lo más normal del mundo–. Somos los Durrell. ¿Espero que nos tendrá unas habitaciones reservadas?
–Sí, madame –repuso el encargado esquivando a Roger, que todavía refunfuñaba–; están en el primer piso... Cuatro habitaciones y un balcón.
–Estupendo –dijo Mamá complacida–; entonces, creo que subiremos a descansar un rato antes de comer.
Y con cierta gracia majestuosa condujo arriba a su familia.
Más tarde bajamos a almorzar a un sombrío salón poblado de polvorientas macetas con palmeras y retorcida estatuaria. Nos atendió el portero patilludo, transformado en maître por simple adición de frac y una pechera de celuloide que chirriaba como un congreso de grillos. La comida, sin embargo, era abundante y bien guisada, y comimos con apetito. Servido el café, Larry se arrellanó en su silla dando un suspiro.
–Una comida pasable –dijo con generosidad–. ¿Qué te parece este sitio, Mamá?
–Pues, la comida está bien, querido –dijo Mamá, eludiendo comprometerse.
–La gente parece servicial –continuó Larry–. El propio encargado me corrió la cama hacia la ventana.
–No fue muy servicial cuando yo le pedí papel –dijo Leslie.
–¿Papel? –preguntó Mamá–. ¿Para qué querías papel?
–Para el retrete... No había –explicó Leslie.
–¡Sssh! Que estamos en la mesa –susurró Mamá.
–Eso es que no miraste bien –dijo Margo con voz clara y sonora–; hay una cajita llena junto a la taza.
–¡Margo, por favor! –exclamó Mamá, horrorizada.
–¿Qué ocurre? ¿No visteis la cajita?
Larry relinchó de risa.
–Debido al excéntrico sistema de alcantarillado de la población –explicó amablemente a Margo–, esa cajita se destina al... er... sobrante, por así decirlo, cuando uno ha terminado de comulgar con la naturaleza.
Margo se sonrojó mitad de vergüenza y mitad de asco.
–Quieres decir... que eso era... ¡Dios mío! ¡Pude coger alguna enfermedad horrible! –sollozó, y rompiendo a llorar huyó del comedor.
–Muy antihigiénico –dijo Mamá severamente–; es una manera verdaderamente repugnante de hacer las cosas. Aparte de la posibilidad de un error, se expone uno a contraer el tifus.
–No habría error posible si organizaran las cosas como es debido –señaló Leslie, volviendo a su protesta inicial.
–Sí, querido; pero ahora no es el momento de discutirlo. Lo que tenemos que hacer es encontrar cuanto antes una casa, antes de que todos cojamos algo.
Arriba, Margo se hallaba en un estado de semidesnudez, regándose de desinfectante en grandes cantidades, y Mamá pasó una tarde agotadora, obligada a examinarla cada dos por tres en busca de síntomas de las enfermedades que Margo se sentía segura de estar incubando. Para mayor desasosiego de Mamá, la «Pension Suisse» resultó estar situada en la carretera que conducía al cementerio local. Sentados en nuestro balconcito a la calle, una sucesión aparentemente interminable de entierros desfilaba ante nosotros. Obviamente, para los habitantes de Corfú lo mejor de un duelo era el entierro, pues cada uno de ellos parecía más elegante que el anterior. Los coches, decorados con metros y metros de crêpe morado y negro, iban tirados por caballos tan envueltos en plumas y gualdrapas que era prodigioso que pudieran moverse. Seis o siete de tales coches, ocupados por los integrantes del duelo en plena aflicción desatada, precedían al cadáver. Éste llegaba en otro vehículo semejante a un carro, colocado en un ataúd tan grande y lujoso que más parecía una enorme tarta de cumpleaños. Los había blancos, con adornos morados, encarnados y negro-azul oscuro; otros eran negros y relucientes, con complicadas filigranas de oro y plata trenzadas profusamente en torno, y asas brillantes de latón. Yo no había visto nada igual de multicolor y atractivo. Así, decidí, es como había que morirse, con caballos enlutados, toneladas de flores y una horda de parientes tan satisfactoriamente afligidos. Apoyado en la barandilla del balcón contemplaba uno a uno los ataúdes que iban pasando, absorto y fascinado.
Con cada duelo, a medida que el murmullo de las lamentaciones y el golpeteo de los cascos se perdía a lo lejos, Mamá mostraba mayor agitación.
–Seguro que es una epidemia –exclamó al fin, oteando la calle con nerviosismo.
–Tonterías, Mamá; no dramatices –dijo Larry alegremente.
–Pero querido, tantos... no es natural.
–Morirse es lo más natural del mundo... La gente se muere todo el rato.
–Sí, pero no caen como chinches a menos que suceda algo.
–A lo mejor es que los van guardando para enterrarlos en lotes –sugirió cruelmente Leslie.
–No seas necio –dijo Mamá–. Seguro que es por culpa de los desagües. Esos sistemas no pueden ser sanos para nadie.
–¡Dios mío! –dijo Margo con voz sepulcral–, entonces me figuro que ya lo habré pescado.
–No, no, hija; no tienes por qué –dijo Mamá vagamente–; puede ser que no sea contagioso.
–No sé cómo va a haber una epidemia si no es de algo contagioso –observó lógicamente Leslie.
–De cualquier forma –dijo Mamá, evitando meterse en discusiones médicas–, creo que deberíamos informarnos. ¿Por qué no llamas a las autoridades de sanidad, Larry?
–Lo más probable es que aquí no haya autoridades de sanidad –apuntó Larry–, y aunque las hubiera, dudo que me lo fueran a contar.
–Bueno –dijo Mamá tajante–, pues nada. Tendremos que mudarnos. Hay que salir de la ciudad. Tenemos que encontrar una casa en el campo inmediatamente.
A la mañana siguiente salimos a la caza de casa en compañía del señor Beeler, el guía del hotel, un hombrecito gordo de mirada servil y mejillas sudorosas. Cuando partimos iba muy animado, porque no sabía lo que le esperaba. Nadie que no haya pasado por la experiencia podría imaginarse lo que es buscar casa con mi madre. Entre nubes de polvo recorrimos de punta a punta la isla, mientras el señor Beeler nos presentaba una villa tras otra en una impresionante variedad de tamaños, colores y emplazamientos, y Mamá sacudía enérgicamente la cabeza ante todas ellas. Inspeccionada la décima y última villa de la lista del señor Beeler, Mamá de nuevo sacudió la cabeza. Hecho migas, el señor Beeler se sentó en los escalones y se enjugó el rostro con un pañuelo.
–Madame Durrell –dijo por fin–, le he mostrado todas las villas que conozco, y ninguna le agrada. Madame, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué les pasa a estas villas?
Mamá le contempló asombrada.
–¿Es posible que no se haya dado usted cuenta? –preguntó–. Ni una sola tenía baño.
El señor Beeler se la quedó mirando con ojos desorbitados.
–Pero Madame –sollozó con auténtica angustia–, ¿para qué quieren tener un baño...? ¿No les basta con el mar?
Regresamos al hotel en silencio.
Ya al día siguiente Mamá había decidido alquilar un coche y salir a buscar casa por nuestra cuenta. Estaba convencida de que en algún rincón de la isla se ocultaba una villa con baño. Los demás no compartíamos su opinión, por lo que fue a un grupo algo irritable y rezongón al que llevó en rebaño hasta la parada de taxis de la plaza mayor. Los taxistas, advirtiendo nuestro aspecto de ingenuos, corrieron de sus coches a congregarse a nuestro alrededor como una bandada de buitres, cada uno intentando vociferar más alto que sus compatriotas. Sus voces subían de tono, sus miradas relampagueaban, se agarraban del brazo enseñándose los dientes, y al fin se abalanzaron sobre nosotros como dispuestos a hacernos picadillo. En realidad, aquello no era sino el más leve de los posibles altercados, pero no conociendo el temperamento griego nos parecía estar en peligro de nuestras vidas.
–¿No puedes hacer algo, Larry? –chilló Mamá, soltándose a duras penas de las zarpas de un enorme taxista.
–Diles que les denunciarás al cónsul británico –sugirió Larry, alzando la voz sobre el estruendo.
–No seas tonto, hijo –dijo Mamá sin aliento–. Explícales que no entendemos.
Con sonrisilla forzada, Margo pasó a la brecha.
–Nosotros ingleses –gritó a los gesticulantes taxistas–; nosotros no entender griego.
–Como me vuelva a empujar ese tío, le salto un ojo –dijo Leslie, todo sonrojado.
–Vamos, vamos, querido –jadeó Mamá, luchando aún con el taxista que la propulsaba vigorosamente hacia su coche–; no lo hará con mala intención.
En ese instante todo el mundo enmudeció del susto ante una voz que resonó sobre el tumulto, una voz profunda, rica y vibrante, el tipo de voz que uno esperaría oír a un volcán.
–¡Joy! –rugió la voz–, ¿por qués no tienen alguien que hables su propio idiomás?
Volviéndonos, vimos un Dodge antiguo aparcado junto al bordillo, y sentado al volante a un individuo bajito, con pinta de barril, manos como jamones y una cara grande, coriácea y ceñuda bajo la gorra de visera caída al desgaire. Abrió la puerta del coche, se irguió sobre el asfalto, y vino hacia nosotros contoneándose como un pato. Detúvose entonces, con ceño aún más feroz, y pasó revista al grupo de taxistas silenciosos.
–¿Les han molestados? –preguntó a Mamá.
–No, no –mintió ella–; es que nos costaba trabajo entenderles.
–Ustedes necesitan alguien que hables su propio idiomás –repitió el recién llegado–; esos canallás... si me permiten que hable así... timarían a su propia madres. Permítanmes un minuto que les despachés.
Descargó sobre los taxistas una parrafada de griego que casi les levantó en vilo. Ofendidos, gesticulantes, iracundos, este hombre extraordinario les fue acosando hasta sus coches. Tras una última y a todas luces insultante parrafada en el mismo idioma, volviose nuevamente a nosotros.
–¿Dóndes quieren ir? –preguntó, casi con fiereza.
–¿Puede llevarnos a buscar una villa? –preguntó Larry.
–Claro. Les llevos a cualquier sitio. Donde ustedes quierán.
–Estamos buscando –afirmó Mamá– una villa con baño. ¿Sabe usted de alguna?
El hombre reflexionó como una gran gárgola morena, retorcidas sus negras cejas en un nudo de meditación profunda.
–¿Baños? –dijo–. ¿Ustedes quieren un baños?
–Ninguna de las que hemos visto hasta ahora lo tenía –replicó Mamá.
–Oh, yo sés de una villa con baños –dijo el hombre–. Me preguntabas si sería bastantes grande para ustedes.
–¿Podría llevarnos a verla, por favor? –preguntó Mamá.
–Claro, yo les llevos. Suban al autos.
Trepamos al espacioso coche, y nuestro chófer acomodó su masa tras el volante y arrancó con un estrépito terrorífico. Como una exhalación atravesamos los tortuosos arrabales del pueblo, sorteando felizmente los burros cargados, los carros, los corrillos de campesinas y los innumerables perros, anunciando nuestro paso con bocinazos atronadores. Entre tanto, nuestro chófer aprovechaba la oportunidad para darnos conversación. Cada vez que se dirigía a nosotros retorcía hacia atrás la cabezota para observar nuestras reacciones, y el coche iba dando bandazos de un lado a otro de la carretera como un vencejo borracho.
–¿Ustedes ingleses? Lo suponía... Ingleses siempre quieren baños... Yo tengos baño en mi casa... mi nombre es Spiro, Spiro Hakiaopulos... todos me llamán Spiro Americano por haber vividos en América... Sí, estuve ocho años en Chicago... Allí es donde aprendís mi bueno inglés... Marchés allí a hacer dineros... Y a los ocho años me dijes, «Spiro», dijes, «ya ganastes bastantes...», así que me volví a Grecia... me trajes este coche... el mejor de la islas... nadies más tiene un coche como éste... Todos los turistas ingleses me conocen, todos preguntan por mí cuando vienén... Saben que yo no les timarés... Me gustan los ingleses... son las mejores gentes... Ses lo aseguros, si yo no fuera griego me gustaría ser inglés.
Corríamos por una carretera blanca cubierta de un estrato de polvo sedoso que se alzaba como una hirviente nube a nuestro paso, toda ella flanqueada de chumberas formando una empalizada de placas verdes hábilmente apoyadas unas en otras, salpicadas de bolas de rojo fruto. Dejamos atrás viñedos en los que las pequeñas y achaparradas cepas se vestían de un encaje de hojas verdes, olivares cuyos troncos horadados nos dirigían mil muecas sorprendidas desde su oscura sombra, y listados cañaverales que agitaban sus hojas como una multitud de banderitas verdes. Al fin coronamos a toda marcha una colina, y Spiro pisó el freno deteniendo el coche en medio de una niebla de polvo.
–Hemos llegados –dijo, apuntando con su carnoso dedo índice–; ésa es la villa con baños, como ustedes querían.
Mamá, que durante todo el trayecto había venido con los ojos firmemente cerrados, los abrió ahora cautelosamente y miró. Spiro apuntaba hacia una suave curva de la colina asomada sobre el mar brillante. La colina y los valles circundantes formaban como un edredón de olivares, reluciente como un pez allí donde la brisa movía las hojas. A media pendiente, protegida por un grupo de altos y esbeltos cipreses, asomaba la villa, como una fruta exótica rodeada de verdor. Los cipreses cabeceaban levemente en la brisa, diríase que afanados en pintar el cielo aún más azul para nuestra llegada.
2. La villa color fresa
La villa era pequeña y cuadrada, plantada en su jardincito con aspecto rosáceo y arrogante. Las contraventanas, cuarteadas y despintadas por algunos sitios, habían adquirido al sol un delicado tono verde pastel. En el jardín, rodeado de altos setos de fucsia, los macizos de flores formaban complicados dibujos geométricos, delineados con cantos blancos. Del ancho justo de un rastrillo, los senderos de piedra blanca contorneaban trabajosamente macizos apenas mayores que un sombrero de paja: macizos en forma de estrella, de media luna, de triángulo o de círculo, rebosantes de enredadas madejas de vegetación salvaje. De los rosales caían pétalos como platos, rojos de fuego o blancos, lisos y satinados; las caléndulas, como constelaciones de hirsutos soles, contemplaban el paso de su progenitor por el cielo. A ras de suelo los pensamientos asomaban entre el follaje su rostro aterciopelado e inocente, y las violetas se inclinaban lánguidas bajo sus hojas acorazonadas. La tupida buganvilla que recubría el balconcillo de la fachada se adornaba festivamente de flores color magenta en forma de linterna. En la penumbra del seto de fucsia, mil inquietos capullos se estremecían expectantes. El aire cálido se espesaba con el aroma de cientos de flores marchitas, trayendo el murmullo amable y apacible de los insectos. Apenas vimos la villa, quisimos quedarnos; parecía estar aguardando nuestra llegada. Era como sentirse vuelto a casa.
Introducido de forma tan inesperada en nuestras vidas, Spiro tomó totalmente sobre sí el cuidado de nuestros asuntos. Era mejor, nos explicó, que él se encargara de las cosas, porque conocía a todo el mundo y se aseguraría de que no nos timasen.
–No se preocupes por nadas, señoras Durrells –gruñó–; dejémelos todo a mí.
Así, era él quien nos llevaba de compras, y al cabo de una hora de rugidos y sudores conseguía que nos rebajaran en un par de dracmas el precio de un artículo. Venía a ser un penique; pero, según explicaba, no era por el dinero, sino por principio. Claro que había otra razón en el hecho de que, como a todo griego, le encantaba regatear. Fue Spiro quien, al enterarse de que todavía no había llegado nuestro dinero de Inglaterra, nos hizo un préstamo y se empeñó en ir a echarle un rapapolvo al gerente del banco por falta de organización. El que no fuera culpa del gerente no le arredró en absoluto. Fue Spiro quien pagó la cuenta del hotel, quien se agenció un carro para llevar nuestro equipaje a la villa, y él mismo fue quien nos condujo allí, con el carro cargado de vituallas que nos había comprado.
Pronto comprobamos que lo de conocer a todo el mundo de la isla, y que todos le conocieran a él, no era un simple farol. Dondequiera que parase el coche media docena de voces le llamaban por su nombre, y otros tantos gestos le invitaban a sentarse en las mesitas a la sombra y tomarse un café. Policías, campesinos y sacerdotes le saludaban al pasar; pescadores, tenderos y taberneros le recibían como a un hermano. «Ah, Spiro», exclamaban, y le sonreían afectuosamente como a un niño travieso pero irresistible. Respetaban su honradez, su belicosidad, y sobre todo admiraban su desdén y desparpajo típicamente griegos ante cualquier papeleo del gobierno. Al llegar, dos de nuestras maletas cargadas de ropa de casa y otras cosas habían quedado confiscadas en aduana bajo el curioso pretexto de ser mercancía. Así que, cuando instalados ya en nuestra villa surgió el problema de la ropa de cama, Mamá le contó a Spiro lo de los bultos detenidos en aduana, y le pidió consejo.
–¡Pero hombres, señoras Durrells! –bramó, rojo de ira–. ¿Cómo no me los dijo antes? Esos canallas de la aduanas. Mañana vamos y les darés para el pelos: los conozco a todos, y me conocen a mí. Dejémelos a mí: yo les darés para el pelos.
A la mañana siguiente llevó a Mamá al puesto de aduana. Con ellos fuimos todos, por no perdernos el espectáculo. Spiro irrumpió en el puesto como un oso enfurecido.
–¿Dóndes están las cosas de estos señores? –interrogó al obeso hombrecito de la aduana.
–¿Te refieres a sus cajones de mercancías? –preguntó el aduanero en su mejor inglés.
–¿Y a ti qué te pareces?
–Ahí están –admitió cautamente el aduanero.
–Venimos a recogerlos –gruñó Spiro–; sácalos.
Salió entonces en busca de alguien que ayudase a cargar los bultos, y al volver se encontró con que el aduanero, tras pedirle las llaves a Mamá, se disponía a levantar la tapa de una de las maletas. Con un rugido de cólera, Spiro se abalanzó a cerrarla de golpe, pillándole los dedos al desdichado.
–¿Para qué lo abres, hijos de puta? –preguntó, echando chispas.
El aduanero, sacudiendo la mano magullada, protestó de mal talante que era su deber examinar el contenido.
–¿Deber? –replicó Spiro displicentemente–. ¿Qué deber ni qué niño muertos? ¿Es tu deber atacar a los forasteros inocentés, eh? ¿Tratarlós como contrabandistas, eh? ¿A eso llamás tu deber?
Tras breve pausa para tomar resuello, Spiro agarró una gran maleta con cada manaza y se dirigió a la puerta. Allí se detuvo y, volviéndose, disparó una salva de despedida.
–Nos conocemos, Christaki: a mí no me vengás con historias del deber. Me acuerdos cuando te multaron doce mil dracmas por dinamitar pescados. A mí ningún criminal me tienes que hablar de deber.
Regresamos de la aduana victoriosos, con todo el equipaje intacto y sin mirar.
–Esos canallás se creen que es suyas la islas –fue el comentario de Spiro. Parecía no darse cuenta de que su manera de actuar respondía a idéntico supuesto.
Una vez tomado el mando, Spiro se nos pegó como una lapa. De taxista había pasado en pocas horas a ser nuestro defensor, y a la semana era ya nuestro guía, filósofo y amigo personal. Convertido en un miembro más de la familia, apenas había cosa que hiciéramos o proyectáramos en la que él no estuviera metido de algún modo. Siempre estaba presente con sus gruñidos y su voz de toro, arreglando nuestras dificultades, diciéndonos cuánto se debía pagar por cada cosa, vigilando nuestras actividades e informando a Mamá de todo lo que según él debía saber. Este angelote moreno y feo nos cuidaba con tanta ternura como si fuéramos niños ligeramente retrasadillos. A Mamá la adoraba francamente, y dondequiera que estuviésemos se dedicaba a pregonar sus alabanzas, con gran bochorno por su parte.
–Ya pueden tener cuidados con lo que hacen –nos decía, frunciendo el ceño con severidad–, no vayan a disgustar a su mamás.
–¿Y eso por qué, Spiro? –protestaba Larry, simulando su asombro con maestría–. Nunca se ha preocupado de nosotros; ¿a santo de qué vamos a tenerla en cuenta?
–Carambas, señorito Lorrys, no haga esas bromas –decía angustiado Spiro.
–Es la pura verdad, Spiro –añadía muy serio Leslie–, no es una madre nada buena, ¿sabe?
–Nos diga eso, nos diga eso –bramaba Spiro–. Válgames Dios, si yo tuvieras una madre así correrías todas las mañanas a besarles los pies.
Entre tanto nos instalamos en la villa, cada cual organizándose y adaptándose al entorno a su manera. Margo, por el simple hecho de tomar el sol en los olivares enfundada en un bañador microscópico, había reunido a una ardiente banda de apuestos jóvenes campesinos que como por arte de birlibirloque surgían de un paisaje aparentemente desierto cada vez que se le acercaba una abeja o pretendía correr la tumbona. Mamá se sintió obligada a señalar que los dichos baños de sol le parecían un poco imprudentes.
–Además, querida, ese bañador no cubre mucho, ¿no crees? –añadió.
–Oh, Mamá, no seas tan anticuada –dijo impaciente Margo–. Además, de algo hay que morirse.
Observación tan desconcertante como cierta, que bastó para silenciar a Mamá.
Para meter en la villa los baúles de Larry había hecho falta que tres robustos mocetones del campo se pasaran media hora sudando y resoplando, mientras el propio Larry bullía a su alrededor dirigiendo la operación. Uno de los baúles era tan grande que hubo que izarlo desde una ventana. Una vez acomodados, Larry pasó un día feliz vaciándolos, y su cuarto quedó tan atestado de libros que era casi imposible entrar o salir de él. Rodeado de murallas de volúmenes por todo el perímetro externo, Larry se pasaba el día allí dentro con su máquina de escribir, sólo emergiendo soñolientamente a las horas de comer. A la segunda mañana apareció en un estado de irritabilidad extrema, porque un campesino había dejado el burro atado junto al seto. Intermitentemente el animal estiraba el cuello para soltar un rebuzno lúgubre y prolongado.
–¡Qué me decís de esto! ¿No tiene gracia que las generaciones venideras se vean privadas de mi obra simplemente porque a un palurdo idiota no se le ocurre mejor cosa que atarme esa bestia inmunda debajo de la ventana? –preguntó Larry.
–Sí, querido –dijo Mamá–. Si tanto te molesta, ¿por qué no te lo llevas a otro sitio?
–Mi querida madre, no esperarás que pierda el tiempo persiguiendo burros por los olivares. Le tiré un folleto de Christian Science; ¿qué más quieres que haga?
–El pobrecito está atado. No pretenderás que se desate él solo –dijo Margo.
–Debería estar prohibido aparcar esas bestias nauseabundas cerca de las casas. ¿No puede bajar alguno de vosotros a llevárselo?
–Anda, ¿y por qué? A los demás no nos molesta0–dijo Leslie.
–Eso es lo malo de esta casa –dijo Larry amargamente–. Nadie echa una mano, nadie tiene consideración para con los otros.
–Tú sí que no tienes consideración con nadie –dijo Margo.
–Y todo por tu culpa, Mamá –continuó Larry con austeridad–. No nos deberías haber criado tan egoístas.
–¡Lo que hay que oír! –exclamó Mamá–. ¡Jamás hice tal cosa!
–Pues no pudimos hacernos así de egoístas sin una mínima instrucción –dijo Larry.
Al final, Mamá y yo desatamos el burro y nos lo llevamos un trecho más abajo de la cuesta.
En tanto, Leslie había desempaquetado sus revólveres y nos sobresaltaba a todos con una al parecer interminable serie de estampidos, disparando contra una lata vieja desde la ventana de su alcoba. Después de una mañana particularmente ensordecedora, Larry irrumpió de su cuarto diciendo que no sería capaz de trabajar si la villa retemblaba hasta sus cimientos cada cinco minutos. Leslie, agraviado, replicó que tenía que practicar. Larry dijo que más que práctica aquello parecía el motín de los indios. Mamá, cuyos nervios andaban también un poco exacerbados por el escándalo, sugirió que Leslie practicara con un revólver vacío. Leslie tardó media hora en explicarle por qué eso era imposible. Al cabo se dignó alejar su lata de la casa, con lo que el ruido llegaba ligeramente amortiguado pero tan de sopetón como antes.
Sin descuidar su atenta vigilancia de todos nosotros, Mamá se organizó por su lado. La casa rezumaba aroma de hierbas y penetrante tufo a ajos y cebollas, y en la cocina se agolpaba un muestrario de borboteantes cacerolas, entre las que Mamá circulaba con las gafas torcidas y murmurando para sí. Si conseguía separarse de la cocina era para deambular alegremente por el jardín, podando y cortando de mala gana, desyerbando y plantando con entusiasmo.
Para mí, el jardín tenía suficiente interés; allí Roger y yo aprendimos algunas cosas sorprendentes. Roger, por ejemplo, descubrió que no era prudente olisquear avispones, que los perros del campo corrían chillando si los miraba a través de la verja, y que los pollos que saltaban de repente desde el seto de fucsia, graznando como locos al huir, eran presa ilegal aunque deseable.
Este jardín de casa de muñecas era un país encantado, un bosque de flores transitado por criaturas que yo jamás había visto. Entre los gruesos y sedosos pétalos de cada capullo de rosa vivían arañitas como cangrejos, que se escabullían de lado si se las molestaba. Sus cuerpecitos translúcidos tenían igual coloración que su flor respectiva: rosa, marfil, corinto o amarillo manteca. Sobre los tallos de los rosales, incrustados de pulgón, las mariquitas se movían como juguetes recién pintados: mariquitas rojo pálido con grandes puntos negros; mariquitas rojo manzana con puntos pardos; mariquitas color naranja moteadas de gris y negro. Simpáticas y gordinflonas, rondaban comiendo por entre los anémicos rebaños de pulgones. Abejas carpinteras como peludos osos azul eléctrico zigzagueaban atareadas entre las flores, zumbando roncamente. Las mariposas esfinge, pulcras y esbeltas, recorrían los senderos con aparatosa eficiencia, sosteniendo a ratos su aleteo borroso para inyectar su larga y fina trompa en los capullos. Entre las piedrecitas, grupos de grandes hormigas negras se tambaleaban haciendo gestos en torno a extraños trofeos: una oruga muerta, un trozo de pétalo de rosa o una vaina seca colmada de semillas. Como acompañamiento a toda esta actividad llegaba, desde los olivares más allá del seto de fucsia, el continuo, centelleante chirriar de las cigarras. Si la curiosa atmósfera cegadora del calor produjera un sonido peculiar, sería exactamente el grito extraño y monótono de estos insectos.
Al principio me asombraba tanto esta abundancia de vida a nuestra misma puerta que iba deslumbrado de un sitio a otro del jardín, fijándome ahora en este bichito, luego en aquel otro, constantemente distraída mi atención por el vuelo de las brillantes mariposas que cruzaban el seto. Poco a poco, al irme habituando al bulle-bulle de los insectos entre las flores, observé que podía concentrarme más. Me pasaba las horas muertas en cuclillas o tripa abajo contemplando la vida privada de las criaturas de alrededor, mientras Roger, sentado a poca distancia, me aguardaba con aire resignado. De ese modo aprendí muchas cosas fascinantes.
Comprobé que las arañitas cambiaban de color como un camaleón cualquiera. Cogía una araña de una rosa color burdeos, donde había estado metida como una cuenta de coral, y la depositaba en las profundidades de una rosa blanca. Si se quedaba allí –que era lo más frecuente–, se veía que su color iba desvaneciéndose, como si el traslado la hubiera puesto anémica, hasta que al par de días se agazapaba entre los blancos pétalos como una perla.
Descubrí que en las hojas secas al pie del seto fucsia habitaba otra clase de araña, un fierecillo cazador astuto y sanguinario como un tigre. Paseaba por su continente de hojas, con los ojos relucientes al sol, parándose de vez en cuando y estirándose sobre sus patas peludas para otear el entorno. Si veía una mosca tomando el sol, se quedaba petrificado; después, con la lentitud con que crece una planta, se adelantaba imperceptiblemente, avanzando milímetro a milímetro, deteniéndose de palmo en palmo para enganchar su seda de salvamento al haz de las hojas. Llegado a la distancia adecuada, el cazador se paraba a frotarse levemente las patas como quien hace un buen negocio, y extendiéndolas luego en un peludo abrazo saltaba sobre la amodorrada mosca. Jamás vi a una de esas arañitas errar el tiro, una vez situada en posición.
Todos estos hallazgos me llenaban de tan enorme gozo que necesitaba compartirlos, e irrumpía súbitamente en casa para sobresaltar a la familia con la noticia de que las extrañas orugas negras y erizadas de las rosas no eran tales orugas, sino larvas de mariquita, o con la noticia igualmente pasmosa de que las crisopas ponían sus huevos sobre zancos. De este último milagro tuve la suerte de ser testigo. Encontré una crisopa en un rosal y la observé mientras trepaba por las hojas, admirando sus bellas alas, frágiles como cristales verdes, y sus enormes y acuosos ojos dorados. Parose al fin sobre una hoja e inclinó el extremo del abdomen. Tras permanecer así un momento alzó la cola, y vi con asombro que de ella salía erguido un delgado filamento, como un cabello pálido. En la misma cima de este tallo apareció el huevo. La hembra descansó un instante, y seguidamente repitió la operación hasta dejar la superficie de la hoja como cubierta de un bosque de moho. Acabada la puesta, la crisopa sacudió levemente las antenas y emprendió el vuelo con un aleteo de gasa verde.
Quizá lo más emocionante que descubrí en este variopinto Liliput a mi alcance fue un nido de tijeretas. Hacía mucho tiempo que deseaba encontrar uno y había rebuscado infructuosamente por todas partes, de modo que el dar con él casualmente me abrumó de alegría, como si hubiera recibido un regalo maravilloso. Levanté un pedazo de corteza y allí debajo estaba la guardería, en un hoyito de la tierra que sin duda había excavado la propia madre. Acurrucada allí mismo protegiendo como una gallina unos cuantos huevecitos blancos, no se movió cuando, al levantar yo la corteza, la luz del sol le dio de plano. No pude contar los huevos, pero parecían ser pocos, así que supuse que aún no había terminado su labor. Tiernamente volví la corteza a su sitio.
A partir de ese momento guardé celosamente el nido. Erigí alrededor un muro protector de piedras, y para mayor seguridad escribí un letrero en tinta roja y lo clavé a una estaca próxima como advertencia a la familia. El letrero decía: PRECAUZIÓN – NIDO DE TIJERETAS – NO MOLEZTEN PORFABOR. Cosa notable, lo único bien escrito era la descripción biológica. Dedicaba diez minutos de cada hora al atento escrutinio de la madre tijereta. No me atrevía a examinarla más a menudo por temor a que abandonase el nido. Con el tiempo el montón de huevos iba creciendo, y ella parecía habituada a que le levantase el tejado de corteza. Llegué incluso a deducir que me reconocía, por su manera amistosa de menear las antenas.
Para amarga desilusión mía, después de todos mis esfuerzos y mi constante servicio de centinela, los bebés salieron del huevo por la noche. En mi opinión y a cambio de todos mis desvelos, la hembra podía haber retrasado el asunto para que yo lo presenciase. De todos modos allí estaban, una magnífica camada de jóvenes tijeretas diminutas y frágiles, como talladas en marfil. Rebullían débilmente bajo el cuerpo de su madre, metiéndosele entre las patas, subiéndosele a las pinzas las más audaces. Era un espectáculo enternecedor. Al día siguiente hallé vacía la guardería: mi maravillosa familia se había dispersado por el jardín. Poco después vi a uno de los niños. Claro que era más grande, más oscuro y robusto, pero le reconocí de inmediato. Sesteaba enroscado en un laberinto de pétalos de rosa, y cuando le desperté se limitó a arquear irritado sus pinzas sobre el lomo. Yo habría preferido ver en ello un saludo, un gesto de amistad, pero honradamente hube de admitir que no era sino el aviso de una tijereta a un enemigo potencial. Aun así, la excusé. Al fin y al cabo, era muy pequeña la última vez que nos habíamos visto.
Hice amistad con las rollizas muchachas campesinas que mañana y tarde pasaban por delante del jardín. Montadas a la mujeriega sobre sus derrengados burros de orejas gachas, eran chillonas y parlanchinas como cotorras, y su charla y su risa reverberaban en los olivares. Por la mañana saludaban sonrientes al paso rítmico de sus burros, y al atardecer se inclinaban sobre el seto de fucsia, balanceándose precariamente en sus monturas, para ofrecerme regalos con una sonrisa: un racimo de uvas color ámbar todavía calientes del sol, brevas negras como el alquitrán veteadas de rosa por donde se habían desgarrado de puro maduras, o una sandía gigante llena de rosáceo hielo en su interior. Al correr de los días las fui entendiendo poco a poco. Lo que al principio no era más que un confuso parloteo se convirtió en una serie de sonidos distintos y reconocibles. Repentinamente adquirieron un significado, y yo mismo empecé a pronunciarlos con lenta timidez, hasta ensartar mis vocablos recién aprendidos en frases entrecortadas faltas de toda gramática. Nuestras vecinas estaban encantadas, como si el intentar aprender su idioma fuera una delicada atención para con ellas. Se apoyaban en el seto concentrando todo su interés mientras yo construía a tientas un saludo o un sencillo comentario, y cuando acababa con éxito me sonreían radiantes, asintiendo y palmoteando. Gradualmente supe sus nombres, quién era familia de quién, quiénes eran casadas y quiénes esperaban serlo, y otros detalles. Me enteré de en qué parte de los olivares tenía su casita cada una, y si por casualidad pasábamos por allí Roger y yo salía a recibirnos la familia entera, vociferando complacidos al tiempo que me sacaban una silla para que me sentase bajo su parra y comiese con ellos alguna fruta.
Poco a poco la magia de la isla se nos iba posando suave y adherente como un polen. Cada día tenía tal tranquilidad, tal atemporalidad, que deseábamos que no acabase nunca. Pero la oscura piel de la noche se rasgaba para entregarnos otro día más, polícromo y brillante como una calcomanía y con el mismo matiz de irrealidad.
3. El Hombre de las Cetonias
Al despertarme por la mañana, la persiana de mi alcoba filtraba la luz del amanecer en bandas de oro. El aire mañanero se poblaba del olor a carbón de encina del fogón, el vigoroso canto de los gallos, el ladrido distante de los perros, y el soniquete quebrado y melancólico de las esquilas, según salían a pastar los rebaños de cabras.
Desayunábamos en el jardín, bajo los pequeños mandarinos. El cielo era radiante y fresco, sin el azul fiero del mediodía, sino levemente opalado y lechoso. Las flores yacían aún medio dormidas: las rosas arrugadas de rocío, las caléndulas todavía bien cerradas. Por regla general, el desayuno era una comida apacible y silenciosa, pues a esas horas ninguno de los miembros de la familia se sentía muy comunicativo. Pero al acabar se notaba el efecto del café, las tostadas y los huevos, y empezábamos a revivir, a contarnos unos a otros lo que íbamos a hacer, por qué pensábamos hacerlo, y a discutir enérgicamente sobre si el plan de cada cual era acertado o no. En esas discusiones yo no participaba nunca, porque sabía perfectamente lo que iba a hacer, y dedicaba mi atención a acabar de comer lo antes posible.
–¿Es verdaderamente necesario que zampes y destroces la comida de esa forma? –inquiría Larry con voz dolorida, limpiándose delicadamente los dientes con el palito de un fósforo.
–Come despacio, hijo –murmuraba Mamá–; no tienes ninguna prisa.
¿Ninguna prisa? ¿Con Roger aguardándome hecho un amasijo oscuro y expectante junto a la verja, sin levantar de mí su mirada ansiosa? ¿Ninguna prisa, cuando ya las primeras cigarras soñolientas comenzaban a ensayar entre los olivos? ¿Ninguna prisa, con la isla entera, fresca y luminosa como una estrella matutina, en espera de ser explorada? No esperaba, sin embargo, que la familia comprendiese este punto de vista, así que remoloneaba un poco hasta verles enfrascados en otro tema, y entonces me ponía a engullir de nuevo.