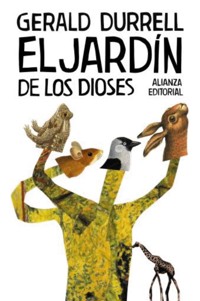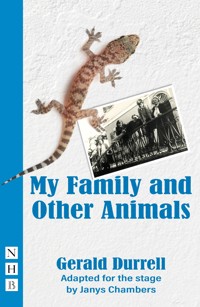Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Durrell
- Sprache: Spanisch
La pasión por la vida animal que se aprecia en el Gerald Durrell niño de "Mi familia y otros animales", "Bichos y demás parientes" y "El jardín de los dioses", la "trilogía de Corfú" publicada en esta colección, se moldeó de forma decisiva en los albores de su juventud. Un zoológico en mi azotea relata las experiencias que el naturalista vivió durante esa época en el zoológico campestre de Whipsnade. Narradas con la amenidad y el inimitable sentido del humor que caracterizan el estilo del autor, las múltiples peripecias aquí recogidas, protagonizadas por leones, tigres, osos blancos, cebras, ñus y otros muchos animales, jalonaron una experiencia que habría de revelarse decisiva en su formación.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 314
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gerald Durrel
Un zoológico en mi azotea
Índice
1. Una manada de animales
2. Haraganería de los leones
3. Una victoria de tigres
4. Chapoteo de osos polares
5. Galanteo de ñus
6. Recital de osos
7. Acecho de jirafa
8. Vanidad de camellos
9. Chico de todo bicho (Chico para todo)
10. Un zoológico en mi azotea
Epílogo
Créditos
Para Bianca y Grandy,en recuerdo de tres cuartos de gorilay muchas otras cosas
Quien bien reza, bien ama,sea hombre, animal o pájaro.
Coleridge
Rima del anciano marinero
1. Una manada de animales
Dicen que el niño que de mayor quiere ser maquinista rara vez llega a desempeñar ese papel en la vida. Si eso es así, entonces yo soy una persona excepcionalmente afortunada, pues cuando contaba tan sólo dos años de edad decidí inequívoca y firmemente que lo único que quería hacer era estudiar a los animales. Ninguna otra cosa me interesaba.
Me aferré a esta decisión durante mis primeros años de formación con la tenacidad de una lapa y volví locos a mis amigos y familiares atrapando, comprando y metiendo en casa todo tipo concebible de criaturas, desde monos hasta la humilde culebra de jardín, desde escorpiones hasta tigres. Agobiada por tan espectacular desfile de fauna silvestre, mi familia se consolaba pensando que no era más que una fase que yo estaba atravesando y que pronto se me pasaría. Pero, con cada nueva adquisición, mi interés por los animales se hacía más fuerte e intenso hasta que, al final de la adolescencia, supe sin una sombra de duda lo que quería ser: sencillamente quería dedicarme a coleccionar animales para los zoológicos, y posteriormente, cuando hubiera hecho fortuna de este modo, tener mi propio zoo.
No me parecía ésta una ambición desmedida o irracional, pero la dificultad estaba en cómo alcanzarla. Desgraciadamente, no había escuelas para coleccionistas principiantes, y ninguno de los profesionales de aquella época se habría hecho cargo de alguien que tan sólo tenía un entusiasmo ilimitado y muy poca experiencia práctica que ofrecer. Llegué a la conclusión de que no bastaba con decir que tenía crías de erizos domesticadas o que criaba salamanquesas en una caja de galletas; un coleccionista de animales debe saber en un abrir y cerrar de ojos cómo asir por el cuello a una jirafa o cómo esquivar el ataque de un tigre. Pero era sumamente difícil adquirir este tipo de experiencia viviendo en una ciudad costera de Inglaterra. Esto era algo que había tenido que aceptar recientemente de una manera bastante forzosa. Había recibido una llamada telefónica de un chico que conocí en el New Forest y que tenía lo que él mismo describió como un bebé gamo que estaba criando en casa. Me explicó que iba a mudarse a un piso de Southampton y que esto le impedía llevarse a su mascota más querida. Era manso y obediente, dijo, y su padre podía entregármelo en veinticuatro horas o menos.
Me puso en un aprieto. Mamá, el único miembro de la familia del que remotamente se podía decir que simpatizaba con mi interés por la fauna silvestre, estaba fuera, así que no podía preguntarle cómo veía el hecho de añadir una cría de gamo, por muy pequeña que fuera, a mi ya amplia colección. Sin embargo, el dueño del animal clamaba por una respuesta inmediata.
–Mi padre dice que si no te lo quedas tendremos que sacrificarlo –comentó en un tono fúnebre.
Esto fue definitivo. Le dije que estaría encantado de hacerme cargo del gamo, cuyo nombre era Hortense, al día siguiente.
Cuando mamá volvió de la compra yo ya tenía preparada la historia, una historia que habría ablandado hasta un corazón de piedra, así que con mayor razón uno tan susceptible como el suyo. Ahí estaba ese pobre cervato, arrancado del regazo de su madre, sentenciado a muerte a menos que le ayudáramos. ¿Cómo podíamos negarnos? Mamá, convencida por mi descripción de que el cervato debía de tener más o menos el tamaño de un terrier pequeño, dijo que era impensable dejar que lo mataran cuando podíamos tenerlo (como yo le indiqué) en un rinconcillo del garaje.
–Por supuesto que debemos quedarnos con él –dijo.
Luego llamó por teléfono a la lechería y pidió que le llevaran cinco litros más de leche al día, teniendo, no sé por qué, la extraña intuición de que para criar a un ciervo hacía falta mucha leche.
Hortense llegó al día siguiente en un cajón de caballo. A medida que el dueño sacaba al animal de su medio de transporte, se hizo evidente de inmediato, en primer lugar, que Hortense era, sin lugar a dudas, macho, y, en segundo lugar, que tenía unos cuatro años. Tenía un buen par de cuernos color chocolate ribeteados con una floresta de astas letales y, visto con su elegante piel moteada de blanco, debía de medir aproximadamente un metro de altura.
–¡Pero eso no es un bebé! –exclamó mamá horrorizada.
–Ah, sí, señora –dijo rápidamente el padre del chico–, no es más que un jovencito. Un animal encantador, dócil como un perro.
Hortense traqueteó los cuernos contra la verja como un estallido de mosquetería y luego se inclinó hacia adelante, arrancó delicadamente uno de los preciados crisantemos de mamá, y, mascándolo de un modo meditabundo, nos examinó con ojos límpidos. Inmediatamente, antes de que mamá tuviera tiempo de recuperarse del susto de conocer a Hortense, di las gracias profusamente al chico y a su padre, agarré la correa de perro enganchada al cuello de Hortense y lo llevé al garaje. Por nada del mundo iba a confesar a mamá que también yo me había imaginado a Hortense como un cervato pequeñito y enternecedor. Había gastado mucho dinero en un biberón para lo que ahora resultó ser, si no el Stag at Bay de Landseer1, sí al menos algo muy parecido.
Seguidos de mamá, Hortense y yo entramos en el garaje, donde, antes de que me diera tiempo a atarle, ya había revelado un odio mortal por la carretilla que infructuosamente trataba de lanzar al aire. Al final tuvo que contentarse simplemente con volcarla y destriparla en el suelo. Le até a la pared y quité a toda prisa todas las herramientas de jardinería que consideré más propensas a despertar sus iras.
–Espero que no sea demasiado violento, querido –dijo mamá, preocupada–. Ya sabes lo que opina Larry de las cosas violentas.
Sabía demasiado bien lo que opinaba mi hermano mayor de todo lo que estuviera en la línea animal, fuera salvaje o no, así que estaba encantado de que él, junto con mi otro hermano y mi hermana, estuvieran ausentes cuando llegó Hortense.
–Bueno, estará muy bien cuando se haya acostumbrado –dije–. Es que ahora está muy emocionado.
En ese instante Hortense decidió que no le gustaba quedarse solo, así que arremetió contra la puerta y todo el garaje tembló hasta sus cimientos.
–Tal vez tenga hambre –dijo mamá, volviendo hacia la casa.
–Sí, espero que sea eso –dije yo–. ¿Puedes darle algunas zanahorias y galletas?
Mamá se apresuró a buscar alimentos sedantes para ciervos mientras yo volvía a entrar para sujetar a Hortense. Estaba encantado de volver a verme, como demostró con un vaivén de su cornamenta que me dio en la boca del estómago. Sin embargo, descubrí que, como la mayoría de los ciervos, era adicto a las rascaditas en la base de los cuernos, así que enseguida le tuve en un estado semicomatoso. Luego, cuando llegó un gran paquete de galletas de soda y un kilo de zanahorias, se sentó para mitigar el apetito que le había despertado el viaje.
Mientras se ocupaba en esta faena, aproveché para llamar por teléfono y hacer un pedido de paja, heno y avena. Después, cuando Hortense hubo acabado de comer, le llevé a dar un paseo por los campos de golf cercanos, donde se comportó de un modo absolutamente ejemplar. Cuando volvimos a casa parecía más que contento de poder tumbarse en un rincón del garaje sobre un montón de paja y cenar un poco de heno y granos de avena machacados. Cerré cuidadosamente la puerta con el candado y me marché. Cuando me iba a acostar creía sinceramente que Hortense se estaba adaptando bien y que no sólo sería una mascota increíblemente atractiva, sino que además me daría la experiencia con animales grandes que tanto deseaba.
De madrugada, a eso de las cinco de la mañana, me despertó un ruido curioso que sonaba como si alguien estuviera soltando enormes bombas explosivas a intervalos regulares en el patio trasero de la casa. Pensando que era imposible, me pregunté qué demonios podría ser aquello. A juzgar por los portazos y los murmullos de maldiciones, podía jurar que el resto de la familia se estaba preguntando lo mismo que yo. Me asomé por la ventana y examiné el patio. Allí, a la luz del amanecer, vi el garaje tambaleándose de un lado a otro como un barco en aguas turbulentas mientras Hortense exigía su desayuno por el simple expediente de embestir contra la puerta del garaje. Bajé las escaleras a toda prisa y, con un haz de heno y algunas zanahorias y granos de avena machacados, conseguí calmarle.
–¿Qué tienes encerrado en el garaje? –preguntó mi hermano mayor durante el desayuno atravesándome con una mirada hostil.
Pero, antes de afirmar que no tenía ni idea de lo que había allí, mamá acudió nerviosa en mi defensa.
–No es más que un cervatillo chiquitín, cariño –dijo–. Toma un poco más de té.
–Pues no parecía tan pequeño –replicó Larry–. Más bien sonaba como la esposa del señor Rochester.
–Es tan dócil –continuó mamá–... Y adora a Gerry.
–Está muy bien que alguien lo haga –comentó Larry–. Lo único que digo es que mantengas esa maldita cosa lejos de mí. Bastante dura es ya la vida sin tener rebaños de caribú en el jardín.
Esa semana no fui muy popular que digamos. Mi tití había intentado subirse a la cama de Larry por la mañana y, al ser rechazado, le había mordido en la oreja; mis urracas habían arrancado una hilera entera de tomates impecablemente plantados por mi otro hermano, Leslie; y una de mis culebras se había escapado y la había encontrado mi hermana Margo entre chillidos escandalosos detrás de los cojines del sofá. Así pues, estaba decidido a mantener a Hortense lo más alejado posible de la familia, aunque, a pesar de mi decisión, mis esperanzas duraron poco.
Fue uno de esos pocos días del verano inglés en los que de verdad se puede decir que brillaba el sol, y mamá, dejándose llevar por este fenómeno, había decidido tomar el té sobre el césped. Así que, cuando Hortense y yo regresamos de nuestro paseo por los campos de golf, quedamos invitados a ver a toda la familia sentada en sillas de lona alrededor de un carrito sobre el cual reposaban todos los utensilios del té, así como emparedados, un bizcocho y grandes tazones con frambuesas y crema. El hecho de llegar súbitamente por un lateral de la casa y encontrar a mi familia dispuesta de este modo me desconcertó. No así a Hortense, que de un vistazo comprendió la pacífica escena. Decidió que entre él y la seguridad del garaje existía un monstruoso y probablemente peligroso enemigo con cuatro ruedas: un carrito de té. Sólo había una cosa que podía hacer. Emitiendo un ronco balido como grito de guerra, bajó la testa y embistió, soltando la correa que yo sujetaba entre los dedos. Golpeó el carrito justo por la mitad, enredando en él sus cuernos y lanzando una lluvia de objetos en todas direcciones.
Mi familia quedó completamente atrapada, pues es extraordinariamente difícil, si no imposible, saltar de una silla de lona con celeridad incluso en momentos de crisis. El resultado fue que mamá se escaldó con el té hirviendo, mi hermana se puso perdida de emparedados de pepino y Larry y Leslie recibieron, en la misma proporción, las frambuesas y la crema.
–¡Esto es el colmo! –rugió Larry, sacudiéndose rápidamente la plasta de frambuesas de los pantalones–. ¡Saca a ese maldito animal de aquí! ¿Me oyes?
–¡Vamos, vamos, cariño! Mide lo que dices –intervino mamá pacíficamente–. Ha sido un accidente. El pobre animal no tenía intención de hacerlo.
–¿Que no tenía intención de hacerlo? ¿Que lo ha hecho sin querer? –inquirió Larry, con la cara congestionada. Y apuntó con un dedo tembloroso a Hortense, el cual, algo alarmado por el estrago que había hecho, permanecía allí de pie modestamente con el mantel de té enrollado en la cornamenta como un velo de novia. –¿Viste cómo embistió a propósito contra el carrito y ahora dices que no tenía intención de hacerlo?
–Lo que quiero decir, cariño –contestó mamá aturdida–, es que no quería tirarte las frambuesas encima.
–Me importa un rábano lo que quería o no hacer –replicó Larry con vehemencia–. No quiero saber cuál era su intención. Lo único que sé es que Gerry debe deshacerse de ese animal. No voy a consentir que anden bestias rabiosas deambulando a mi alrededor. La próxima vez quizás ataque a uno de nosotros. ¿Quién demonios crees que soy? ¿Buffalo Bill Cody?
Y así, a pesar de mis súplicas, Hortense fue desterrado a una granja cercana, y con su partida se desvaneció mi única oportunidad de adquirir experiencia en casa con animales grandes. Me pareció entonces que sólo me quedaba una cosa por hacer: encontrar trabajo en un zoológico.
Habiendo llegado a esta conclusión, me senté a escribir lo que me pareció una carta profundamente humilde a la Sociedad Zoológica de Londres, la cual, a pesar de la guerra, aún conservaba la mayor colección de criaturas vivas que jamás se había concentrado en un solo lugar. Dichosamente consciente de la enormidad de mi ambición, en la carta esbozaba mis planes para el futuro, insinuaba que yo era exactamente el tipo de persona a la que siempre habían anhelado poder dar empleo y, más o menos, les preguntaba qué día les venía bien para que yo me hiciera cargo de mis responsabilidades.
En condiciones normales, una carta así habría acabado en el lugar que justamente le correspondía, es decir, la papelera, pero tuve suerte, pues llegó al escritorio de un hombre de lo más amable y civilizado, un tal Geoffrey Vevers, que en aquel momento era superintendente del Zoo de Londres. Supongo que debió de intrigarle la desmedida osadía de mi carta, pues, para mi deleite, me contestó pidiéndome que acudiera a una entrevista en Londres. En ella, animado por el caballeroso encanto de Vevers, no dejé de parlotear sobre animales, coleccionismo de animales y sobre mi propio zoo. Un hombre de inferior valía habría aplastado mi entusiasmo señalándome la absoluta inviabilidad de mis proyectos, pero Vevers me escuchó con gran paciencia y tacto, elogió mi forma de enfocar el problema y me dijo que pensaría en el asunto de mi futuro. Cuando salí, estaba incluso más entusiasmado que antes.
Algún tiempo después, recibí una carta suya muy amable en la que decía que por desgracia no había puestos vacantes de personal juvenil en el Zoo de Londres, pero que, si me interesaba, podía darme uno como aprendiz de cuidador en Whipsnade, el zoológico campestre que poseía la Sociedad Zoológica. Si me hubiera escrito ofreciéndome un par de crías de onzas, creo que no me habría puesto más contento.
A los pocos días, emocionadísimo, partí para Bedfordshire llevando conmigo dos maletas, una llena de ropa vieja y la otra con libros de historia natural y montones de cuadernos gruesos en los que pensaba anotar todo lo que observara en relación a los animales puestos a mi cargo, además de registrar cada perla de sabiduría que saliera de los labios de mis colegas.
Fue a mediados del siglo XIX cuando el gran tratante alemán de animales, Karl Hagenbeck, creó una forma totalmente novedosa de jardín zoológico. Hasta entonces los animales se habían expuesto amontonados en jaulas de pésimo diseño, antihigiénicas y con grandes barrotes que dificultaban que el público pudiera ver a los animales y que éstos pudieran sobrevivir a estas asombrosas condiciones, similares a las de un campo de concentración. Hagenbeck concibió una forma absolutamente nueva para mostrar a los animales. En lugar de siniestras mazmorras con barrotes de hierro, dio a sus animales luz y espacio, creando grandes montañas artificiales de piedras a las cuales trepar, y los separó del público bien con fosos secos o con fosos llenos de agua. Para los pandits2 de la conservación de animales esto fue poco menos que una herejía. Para empezar, dijeron que era peligroso, pues seguramente los animales se saldrían de los fosos, y, aun cuando esto no ocurriera, todos morirían porque era de sobra sabido que, a menos que se mantuviera a los animales tropicales en un ambiente caluroso, viciado e infestado de gérmenes, morirían instantáneamente. El hecho de que los animales tropicales de todas maneras enfermaban y morían bajo estas condiciones de baños turcos es algo que no viene al caso discutir. Pero, para sorpresa de los pandits, los animales de Hagenbeck revivieron. No sólo mejoró su estado físico en sus moradas exteriores, sino que además empezaron a procrear exitosamente. Una vez que Hagenbeck hubo demostrado su argumento de que criar animales en estas condiciones no sólo les hacía más felices y saludables, sino que también les convertía en un espectáculo mejor y más hermoso desde el punto de vista del público, todos los parques zoológicos del mundo empezaron a acudir a este nuevo método de conservar y exhibir sus colecciones.
Whipsnade, pues, era en realidad el experimento del Zoo de Londres con el método de Hagenbeck. Esta enorme hacienda campestre, situada en lo alto de las Dunstable Downs, había sido comprada y acondicionada por la Sociedad, invirtiendo en ella considerables sumas de dinero. Aquí se iban a exhibir los animales imitando lo más posible su entorno natural, es decir, se trataba de que al público que visitaba el parque le pareciera natural. Los leones tendrían selvas para vivir en ellas; los lobos tendrían bosques, y para los antílopes y otros animales ungulados habría grandes dehesas ondulantes. Desde mi punto de vista, Whipsnade era en aquel momento lo más parecido a ir de safari que uno podía disfrutar, ya que esto fue antes de que los aristócratas de Inglaterra se vieran forzados, por el recorte de derechos de herencia, a convertirse en un gremio de conservadores de zoológicos.
Descubrí que Whipsnade era un pueblecito muy pequeño que comprendía una taberna y un puñado de casas de campo diseminadas vagamente entre valles plagados de avellanos. Me dirigí a la taquilla para dar cuenta de mi presencia y luego, dejando allí las maletas, continué hasta el edificio de Administración. Unos pavos reales brillaban tenuemente mientras arrastraban sus colas por los verdes prados, y de los pinos que bordeaban el camino principal colgaba un gigantesco nido –como un almiar de ramitas– alrededor del cual chirriaban y gritaban unos cuantos periquitos.
Entré en el edificio y luego fui anunciado en el despacho del capitán Beale, el superintendente. Estaba sentado allí, en mangas de camisa, luciendo unos preciosos tirantes a rayas. En el gran escritorio que tenía delante de él había montañas de gran variedad de papeles, muchos de los cuales parecían terriblemente oficiales y científicos, e incluso un montoncillo tapaba parcialmente el teléfono. Cuando el capitán se levantó, vi que era un hombre de extraordinaria altura y dimensiones, y, con su cabeza toda calva, sus anteojos y su boca caída a los lados como si estuviera haciendo una mueca, parecía exactamente un dibujo de Billy Bunter. Rodeó con paso pesado el escritorio y se me quedó mirando, respirando con fuerza por la nariz.
–¿Durrell? –tronó inquisitivamente–. ¿Durrell? –Tenía una voz muy profunda y hablaba con una especie de rugido apagado, un hábito que adquieren algunas personas después de haber vivido muchos años en la costa occidental de África.
–Sí, señor –contesté.
–Me alegro de conocerte. Siéntate –dijo el capitán. Me estrechó la mano y volvió a sentarse tras su mesa.
Descargó su mole sobre la silla, que crujió de manera alarmante, metió los pulgares bajo los tirantes y empezó a tamborilear con ellos, sin dejar de mirarme fijamente. El silencio se me hacía interminable. Me senté tímidamente en el borde de la silla, deseando desesperadamente causar una buena impresión de entrada.
–¿Crees que te gustará estar aquí? –preguntó el capitán Beale tan de repente y con voz tan alta que di un respingo.
–Eh..., sí, señor, estoy seguro de que sí –contesté.
–Nunca antes has hecho este tipo de trabajo, ¿no es cierto? –inquirió.
–Cierto, señor –respondí–, pero he cuidado muchos animales en alguna que otra ocasión.
–¡Ja! –dijo, casi burlándose–. Cobayas, conejos, pececillos de colores, todo ese tipo de bichos. Bueno, ya verás que aquí las cosas son un poco distintas.
Me moría de ganas de decirle que había tenido animales en casa bastante más exóticos que conejos, cobayas y peces de colores, pero no me pareció que aquel fuera el momento oportuno.
–Te dejaré al cargo de Phil Bates –tronó de nuevo el capitán, sacándose brillo con una mano a su calva–. Es el cuidador jefe. Él te dará trabajo. No sé dónde van a instalarte, pero seguro que encontrará un hueco para ti en una de las secciones.
–Muchas gracias –dije.
Hizo un extraño giro con los pies, salió del despacho con andares de pato, y yo le seguí. Era como seguir los pasos de un mastodonte. Su mole fue aplastando el suelo hasta el camino de cemento y allí se detuvo, mirando atentamente a su alrededor y escuchando.
–¡Phil! –bramó de repente–. ¡Phil! ¿Dónde estás?
Tan fuerte y penetrante era su voz que un pavo real que llevaba un buen rato entreteniéndose en exhibirse le lanzó una mirada de terror, recogió su cola y se escabulló lo más rápidamente que pudo.
–¡Phil! –rugió de nuevo el capitán–. ¡Phil!
En la distancia me pareció oír a alguien que desentonaba al silbar. El capitán movió la cabeza a un lado.
–¡Ahí está ese maldito hombre! –dijo–. ¿Por qué no viene?
Justo en ese momento Phil Bates, aún silbando, dobló tranquilamente la esquina del edificio de Administración. Era un hombre alto y bien formado, con un rostro bronceado y de apariencia afable.
–¿Me llamaba, capitán? –preguntó.
–Sí –gruñó Beale–. Quiero que conozcas a Durrell.
–Ah –dijo Phil, sonriéndome–. Bienvenido a Whipsnade.
–Bien, entonces te dejo aquí, Durrell –dijo el capitán Beale–. Con Phil estarás en buenas manos. Eh... bueno, espero verte por ahí.
Se estiró los tirantes con un sonido como el de un látigo cuarteado, inclinó su calva y brillante cabeza ante mí e inició torpemente el camino de regreso a su despacho.
Phil sonrió amablemente ante la retirada del capitán y luego se volvió hacia mí.
–Bueno –dijo–, lo primero que tenemos que hacer es buscarte alojamiento. He hablado de ti con Charlie Bailey, el que está con los elefantes, y al parecer cree que te podrías instalar en su casa. Vamos a hablar con él.
Mientras bajábamos por la ancha avenida principal creí ver pavos reales por todas partes, haciendo alarde de sus colas ante nosotros, y entre la maleza resplandecían faisanes dorados, que parecían estar hechos de bisutería barata de Woolworth. Phil seguía silbando alegremente a su aire. Descubrí que era una costumbre que tenía y que siempre se podía decir en qué parte de los terrenos estaba si uno escuchaba simplemente este silbido incesante y desarmónico. Al cabo, nos encontramos frente a una serie de cosas que parecían ser enormes y feísimas cajas de píldoras de cemento. Pronto iba a enterarme de que éstas formaban la Casa de los Elefantes. Detrás había un pequeño cobertizo bajo el cual estaban tomando el té los encargados de los elefantes.
–¡Eh, Charlie! –llamó Phil como disculpándose–. ¿Tienes un minuto?
Apareció un hombre bajo y rechoncho, calvo y con ojos azules huidizos y bastante lánguidos.
–Esto... Charlie, mira, éste es... ¿Cuál es tu nombre? –me preguntó Phil.
–Gerry –contesté.
–Éste es Gerry.
–Hola, Gerry –dijo Charlie, sonriéndome como si yo fuera la única persona a la que siempre había deseado conocer.
–¿Crees que puedes encontrar un hueco para él en tu casa? –preguntó Phil.
Charlie me sonrió amablemente.
–Seguro que sí –dijo–. Ya he hablado de ello con la señora Bailey y creo que le parece bien. Tal vez Gerry quiera ir a conocerla.
–Sí, es una buena idea –dijo Phil.
–Entonces, hasta luego, chaval –dijo Charlie.
Salimos por la entrada principal y llegamos hasta el límite de los terrenos.
–Toma ese sendero de ahí; es la primera casa que hay a la izquierda –me dijo, indicándome el camino–. No tiene pérdida.
Bajé por el sendero bordeando los pastos, donde los jilgueros picoteaban y destellaban con sus colores escarlata y amarillo entre los tojos recién brotados. En lo alto de la cuesta más alta me encontré con la cabaña. Abrí la verja, crucé el pequeño jardín repleto de flores y llamé a la puerta. Se respiraba una tranquilidad increíble; las abejas zumbaban monótonamente entre las flores; en algún lugar, un palomo torcaz se arrullaba complacido a sí mismo; y en la distancia se oía el ladrido de un perro.
La señora Bailey abrió la puerta. Era una mujer guapa con bonitos ojos, llevaba el pelo hermosamente peinado y su aspecto general era impecable. Tenía ese aire vivo y limpio de una matrona de hospital.
–¿Sí? –preguntó prudentemente.
–Buenos días –dije–. ¿La señora Bailey?
–Sí –contestó–, soy yo.
–Bueno, verá, Charlie me dijo que viniera a verla. Soy Gerry Durrell. Soy nuevo aquí.
–Ah, sí –dijo ella, retocándose el pelo y alisándose el delantal–. Sí, sí, claro. Entra.
Me hizo pasar por un pequeño vestíbulo hasta una habitación donde había un fogón, una mesa de madera más que fregada con estropajo y unas cuantas sillas cómodas pero bastante desgastadas.
–Siéntate –dijo–. ¿Quieres una taza de té?
–Me encantaría, si no es una molestia –respondí.
–En absoluto –dijo ella seriamente–. ¿Y qué tal un trozo de tarta o unos panecillos? Tengo algunos por aquí. ¿O prefieres unos emparedados? Puedo prepararlos si quieres.
–Bueno, yo... No quiero molestarla –dije, sorprendido por esta súbita generosidad en la comida.
–Ah, no es ninguna molestia. Sé cómo sois los hombres, siempre tenéis hambre. Y, además, es la hora de merendar. No tardaré ni un minuto. Ahora mismo pongo la tetera.
Se fue corriendo hacia lo que presumiblemente era la cocina y escuché cómo revolvía platos y cacharros. Por fin volvió a aparecer y puso la mesa. En el centro colocó un enorme bizcocho, un montón de panecillos, una barra de pan moreno, un gran pedazo de mantequilla amarilla como las flores del campo y un cuenco con mermelada de fresas.
–La mermelada es casera –dijo, y se sentó enfrente de mí–. El té se hace en un periquete. La tetera no tarda nada en hervir el agua. Vamos, venga, ataca la comida.
Me miró con indulgencia cuando me serví pan con mantequilla y una enorme ración de mermelada de fresa.
–Muy bien –dijo–. Y ahora, dime, ¿por qué has venido a verme?
–¿No se lo explicó Charlie? –pregunté.
–¿Explicarme? –dijo, ladeando la cabeza–. ¿Explicarme qué?
–Bueno, me dijo que tal vez usted pudiera darme una habitación para vivir aquí –dije.
–Pero yo creí que eso ya estaba claro –dijo la señora Bailey.
–¿Ah, sí? –pregunté sorprendido.
–Sí –contestó ella–. Le dije a Charlie, verás lo que le dije, y confío en su buen juicio. Le dije a Charlie: echa un vistazo al muchacho y, si a ti te cae bien, entonces que venga.
–Bueno, eso es muy amable de su parte –dije–. Charlie no me dijo eso.
–¿De veras? ¿En serio que no? Algún día se va a olvidar la cabeza. Le dije que estaba totalmente dispuesta a aceptarte siempre que fueras una persona respetable.
–Bueno, no sé a qué se refiere con lo de respetable –dije, dubitativo–, pero trataré de no ser un estorbo.
–Oh, no lo serás –dijo ella–. Bien, entonces, todo arreglado. ¿Dónde están tus cosas?
–Las traeré del zoo más tarde –dije.
–Bien. Ahora que ya está todo claro, iré a hacer un poco de té. Sírvete un poco más de pan.
–Eh... sólo una cosa más –dije.
–¿De qué se trata? –preguntó ella.
–Bueno... quería saber cuánto he de pagarle a la semana. Verá, mi sueldo no es gran cosa y me temo que no puedo permitirme muchos lujos.
–Una cosa debe quedar clara –dijo, apuntándome seriamente con un dedo–: no tengo intención de robarte. Sé cuánto vas a ganar y no quiero robarte nada. ¿Qué oferta me haces?
–¿Diría usted que dos libras es demasiado poco? –pregunté con optimismo, creyendo que eso me dejaría una libra diez para comprar cigarrillos y otros artículos indispensables para vivir.
–¿Dos libras? –preguntó ella impresionada–. ¿Dos libras? Eso es demasiado. Te he dicho que no quiero robarte.
–Pero la comida y todo lo que tenga que comprar... –dije yo.
–Sí, pero no te voy a robar dos libras a la semana. Yo no, por lo menos. Me pagarás veinticinco chelines. Con eso es suficiente.
–¿Está segura de que puede arreglarse con eso? –pregunté.
–Por supuesto que nos arreglaremos –dijo ella–. No voy a consentir que se diga que la señora Bailey se aprovechó de un joven, y menos cuando acababa de empezar a trabajar.
–Bien, pero sigo pensando que es una miseria –protesté.
–Lo tomas o lo dejas –dijo ella–. Lo tomas o lo dejas. Puedes irte a otro sitio si quieres.
Sonrió y me acercó el bizcocho y los panecillos.
–No tengo ninguna intención mientras siga usted haciendo mermelada de fresas casera –dije–. Prefiero quedarme aquí.
Me miró con una sonrisa radiante.
–Bien –dijo–. Tenemos un bonito dormitorio arriba para ti. Te lo enseño dentro de un momento. Ahora sí que voy a hacer el té.
Mientras lo tomábamos, me explicó que Charlie había trabajado en el Zoo de Londres, pero que durante la guerra había tenido que ser evacuado con los elefantes a Whipsnade y por eso ella se había venido con él. Los elefantes son criaturas testarudas y, una vez que han aceptado a un cuidador, generalmente éste tiene que quedarse con ellos para el resto de su vida.
–Incluso tenemos una bonita casa en propiedad en Golders Green –continuó–. Es muy, muy bonita, y, aunque no esté bien que yo lo diga, es un motivo de orgullo para nosotros. Desde luego, esta casita de campo está bien, se está bastante cómodo aquí, pero me alegraré de poder volver un día a mi casa. Además, ya sabes cómo es la gente, no siempre se puede confiar en las personas. La última vez que fui a echar una mirada nadie se había ocupado de fregarme el escalón de entrada en un montón de tiempo. Casi era negro. Estuve a punto de llorar. No, no, menuda alegría el día que pueda volver a estar con todas mis cosas, aunque de verdad que aquí en el campo se está muy bien, debo admitirlo.
Después de haberme tomado varias tazas de té, dos pedazos de bizcocho e ingentes cantidades de pan y mermelada de fresas, la señora Bailey recogió la mesa de mala gana.
–¿Seguro que has comido lo suficiente? –preguntó, mirándome de modo escrutador, como si tratara de encontrar señales de desnutrición en mi cara–. ¿Estás absolutamente seguro de que no te apetece otra rebanada de pan, otro pedazo de bizcocho o cualquier otra cosa? ¡Y ni siquiera has tocado los panecillos!
–No, de verdad, lo digo en serio –protesté–. Si como algo más, voy a ser incapaz de cenar.
–Ah, sí, la cena –dijo ella, y vi cómo se le nublaba el semblante–. La cena. Me temo que tendré que preparar algo frío para cenar. Espero que no te importe.
–No, no me importa –dije.
–Bueno, ve a buscar a Charlie y vuelve con él cuando acabe de trabajar. Trae tus cosas y te instalaremos. ¿Te parece bien?
Así pues, regresé por los pastos y llegué de nuevo al zoo. Una vez allí, anduve paseando arrobado durante una hora más o menos. Whipsnade era tan grande que seguramente no podría explorarlo entero en el tiempo que estuviera allí, pero encontré el bosque de los lobos allá donde se erguían y se juntaban entre sí los pinos, y, en la penumbra que quedaba entre sus raíces, rondaban los lobos con ojos furtivos, escurriéndose de un árbol a otro y, de vez en cuando, iniciando violentas y aullantes peleas entre sí. Se movían tan rápida y sigilosamente entre los árboles que era como ver restos de ceniza atrapados en súbitos remolinos de aire. Cerca de los lobos había una porción de terreno de unos cuatro mil metros cuadrados que había sido vallada especialmente para los osos pardos, grandes torpones de color galleta que vagaban y husmeaban y clavaban sus zarpas entre las zarzas y los arbustos de tojo que crecían en su recinto.
Me quedé embelesado al ver animales viviendo en estas condiciones. Me parecía que era la forma ideal de tenerlos. Pero aún no había aprendido que contar con una gran zona para los animales era una doble bendición, tanto desde el punto de vista de los animales como desde el punto de vista de su cuidador.
De repente me acordé de la hora. Volví corriendo a la casa de los elefantes y encontré a Charlie. Recogimos mis maletas y nos fuimos a casa atravesando el campo.
–Quitaos los dos las botas –dijo la señora Bailey en cuanto nos abrió la puerta–. No quiero que se manchen de barro mis suelos limpios. –Y nos señaló el lugar del recibidor donde había extendido papeles de periódico.
Nos descalzamos obedientemente y, ya en calcetines, entramos en la sala donde la mesa crujía por el peso de tanta comida: jamón, lengua y ensalada, patatas nuevas, guisantes, habas, zanahorias y un enorme bizcocho borracho con un generoso baño de crema.
–No sé si va a ser suficiente –dijo preocupada la señora Bailey–. Me temo que no es más que un aperitivo, pero tendrá que servir.
–Yo lo veo bien, querida –dijo Charlie, con su voz amable.
–Bueno, no es lo que yo tenía pensado. El chico necesita comer algo caliente, pero, en fin, habrá que conformarse.
Nos sentamos y empezamos a cenar. La comida era deliciosa y comimos en amigable silencio durante un rato.
–¿Qué te hizo venir a Whipsnade, Gerry? –preguntó finalmente Charlie, cortando en pedacitos su ración de comida con delicada minuciosidad.
–Bueno, siempre me han interesado los animales –respondí– y quiero llegar a ser coleccionista, ya sabe, poder ir a África y lugares así y traer animales para los zoológicos. Quiero adquirir experiencia con los bichos más grandes. En fin, ya sabe, no se pueden criar cosas grandes en Bournemouth. Quiero decir que no se puede tener un rebaño de ciervos en un jardín de las afueras, ¿me entiende?
–Ah, ya veo –dijo él.
–Toma un poco más de ensalada –dijo la señora Bailey, ajena a las dificultades que supone tener un gamo grande en el patio de la cocina.
–No, ya tengo mucha ensalada aquí –dije–. Gracias.
–¿Y cuándo estás dispuesto a partir? –preguntó Charlie. Hablaba en serio. Empezaba a simpatizar con él.
–Pues, en cuanto esté preparado –contesté.
Charlie asintió con la cabeza y luego sonrió en secreto y suavemente para sus adentros, moviendo los labios sin emitir un solo sonido. Era una costumbre que tenía, eso de sonreír y repetir silenciosamente lo que se le acababa de decir, como si tratara de memorizarlo.
–Acaba esos guisantes –dijo la señora Bailey–. Si no, irán a parar a la basura.
Finalmente, atiborrados de comida, subimos las escaleras para irnos a la cama. Mi dormitorio era de vigas de roble y estaba situado bajo el alero de la casa. Los muebles eran cómodos y, cuando acabé de colocar los libros y la ropa, me pareció realmente palaciego. Me subí a la cama y exhalé un gran suspiro de triunfo. Había llegado. Estaba allí, en Whipsnade. Regocijándome con esta idea me quedé dormido, tan sólo para ser despertado, segundos después –según me pareció–, por Charlie, que me llevaba una taza de té.
–Arriba, Gerry –dijo–. Es hora de trabajar.
Tras un tonificante desayuno caliente a base de salchichas, tocino, huevos, y un gran tazón de té, Charlie y yo hicimos nuestro camino por el campo cubierto de rocío hasta cruzar las puertas del parque, donde nos juntamos con una batiente multitud de trabajadores colegas.
–¿Dónde vas a trabajar, Gerry? –preguntó Charlie.
–No lo sé –dije–. Phil Bates no me lo dijo.
Justo en ese momento Phil Bates apareció por un lateral.
–Ah –dijo–, buenos días. ¿Te has instalado ya? Estupendo.
–¿Dónde quiere que trabaje? –pregunté.
–He pensado –dijo Phil meditabundo–... He pensado que esta mañana podías empezar con los leones.
1. Alusión al cuadro con ese título del pintor inglés sir Henry Landseer (1802-1873), en el que un gran ciervo hace frente a varios lobos. [N. del E.]
2. Título honorífico que reciben por su erudición los brahmanes (casta sacerdotal) en la India. [N. del E.]
2. Haraganería de los leones
¡He aquí la gentil especie del león!
ChaucerLa leyenda de las buenas mujeres